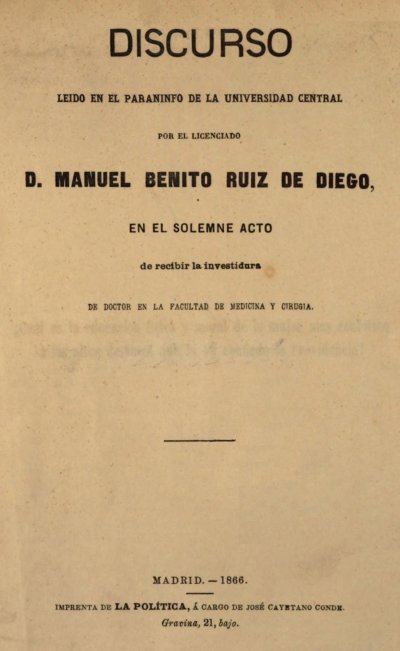
¿Cuál es la educación física y moral de la mujer más conforme a los altos destinos que la ha confiado la Providencia?
Discurso leído en el paraninfo de la Universidad Central por el licenciado D. Manuel Benito Ruiz de Diego, en el solemne acto de recibir la investidura de Doctor en la Facultad de Medicina y Cirugía.
Imprenta de La Política, a cargo de José Cayetano Conde. Gravina, 21, bajo
Madrid 1866
——
Excmo. e Ilmo. Sr.
Asunto más para un libro que para los estrechos límites de un discurso, es el que tengo el honor de ofrecer a la consideración de vuestro recto criterio; mas como discurso y no libro sea conducente a los fines académicos, cortas, si no bien trazadas líneas, serán las que en este caso me obliguen a molestar vuestra elevada atención. Quizás pueda llegar tiempo en que, siguiendo la huella trazada por hombres eminentes, y con serie más abundosa de datos que me suministre mi propia experiencia, sobre los ya adquiridos por sabios predecesores, venga a ofrecer un extenso, bien que desaliñado, cuadro de la tesis que me ocupa, y cuyo bosquejo me propongo ahora desenvolver.
De tosco pincel provisto, pálidas serán sus tintas, mal trazados sus perfiles; pero no puede menos de animarme, por una parte, la alta idea que tengo de vuestra benevolencia, y más si consideráis que el tiempo empleado en su elaboración ha sido tan breve como lo exigiera la época, ya tan tardía, de la temporada académica, y por otra el vivo cuanto justificado anhelo de llegar a hacerme digno, cuanto antes sea posible, del ilustre diploma y honrosos distintivos con que me pretendo ennoblecer.
Así, pues, y confiando una vez más en vuestra innata bondad, voy a dar principio a mi tarea exponiendo a grandes rasgos algunas consideraciones históricas acerca de la mujer, según las diferentes épocas y diversos países.
En la edad antigua vemos a la mujer más que nunca postergada y sometida a la voluntad del hombre, que, más fuerte y más robusto a la par que más activo y más inteligente que ella, la impone su capricho como ley, los trabajos rudos del campo como forzosa ocupación.
En el estado natural o rústico, acompaña al hombre, sufriendo con él todo género de fatigas y privaciones, y mientras este se dedica al ejercicio de la caza y de la pesca para proporcionarse el preciso sustento, ella arregla la humilde choza que ha de cobijarles durante la noche y cuida asiduamente de sus hijos. Ejemplos de esta vida nómada tenemos hoy en los incultos habitantes de algunos puntos de la Australia y Polinesia.
En los pueblos orientales, la mujer, considerada más como esclava que como señora, más como objeto que como dulce compañera, destinada a alimentar la brutal sensualidad de aquellos hombres abyectos, entre los cuales no ha podido penetrar, a través de tantos siglos, el luminoso destello de nuestra civilización europea, su vida es una perpetua reclusión, si bien con cadenas de oro y diamantinos brazaletes.
Fijando nuestra atención en las antiguas repúblicas de Grecia y Roma, vemos que la cultura de aquellos pueblos mejoró la condición de la mujer, y sin embargo, no pueden desconocerse los grandes vicios que en su seno alimentaban.
El genio de los griegos, eminentemente artista y admirador de todo lo bello, lleva hasta tal punto su delirio estético, que la erige templos; pero arrastrado tal vez de un ciego instinto sensual, atiende con preferencia a la belleza plástica; pretendiendo corregir la obra de la naturaleza, labra hermosísimas estatuas, y en su imaginación creadora y fantástica rinde culto a esa belleza bajo la forma de Venus.
Sabida por todos es la organización social de los atenienses y espartanos, que con su exagerado amor a la patria solo piensan en formar hombres aguerridos, matando sin piedad a millares de inocentes niños que apenas vieron la aurora de la vida por el solo delito de haber nacido débiles.
Y no parando aquí el extremo de su delirante idea, arrebatan a las madres los que ya son robustos, temiendo que las dulces afecciones de la familia entibien su ardor guerrero y su propósito firme de sostener la independencia de la patria.
Los romanos, herederos de la civilización y cultura de los griegos, heredaron también sus instintos belicosos, y descuidando por esta causa la educación de la mujer, tuvieron que lamentar sus deplorables consecuencias. Viósela allí por sí misma abdicar de todo sentimiento de honra y dignidad, y donde tiempos atrás había vivido una Lucrecia, las señoras más principales, las mal llamadas ilustres matronas romanas correr a inscribirse en los ominosos libros de la prostitución.
Entonces fue cuando con afrentoso menoscabo de la moralidad, y haciendo alarde del más cínico descaro, eran allí más frecuentes los hediondos lupanares, y entonces cuando sobre sus puertas se leía este escandaloso lema: felicitas hic.
Si tendemos la vista por el anchuroso campo de la historia y nos fijamos en los tiempos de la media edad, observamos que esta época es, por decirlo así, el reverso de la medalla. Hemos visto a la mujer en lo antiguo envilecida y esclava unas veces, sumida otras en el corrompido fango del vicio. Del estado de abyección en que yacía postergada la mujer pasó a un extremo de consideraciones tal vez exagerado y hasta perjudicial y repugnante por sus nocivas consecuencias a la moral sana y a toda buena organización social. Lisonjéase el orgullo de la mujer, ponderase su belleza, es objeto de la más refinada galantería, de las más finas atenciones y llega hasta tal punto el entusiasmo, que conduce a tropelías indignas de los pueblos civilizados.
El amor y este entusiasmo por ella da origen, sí, a las dulces melodías de los trovadores, mas también a las sangrientas lides de los valerosos caballeros.
La mujer entonces lo era todo, y sin embargo se descuidaba como siempre su educación. Al paso que se oscurece el brillo de las ciencias y de las letras que recogen sus últimos rayos en el silencioso retiro de los monasterios, se fomenta la hidalguía y la caballerosidad al solo impulso del amor. Ya no la divinizan como los griegos, ya no admiran solo su belleza física, ya son sufridos esclavos y activos ejecutores de sus más pueriles antojos.
Pero a la par que la mujer de cierta clase era de tal manera respetada, ¿no repugna a la razón y ofende la dignidad humana el miserable destino de las mujeres de la clase pobre, sometidas tantas veces al abominable derecho de los señores feudales? Preciso es, pues, confesar que, si bien este período fue una época de verdadera regeneración para la mujer, porque se halagaba más que nunca uno de los sentimientos en ella más desarrollados, cual es el aprecio de sí misma o aprobatividad, se hallaba también expuesta a ciertos alardes brutales del poder aristocrático. A tales atenciones por parte del hombre contribuía y no poco el no haber entre uno y otro sexo la notable diferencia de instrucción que en la actualidad se advierte.
El hombre de entonces, ignorante de suyo, por falta de los medios conducentes al objeto, pues que los libros eran muy escasos, no podía menos de acrecentar su valor físico por la falta de predominio intelectual, y esta circunstancia le hacía doblemente apto para los combates y para el amor.
En aquella época caballeresca, grabando los guerreros por mote en el escudo de su enamorado corazón el nombre de su hermosa dama, se acometían difíciles empresas, y se llevaban a cabo heroicas acciones, dignas de discursos épicos.
Es, en efecto, sensible que esos elevados sentimientos que entonces despertaba la belleza se hayan entibiado tanto en las modernas sociedades, en que el miserable estímulo del positivismo guía más que nada las acciones y tuerce los más bellos impulsos del corazón de los hombres.
Viniendo ahora a la época moderna, no me ocuparé de los pueblos orientales, cuyas costumbres y civilización no han variado nada desde que existen constituidos. Estos se encuentran en el mismo estado de envilecimiento que muchos siglos atrás; por consiguiente, ya se puede presumir que la mujer ha de estar del mismo modo considerada. Esclava es en el serrallo; esclava y oprimida en el hogar doméstico.
Hagamos, pues, abstracción de esas regiones despóticas, cuyo atraso y degradación moral son vergüenza y vilipendio para los pueblos de la Europa culta, y examinemos el estado social de la mujer en las presentes generaciones.
La mujer de la actualidad no se halla a la altura que fuera de desear en consideraciones y en respeto, así como tampoco en educación. No se observa, empero, aquella galantería de la Edad media, mas tampoco la dureza de los primeros tiempos; no se la conceden los derechos y privilegios del hombre, pero no se la posterga; y aunque desgraciadamente se mira, sin justicia, por muchos como un ser despreciable e indigno de ponerse en parangón con nuestro sexo, ya por su ignorancia, cuya culpa no es de ella, ya por sus debilidades, que muchas veces son vicios, no puede menos de advertirse una diferencia radical respecto al modo de apreciar a la mujer, según que se haga o no merecedora por sus virtudes de ser elevada al grado de estimación y de decoro que legítimamente la corresponde.
Las excepciones no pueden formar nunca leyes generales: si es cierto que la mujer no se tiene en tanto como en otras épocas, la culpa no es solo del hombre; ella tiene una gran parte.
Conocida es la tendencia de la moderna organización social a materializarlo todo a impulsos del más grosero interés individual, y esto ha hecho que también la mujer pierda del prestigio que antes gozaba; pero tampoco debemos negar que en la sociedad actual disfruta ciertas libertades y preeminencias que no le eran permitidas en lo antiguo, y que tal vez sean inconvenientes para sus morales fines.
Antes de entrar de lleno a tratar de la educación más conveniente a la mujer, preciso será indicar siquiera someramente su especial organización, ya bajo el punto de vista fisiológico, ya bajo el aspecto intelectual y moral, sabido como nos es el estrecho enlace que existe entre estas diferentes partes.
La mujer es el ser más bello de la creación. Pelletan, en su Profesión de fe del siglo XIX, dice oportunamente: «En el rostro de la especie humana está simbolizada toda la bondad, toda la sabiduría infinita del Creador.» Y si esto es cierto respecto del hombre, ¿con cuánto más motivo debe decirse respecto de la mujer? El hombre, pues, por más que la aventaje por otros muchos conceptos, no puede rivalizar con ella en hermosura. Sus perfiles y contornos no son, como en el hombre, pronunciados y angulosos, sino formados de líneas curvas. Menos desarrollado su sistema muscular, su piel es más tersa, más fina y más delgada y suave, su color por lo general más blanco y sonrosado y más largo y sedoso su cabello. Sus formas son redondeadas, es más expresiva su fisonomía, hay más viveza en sus ojos y más gracia, más agilidad y más finura en sus movimientos. Desempéñanse con más rapidez las funciones de la vida vegetativa u orgánica; son más rápidas las digestiones y más activas y frecuentes la circulación y respiración.
Sabido también nos es que en la mujer sobresalen las facultades afectivas o sentimientos, al paso que en el hombre preponderan las perceptivas y reflexivas, o sean las intelectuales. Ella no es, por lo tanto, inclinada a discurrir ni a pensar profundamente; no la gustan los estudios abstractos; desea conocer la verdad, desearía saber tanto como el hombre sabe, pero sin que esto la costara gran trabajo.
Como las facultades perceptivas están en ellas bastante desarrolladas por la exquisita sensibilidad de que se hallan dotados todos sus sentidos, las impresiones que recibe son muy vivas; pero poco profundas y duraderas, por lo cual necesita variarlas con excesiva frecuencia. No tiene gran fijeza en sus ideas, y su imaginación vivísima forja sueños ideales, mágicos castillos en el aire, y esperando siempre la felicidad soñada pasa su efímera existencia. Examina superficialmente todas las cuestiones, se guía de las apariencias sin penetrar en el fondo, y esa misma imaginación, facultad perceptiva tan desenvuelta en la mujer, es lo que la hace más idónea para dedicarse a ciertas ocupaciones.
Pero la distinción más esencial, lo que más la diferencia del hombre, son las facultades afectivas o sentimientos, manantial perenne de purísimos afectos, y una de las más bellas prendas que la adornan.
La mujer, más que el hombre, ha nacido para amar; es mucho más impresionable a todas las afecciones y sentimientos, y por lo tanto, lo ha de ser con mucha más razón del más vehemente de todos, que es el del amor o la amatividad.
El amor cambia muchas veces el carácter moral de la mujer: hace a la impúdica honesta, a la desenvuelta recogida, a la veleidosa cuerda, a la vanidosa humilde, a la impaciente resignada y a la frívola discreta. Bajo este poderoso impulso vence insuperables obstáculos y acomete arriesgadas empresas, llevando hasta el heroísmo su frenético entusiasmo, y si, como es tan cierto que perfecciona al hombre este dulcísimo afecto, hace al mismo tiempo un ser sobrenatural de la mujer.
A esta pasión por el hombre, con quien se une en estrechos vínculos sucede luego otro afecto de índole distinta, pero no menos intenso, no menos noble y puro: este es el amor a sus hijos. Por ellos sufre todo género de fatigas y privaciones, por ellos se le hace grata la vida aun en medio de las mayores calamidades. Purísimo y noble afecto que en mi juicio es lo que en el mundo existe de más santo y verdadero. No busquéis, no, en esta vida amor como el de vuestra madre. Nada más solícito, nada más amoroso, nada más dulce, nada más afectuoso, nada más sublime que esta facultad innata, brillante destello, emanación sacrosanta de la divinidad.
Ella os acompañará en los difíciles trances de la vida, ella por más ofensas que la hagáis nunca dejará de amaros; si vuestro cuerpo cae flaco y extenuado al peso de la enfermedad, ella no se apartará de vuestro lecho, y si el huracán de la muerte os arrebata de sus brazos, ella, en fin, recibirá vuestro postrimer aliento. ¡Madre! ¡Dulce palabra que tanto dice, que tanto halaga al alma, que tanto y tanto significa!
La mujer, como hemos dicho, es sumamente impresionable y por lo mismo voluble, versátil, de carácter movible; ora ríe, ora llora por el más leve motivo, ora se abate, ora se anima, ya se entristece, ya se alegra, quiere hoy lo que rechaza mañana, ora ama, ora aborrece. Tiene facilidad y gracia para decir, oportunidad para comparar, prontitud para concebir, e ingenio vivo para llevar a cabo sus empresas. Comúnmente expansiva en su trato, confía demasiado en la amistad, no reservando sus pensamientos ni sus afecciones, y no pudiendo callar los impulsos de su corazón, no tiene nunca secretos para las personas que la rodean. Tímida como la tórtola, asustadiza como la esbelta gacela, rehúsa siempre los peligros, pero posee por otra parte el valor pasivo para sufrir todo género de males y pasiones deprimentes. En las calamidades y desgracias de la vida es mucho más resignada que el hombre, y haciendo frente a los males, se sobrepone con ánimo esforzado a los quebrantos y penalidades propias de los vaivenes de fortuna. El temple de su alma apenas si se revela como no sea en las difíciles situaciones de la vida. Entonces es cuando con valor heroico se eleva a lo patético y sublime, saca fuerzas de su flaqueza y anima también al hombre, le alienta y estimula hacia las grandes empresas. Si su patria se ve en peligro, si se amenaza su independencia, se convierte en heroína y ayuda en la lucha al hombre, compartiendo con él los azares de la guerra y el premio de la victoria.
A la par que estas virtudes, tiene también sus muchas debilidades.
Es inclinada a la vanidad y coquetería; da una importancia excesiva al adorno exterior y a todo aquello que pueda realzar su belleza, le halaga la lisonja y oye sin desagrado la vil adulación. A pesar de estos graves defectos, no se puede negar que se halla adornada de otras nobles condiciones. Ama con lealtad, y si alguna vez hace traición a sus deberes, es por lo común cuando su amor propio o su orgullo ha sido herido, cuando se ha visto su dignidad ultrajada. Verdad es que esto no la excusa de su falta, pero una fatal venganza que va contra su misma honra y decoro la precipita a veces en el crimen.
Cumple con agrado y solicitud extrema los deberes de familia y los deberes de madre. Dotada de una fe viva, se halla en ella hondamente arraigado el sentimiento religioso. La oración es el remedio de todos sus males, el consuelo de todas sus aflicciones.
Instintivamente inclinada a hacer el bien, es una necesidad de su alma ejercer la caridad, enjugar las lágrimas del que llora, aliviar los dolores del que sufre, mitigar las penas del triste, socorrer al desvalido, dar pan al mendigo, cuidar al enfermo. Vedla en esos hospitales, donde practica bajo la limpia toca sus humanitarias beneficencias, allí donde no se ven más que lechos de dolor, no se respira más aire que los putrefactos miasmas, ni se oyen más armonías que los ayes y gemidos de los que padecen, llenando al alma de una tristeza importuna.
El hombre, pues, sin la mujer es un ser imperfecto. Han nacido el uno para el otro; son dos seres que se completan: o dos mitades de un mismo ser que constituye la especie humana; pero el destino del uno es diferente del otro. En vano pretenderán los innovadores filósofos de nuestros días que la mujer desempeñe los mismos cargos que el hombre y goce de los mismos derechos y prerrogativas, tanto en la sociedad como en el hogar doméstico. Los que tal piensan no han estudiado debidamente la organización de la mujer ni sus facultades psíquicas, no han considerado que en ella las facultades intelectuales no están tan desarrolladas, que su organización física es más débil para el trabajo rudo del campo, no menos que para toda clase de fatigas corporales, y que su destino, en fin, tiene una sagrada misión que llenar y no menos altos fines que satisfacer.
Extráñame en gran manera cómo en algunos países, que parece son los primeros en civilización, se conceden a la mujer atributos para los que en manera alguna fue destinada.
¿Qué cosa más absurda y ridícula que verla frecuentar las Universidades, sostener públicas discusiones y dedicarse al estudio árido y frío de las ciencias? ¿Podría darse más necia pretensión que verla también desempeñar los cargos públicos del profesorado, la magistratura y de los representantes de la patria? No será mucho que la nación que ha instituido los médicos hembras se atreva también a formar jueces hembras y diputados; pero en medio de su civilización tan decantada no revelan un gran adelanto en el conocimiento de la mujer, objeto muy principal en el estudio de las ciencias antropológicas.
Sobre ser a lo sumo extravagante tan temeraria proposición, si algún día se llegara a realizar, produciría un desquiciamiento, una anarquía y un desorden incompatible con toda buena organización social.
A esto tal vez se me dirá que ha habido y aún existen en nuestros días mujeres extraordinarias, capaces de pelear en la guerra y de cultivar las ciencias y las bellas letras. Es innegable. Valasca, Reina de Bohemia, armó un ejército de mujeres y derrotó otro de hombres; Judhit penetró en la tienda del general filisteo; Juana de Arco peleó por la independencia de su patria; Santa Teresa de Jesús es un modelo de virtudes y de sabiduría; doña Oliva Sabuco, de Nantes, nuestra ilustre escritora del siglo XVI, nos ofrece un dechado de erudición; más tarde Mad. Staél, Jorge Sand, nuestras Coronado, Avellaneda y algunas otras, brillan en literatura. ¿Pero habrán de tomarse estos ejemplos aislados como reglas generales? ¿Habrá de creerse por eso que todas o casi todas las mujeres son igualmente aptas para los estudios serios? De ningún modo. Comprendemos, sí, la aptitud de la mujer para el cultivo de las bellas artes y de las bellas letras. La pintura, la música y la poesía tienen en la imaginación fecunda de la mujer un lugar privilegiado de donde pueden brotar raudales copiosísimos de la más bella inspiración.
Concedemos, pues, a la mujer la disposición para esta clase de estudios; pero se la negamos absolutamente para las ciencias; y aun en aquellos, por más que haya brillado en diferentes tiempos, ¿podrá citarse un número tan considerable de mujeres como le ha habido de hombres? ¿Quién podrá comparar una Saffo con Homero, la más divina pintora con Apeles, ni la más sabia música con Bellini?
Convénzanse ya los escritores y escritoras que tal opinión sustentan, de que el destino de la mujer no es sobresalir en las ciencias ni aun tal vez en las artes, sino dedicarse a los quehaceres domésticos. Haya en ellas competencia sobre quién puede ser la mejor madre de sus hijos, la mejor hija, la mejor esposa. Mídase en ella su valor por los quilates de su virtud, y ya que no en las ciencias, brillará en las artes; ya que no en las artes, tendrá el modesto brillo de esa inestimable prenda que tiene mucho más mérito y vale más que torrentes de puro oro, que montañas de perlas y diamantes.
El destino de la mujer ha de ser otro muy distinto y fundado en estas bases: embellecer la existencia del hombre, educar bien a sus hijos y ser el ángel protector que enjugue las lágrimas de todos los desgraciados.
En el árido desierto de la vida, la mujer es un oasis; en las penas y aflicciones de la vida, la mujer es una flor matizada que nos embriaga con su aroma y nos adormece con su álito dulcísimo. Ella endulza también nuestra amarga existencia y es el sublime ser con que el soberano artífice trató de suavizar la hiel de nuestros pesares, colocándola en el mundo como el ángel bienhechor que nos consuele, la compañera que en nuestras fatigas nos ayude, el faro que nos alumbre, el estímulo que nos anime, ora a levantadas y heroicas hazañas, ora a bienhechoras obras. Ella cultiva nuestro corazón y le hace derramar a menudo benéficos y abundosos frutos, unas veces en provecho de la familia, otras en el de toda la humanidad. Sin la mujer, la vida sería, como he dicho, un árido desierto; sería un campo sin flores: con ella la existencia puede ser un Paraíso, y siquiera no se encuentre la felicidad completa en este transitorio valle, podemos, sin embargo, hallarla en cuanto sea dable en este mundo falaz.
En vano pretenderá ser feliz el célibe egoísta, como avariento usurero, árbol sin fruto, corazón carcomido y seco, del cual no destilarán, por cierto, las consoladoras gotas de la caridad, ni brotarán en su vida las fuentes de la ventura.
Conocido está el destino para que Dios ha creado a la mujer. ¿Cuál debe ser la educación moral y física más conforme con este destino?
Tarea es esta penosa y ardua, difícil de prescribir, aún más difícil de practicar; pero aunque es la empresa larga, dificultosa y arriesgada, no por eso mi ánimo desmaya ni desfallecen mis fuerzas, y mi trabajo recibirá sobrada recompensa si algunas de sus verdades, algunas de sus máximas, son siquiera por una sola entidad aprovechadas.
Para ambos sexos escribo. Uno y otro pueden recibir alguna, aunque pequeña, utilidad. El hombre, esparciendo el consejo y aceptando los que para él son dirigidos; la mujer, practicándole con fe y acogiéndole con benevolencia.
Desde los primeros tiempos, la obligación más sagrada de los padres, después de atender a su precisa subsistencia, fue la educación de los hijos, y nunca se pagará bastantemente a los que saben bien educarlos. Pero para educar es preciso estar educado. Es en vano pretender que de padres sin instrucción, o que por lo menos se hallen bien cimentados en los principios de una rígida moral y de la más austera severidad de costumbres, resulten hijos educados dignamente. En vano será también que de padres desmoralizados y sumidos en el fango del vicio esperemos ver hijos virtuosos. ¿Será dable que la hija de la infame meretriz que está bebiendo a todas horas el veneno de la corrupción y del mal ejemplo tenga la virtud en su alma de tal manera innata que jamás de ella se aparte? ¿Suponéis que el hijo del forajido, avezado a los crímenes de su padre y tal vez acostumbrado a acompañarle en sus sangrientas expediciones, sea honrado ciudadano y hombre de probidad notoria?
Muy raros serán los casos en que esto sucederá, porque el corazón y los nobles sentimientos se forman desde la infancia, con el dulcísimo néctar que destilan las santas palabras de una madre buena y cariñosa, y que van cayendo insensiblemente sobre nuestra alma sencilla como gotas de fresco rocío que sirve de vivificante riego en la inflorescencia de la vida.
Es, por lo tanto, indudable que la moralidad e instrucción de los padres es la primera condición para educar a los hijos. Frecuentemente sucede que de padres de costumbres pervertidas nacen hijos virtuosos, y de padres intachables resultan a veces hijos relajados, monstruos de inmoralidad, destinados solo a sembrar la desventura en la existencia de los demás hombres; pero si esto alguna vez es cierto, no pasa de serlo con ligerísimas excepciones, por lo cual es evidente que para educar es preciso que el padre o la madre tengan idea de la moralidad y que la practiquen; de lo contrario, la educación, por buena que parezca, no podrá menos de apoyarse en bases deleznables.
La educación tiene por objeto el cultivo y desarrollo de todas las facultades humanas, dándoles la dirección que esté más en armonía con el objeto final para que fuimos creados. Es como sembrar buena doctrina moral en la mujer, científica y moral en el hombre para que fructifique en provecho de la sociedad y del individuo. Es la reforma de las malas costumbres; es cambiar el modo de ser de la persona tal como se cambian los temperamentos fisiológicos, sometido el individuo a ciertas y determinadas influencias climatológicas. No en vano decía una célebre corporación eclesiástica: «Confíesenos la educación de la juventud, y cambiaremos la faz del mundo.»
Educar es preparar convenientemente el cuerpo y el alma para la vida ulterior.
Es, tratando del sexo débil, preparar a la niña para ser joven; a la joven para ser mujer; a la mujer para ser esposa; a la esposa para ser madre, y a la madre, en fin, para cumplir los altos deberes que tiene con la familia y la sociedad. Nada más importante ni más elevado que la resolución de un problema, del cual depende el porvenir de la mujer y la suerte de la familia.
La ignorancia, según un autor moderno, es la orfandad del alma; la educación es la vida del espíritu y una verdadera transformación, un organismo científico con que se suple y se modifica el organismo natural.
La educación no debe confundirse de modo alguno con la enseñanza o pedagogía. Este es un error lamentable nacido de la falta de estudio y conocimiento de las facultades psíquicas. El desarrollo de estas es lento, graduado y sucesivo: las facultades perceptivas predominan en la infancia; el sentimiento o facultades afectivas en la juventud; las reflexivas en la edad adulta.
La educación, además, enseña a la mujer en todas las edades, en todas las situaciones de la vida; la pedagogía educa, o por mejor decir, instruye en las primeras edades, en la infancia y adolescencia, al paso que lo que se llama educación tiene un campo más vasto de aplicaciones, una esfera más ancha de actividad.
Tampoco debe confundirse la educación con la instrucción: personas hay instruidas que están muy mal educadas, al paso que hay ignorantes dotados de una esmerada educación.
Lo primero de todo es educar a la mujer; después debemos instruirla, pues que ella necesita educación especial en las diversas épocas de la vida. Su educación es también de mayor importancia que la del hombre. (1. Porque la de este termina por lo general en sí, al paso que la educación de la mujer trasciende a las venideras generaciones.)
Mirabeau decía que la educación de los hombres debe empezar por la de las mujeres; y si esto es cierto, no lo es menos, aunque parezca contradictorio, que para educar a la mujer es preciso educar antes al hombre, pues este es el que está destinado a echar las primeras bases en la obra regeneradora de la educación de la mujer.
Ella nunca se educaría si la abandonásemos a sus propios instintos, pues hemos probado ya que su inteligencia es más limitada y que su genio no es tan fecundo en invención; por lo tanto, esta proposición recíproca no es menos verdadera en cada una de sus partes.
En mi juicio, la educación del hombre debe concluir por donde empieza la de la mujer, o de otro modo, el complemento de la educación del hombre es la educación de la mujer.
A pesar de ser la educación una cosa de tan trascendental importancia, de tan utilísimas aplicaciones a la vida práctica, preciso es confesar que en este punto estamos muy atrasados, caminamos de error en error, y con vacilante y lento paso en una senda que debiera conducirnos, siquiera sea con trabajos, al punto culminante de nuestra felicidad. Censuramos duramente ciertos vicios y ciertas llagas sociales; vemos con admiración, si ya no con horror, hasta qué punto puede llegar la depravación de la mujer en nuestra moderna sociedad. Se conoce el mal y no se busca el remedio; nos espanta el lodazal de la prostitución, y no procuramos corregirla; nos repugnan las debilidades de la mujer, y no procuramos reprimirlas; antes bien, damos pábulo a sus defectos halagando su vanidad, fomentando su orgullo y aplaudiendo sin temor sus extravagantes caprichos. Eduquemos, pues, antes al hombre, si queremos educar a la mujer. Convénzanse los padres, de que la carrera de esposas y de madres de familia que deben dar a sus hijas es más larga, más difícil y más costosa que las carreras científicas que proporcionan a sus hijos. Pónganse al alcance de la mujer los medios de adquirir las dotes morales que en ellas se reclaman, y de este modo veremos cómo desaparecen la mayor parte de los males que lamentamos.
Si no se les ha enseñado a sufrir una privación ni a llevar con paciencia y resignación un contratiempo, ¿cómo queremos que sea de condición apacible y de carácter tranquilo? Si no se las ha enseñado a obedecer, ¿cómo se extraña que sean altivas? Si se han ponderado constantemente sus gracias y su belleza, si se han exagerado sus perfecciones, ¿cómo pretender que no sean orgullosas? Si se las hace apartar de los pobres y de los desvalidos infundiéndolas horror y desprecio a la pobreza, tal vez porque no presencien esos cuadros de miseria que son una acusación perenne al ostentoso boato de la opulencia, ¿cómo, pues, anhelar que sean caritativas?
Educadlas, pues, convenientemente, desarrollad su carácter, reformad sus inclinaciones, y de este modo veréis cómo la mujer se hace digna de vosotros, brillará más la virtud y no tendrá escusa el vicio. Dirigid debidamente sus instintos, alabad o corregid según convenga.
Se dice a las jóvenes que valen mucho, se las avisa de que hay grandes riesgos en la sociedad, y por todas armas se las da una colección de novelas o de libros más o menos censurables. Así entran en el gran mundo las que van a ser madres de familia y a formar el corazón de sus hijos. «La nube de lisonjas, dice un autor contemporáneo, que rodea a la joven cuando niña, oscurece y turba su vista cuando mujer.» Avezadas al lujo, y maestras en el arte de agradar, la flor de su cabeza o el adorno de un cuello importa más a sus ojos que los libros de gramática, de geografía o de historia, para ella pesados y monótonos.
En España sucede por desgracia que cada marido, si es instruido, tiene por lo general que educar a su consorte, pues muchas madres descuidan malamente la educación de sus hijas. Y a pesar de esta verdad, ninguna conoce en este punto sus faltas: todas hacen alarde de ser sus hijas las mejor educadas, y sin embargo, tal vez las que más de ello se jactan, son aquellas que peor las han educado.
Hechas estas importantes consideraciones, investigar cuál de los dos sistemas principales de educación que en el día se siguen es el más ventajoso, cuál satisface mejor los altos fines que de la educación se esperan; si aquel en que la mujer es encerrada en un colegio cierto número de años, o el en que vive siempre al lado de la familia, recibiendo al mismo tiempo alguna educación literaria es lo que cumple a nuestro objeto.
Estos dos sistemas, encomiados por unos, por otros deprimidos, tienen en su defensa opiniones respetables, y uno como el otro ofrecen sus ventajas y sus graves inconvenientes.
Es cierto que en los colegios se encuentra la de que el excesivo cariño de algunos padres y el abandono de otros no pervierte a los hijos, no se fascinan hasta el punto de no ver sus faltas y defectos y de no emplear el castigo para corregirlos, de lo cual resulta en ocasiones cierta indolencia que les conduce a la holgazanería y hasta a la inmoralidad. No es menos cierto tampoco que en los colegios se aprende más ciencia, buenos modales, cierta desenvoltura y urbana cortesía, cierta agradable modestia para presentarse en sociedad, y sobre todo, concretándonos a la mujer, no se encuentran los escollos que suelen encontrarse en la vida doméstica y en el bullicio del mundo.
No se despierta tan pronto el sentimiento de la vanidad y del amor propio, porque no se acostumbran a respirar desde muy niñas la atmósfera de incienso que en la aurora de su juventud, o más bien en la infancia, la dirigen sin cesar personas sin instrucción o aduladores sin conciencia, no oyen constantemente las alabanzas oficiosas de personas amigas, que no advierten el daño que les causan con sus importunas frases.
Todas estas circunstancias inclinan a algunos padres a educar sus hijas en conventos o colegios; pero desgraciadamente, y bien a nuestro pesar lo decimos, allí donde parece que todo debe respirar paz y virtud, donde la inocencia y el candor podían esconderse a la mirada escrutadora de la seducción, donde la vida ajena a las tormentas que se agitan en las sociedades, sería dulce y tranquila, no se encuentran, no, cumplidos los deseos y las nobles aspiraciones de los padres de familia.
En estos establecimientos hay defectos radicales que corregir, mejoras que reclamar, reformas que introducir, y sobre todo, comprendemos que esta clase de educación puede alimentar la inteligencia, mas no nutre el corazón. Este no puede formarse sino en el seno de la familia y al lado de una madre cariñosa, que con sus consejos y buen ejemplo pueda educar moralmente a sus hijos, que es la educación fundamental y sólida. La severa corrección del preceptor o preceptora no puede llenar el vacío de la moralidad aprendida prácticamente de los padres en una vida ejemplar de costumbres, y de notoria honradez y probidad. La enseñanza del precepto es fría, tal vez habla solo a la inteligencia; la del ejemplo impresiona, conmueve y deja honda huella en el corazón.
En el seno de la familia, en el hogar doméstico, es donde puede aprenderse la solicitud y el desvelo por los hijos, la paciencia y resignación en las adversidades de la vida, la lealtad y la tolerancia para los amigos, la caridad para los pobres y la compasión para las desdichas de todos sus semejantes. En ella solamente pueden desarrollarse estos purísimos afectos, origen de todo bien y de los sentimientos nobles y generosos.
Hay, no obstante, circunstancias en las que puede y debe ser preferible la educación en los colegios, y esto debe tener lugar cuando las niñas sean huérfanas o los padres sean desmoralizados por su educación y costumbres, o bien cuando los hijos se separan del buen camino desconociendo y no acatando la autoridad paterna o del mismo modo, cuando hay tal oposición de caracteres, tal falta de armonía entre padres e hijos que se hace del todo incompatible la presencia de unos y otros.
En los colegios tal vez más que en ninguna otra parte se ven los inconvenientes del contagio moral, siempre que exista una educanda que, por sus naturales inclinaciones o por su mala educación recibida anteriormente, abra los ojos a sus inocentes compañeras sobre cosas que ellas no sabían y debieran ignorar.
La educación en los colegios, haciendo predominar demasiado la parte intelectual con estudios sostenidos, y no estando equilibrada esta nociva influencia por un ejercicio conveniente, puesto que sus paseos por lo regular son cortos y poco frecuentes, enerva la organización, deteriora las fuerzas, motivo por el cual se les ve pálidas, marchitas y muy poco desarrollado su aparato muscular. La gimnástica, ejecutada en recintos estrechos, donde no haya la doble influencia de una buena ventilación a la par que los vivificantes rayos del sol, no puede menos de ser viciosa, y por lo tanto, no cumple los fines que deben esperarse de esta clase de ejercicios.
Decididos, pues, estamos a adoptar la educación en la casa paterna, preferible por más de un concepto a la que se recibe en los colegios, y en este supuesto vamos a exponer los defectos radicales que se advierten en la sociedad actual respecto de este punto y los medios de corregir en cierto modo los resultados funestos de esa torcida y viciosa dirección.
Desde el momento en que la niña empieza a saber discernir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo falso de lo verdadero, es preciso, ante todo, ir infiltrando en su alma inocente la necesidad de amar la virtud y odiar el vicio.
Siquiera por la posición desahogada de sus padres pueda gozar de muchas comodidades, se la deberá acostumbrar desde muy niña a ciertas privaciones y a sufrir contrariedades en muchos de sus frívolos caprichos. De este modo se conseguirá desarrollar en ella la virtud de la resignación y de la paciencia, siempre tan estimables y necesarias, y a hacer su espíritu fuerte en las adversidades de la vida.
Acostúmbrese también a las jóvenes a ser modestas, pues este es el primero y más sazonado fruto de cuantos puede producir la buena educación. La modestia es una virtud que tiene ventajosa aplicación en todos los actos, en todos los estados, en todas las circunstancias de la vida; es el único fondo sobre el cual resaltan la hermosura y el talento; supone bondad y regularidad en los pensamientos y en las acciones, y es el amor de todo lo conveniente y verdadero.
Evítese con mucho cuidado en la niña, más aún que en la joven, el halagar su vanidad con lisonjas indiscretas, ponderando su belleza y demás dotes físicas, por más que aquellas nazcan de la mejor buena fe de personas amigas.
Tribútense, sí, elogios a sus virtudes, y por medio de un sistema bien establecido de recompensas y de castigos suaves, corríjanse sus defectos y prémiense con largueza sus más insignificantes merecimientos. De esta manera se acostumbrará como por instinto a hacer el bien, y tendrá aversión al mal.
Foméntense en ellas los hábitos de la más ciega obediencia hacia sus padres, pues esta virtud bien dirigida ha de ser la base en que se apoyen todas sus buenas prendas ulteriores.
El castigo no debe ser nunca corporal, sino en los primeros años de la infancia, cuando aún no se puede distinguir lo bueno de lo malo, y es necesario excitar el dolor o el placer para que se graben las impresiones.
En la edad de la razón conviene siempre que sea moral la corrección; pues la pena aflictiva o corporal disminuye el decoro, rebaja la dignidad humana y extingue el amor propio bien entendido. Es mejor dirigirse en esta edad a la inteligencia y hacerla presente la falta cometida, y las consecuencias que puede producir. Deben ser sobrias las madres en reconvenciones, pues si se hacen demasiado frecuentes, debilitan el prestigio de quien las hace, y pierden todo su valor.
El ejemplo es un poderosísimo medio de enseñanza moral, y así se ve en las familias que los hijos son por lo común espejo fiel de las costumbres de los padres, hallándose esto fundado en lo que se llama espíritu de imitación, que es una de las condiciones de la humana naturaleza. Sabido nos es que el niño imita los gestos, ademanes, movimientos y hasta el timbre de la voz de las personas que les rodean, y siendo esto como es una verdad evidente, calcúlase el gran partido que podemos sacar de ello para la enseñanza del hombre en las primeras edades de la vida. Conviene por lo tanto que estas primeras impresiones sean del mejor fondo moral, con el fin de ir formando insensiblemente un corazón rico en buenos sentimientos.
Convénzase a la mujer desde su infancia de que, por elevado que sea su rango y por holgada que sea su posición, no se halla exenta de las vicisitudes de la vida y de los reveses de fortuna que pueden reducirla tal vez a la estrechez y a la miseria, y que para hacer frente a esta desgracia y sobrellevarla con resignación, es preciso acostumbrarse a tener amor al trabajo, enseñándolas a ocuparse desde niñas en labores propias de su sexo y que en un día dado pueda salvarlas, aunque con privaciones y sufrimientos, de los aciagos golpes de la adversidad y de sus fatales consecuencias, y a veces de los peligros para su virtud.
Pero la edad de la pubertad, esa dichosa época de la vida en que todo se ve del color de nuestras risueñas ilusiones; en que todos son sueños venturosos, esperanzas dulcísimas, destellos puros del aura de la felicidad que todos creemos poder hallar en nuestro camino, esa edad difícil en que las pasiones despiertan y ciertos instintos se reaniman; en que la mujer empieza a dar valor e importancia a su belleza, procurando realzarla con artificiosas galas y con brillantes atavíos, reclama más que ninguna otra edad la especial atención de los padres que se proponen educar a sus hijas con esmerada solicitud.
Hágase comprender a la joven que, más que del adorno exterior, debe cuidarse de realzar su hermosura con el purísimo cendal de la honestidad, con el brillante y precioso aderezo de la virtud, con el nobilísimo cortejo de todas las buenas prendas morales.
Nada hay en la mujer de más valor que la virtud. Ella debe ser la egida que la proteja y el escudo que la defienda en todos los contratiempos y en todas las situaciones peligrosas de la vida; es la prenda de más estima que puede presentar y poseer como verdadero título para merecer el respeto y consideración de la sociedad; es su más bello ornamento la flor de más agradable aroma y el mágico poder que cautiva el corazón y desarrolla el dulce sentimiento de la simpatía. La virtud se hace amable por sí misma, porque engendra las ideas elevadas, los sentimientos nobles y generosos, los impulsos de abnegación, la tranquilidad de conciencia, la vida quieta y apacible, la resignación en los males y la moderación y justicia en la prosperidad.
Si la mujer llegase a comprender los grandes bienes que produce la virtud, no podría menos de practicarla hasta por cálculo y egoísmo.
Prohíbase de todo punto a la joven la lectura de novelas, pues las más de ellas pervierten su sencillo corazón. Estos libros que por lo general tanto daño hacen a la mujer, parece que solo se han escrito para ellas; porque exceptuando algunos atolondrados jóvenes, que, en vez de dedicarse a la lectura de libros científicos o al estudio utilísimo e instructivo de la historia, pasan malamente el tiempo devorando novelas, todas las demás puede decirse que sirven de pasto exclusivo a la inteligencia de la mujer.
Estos perniciosos libros vierten en el corazón de las jóvenes un dulce y lento veneno que corrompe la atmósfera del sentimiento y asfixia poco a poco su espíritu para hacerlas desgraciadas. La novela despierta en ellas la vanidad, el orgullo, la ambición y otras muchas pasiones que permanecían dormidas, adquiriendo a veces una especie de keromanía, creyéndose trasformadas en las heroínas que en ellas se describen, ya que no elevadas a la jerarquía de reinas, princesas o a la de ilustres y aristocráticas damas; y de tal modo, que a la más pequeña contrariedad creen su dignidad ofendida y su amor propio ultrajado. Llénase su cabeza de ideas extravagantes, nocivas y absurdas, y acostumbradas a que su imaginación recorra un mundo ideal, no pueden habituarse a la monotonía de la vida práctica; el tedio y la melancolía se apoderan de su alma, conduciéndolas no pocas veces a cometer actos reprobados por la moral y hasta por las mismas leyes.
Mas no se crea por eso que yo rechazo en absoluto la novela; pienso que, bien dirigida, puede producir grandes bienes; pero la mayor parte de los autores no tienen en cuenta que han de ir a parar sus escritos a manos de la juventud inexperta, y emiten en ellos ciertos juicios contrarios al buen sentido y a la conveniente dirección de la juventud en los primeros años de la vida.
No temo, no, enajenarme las simpatías de los novelistas, de esos genios fecundos, cuya riquísima imaginación se viste de hermosas galas, logrando deleitar la inteligencia y seducir el corazón. También yo me he ensayado alguna vez en ese género por desgracia tan abundante en nuestra literatura, pero conozco que no es el más a propósito para educar a la juventud, siempre que no tenga por base una moralidad rígida y severa y se cuiden de no exponer ciertos hechos repugnantes y que nunca deben ser consignados en escritos.
«La lectura de novelas, dice Descuret, ejerce un tristísimo influjo en el desarrollo de las pasiones, sobre todo de la pereza, del miedo, del amor, de la ambición y hasta del suicidio, ya por imitación de lo que en ellas leen, ya por el tedio que la vida real les inspira.»
Por unas cuantas novelas que se puedan llamar morales, y que apenas se encontrarían en nuestra literatura, las hay a millares para falsear el entendimiento y pervertir el corazón.
No declamaré contra las novelas verdaderamente morales que son aquellas que no autorizan errores peligrosos, sino que, por el contrario, procuran combatir las desacertadas opiniones de la juventud y las supersticiosas creencias populares, novelas, en fin, que pongan en juego instintos diferentes del erotismo y de la afecciónvidad y que no agucen y despierten el instinto de la agresión, como sucede en la mayor parte de ellas.
Al lado de las novelas ejerce también su perniciosa influencia y de un modo muy análogo el teatro. Esta clase de espectáculos, que debía ser una escuela de costumbres y de buen lenguaje, no hace en la mayoría de casos sino pervertirlas, no oyéndose a veces más que chocarrerías y frivolidades, que si algo entretienen, no deleitan ni instruyen.
El barón Dupin, que llama con justicia al romanticismo escénico literatura emponzoñada, dice hablando de este punto: «Ved los teatros con escuela abierta de maldad, hollando con insolencia las virtudes más santas con la visible intención de hacer amar, halagar y admirar el duelo, el suicidio, el asesinato y a veces hasta el parricidio, el envenenamiento, el adulterio y otra multitud de crímenes, preconizando esas hazañas como la fatalidad gloriosa de los espíritus sublimes, como un progreso de las almas grandes, que se hacen superiores a la virtud de los idiotas, a la religión de los crédulos y a la humanidad del vulgo.»
A estas violentas emociones que en el teatro se experimentan, debe atribuirse ese eretismo, esa superexcitación del sistema nervioso, contribuyendo también a debilitar las constituciones y a favorecer el desarrollo de las pasiones eróticas que ya de suyo es, por desgracia, demasiado precoz.
Conviene, por lo tanto, no habituar a las jóvenes a esta clase de espectáculos, y en caso de permitírselo, debe ser con escasa frecuencia, eligiendo aquellas funciones que según el buen juicio de personas verdaderamente ilustradas tengan más garantías de moralidad. La mujer, aún más que el hombre, es de genio esencialmente imitador. Presentadla ejemplos morales; dadla enseñanzas útiles, y se sentirá dispuesta a practicarlas; mas si por un deplorable error y por hacer alarde de talento la pintáis la virtud ridícula y amable el vicio, no tardará en aborrecerla.
No es tampoco mi propósito declamar en absoluto contra el teatro. Hay representaciones eminentemente morales e instructivas y que pueden llevar saludables ejemplos al corazón de la juventud; mas como quiera que en medio de las flores se encuentran no pocas veces los abrojos, quédese, pues, este género de espectáculos para personas adultas y de edad provecta, y hágaseles renunciar a ellos a la tierna infancia y a la sencilla juventud.
A los bailes, y sobre todo a los bailes públicos, deben abstenerse las madres de llevar a sus hijas. Solo debe permitirse en una sociedad escogida, o bien cuando sea necesario como medio terapéutico. Y no escribo contra el baile porque este sea malo en sí mismo, sino porque allí es donde no se oye más que el lenguaje de la lisonja, de la adulación y de la mentira, y porque allí también es donde, como dice un autor, se emplea la galantería, que suele ser a veces el trabajo de zapa que el vicio pone en juego para minar la virtud.
Debe reprenderse siempre el culto que algunas mujeres tributan a su belleza, que a veces llega hasta el punto de que, cual nuevos Narcisos, se hacen idólatras de sí mismas. En efecto; hay mujeres de las que puede decirse que solo viven para sí; que no se cuidan más que de su belleza y atavío, y que emplean todas las horas que debieran dedicar a otras más útiles y honestas ocupaciones, entre el baño y el tocador, en afeites y en adornarse con caprichosas galas. Esto es en extremo reprensible, pues la mujer está muy lejos de ser solo un simple objeto de arte en el que no hay que admirar más que la belleza exterior, la hermosura de sus formas y la frescura de su tez. Tiene deberes más importantes que llenar, obligaciones mucho más sagradas que cumplir, tanto para con la familia como para la sociedad.
¿Y qué diré de esas desgraciadas hijas del pueblo, tan dignas de que se las eduque y se las enseñe debidamente como las de otras más elevadas jerarquías?
Lástima infunde el ver tanta inocente criatura que, agobiadas al peso del infortunio y abandonadas a sus débiles fuerzas y a sus buenos o malos instintos, han precisión para ganar su sustento de salir de la casa paterna, dedicándose unas al trabajo de los diferentes talleres, y otras al servicio doméstico.
Preciso es confesar que al tratar de la educación se ha descuidado, se ha dado poca importancia a la mujer de la clase proletaria, que seguramente es la que más educación necesita; pero también es muy cierto que nuestros consejos sobre este importante asunto, por más que, guiados del mejor deseo, nos afanemos, tal vez no pueden extender su benéfica influencia sobre todas las clases de la sociedad. Hijas de padres comúnmente ignorantes, que por más que sean honrados necesitarían que empezase la educación por sí mismos, no pueden imprimir en el ánimo de aquellas una bien cimentada enseñanza de los principios fundamentales de moralidad que son menester para luchar o más bien para evitar los escollos que han de salir a su paso en el piélago de la sociedad.
Se observa en las grandes capitales, que unas veces por ignorancia, otras por negligencia y descuido, y otras, en fin, porque, como dice el proverbio, la necesidad carece de ley, las madres no vigilan a sus hijas como deberían hacerlo, no las acompañan siempre, dejándolas abandonadas a sus propios instintos en ese mar proceloso, en ese huracán de pasiones que ofrecen constantemente las ciudades populosas, sucumbiendo con frecuencia a los lazos tendidos por el libertinaje y viniendo a precipitarse no pocas veces en el espantoso abismo del deshonor.
A las madres desgraciadas, que por su mala ventura no pueden proporcionar a sus hijas la educación que su acendrado cariño deseara; a esas madres dirijo también mi voz, y no me cansaré de inculcar en su ánimo la sana máxima de que, por escasos que sean sus recursos, por precaria que sea su situación, nunca deben permitir que las hijas se aparten de su lado, porque la inocente niña sin la presencia de su madre es como el árbol lozano que se seca en el estío por falta del riego necesario para su vegetación. La madre es en efecto el riego; es más aún, es la savia del corazón de sus hijas, y apartarse de ellas siquiera por poco tiempo, es producirlas el marasmo, la inercia del espíritu, la muerte moral. Que no olviden las madres esta verdad al tratar de separarse de sus hijas o de dedicarlas a cierto género de ocupaciones o trabajos; tengan presente que los talleres u obradores son por lo común escuelas de corrupción, donde reciben sus hijas los primeros gérmenes del vicio, donde se da tal vez el primer paso en el horrible camino de la infamia. Lo que dije hablando de los colegios relativo a la reunión de jóvenes o de niñas, digo ahora, aunque con más negros colores, respecto de los talleres. Corrompidas ya sus compañeras de más edad, que a su vez lo fueron por otras sus antecesoras, o acaso por sus maestras, que no suelen ser dechados de acrisoladas virtudes, vienen a enseñar a las inocentes niñas, cuando apenas han llegado a la pubertad, cosas que de seguro hubiesen ignorado si hubieran permanecido en su casa. Agregase a esto lo que tal vez escuchan después de su trabajo, al transitar por las calles, y los medios de que se vale el insolente libertino para lograr sus innobles fines, y resulta por una serie lamentable de errores la degradación moral.
Cruzando solas día y noche las calles de las populosas ciudades, acostúmbranse a ver la opulencia, y esto repetido diariamente despierta en ellas la pasión por el lujo y la ambición, y habituadas a escuchar las lisonjas de todo el que junto a ellas pasa, se acrece su vanidad, se alimenta su orgullo hasta tal punto, que ya llega un día en que no se contenta de modo alguno con pertenecer a la humilde esfera que la deparó su cuna, y lanzando su fantasía a otras más elevadas regiones, desprecia acaso todo aquello que con ella tiene más íntima relación.
De la condición humilde de oficiala o artesana, anhela a toda costa pasar a la de señora, y este estado, siquiera sea transitorio, suele comprarle a las veces con el precio de su honra. ¡Insensatas! ¡A qué lamentables extravíos os conduce una mala educación!
No dejaré, pues, de recomendar con insistencia a las madres el más constante celo para sus hijas: que no confíen su cuidado ni a institutoras desconocidas, ni, con varios pretextos, a otras amigas, porque nadie tiene el interés tan vivo como una madre, y por otra parte, la reunión con las jóvenes de su edad suele ser más perjudicial que útil.
Al fin de remediar estos males, dice sabiamente Levy: «Mejorad la educación doméstica de las mujeres de las clases inferiores y medias; prolongad la tutela materna hasta su juventud perfecta, hasta que contraigan matrimonio; inspiradles las virtudes de familia, y preparadlas, mediante la conveniente instrucción, a ser a su vez guías y directoras de sus hijos; preservad su pureza en los talleres por medio de una vigilancia constante y metódica; imponed silencio a las doctrinas de emancipación femenina y de promiscuidad que les zumban al oído; proteged el trabajo de sus manos, y haced de modo que una mujer pueda llegar a vivir del producto de sus labores.»
Es indudable que a veces, la coquetería, las ganas de brillar en sociedad con adornos y vestidos, la ignorancia, la pereza e indolencia, el abandono de los padres, el contagio del ejemplo y la imprevisión, conducen a la mujer a consecuencias deplorables; así como el mal sistema de educación que en el día se sigue, la poca religiosidad, la ociosidad de las masas, la frecuentación de los bailes públicos, y por último, la poca consideración en que se tiene a las mujeres, es una gran parte para que la más honesta se haga impúdica, la más inocente pervertida.
La falta de religión trae, en efecto, grandes males, así como la educación religiosa es un gran medio de infundir moralidad; por esto se ha observado en muchos países que la depravación de costumbres sigue inevitablemente a la irreligión, que trae en pos de sí muchas desventuras públicas y domésticas.
La mujer necesita también cultivar su inteligencia, debe instruirse, pero la instrucción debe ser acomodada a su destino. Muy distantes estamos de pretender que su enseñanza sea tan vasta como la del hombre, y de querer formar mujeres sabias; deseamos únicamente que tenga un cabal y exacto conocimiento de sí misma, de los seres con quienes está en contacto, y de su mutua relación y dependencia. Ayudada de esta manera su natural inclinación a saber, y su disposición intelectual con las luces de la ciencia, podrá pensar con más rectitud y claridad, juzgar con recto criterio y desvanecer las muchas preocupaciones, que, por desgracia, son tan frecuentes en el vulgo. Pero en este punto reina desgraciadamente, sobre todo en nuestro suelo, la más absoluta confusión, el más lamentable desorden, tanto en los colegios como en la enseñanza doméstica. No se marca una senda fija en el orden y número de las materias que han de aprender, pues vemos en algunas escuelas sobrecargar la temprana inteligencia de las niñas con un sin fin de asignaturas distintas, lo cual no deja de ser vicioso, al mismo tiempo que en otras apenas se las enseña a mal leer y escribir. Es preciso dar, según los casos, uno u otro giro a las ideas, una u otra dirección a los conocimientos, unas veces reduciéndolos, otras amplificándolos según las diferentes capacidades, o según la aptitud que en cada una se demuestra. No reprobamos el que se dé a la mujer en la primera enseñanza una educación, lo más completa posible, pero juzgo que tal enseñanza no debe ser tumultuaria y violenta, pues esto no conduce más que a confundir sus ideas. Instrúyasela, sí, pero váyase despacio. La instrucción de la mujer, cuyo porvenir y destino no es, como el del hombre, desempeñar cargos públicos y conquistarse cuanto antes una posición social que a la par que le proporcione honor y decoro le proporcione también lo suficiente para atender a las necesidades de la vida, no requiere prisa; debe ser lenta y pausada aunque con el debido aprovechamiento. En nuestra España se observa que la enseñanza de la mujer es muy incompleta, y requiere, por lo tanto, que indiquemos el orden más adecuado para alcanzar el fin que nos proponemos.
Créese generalmente que cuanto más pronto se ejercite la inteligencia de las niñas más fácil y pronto es su desarrollo. Esta es una preocupación lamentable, pues aunque en algunos casos así suceda, se verifica siempre a expensas de la perfección física, con detrimento de la salud y del deterioro lento de toda la economía.
La organización en los primeros años es todavía imperfecta, tiene que atender a la importantísima necesidad de la conservación de la vida y al desarrollo y complemento de los órganos que aún no se ha perfeccionado, y por lo tanto un precoz desenvolvimiento de la inteligencia en una edad en que todavía el desarrollo del cerebro, que es su instrumento, se considera con razón insuficiente, no puede menos de llevar perturbaciones al resto del organismo. Así se ve con frecuencia que bajo la influencia de esta causa, ocurren a veces en la infancia graves padecimientos cerebrales.
La instrucción puramente elemental debe empezar, pues, a los siete años y terminar a los diez. En este periodo aprenderá a leer, escribir y contar, tomando algunas nociones de doctrina cristiana e historia sagrada. Desde esta época en adelante, debe empezar la enseñanza elemental superior, que comprenderá el conocimiento perfecto del idioma patrio, el estudio de la gramática castellana y la lectura de autores clásicos españoles; después aprenderá la geografía y la historia universal, muy principalmente la de España, y por último, algunos elementos de higiene doméstica que tan útiles pueden serla cuando haya de ser madre y señora de casa. Después de estos conocimientos literarios y científicos pueden venir, para aquellas que deseen completar más su instrucción, la asociación de algún idioma extranjero, los estudios puramente de adorno, como la música y el dibujo, según las particulares disposiciones de cada una, no olvidando que antes que todo se debe tener en cuenta la enseñanza de labores y ocupaciones propias de la mujer en el hogar doméstico.
Respecto de la edad en que debe concluir esta enseñanza, no puede marcarse término, porque esto ha de estar en relación con la diferente capacidad intelectual de cada una, teniendo presente que, no porque una niña tarde más en completar su educación, dejará de estar mejor educada. Con este caudal de conocimientos fundamentalmente adquiridos, podrá tener idea clara de los seres que existen en el universo; de las condiciones de la tierra que habita, de la historia de la humanidad, que casi todas ignoran, considerando sus grandes épocas, sus vicisitudes y progreso; de la grandeza de los imperios y de su decadencia; de la historia patria, para saber los pueblos que en diferentes tiempos la han invadido, las heroicas y gloriosas hazañas de nuestros antecesores; de los acontecimientos más memorables, de los hombres que más han logrado distinguirse en las ciencias y en las letras y de las verdades, en fin, que constituyen el dogma de nuestra cristiana religión. De este modo reuniría la mujer la suma de conocimientos indispensables para tener una idea de sí misma y de los seres que la rodean, y disiparía con la esplendorosa luz de la ciencia el cúmulo de errores que abriga la inteligencia de las gentes vulgares. La mujer haría un papel mucho más digno en la sociedad, se vería menos expuesta al error, sería más despreocupada, y merecería con más justos títulos el aprecio y la consideración del hombre.
En la adolescencia de la mujer, es necesario una gran enseñanza, cuyo cargo exclusivo de las madres, y que por lo general suele descuidarse con detrimento del bienestar de las familias y de la pureza de costumbres.
Al rayar los primeros albores de la pubertad, de esa edad tan peligrosa de la vida, se desarrollan instintivamente necesidades físicas y morales, siendo las más activas e imperiosas la amatividad y la afeccionividad. El erotismo y el amor serán por consiguiente las pasiones más temibles, y para combatirlas y dirigirlas convenientemente sería muy útil que las madres diesen a las jóvenes una explicación clara a la par que decorosa acerca de las novedades que sienten en su organismo, haciéndose con este objeto sus más benévolas confidentes. La reserva que se adopta acerca de este asunto tan delicado es, por lo general, más perjudicial que útil. La curiosidad de la joven no estará tranquila hasta que pueda darse una explicación de lo que siente, y puesto que al fin y al cabo esta curiosidad ha de satisfacerse, es mucho más preferible que la madre la satisfaga. De no seguir esta conducta franca e ilustrada, nacen no pocas veces los vicios solitarios y el deplorable libertinaje. Los escollos con que se estrella por lo común la educación física en lo que dice relación con el instinto reproductor, creo que es un mal hasta cierto punto incorregible. Ni la acertada dirección de los padres, ni los consejos sanos, ni todo el conjunto de circunstancias apropiadas para el caso podrán hacer que este instinto se duerma, ni acallar la voz de la naturaleza, sino con los matrimonios oportunos y acertados. La temprana unión conyugal sería el mejor, tal vez el único remedio para combatir esta influencia; pero ¿cómo casar a una mujer a los trece o catorce años sin detrimento de su organización, y cómo enlazar a un hombre a los quince, cuando aún no tiene vigor en su constitución, ni su carrera u oficio terminados para atender a las necesidades siempre crecientes de la familia? Convengamos, pues, en que para este mal se han ideado y pueden prescribirse paliativos, pero nunca remedios verdaderos. Desde los quince años en el hombre y desde los trece en la mujer, época en que se desarrolla el instinto genésico, hasta los veinticuatro a treinta en el primero y los diez y ocho o veinte en la segunda, hay muchos obstáculos que vencer, impulsos violentos que resistir, peligros que combatir y hábitos fatales que lamentar. La legislación de los hebreos mandaba contraer matrimonio a los varones a la edad de diez y seis años, con el fin de que no buscasen fuera del consorcio legítimo placeres ilícitos, y esta ley, que en nuestra sociedad actual parecería un absurdo, no estaba en aquella época desprovista de fundamento. Era el medio de cohibir en gran parte la funesta plaga social de la prostitución y el vicio ruinoso y asolador del onanismo, no menos que la terrible secuela de enfermedades que van siempre en pos de ellos.
Edúquese a la juventud, dice Levy, en los más sanos principios de la higiene y de la moral; vigílesela en las escuelas y en los talleres; inspírese amor al trabajo, y difúndase la ilustración y el bienestar en todas las clases. Para corregir en lo posible esta funesta precocidad, será forzoso complemento de lo que llevamos indicado, y medio tal vez el más eficaz de todos la institución de una gimnástica sostenida, bien ordenada y metódica. Cuidado es también de las madres el instruir a sus hijas o prepararlas dignamente para el matrimonio, indicándoles los grandes deberes inherentes a este estado, la seria responsabilidad que envuelve, la delicada misión que se impone y las consecuencias de ella.
Debe también manifestársela los graves inconvenientes de una elección caprichosa y los peligros de una primera impresión, y que al tratar la mujer de unir su suerte a la de un hombre y de contraer vínculos que han de ser indisolubles, exige la importancia de esta resolución buscar garantías de acierto en los antecedentes de su futuro consorte, en su género de vida, en sus costumbres, en su conducta con sus padres y demás deudos, y en su fondo moral. De este modo aún es posible equivocarse, pero al menos hay esperanzas y probabilidades de buen éxito. Damos mucho valor a la conducta moral, porque la creemos la base de la felicidad conyugal; no así a los medios de fortuna y otras conveniencias sociales que podrán dar comodidades, pero que con ellas no se compra ni el verdadero amor ni la paz y ventura del hogar doméstico.
Cuando la mujer ya sea madre, se la debe encarecer el deber que tiene de criar a sus hijos, lo cual es imprescindible siempre que no se lo impida el estado de su salud. Una mujer mercenaria, por buenas que sean sus condiciones morales y por robusta que sea su organización, nunca puede reemplazar a la madre en cuidados y ternura para sus hijos; además de que la naturaleza, sabiamente próbida y previsora, hace que el alimento natural del niño corresponda a su fuerza digestiva, lo cual no puede buscarse en una organización advenediza. Trabajosos son los deberes de la maternidad, pero también van acompañados de inefables placeres. El lactar a los hijos es quizá el deber más penoso, pero es también uno de los más sagrados; porque dar la vida y no completarla y perfeccionarla, es falta de amor filial y de sentimientos humanitarios. La lactancia influye también mucho en el carácter moral del niño, porque la educación principia en el momento en que el infante comienza a ejercitar instintivamente los sentidos, y es indudable que las primeras impresiones que se reciben tienen una trascendental importancia para la vida ulterior, y estas impresiones primeras, comunicadas por una nodriza, nunca pueden ser como las que debe dar una buena madre.
Hay respecto de la lactancia otra prevención que destruir. Créese vulgarmente entre las mujeres que el criar a sus hijos deteriora su salud y gasta prematuramente la organización; pero la ciencia y la observación han demostrado que, lejos de ser así, es la lactancia, cuando lo consienten las condiciones orgánicas y fisiológicas de la madre, la mejor garantía de su conservación.
Es necesario que las madres adviertan a sus hijas las luchas que han de sostener para hacerse dignas del ilustre título de virtuosas en el impetuoso mar de las pasiones que conmoverán su espíritu durante la vida social; que eleven su ánimo y le dirijan, para que nunca desmaye ni vacile en esa escabrosa senda tan erizada tal vez de pesares y privaciones como recta y segura para alcanzar la felicidad.
Tampoco deben consentir que sus hijas contraigan matrimonio demasiado jóvenes, pues esto, sobre tener el grave inconveniente de no estar completado el desarrollo de la organización, puede tener fatales consecuencias en la vida ulterior y ser perjudicial hasta a los mismos hijos, pues los matrimonios demasiado precoces traen a veces la esterilidad y producen hijos con pocas probabilidades de vida, o bien se crían endebles y enfermizos.
Cuidado es también de las madres investigar qué garantías de salud y robustez presenta el que pretende ser esposo de su hija, pues esta circunstancia, comúnmente desatendida, tiene no menos lamentables consecuencias, dando lugar a la procreación de hijos que llevan en su organización un germen morbífico hereditario, y que cuando se manifiesta se hace rebelde a todos los agentes terapéuticos. Para esto deberá consultar el parecer de un médico de saber ilustrado y de recto juicio, pues más vale torcer las inclinaciones o vencer una pasión, aunque sea inveterada, que autorizar la desgracia del matrimonio y de la progenie.
La mujer, por último, debe ser humilde y respetuosa para los padres; honrada y leal para su esposo; afectuosa y amable para la sociedad.
Habiendo tratado con la posible extensión acerca de la educación moral y los defectos que es preciso corregir, pasemos a tratar de la educación física que conviene proporcionar a la mujer.
No menos importante que la educación moral es la educación física, como que con ella está íntimamente relacionada.
La buena educación física ayuda en gran manera en sus fines a la educación moral.
Ya hemos manifestado en otro lugar que la educación debe atender al desarrollo de todas las facultades humanas, y por lo tanto al desarrollo simultáneo de la organización, de los sentimientos o facultades afectivas y de la inteligencia. No será buena educación aquella que dé más importancia al desarrollo muscular que a la parte intelectual, ni tampoco la que cultive más la inteligencia que las fuerzas físicas.
El predominio exagerado de la parte material da vigor y robustez al cuerpo, pero deja la inteligencia sumergida en un profundo sueño, conduciendo a la estupidez y a la imbecilidad.
Cuando predominan las facultades afectivas, o sea el sentimiento, da lugar a seres de complexión muy débil, demasiado impresionables, que todo lo ven oscuro en el horizonte de su vida, siempre miran las cosas por su lado desfavorable, y atormentados por pueriles temores, por desventuras imaginarias, pasan entre ayes y suspiros los breves días de su mísera existencia.
Estando desenvuelta con exceso la parte intelectual, espiritualiza, por decirlo así, la naturaleza humana, destruye el equilibrio de las funciones, desordena las fuerzas, deteriora la nutrición, impide o dificulta las acciones plásticas, porque el cerebro que preside a todas las funciones, tanto de la vida orgánica como de la vida de relación, gasta su influencia en las operaciones intelectuales.
Este mismo predominio priva al cuerpo del necesario reposo y da lugar a una salud delicada y expuesta a quebrantarse con la mayor facilidad. Así, pues, los padres o encargados de la educación de las jóvenes deben evitar tan funesta influencia para la salud, y que reconoce por causa el descuidar el cultivo de las facultades humanas y la negligencia con que se ha mirado el estudio de la organización.
Se advierte, en efecto, cierto desdén o abandono por lo que toca a la educación física de la mujer, tanto más lamentable, cuanto que de él resulta siempre una imperfecta enseñanza, y no pocos obstáculos en la vida práctica y en la importante misión que está llamada a desempeñar.
La mujer, débil y sensible por naturaleza, necesita robustecer su organización en la infancia y juventud, preparándola para desempeñar las altas funciones que la Providencia la ha confiado, y de cuyo vigor orgánico depende su salud y el bienestar de sus hijos.
La primera condición referente a tal objeto, debe consistir en una alimentación sana y reparadora, para que de este modo se atienda a la conservación de las fuerzas y a las necesidades del crecimiento y desarrollo orgánicos, tan rápidos en las primeras edades de la vida. El movimiento fisiológico constante de composición y de descomposición, es en las niñas mucho más activo, y por lo mismo tiene necesidad de mayor y más frecuente reparación. No conviene que hagan uso de alimentos feculentos que predisponen al linfatismo; sino más bien del régimen dietético animal, graduándole según las circunstancias, y combinado con la dieta vegetal. No debe, sin embargo, abusarse de la dieta fibrinosa, y aun a veces es conveniente abstenerse de ella cuando las pasiones se exaltan, cuando los jóvenes se hallan con el fuego excesivo o en la fuerza de la edad, y puede provocarse precozmente la aparición de ciertos instintos.
La limpieza personal, el aseo del cuerpo, es necesaria condición para mantener la regularidad y equilibrio de las funciones, pues que la piel, órgano principal de respiración y de absorción y exhalación, es un excelente enumtorio por el cual se desembaraza la economía de la mayor parte de los materiales eliminables, contribuyendo de este modo a depurar la sangre. Es, por lo tanto, muy provechoso el uso de los baños, ya templados, ya frescos, según la estación, para satisfacer ese fin higiénico, quedando de este modo la piel expedita y limpia en el uso de sus importantes funciones.
Pero lo más esencial de todo, lo que forma por decirlo así el núcleo y la base de la educación física, es el ejercicio muscular llevado a cabo y regularizado por medio de una gimnástica bien ordenada. Este ejercicio, tan saludable como útil, activa la circulación capilar de la periferia de la organización, facilita las funciones de la piel, regularizando todas las demás, y disminuye el predominio del sistema nervioso, que tanto predispone a la mujer a las enfermedades histéricas.
El estado actual de nuestras costumbres impone mil trabas al desarrollo y al ejercicio regular de los órganos, y tanto en los colegios como en el hogar, tanto en las escuelas como en los talleres, la niñez y juventud están condenadas a una vida demasiado sedentaria.
«Calcúlese, dice un autor, el tiempo concedido al desarrollo de las fuerzas físicas de nuestros jóvenes, que no representa un tercio del que se pasa en la escuela o en el colegio. En cambio, se acumulan en su cabeza muchas letras y muchas ciencias, sus cerebros son provocados a rendir frutos precoces y febriles, y los pedagogos olvidan que el vigor de la constitución es la condición primera de los adelantos que pueda hacer la inteligencia.»
Cuanto más jóvenes son las niñas, más movimiento y variedad necesitan, y cuando en ellas aparece el sentimiento genésico, constituyéndose foco de una vida nueva, solo la actividad muscular puede amortiguar la susceptibilidad orgánica que acaba de estallar, procurando al mismo tiempo un sueño fácil, profundo y reparador.
El gran problema de la educación consiste en el equilibrio de las fuerzas físicas con las facultades intelectuales, y este equilibrio no puede alcanzarse, sino por medio de una gimnástica obligatoria y variada, ajustada a cada edad y oportunamente interpolada con los ejercicios de la inteligencia. Las ocupaciones variadas y activas, la fatiga de cuerpo, el ejercicio muscular hasta el rendimiento, el cultivo de la inteligencia, los principios morales y religiosos, las nociones higiénicas inculcadas desde los primeros años y una vigilancia asidua, son los medios que se pueden oponer al instinto o pasión erótica, tanto en los colegios como en el seno de las familias, combinándose así del mejor modo posible la educación física con la moral e intelectual.
Ahora comprenderemos mejor lo difícil que es llenar esta indicación en los colegios con media o una hora de recreo, con un paseo monótono y sin objeto los días de fiesta, y con juegos sin la debida dirección.
La gimnástica desarrolla considerablemente los órganos, nos hace más aptos para resistir las influencias atmosféricas y las privaciones de la vida; nos hace también más ágiles, más valerosos, contribuye a dar más belleza a las formas, y desarrolla notablemente las cavidades huesosas torácica y pelviana, la primera de tanto interés para la función más importante de la vida, y la segunda para cumplir los fines de la maternidad. Pero la gimnástica, lo mismo en la mujer que en el hombre, no debe, en mi sentir, limitarse solo a la primera edad de la vida, pues si bien es cierto que en esta es donde más se distingue su bienhechora influencia, no dejada llevar sus saludables efectos a la organización de los adultos, y aun a la edad de la consistencia.
La gimnástica, pues, debe formar parte esencial de la pedagogía y de toda educación bien dirigida. Sensible es que se haya descuidado tanto este excelente medio de desarrollo físico y moral, y sobre todo, en nuestra moderna generación, donde cada vez más van siendo las constituciones endebles y enfermizas, y donde tanto predomina el linfatismo con sus terribles secuelas, bocio, escrófulas, tabes mesentérica, tuberculosis, raquitismo y tantas otras plagas como afligen en especial a la juventud de las grandes poblaciones.
Conviene también que las niñas se ejerciten en el salto y la carrera, así como también las jóvenes, pues ambos ejercicios son muy propios de estas edades, y esencialmente acomodados al temperamento linfático.
Fuera de desear que en todos los colegios, y aun en todas las escuelas de primera y segunda enseñanza, hubiera gimnasios convenientemente dispuestos y dirigidos, y de este modo, de esta parte importantísima de la educación física disfrutarían por igual todos los individuos, y las constituciones todas serían más vigorosas.
Así se observa que, agobiada la inteligencia con un sin número de asignaturas o materias tan difíciles como diversas, enervan las constituciones más fuertes, y no estando equilibradas, como debían hallarse, las horas de trabajo mental con las de ejercicio muscular, resulta que, por una mal dirigida educación, vienen a degenerarse las más privilegiadas razas.
A este género de ejercicios activos debe acompañar el necesario descanso para la reparación de fuerzas, pues de lo contrario sería más bien perjudicial que provechoso. El ejercicio a pie o paseo es utilísimo, que, aunque no tanto como la gimnástica, contribuye en gran manera a desarrollar las extremidades inferiores e influye poderosamente con ventaja en todo el organismo, ya con la distracción que produce, ya también por el aire puro del campo que se respira, por el recreo de la vista con los paisajes amenos. No menos útil que la progresión o marcha a pie son esas expediciones campestres que se hacen de tiempo en tiempo. Las giras, las partidas de campo, ya a pie, ya a caballo, y hasta las populares romerías, son medios eminentemente provechosos, cuanto de sencilla y agradable diversión, que a la par contribuyen al desarrollo físico y conservación de la salud como al esparcimiento del ánimo. En efecto; un paisaje ameno, un frondoso valle, una escarpada colina, una espumosa cascada, un espeso bosque, una rústica floresta, una alfombra de blanda yerba y una sombría arboleda, no pueden menos de dar salud al cuerpo más enervado, deleitar agradablemente nuestros sentidos y prestar torrentes de inspiración a las almas grandes dotadas de sentimientos elevados. Conviene asimismo que esta clase de ejercicios se repitan con alguna frecuencia, pues es indudable que la vida del campo fortalece el cuerpo y purifica el espíritu, librándole de la perniciosa influencia que ejercen sobre las pasiones la vida muelle y sedentaria de los grandes focos de población.
Entre los medios de educación no puede menos de figurar el baile. Este ejercicio, tan provechoso de suyo, no está del todo desprovisto de inconvenientes para los jóvenes. Estos son los relativos al detrimento que puede sufrir y sufre realmente la moral cuando no está constituido por personas de la más exquisita educación.
La multitud de lisonjas que suelen derramar en el alma sensible de la joven una turba por lo general de falsos y mal intencionados aduladores, poco a poco van infiltrándola y pervirtiéndola su bueno e inocente fondo moral, y hacen perder muchas veces la apreciable y hermosa virtud de la modestia. Es indudable que si las buenas prendas morales son el más bello adorno de la mujer, esta cualidad no deja de ser uno de sus más bellos atractivos, pues ella hace a la mujer semejante a la sencilla violeta que se oculta entre la yerba sin que la hiera el sol que puede abrasarla, ni las asechanzas de la seducción que, envidiosas de su hermosura, harían por cortar su tallo, y tan pura como el ángel del Creador, que canta himnos a su gloria. De tal importancia considero yo esa estimable virtud, y pienso que hay sus peligros de perderla en todos esos centros de reunión donde se fomenta la vanidad y adula a la hermosura. Tiene, pues, el baile estos graves inconvenientes bajo el punto de vista moral; pero como ejercicio, es un excelente medio de desarrollo a la par que de solaz y diversión para la juventud. Es un ejercicio compuesto en el que a un tiempo se hace uso de la progresión, de la carrera y del salto: las flexiones y extensiones musculares tienen lugar y se repiten con muchísima frecuencia, y todas las actitudes varían a cada momento. Acelera la circulación y la respiración; activa la exhalación cutánea y desarrolla extraordinariamente los músculos de las piernas, de los muslos y de la parte inferior del tronco. Es mucho más tónico que el simple paseo y menos cansado que la carrera y el salto. Robustece y vigoriza a las jóvenes; da gracia a su modo de andar y libertad a sus movimientos, y el baile, en fin, es un poderoso medio terapéutico para las jóvenes cloróticas por los suaves y repetidos estímulos que ocasiona.
Otro ejercicio que conviene mucho a las jóvenes, sobre todo si se hallan temporal o permanentemente en un puerto de mar, es la natación; pues prescindiendo de lo utilísimos que son siempre esta clase de baños, sobre todo cuando hay tendencia a alguna de las múltiples y variadas formas del escrofulismo, es un ejercicio activo que contribuye poderosamente al desarrollo de todo el sistema muscular dentro del agua, siendo especialmente útil a las jóvenes de constitución endeble.
Con este conjunto de ejercicios bien combinados en la infancia y adolescencia de la mujer, se conseguirá indudablemente sostener y producir la robustez y evitar graves dolencias que pueden sobrevenir en esas edades, que no solo deterioran la salud, produciendo a veces sensibles deformidades, sino que a veces por la influencia hereditaria influyen un fatal sello a las generaciones venideras.
Queda, pues, expuesto, aunque con notable desaliño, lo que es la mujer física y moralmente; lo que ha sido en otros tiempos; lo que debe ser ahora, y las reglas de conducta que deben seguirse para su buena educación en los dos sentidos expresados. He procurado estudiar a la mujer en el sentido moral, hemos hecho resaltar sus graves defectos, sus naturales debilidades; también hemos admirado sus muchas virtudes y convencídonos de que estas, si la mujer llegase a ser educada como debe, o siquiera sea como en mi discurso prescribo, esas virtudes llegarían a adquirir un brillo más intenso y brotarían en ella cada vez más, virtudes nuevas si se las hiciera comprender cuál es la elevada misión y digno destino para que están en la tierra.
No se pretenda despojarlas de su legítimo valor, de sus justísimos derechos; pues por sus condiciones, en todos conceptos estimables, se hacen merecedoras del aprecio y consideración de la humanidad.
Vosotros, hombres escépticos, para quienes la virtud es un mito y el amor una quimera, porque creéis que en pos de sí no trae más que el desengaño; vosotros, que aborrecéis a la mujer hasta el punto de considerarla como un instrumento vil y mirarla desde el fondo de vuestro corazón con el más insultante desprecio, por más que en su presencia la mostréis una traidora sonrisa, ¿queréis que se haga digna de vuestro nombre, de vuestro poder y de vuestra inteligencia? Educadla debidamente, acrecentad su instrucción, no la abandonéis a sus propios instintos, corregid sus extravíos, no la ofusquéis con lisonjas, no la pervirtáis con adulaciones, decidla la verdad siempre, mal que en su grado la pese, y hacedla bien comprender cuáles son sus deberes. Vosotros, que criticáis sin cesar y no del todo sin razón su vanidad infantil, su lujo exagerado y su refinada coquetería, ¿queréis que la mujer sea virtuosa? Enseñadla el modo de serlo. ¿Queréis que no sea ignorante? Enseñadla a ser instruida. ¿Queréis que no sea coqueta? No la requiráis de falsos amores. ¿Queréis, en fin, que sea buena? Poned un freno a vuestro libertinaje y empapad constantemente su alma sensible en los sublimes principios de la religión y en las sanas máximas de la moral.
Vosotros, quienes en tan poca estima tenéis a la mujer, que la creéis desprovista de inteligencia y virtud, de actividad y valor de abnegación y heroísmo, echad si podéis un tupido velo sobre la gloria imperecedera de las Judit y de las Safo, de las Lucrecias y Eloisas, de las Juanas de Arco, de las Teresas de Jesús y de las Isabeles de Castilla.
No faltará tal vez quien, émulo de nuestra gloria y de la sublime misión que estamos llamados a desempeñar en la tierra, juzgue en cierto modo impropio que un médico se ocupe de educación; mas ésta, considerada bajo el punto de vista filosófico, al médico más que a nadie le concierne. La educación no es exclusiva de los pedagogos. El médico, que por la índole de su profesión noble y santa, ora penetra en los alcázares magníficos de los Reyes como en las lujosas viviendas de magnates opulentos, tanto en la modesta morada de la ilustre clase media como en la mísera estancia del proletario y en la rústica cabaña del campesino, que está destinado a investigar sin querer los misterios de todas las familias, que las lleva consuelo en sus calamidades, remedio en sus males, cariñoso afecto en sus aflicciones, él es quien está llamado a infundirlas los sanos consejos que, a la par de los que les dicta su saber en las humanas dolencias, sea no menos dulce bálsamo para apaciguar el alma. Él debe guiar a aquellas jóvenes que por su desgracia no recibiesen la educación necesaria o que no quisiesen adquirirla, y él en fin, siendo confidente de las madres, debe instruirlas en los útiles preceptos de una buena higiene a la par que en la práctica de las más puras costumbres. La educación ya hemos dicho que no se completa en la escuela; abraza todas las edades, y siendo así, es imposible que los maestros la ternen; y el tratar de la educación física y dar consejos sobre ella, así como de la moral con quien está íntimamente unida, al médico más que a nadie le compete, pues que nadie como él conoce las relaciones del cuerpo con el espíritu.
¿Quién se atreverá a negar la influencia de la parte orgánica sobre la parte intelectual y moral? Por otra parte, para escribir o tratar filosóficamente sobre educación física, o más bien para enseñar a educar, se necesita conocer profundamente el organismo, a más de que cada individualidad, según su modo de ser orgánico, necesita modificar las indicaciones de la educación en general, necesita, por decirlo así, una educación especial. Véase, pues, si es ajeno del médico el ocuparse de la educación, y mucho más de la educación de la mujer.
Tímido estoy ya y receloso de haber fatigado mucho vuestra atención, y no queriendo incurrir en desagrado, doy término a mi trabajo, inculcando por última vez en la mujer la necesidad que tiene de cumplir estrechamente sus altos y sagrados deberes, y en el hombre la de educarla y dirigirla para que sea digna de él.
Mujeres; sed virtuosas si queréis ser felices. Hombres; estimad en lo que vale a la mujer bien educada; tras ella está la felicidad.
He dicho.
{Transcripción íntegra del texto contenido en un opúsculo de papel impreso de 32 páginas.}
