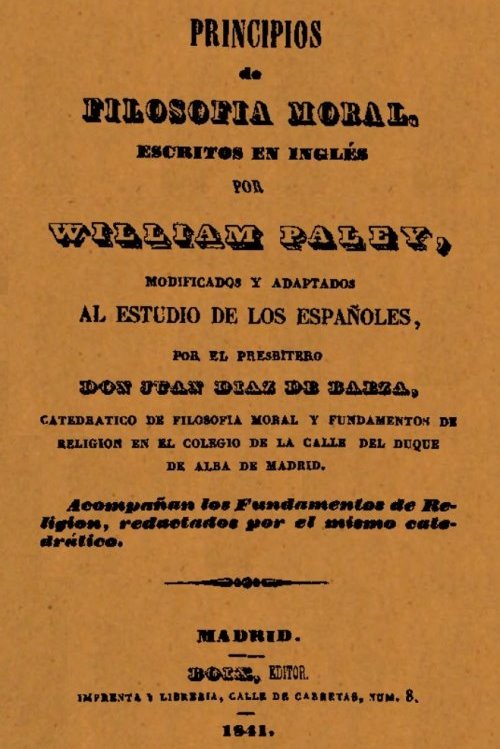
Principios de filosofía moral,
escritos en inglés por William Paley
Modificados y adaptados al estudio de los españoles, por el presbítero Don Juan Díaz de Baeza,
catedrático de Filosofía moral y Fundamentos de Religión en el Colegio de la calle del Duque de Alba de Madrid.
Acompañan los Fundamentos de Religión,
redactados por el mismo catedrático.
Madrid, 1841
BOIX, editor. Imprenta y librería, calle de Carretas, núm. 8
[ XVI + 335 páginas. ]
Es propiedad de la casa de Don Ignacio Boix, del comercio de libros de esta Corte, y nadie podrá reimprimirla sin su consentimiento con arreglo a las leyes vigentes.
—
Prólogo, v
Parte especulativa, 1
Parte práctica. Obligaciones relativas
Sección primera. Obligaciones relativas determinadas, 86
Sección segunda. Obligaciones relativas indeterminadas, 175
Obligaciones relativas del constitutivo de los dos sexos, 212
Obligaciones para con nosotros mismos, 274
Obligaciones para con Dios, 296
Índice, 331
Prólogo
La acogida que tuvieron en Inglaterra los Principios de Filosofía Moral de William Paley, debió de admirar a su mismo autor, dice el traductor francés. “Pocos libros, dice también, han tenido en Inglaterra una fortuna más brillante, pues causó una revolución completa en las ideas y en la enseñanza. Le impugnaron algunos con vehemencia; pero el autor, que había meditado profundamente el asunto que trataba, y se hizo cargo en su libro de las objeciones más esenciales a que responde con el mayor acierto, guardó silencio, y dio lugar a que cayese en olvido la crítica de sus censores. Todas las universidades adoptaron su obra para enseñar la Filosofía Moral; y diez y nueve ediciones consecutivas en el espacio de veinte y cinco años, apenas han bastado para satisfacer la avidez, siempre en aumento, con que se busca.”
Esto decía el traductor francés el año de 1817: después acá, no sé cuántas ediciones se han hecho del original inglés, pero sigue gozando la mayor aceptación en Inglaterra, según estoy informado, y también entre los españoles que han leído la obra, y se hallan en estado de apreciar su mérito.
Un autor pues de tanta reputación tenía títulos muy justos a que su trabajo viese la luz pública en nuestro idioma; y yo le hubiera traducido íntegramente, si no me hubiesen detenido las consideraciones siguientes:
1.ª Paley trata en su obra muchos puntos que son peculiares a Inglaterra, y nada adaptables a nuestra España; y aun por esta razón Mr. S. Vincent omitió algunos de ellos en su traducción a la lengua francesa, y otros que tradujo los juzga superfluos fuera de la Gran Bretaña.
2.ª El autor inglés profesaba la religión anglicana, y de consiguiente en muchos artículos que se rozan con las verdades religiosas, me hubiera sido necesario abandonar o impugnar su doctrina.
3.ª Aun en puntos meramente filosóficos y no pudiendo, como no puedo, convenir muchas veces con este sabio inglés, me hubiera visto en la necesidad, o de publicar unas ideas que no tengo por suficientes, o de dar a varios pensamientos del autor un giro acomodado a mi modo de concebir; libertad incompatible con la fidelidad de un traductor.
Estas son las razones que he tenido para no traducir el texto literal de Paley; y así, al mismo tiempo que traduzco realmente su obra, la presento modificada, coordinando las materias según me ha parecido mejor, omitiendo, variando, añadiendo, u explicando lo que ha sido necesario para adoptar su doctrina; pues nunca la ofrecería yo al público si no la recibiese por mía. Mas a pesar de estas alteraciones, puedo asegurar que conservo los principios de la moral que establece Paley, como lo echará de ver el que esté familiarizado con el original, o quiera consultarle; ni yo podía desecharlos, porque los tengo por verdaderos en el fondo, y son sustancialmente los mismos que he consignado en mis escritos, e inculcado a mis discípulos en diez cursos de Filosofía Moral que he explicado en establecimientos literarios de esta corte.
La única diferencia, que más bien debe llamarse una ampliación de la doctrina de Paley, consiste en que este coloca la moralidad de las acciones humanas en su conformidad u oposición con la utilidad general, y por conexión necesaria con la voluntad de Dios que quiere lo que es útil a los hombres, de modo que, según él, una acción es buena porque es útil a la especie humana, y otra es mala porque es perjudicial; y yo, confesando con el autor que toda acción verdaderamente útil al género humano es buena, y toda acción verdaderamente perjudicial a la especie humana es mala, no convengo con él en que la razón por qué la acción útil es buena, sea su utilidad, y la razón por qué la acción perjudicial es mala, sea porque es perjudicial; sino que pasando más adelante, establezco que la razón formal por qué unas acciones son buenas, y otras son malas, está en su conformidad u oposición con el orden universal e indispensable, sin el cual nada puede existir ni concebirse; de modo que en último resultado, según mi modo de ver, la malicia de las acciones es la oposición a la existencia de las cosas, o su tendencia a que sean destruidas; lo que no puede menos de suceder subvertiéndose el orden, puesto que este no es otra cosa más, en las cosas materiales, que la conveniente disposición de las partes de que consta una cosa; conveniente digo, para que cada cosa sea lo que es: en cuyo supuesto claro está que oponerse al orden es oponerse a la existencia de las cosas. Es imposible que Dios deje de querer que existan las cosas, luego no es posible que deje de querer el orden, y así el que se opone al orden se opone a la voluntad de Dios. Mas como el orden no puede ser perjudicial, sino antes bien es muy útil a los hombres; cuando una acción propende al bien general de los hombres, podemos asegurar que es conforme al orden, y por lo mismo buena; y cuando tiende a perjudicar a la humanidad, podemos asegurar que es contra el orden, y por esta razón mala. Ampliado así el pensamiento de Paley, sigo al autor constantemente en su raciocinio, porque es preciso confesar que brilla en su modo de raciocinar una exactitud que jamás le abandona.
Todas las acciones opuestas o conformes al orden que debe reinar entre los hombres, son también opuestas o conformes a otro orden más alto; pero hay algunas, y no pocas, cuya conformidad u oposición con el orden inferior y secundario, o no es ninguna, o apenas se percibe, por su ninguna o remotísima conexión con la felicidad general de la sociedad humana. Para fijar pues su moralidad, y para conocerla, es preciso recurrir a un orden más elevado, a un orden primario, absoluto y esencial, no hipotético ni consiguiente. Este orden se halla enteramente olvidado en la obra de Paley, a lo menos como principio filosófico, sobre que discurrir acerca de la bondad o malicia de las acciones. Sin embargo, no es menos verdadero y necesario para este fin que el orden secundario, nosotros le establecemos y le seguimos en la investigación de la moralidad, conformándonos en esta parte con la doctrina de otros autores, especialmente con la del sapientísimo Muratori, si bien nos desviamos algo de él en cuanto al modo de formar la idea de este orden primario, antecedente y necesario, cuya falta o no existencia es absoluta y metafísicamente imposible; porque en último resultado no es más que la esencia de Dios.
No concibo yo la obligación del mismo modo que Paley; y así a dos capítulos que emplea para explicarla, sustituyo uno conforme a mis ideas. Nada dice el autor expresamente acerca de la conciencia, y de los premios y castigos, aunque implícitamente se hallan incluidos estos dos puntos en el texto de su obra: yo añado un capítulo aparte para cada uno de ellos. No me conformo con la opinión de Paley sobre la usura: trato de ella según mis principios; y omitiendo lo que dice acerca de la tolerancia religiosa, expongo las razones que hay en pro y en contra de ella.
Éstas son las variaciones principales que introduzco en la traducción; las demás no recaen por lo general sobre la sustancia de la doctrina.
Consultando la conveniente extensión del texto, y la comodidad del precio, he omitido algunas prenociones de psicología y teología natural; en atención también a que las ideas acerca de la existencia, naturaleza y atributos de Dios, se dan con la extensión suficiente en el tratadito de los fundamentos de religión; y para las correspondientes a la naturaleza, facultades y operaciones de nuestra alma, se hallan bastantes elementos en el cuerpo de la obra; elementos que fácilmente pueden desenvolver los profesores en la explicación de las materias morales.
Acaso algunos echarán de menos en mi trabajo las autoridades y citas, que tanto abundan en otros escritos. No hay cosa más fácil que aglomerar testimonios de otros autores que han pensado como nosotros; mucho más hallando, ya hecho este trabajo material en diferentes libros. Pero como dice juiciosamente en el prólogo nuestro Paley, “proponer semejantes citas como un argumento serio; querer fundar un deber de la moral en el testimonio de un poeta griego o romano, es jugar con la atención del lector, o más bien desviarle de todos los principios que deben dirigir nuestras investigaciones en asuntos morales.”
Y más adelante:
“Cuando nos fundamos en la autoridad de algún escritor, debemos expresar su nombre: cuando se ha hecho un descubrimiento en alguna ciencia, es una injusticia aprovecharse de él, sin citar al autor. Pero en un tratado que solo se funda en el raciocinio, en materias en que no caben descubrimientos, o innovaciones propiamente dichas, y en que a todo más será propio del autor que las trata, el modo de discurrir y juzgar acerca de las probabilidades; hubiera yo tenido por inútil, aun cuando me hubiera sido fácil, interrumpir el texto, o llenar las márgenes con citas y pasajes de aquellos autores, de cuyas ideas me hubiese valido.”
Añádase a esto el perjuicio que a mi parecer se causa a los jóvenes con esta profusión de erudición, especie de lujo científico y literario. Siempre he creído, y la práctica me confirma diariamente en esta creencia, que semejante ostentación de saber y de lectura abruma el entendimiento de los jóvenes estudiantes, si queremos que lo abrace todo su comprensión; porque no están preparados para recibir esa copia de doctrina, y ni siquiera pueden retener en la memoria el inmenso catálogo de autores que se ven citados en algunas obras. Gracias si se consigue que queden arraigados en su mente los principios y puntos capitales de la ciencia: lo demás es obra del tiempo y de la aplicación: en la corta edad de los cursantes hay que contar con la capacidad de cada uno, con la desaplicación de muchos, con la distracción de todos.
Es muy laudable el estilo del autor, que procuro yo conservar en mi producción; estilo estrictamente didáctico: mejor se consigue convencer al entendimiento, que debe ser el objeto de un libro de esta clase, con la fuerza del raciocinio y precisión del lenguaje, que no con los adornos de la oratoria, como quiera que siempre engalanan el discurso, y sirven mucho para deleitar y mover.
Me he valido para mi trabajo de la traducción de la obra de Paley a la lengua francesa por Mr. S. Vincent; pero he omitido toda la parte que comprende la filosofía política, por no sobrecargar la obra y hacerla más costosa con la agregación de un tratado que no se explica en nuestras aulas al mismo tiempo que la Filosofía Moral, aunque verdaderamente no es más que una aplicación de esta ciencia a ideas y objetos políticos. Además, esta parte de la obra de Paley es todavía más propia y peculiar de la Inglaterra, que la Filosofía Moral, y sería necesario refundirla casi toda para acomodarla a las circunstancias de nuestra Península; pero he tomado de ella lo que me ha parecido que no estaría fuera de su lugar incorporado en la Filosofía Moral.
El autor publicó también una Teología natural, y el Cuadro de las pruebas evidentes del cristianismo. No he visto ninguna de estas obras; y lo siento, porque atendido el espíritu filosófico de su autor, seguramente me hubieran servido de mucho para los Fundamentos de religión, que siguen a la Filosofía Moral. No obstante, me he valido para ellos de otro autor inglés, que copio en muchos artículos casi al pie de la letra, y confío que los lectores no quedarán descontentos de su modo de raciocinar. ¡Ojalá queden también satisfechos del todo de mi trabajo!
(páginas v-xvi.)
Principios de Filosofía moral
La filosofía moral es una ciencia que trata de la bondad y malicia de las acciones humanas, de las obligaciones del hombre y de las consecuencias de cumplir o no cumplir con ellas.
La filosofía moral se puede dividir en dos partes: especulativa y práctica.
En la parte especulativa, o en la teoría de la ciencia, se da la noción de la bondad o malicia, o sea de la moralidad de nuestras acciones, como asimismo de la obligación, de la conciencia, de las consecuencias de cumplir o no cumplir cada uno con sus deberes; es decir, de los premios y castigos. Igualmente se dan todas aquellas ideas en que se funda el conocimiento de lo que se enseña en la parte práctica.
(página 1.)
Parte especulativa
Capítulo primero
Moralidad de las acciones
La bondad o malicia de las acciones humanas, o sea su moralidad, no se determina por la naturaleza física de ellas: ha de haber una razón diferente de su naturaleza física, por la cual sean y se digan buenas o malas. ¿Y cuál es esta razón?
“Fue sentencia de algunos antiguos, renovada después por varios autores modernos, que la denominación que se da a ciertas acciones humanas, que nosotros llamamos honestas, justas o virtuosas, no se funda en cosa distinta de la misma denominación, y que estos nombres no son otra cosa que la utilidad, o lo útil solamente, a cuya contemplación, y no por otro motivo, se introdujeron semejantes términos. Tuvieron los sabios, por ejemplo, como una cosa ventajosa a la república, que aquel que entraba en posesión de algún terreno no sujeto a otro hombre, y pasaba a cultivarlo, adquiriese siempre derecho y dominio sobre el tal terreno, e hiciese suyos los frutos. Porque de este modo se animarían todos a cultivar la tierra, cosa tan necesaria a la república; llamaron justo a este dominio, y justicia y virtud el que se le mantuviese al justo poseedor. Al contrario, porque conocieron cuán dañoso sería a la república que un hombre perturbase el dominio justo del otro y le hurtase los frutos de sus campos; por tanto, llamaron injusticia, inhonestidad, y vicio el robar la hacienda de otros. Del mismo modo, considerando cuán provechoso es al hombre el refrenar su cólera, contener su lengua y sus bestiales apetitos, dieron el nombre de virtud a semejantes acciones y de vicio a las contrarias. De la misma manera, viendo el perjuicio y desconcierto que de los homicidios, de los engaños, de los adulterios y otras acciones semejantes, se sigue, tanto al pueblo cuanto a los particulares, tomaron motivo para llamar viciosas, deshonestas e injustas tales acciones. Por tanto, Horacio, sectario de Epicuro, dejó dicho: Ipsa quoque utilitas, justi prope mater et æqui. Pero aquí no se controvierte si los primeros autores de estos nombres y de las leyes, pensaron solamente en lo útil que de ellas podía seguirse. La dificultad está en ver si solamente la utilidad ha sido en alguna ocasión, y si aún hoy también es la que hace laudables y elegibles las acciones que llamamos honestas, justas y virtuosas. Es cierto que todo aquello que contiene o encierra en sí honestidad, justicia y virtud, es un bien útil, no menos para el común que para los particulares; y cuanto más se multipliquen en una república las acciones buenas y honestas, tanto mayor será la utilidad y felicidad de la misma república: pero por otra parte, es evidente que lo honesto y lo justo, o sea la bondad moral de las humanas operaciones, no nace de la misma utilidad” (Muratori), sino que tiene otro principio de donde procede; o lo que es lo mismo, que las acciones no son moralmente buenas porque son útiles, sino por otra razón. Pues esta razón es la que vamos buscando.
Nosotros decimos que la moralidad de las acciones humanas consiste en su conformidad o desconformidad con el orden, tanto primario como secundario, y de consiguiente con la voluntad de Dios: porque es imposible que Dios deje de querer el orden.
Mas como no se forma fácilmente una idea clara y distinta de lo que queremos significar con la palabra orden, procuraré explicar, del modo más sencillo que me sea posible, lo que yo entiendo por orden.
No hablamos aquí del orden que reina y brilla en la naturaleza física y material, en este mundo universo, corpóreo y visible, obra grandiosa del poder y sabiduría de Dios; sino de aquel orden que debe buscarse en las relaciones que median entre Dios y el hombre, y en las que tienen entre si los hombres que viven en sociedad.
El orden, pues, en este sentido es de dos maneras: primario y secundario. El orden primario no es más que la esencia de Dios y la esencia del hombre. La esencia de Dios consiste en ser infinitamente perfecto; conque todo lo que sea una perfección pertenece a la esencia de Dios; y es, entre otras, una perfección el mandar y ser obedecido, y en caso de no serlo, que sea castigado el que no obedezca: es una perfección, en un ser infinito, querer que los demás seres se acerquen, cuanto lo permita su naturaleza, a su infinita perfección. La esencia del hombre es ser un animal racional y libre, dependiente de Dios; y esta dependencia lleva consigo la necesidad de obedecer a Dios, so pena de ser castigado: el hombre tiene también esencialmente la facultad de acercarse, cuanto lo permita su naturaleza, a las perfecciones de Dios. Diremos, pues, que las acciones humanas se conforman con el orden primario, si se conforman con la esencia divina y con la esencia del hombre; y como hay una correlación necesaria entre la esencia de Dios y la esencia del hombre, siempre que las acciones humanas se conforman con la esencia de Dios, se conforman también con la esencia del hombre y viceversa. Es, pues, conforme al orden primario que el hombre obedezca a Dios, y que con sus acciones se acerque cuanto pueda a su infinita perfección. El orden secundario consiste en una disposición tal de las cosas, que con ella se consiga el fin que Dios se ha propuesto en criar al hombre y constituirle en sociedad. Diremos, pues, que el hombre acomoda sus acciones con el orden secundario, cuando las dirige del modo conveniente para que contribuyan a que se logre aquel fin.
Es imposible que Dios no quiera el orden primario; es decir, es imposible que Dios no quiera mandar al hombre, ni que el hombre esté dependiente de su infinita superioridad y voluntad santísima; lo contrario, sería querer no ser lo que esencialmente es, infinitamente perfecto. También es imposible en Dios no querer que las acciones del hombre se conformen en lo posible con sus infinitas perfecciones, como si le fuera indiferente, que siendo el infinitamente veraz, sea el hombre falaz; que siendo infinitamente benéfico, sea el hombre maléfico; que siendo infinitamente misericordioso, sea el hombre cruel.
Del mismo modo, es imposible que Dios no quiera que el hombre acomode sus acciones con el orden secundario. Sería una contradicción en Dios haber criado al hombre, y haberle destinado a vivir en sociedad, con algún fin, como es necesario suponer, y no querer que el hombre obre conforme al fin que el mismo Dios se ha propuesto.
De consiguiente, Dios quiere que el hombre acomode sus acciones al orden, así primario, como secundario.
Resta ahora saber cómo puede conocer el hombre si sus acciones se conforman, o no, con el orden, ya sea el primario, ya el secundario, y por consecuencia, con la voluntad de Dios.
(páginas 2-7.)
Capítulo II
Por qué medios podemos llegar a conocer la moralidad de las acciones
El padre de Cayo Toranio había sido proscrito por los triunviros. Cayo Toranio, que había seguido el partido de estos, manifestó a los soldados que perseguían a su padre, el sitio donde se ocultaba, dándoles al mismo tiempo las señas de su persona, para que le conociesen al instante que le encontrasen. El anciano, más cuidadoso de la fortuna y vida de su hijo, que de la poca vida que le quedaba, luego que vio a los oficiales, empezó a preguntarles si su hijo se conducía bien, y si había cumplido con su deber a satisfacción de sus jefes. “Pues ese hijo, respondió uno de los soldados, ese hijo a quien tanto amas, es el que te ha entregado; por sus informes te hemos preso y vas a morir” y al mismo tiempo le atravesó el pecho con la espada, y el infeliz padre murió sintiendo menos su propia desgracia que la iniquidad de su hijo (Valer. Maxim. lib. 19, cap. II).
Se trata ahora de saber si refiriendo este suceso a un salvaje sin experiencia y sin instrucción, privado desde la infancia de toda comunicación con los demás individuos de su especie, y no pudiendo de consiguiente ser modificado en manera alguna por el ejemplo, la autoridad, la educación, la simpatía, el hábito, experimentaría, o no, al oír esta relación, alguna parte del sentimiento de reprobación contra la conducta de Toranio, que experimentamos nosotros.
Los que sostienen la existencia de un sentido moral, de máximas innatas, de una conciencia natural; que son instintivos el amor de la virtud, y el odio del vicio, o bien la percepción intuitiva de lo justo y de lo injusto (todo lo cual no son más que modos diferentes de explicar la misma opinión), afirman que la experimentaría.
Los que niegan la existencia de un sentido moral &c., afirman que no la experimentaría.
Como nunca se ha hecho la experiencia, y por la dificultad de hallar un sujeto con quien hacerla (prescindiendo de la imposibilidad de proponerle la cuestión en el caso que se le encontrase), parece que no se está en el caso de hacerla, no se puede juzgar lo que sucedería, sino por las probabilidades de la razón.
Los que sostienen la afirmativa, observan que nosotros aprobamos los ejemplos de generosidad, de gratitud, de fidelidad &c., y condenamos los ejemplos contrarios instantáneamente, sin deliberación y sin que en ello se mezcle ningún interés personal, muchas veces sin conocer y sin poder dar razón de nuestra aprobación; que esta aprobación es uniforme y universal, pues el mismo género de conducta se aprueba y desaprueba en todos tiempos y en todos los países del mundo; circunstancias, dicen ellos, que indican fuertemente la acción de un instinto o de un sentido moral.
Por otro lado, a los partidarios del sistema opuesto no les faltan respuestas a la mayor parte de estos argumentos.
Desde luego, en cuanto a la uniformidad que alegan los primeros, les disputan el hecho, observando que, según las relaciones auténticas de historiadores y viajeros, apenas hay algún vicio que no haya sancionado la opinión pública en alguna época o en algún país del mundo: que en unas partes es un deber de la piedad filial alimentar a los padres ancianos, en otras poner fin a sus días; que el suicidio ha pasado en algún tiempo por heroísmo, y en otro por cobardía; que el robo, castigado por la mayor parte de las leyes, era muchas veces recompensado por las leyes de Esparta; que el comercio libre de los dos sexos, aunque condenado por las leyes y la opinión de todas las naciones civilizadas, se halla establecido entre los salvajes de los trópicos, sin reserva, sin desgracia y sin que se avergüencen aquellos naturales; que algunos crímenes, que ni aun se pueden nombrar, han tenido sus defensores entre los sabios de tiempos muy celebrados; que si se alegra un habitante de las naciones civilizadas de Europa siempre que ve alrededor de sí la felicidad, la tranquilidad y las satisfacciones, no se alegra menos un salvaje de América con los dolores atroces y con las contorsiones de una víctima que se está abrasando en una hoguera; que aun entre nosotros, y en el estado tan perfeccionado de conocimientos morales en que al presente nos hallamos, falta mucho para que estemos de acuerdo en nuestras opiniones y sentimientos; que se reprueba o aplaude alternativamente el duelo, según el sexo, la edad o la condición de la persona que habla; que el perdón de las injurias y de los insultos, se mira por una clase de personas como una magnanimidad, y por otra como una bajeza; que en los ejemplos que hemos citado, y tal vez en otros muchos, la aprobación moral sigue los usos e instituciones del país en que se vive; usos e instituciones que ellos mismos deben su origen a la necesidad, al clima, situación o circunstancias locales del país, o han sido establecidos por la autoridad arbitraria de algunos gobernantes o por el capricho veleidoso de la multitud: circunstancias todas que se parecen muy poco a la mano firme y a los rasgos indelebles de la naturaleza.
Después de todo, como a pesar de estas excepciones no se puede negar que ciertas acciones reclaman y reciben el aprecio del género humano en contraposición de otras, y son generalmente, si no universalmente, aprobadas, los adversarios del sentido moral dicen que la aprobación general de la virtud, aun en los casos en que no nos guie ningún interés personal, puede explicarse, sin recurrir a un sentido moral, del modo siguiente:
Habiendo observado en algunos casos que tal acción particular nos ha sido útil, o ha podido serlo, la aprobamos naturalmente en nuestro interior; y este sentimiento de aprobación acompaña después a la idea o recuerdo de aquella acción, aunque ya no exista la utilidad particular que en ella percibimos al principio.
Y esta duración del sentimiento, después que ha cesado el motivo que lo ha producido, es únicamente lo que se verifica en otras circunstancias posteriores; por ejemplo, respecto de la pasión por el dinero, que nunca es tan viva como en algunos viejos ricos y enfermos, sin familia que mantener, sin amigos que obsequiar, y para quienes de consiguiente no es de ningún uso el dinero, ni tiene valor alguno real, como ellos mismos lo experimentan por lo común. Sin embargo, un hombre de esta clase se alegra tanto con las ganancias, o se entristece tanto con las pérdidas que ha tenido, como el primer día que abrió su tienda, o como si su propia subsistencia dependiese del buen éxito de su negociación.
De este modo empieza el hábito de aprobar ciertas acciones, y una vez arraigado, no es difícil explicar cómo se trasmite y perpetúa; porque en lo sucesivo, la mayor parte de los que aprueban la virtud, lo hacen por autoridad, por imitación, y por un hábito de aprobar tales o tales acciones, adquirido desde la primera juventud, y que va recibiendo diariamente en el progreso de la edad un nuevo vigor, ya por la censura, ya por la aprobación que recibe su conducta, y ya por los libros que leen, por las conversaciones que oyen, por la aplicación común de los epítetos, por el giro general de la lengua, y por otras mil causas, cuyo efecto ordinario es que una sociedad de hombres débilmente acometidos de la misma pasión, se la comunican bien pronto unos a otros en el más alto grado. Tal es el caso en que se halla en el día cada uno de nosotros; y esta es la razón por qué son, o imperceptibles, o inútiles los efectos de la simpatía de que hemos hablado anteriormente.
Entre las causas que hemos asignado de la perpetuidad y generalidad de unos mismos sentimientos morales en toda la especie humana, hemos contado la imitación. Se puede observar la eficacia de este principio, especialmente en los niños. En efecto, si hay en ellos alguna cosa que merezca el nombre de instinto, es su inclinación a imitar. Pues bien, nada imitan o aplican más pronto los niños que las expresiones de afecto y de aversión, de aprobación, de aborrecimiento, de resentimiento y otras semejantes. Una vez unidas estas expresiones y las pasiones que significan (y lo son bien pronto por la asociación misma que une las palabras y las ideas), la pasión sigue a la expresión, y su objeto es aquel, al cual el niño ha formado el hábito de unir la calificación o epíteto. En una palabra, cuando casi todos nuestros conocimientos nos vienen de la imitación, ¿debemos admirarnos que la misma causa entre en la formación de nuestros sentimientos morales?
Otra objeción considerable contra el sistema de los instintos morales, es que no hay máxima ninguna en moral, que se pueda llamar innata, porque acaso será imposible señalar una sola que sea absoluta y universalmente verdadera, o en otros términos, que no se acomode a las circunstancias. La obligación de cumplir una promesa, que es un principio capital en la moral, depende de las circunstancias en que se ha hecho la promesa. Puede haber sido ilegítima, puede llegar a serlo después, puede ser incompatible con otras promesas anteriores, o errónea, o arrancada con violencia. En todas estas circunstancias puede haber casos en que sea muy dudosa la obligación de cumplir la promesa.
Se propone también otro argumento para impugnar la doctrina del instinto moral. A este instinto, dicen algunos, sería necesario que acompañase una idea clara y exacta de su objeto. El instinto y la idea del objeto son inseparables, aun en nuestra imaginación, y van tan necesariamente acompañados como las ideas correlativas; es decir, para hablar con claridad, que si la naturaleza nos conduce a aprobar algunas acciones particulares, debemos también haber recibido de la misma naturaleza una noción distinta de la acción que debemos aprobar; noción que ciertamente no hemos recibido.
Pero como este argumento tiene igual fuerza respecto de todos los instintos, y desmentiría su existencia lo mismo en los animales que en los hombres, me parece difícil que convenza a nadie, aunque también es difícil dar una respuesta satisfactoria.
Por todas estas razones parece que no hay instintos, según se quiere que se componga de ellos el sentido moral, o que es imposible en el día distinguirlos de las preocupaciones y de los hábitos. En consecuencia, no podemos fundarnos en ellos para raciocinar sobre materias morales: quiero decir, que no es un modo seguro de proceder el tomar ciertos principios por otros tantos impulsos o instintos de la naturaleza, y sacar en seguida conclusiones de estos principios o impulsos acerca de la justicia o injusticia de las acciones, independientemente de cualquiera otra consideración.
Aristóteles asentó como máxima fundamental y evidente por sí misma que los bárbaros son esclavos por su naturaleza, y de este principio saca una serie de consecuencias para justificar la política que reinaba en su tiempo. Y yo pregunto, si no es también evidente aquella máxima para los comerciantes que negocian en la costa de África.
Es muy fácil establecer un principio: y según lo vemos por Aristóteles, parece que la autoridad, la conveniencia, la educación, las preocupaciones, y el uso general contribuyen mucho para formarlos: las leyes de la moda se toman fácilmente por órdenes de la naturaleza.
Por cuya razón, me parece, que un sistema de moral cimentado sobre los instintos, solo servirá para hallar razones y excusas favorables a las opiniones y usos establecidos, sin corregir o reformar, sino raras veces, los unos o las otras.
Pero, aunque admitamos la existencia del instinto, ¿cuál es, pregunto yo, su autoridad? Nadie, se responderá, puede obrar premeditadamente contra un instinto, sin experimentar un secreto remordimiento de la conciencia. Pero este remordimiento se puede sobrellevar muy bien, y si el delincuente prefiere someterse a él en favor del placer o de la utilidad que espera de su corrupción; o si halla que el placer del delito excede al remordimiento de la conciencia, cosa de que él mismo es el juez, y sobre la cual no se puede engañar, cuando experimenta a un mismo tiempo los dos sentimientos, en este caso el partidario de los instintos morales nada tiene que decirle.
Porque si alega que estos instintos son otras tantas indicaciones de la voluntad de Dios, y por consiguiente de lo que tenemos que esperar después de esta vida, respondo que esto es apelar a una regla y un motivo, posteriores a los mismos instintos, y que podemos conocer por un medio más seguro; aun suponiendo que haya lugar a disputar si existen o no máximas instintivas, y siendo como es difícil determinar cuáles sean estas.
Lo que yo pienso es que, en la filosofía moral, lo mismo que las demás ciencias, hay verdades evidentes por sí mismas, que el hombre conoce sin ningún raciocinio, necesariamente, si tiene expedito el uso de su facultad cognoscitiva; así como, si tiene expedito el sentido de la vista, necesariamente ve la luz en ella misma y no por otro medio. En la metafísica, por ejemplo, cualquiera conoce que es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo; y esta verdad la conocemos todos, sin que preceda ninguna comparación, ninguna reflexión, ningún discurso. Pues del mismo modo cualquiera conoce que es malo ofender a Dios, que es malo hacer daño al prójimo sin razón; que es bueno agradar a Dios, que es bueno socorrer al prójimo: y estas verdades las vemos todos en sí mismas, no las deducimos de ninguna otra verdad, no empleamos ningún medio para sacarlas por consecuencia; en nada influyen para conocerlas ni la educación, ni las preocupaciones, ni los hábitos, ni las circunstancias: conocemos que siempre y por siempre, cualesquiera que sean las circunstancias, es malo ofender a Dios, es malo hacer daño al prójimo sin razón: así lo han conocido y lo conocen todos los hombres, en todos tiempos y en todas partes, lo mismo el filósofo que el rústico, el culto europeo que el cafre y el hotentote.
Ni puede menos de ser así, porque siendo imposible que Dios no quiera el orden, así primario como secundario, y habiendo criado al hombre con una alma espiritual, intelectiva y libre, capaz por lo mismo de acomodar sus acciones con el orden, necesario es que el hombre conozca lo que se conforma o no se conforma con él; y claro está que el ofender a Dios es contra el orden primario, y el hacer daño al prójimo sin razón, no solo es opuesto al orden primario, sino también al secundario.
Ni este conocimiento nos viene de un instinto: es el producto del ejercicio de las facultades de nuestra alma.
Pero no se debe inferir de aquí que todos los hombres podrán hacer la debida aplicación, o sacar consecuencias legítimas de las primeras verdades de la moral. Usando el hombre rectamente de su razón, poniendo la diligencia suficiente, no dejándose arrastrar de los sentidos, reflexionando, en fin, puede llegar a conocer, no todas en verdad, pero a lo menos las máximas necesarias para que no se trastorne esencialmente el orden. No todas hemos dicho, porque vemos que aun los hombres más doctos y virtuosos disputan acerca de la bondad o malicia de algunas acciones; si bien aún en estos casos ha provisto el Señor que el hombre entienda fácilmente cuál debe ser la regla de su conducta para no faltar al orden, como veremos cuando hablemos de la conciencia. Admiremos la divina providencia, la cual ha dispuesto que sea muy corto el número de hombres que pueden trastornar físicamente el orden secundario, por no poder conocer ni aun las primeras verdades de la moral, y que los demás hombres, como en número incomparablemente mayor, puedan contenerlos fácilmente: tales son los dementes; y al contrario, que si es muy grande el número de los que no pueden conocer las verdades fundamentales de la moral, no puedan físicamente trastornar el orden: estos son los niños.
Por desgracia, no siempre usa el hombre rectamente de su razón, y extraviándose frecuentemente en su discurso, saca de los principios de la moral consecuencias falsas y monstruosas, como tristemente nos lo enseña la historia del linaje humano.
Supuesto, pues, que el hombre se extravía fácilmente en la senda de la moral, ¿cuál es la guía, o llámese la regla, que debe seguir para no extraviarse? Dos son los medios que ha dado Dios al hombre para este fin, la razón, y la revelación. Repetimos que usando el hombre debidamente de su razón, no dejará de conocer, si no todas, a lo menos las verdades necesarias para que se cumpla la voluntad de su Criador, o lo que es lo mismo, para que se conserve el orden. Mas “para esto es necesario que se ilustre la razón humana con todas las ideas exactas y convenientes para formar juicios verdaderos, ordenarlos en series, y deducir justas consecuencias. El hombre depende en la adquisición de sus ideas, de la educación y circunstancias en que se halla, esto es, de las costumbres públicas y privadas, del gobierno, religión y demás calidades del pueblo en que nace: si tiene la desgracia de que estos principios sean tales que inspiren en su alma erradas ideas, hará juicios falsos y deducirá falsas consecuencias. Un joven se convence a las primeras observaciones de que debe reverenciar a la Divinidad. Pregunta, examina y oye que el modo de desempeñar esta obligación, es ofrecer en altares impuros sacrificios indecentes, u otra ridícula demostración de temor y de respeto. A esto se persuade, y en este error vivirá, si una profunda meditación no le desengaña, o si una luz segura e incapaz de error no le ilumina” (Martel).
Lastimoso es el cuadro de las costumbres públicas que nos presenta la historia, cuando el hombre se ve entregado únicamente a la luz de la razón. Un tiempo hubo en que el mismo Dios se arrepintió de haber criado al hombre, y tuvo que exterminar casi toda la raza humana. Se ve, pues, que abandonado el hombre a sí mismo, nunca llega a conocer todas las verdades morales que son necesarias para la conservación del orden, por no usar, como debe, de su razón en la investigación de un objeto tan importante. De aquí nace la necesidad de la revelación, o de que Dios manifieste al hombre las verdades religiosas y morales por otro conducto que por la luz de la razón. Así lo ha hecho el Señor, como lo probaremos en los fundamentos de religión.
Esta revelación es una guía segurísima, infalible, y a la cual debemos atenernos siempre. Mas como no por eso debemos descuidar el ejercitar nuestra razón, pues no nos la ha dado el Criador para tenerla ociosa; y siendo el oficio del filósofo buscar la verdad, su fundamento, sus causas y sus efectos, usando de su racionalidad, o sea de las facultades de su alma, vamos a ver si la razón nos proporciona también algún medio para conocer las verdades morales, no solamente aquellas que se conocen por sí mismas, sino también las que no se nos presentan con esta evidencia.
Cuando Dios crió la especie humana, deseaba seguramente su felicidad, y dispuso con este designio todas las cosas en el orden que las vemos.
Una invención supone un designio, y la tendencia predominante de la invención indica la disposición del inventor. El mundo abunda en invenciones; y todas las invenciones de que nosotros tenemos conocimiento se dirigen hacia un objeto bienhechor. El mal existe sin duda, pero nosotros mismos conocemos, que nunca es el objeto mismo de la invención. Los dientes fueron inventados para comer, y no para causar dolor; el que causan algunas veces es accidental a la invención. Al describir algunos instrumentos de agricultura, no se puede decir que la hoz se ha hecho para cortar los dedos del segador, aunque según la construcción de este instrumento y el modo con que se usa, suceda aquel accidente algunas veces. Pero si fuerais llamado a describir los instrumentos de la tortura y del suplicio, esta herramienta, diríais, se hizo para estirar los nervios; esta para dislocar las junturas; esta para romper los huesos; esta otra para desollar las plantas de los pies: de modo que, en este caso, el sufrimiento y los tormentos son el objeto mismo de la invención. Pues bien, nada de esto se halla en la naturaleza, ni en ella vemos jamás un enlace de invenciones hechas para ejecutar un mal designio. Si Dios se hubiera propuesto nuestra infelicidad, seguramente hubiera llenado su objeto formando nuestros sentidos de manera que fuesen para nosotros unos manantiales de tormentos, tanto como ahora son unos instrumentos de satisfacción y de placer, o colocándonos en medio de objetos tan mal adaptados a nuestros órganos, que nos estuviesen hiriendo continuamente en lugar de proporcionarnos placer o reposo. Hubiera podido hacer, por ejemplo, todo lo que habíamos de gustar, amargo: todo lo que habíamos de ver, horrible; todo lo habíamos de tocar, abrasador; todo olor, infección; todo sonido, discordancia.
Ningún anatómico ha descubierto tampoco un sistema de órganos calculado con el designio de producir dolores o enfermedades; ninguno ha dicho, al explicar las diferentes partes de que consta el cuerpo humano, esto es para irritar; esto para inflamar; este conducto está hecho para llevar la piedra a los riñones; esta glándula sirve para formar la secreción del humor que constituye la gota. Si por acaso encuentra una parte de cuyo uso no tiene conocimiento, no por eso sospechará, que está colocada allí para incomodar, molestar o atormentar; conque si Dios ha hecho uso de su infinita sabiduría para una invención favorable a nuestra felicidad, y puesto que el mundo se conoce ha sido dispuesto desde el principio con este designio, y permanece por tan largo tiempo en la misma disposición, debemos suponer que subsiste también el mismo designio.
La contemplación de la naturaleza en su universalidad, más bien confunde al alma, que la afecta. Brilla siempre en la perspectiva un punto, en el cual se detiene la vista; un ejemplo solo quizás, por el cual cada hombre se siente más convencido que por todos los demás juntos. A mí me parece que veo la benevolencia divina más claramente en los placeres de los niños, que en ninguna otra cosa del mundo. Los placeres de los hombres ya formados, pueden mirarse hasta cierto punto como un efecto de sus propios cuidados; sobre todo, si para conseguirlos se necesita industria, invención y perseverancia; o si se fundan como los de la música, la pintura &c., sobre algunas cualidades adquiridas. Pero los placeres de un niño que goza salud, proceden tan manifiestamente de algún otro, cuya benevolencia se conoce tan fuera de duda, que cada niño que yo veo entregado a sus juegos, produce en mi alma una especie de evidencia sensible del dedo de Dios, y de la intención que le dirige.
Pero el ejemplo que choca más vivamente a un hombre, es el verdadero ejemplo para él, y como apenas pueden detenerse dos en uno mismo, esto mismo prueba la abundancia de los ejemplos que nos rodean. Es evidente, pues, que Dios quiere y desea la felicidad de sus criaturas.
Esta misma consecuencia que nos proporciona nuestra naturaleza, y la contemplación de los objetos que nos circundan, la sacamos igualmente a poco que reflexionemos sobre la esencia y atributos de Dios. Un hombre rústico, destituido de las luces de la filosofía, no formará tal vez por sí solo una idea exacta de la naturaleza infinita de Dios; pero no hay ninguno que desconozca en la divinidad la superioridad sobre todo lo que existe, y la bondad para con todos los seres, que dependen de su cuidado; ni abrigará jamás la idea de que pueda caber la malevolencia en un ser tan grande, tan poderoso e independiente. Mas el filósofo alcanza y está convencido de que hay un ser anterior a toda la naturaleza, y de esta verdad deduce legítimamente, que este ser es necesario, criador y conservador de todo lo que existe, infinito por lo mismo en esencia y perfecciones. Es, pues, infinitamente benéfico, y es imposible que haga mal, y que deje de hacer bien a sus criaturas. Todo, pues, cuanto quiere que haga el hombre, es útil al hombre, y contribuye a su felicidad.
Así, pues, el medio de conocer por la luz de la razón, si nuestras acciones son conformes a la voluntad de Dios, y de consiguiente al orden tanto primario como secundario, es, en las que dicen próximamente relación a Dios, considerar si son conformes a la infinita perfección de Dios, a su bondad, veracidad y más perfecciones, y sobre todo a la soberanía que le es esencial, y si son conformes correlativamente a nuestra esencial inferioridad y dependencia de Dios: y cuando nuestras acciones dicen relación también a nosotros mismos y a nuestros semejantes; considerar la tendencia de cada acción a proporcionar o impedir, aumentar o disminuir nuestra felicidad. De este modo conoceremos, si nuestras acciones son conformes al orden tanto primario como secundario.
(páginas 7-24.)
Capítulo III
De la utilidad
Las acciones, pues, especialmente las que tienen por objeto a nosotros mismos, o a nuestros semejantes, para juzgar si son conformes al orden secundario, y de consiguiente, si son moralmente buenas, deben estimarse por su tendencia; siempre que una acción sea verdaderamente útil, podemos afirmar que es conforme al orden, y por consecuencia moralmente buena.
Pero contra esta conclusión se ofrece una objeción notable; a saber, que hay muchas acciones que son útiles, y que ningún hombre de buen sentido convendrá jamás en que son moralmente buenas. Hay ocasiones en que sería muy útil la mano de un asesino. El poseedor actual de una gran fortuna emplea su influencia y sus riquezas en mortificar, corromper u oprimir a cuantos están a su lado; pero en muriéndose pasarían sus bienes a un sucesor de carácter opuesto. Sería, pues, útil, hacer que desapareciese cuanto antes semejante hombre, puesto que de este modo toda la vecindad trocaría un peligroso tirano por un bienhechor sabio y generoso. También puede ser útil robar a un avaro, y distribuir su dinero a los pobres, porque este dinero produciría seguramente más bienes empleado en alimentar y vestir una docena de familias desgraciadas, que cerrado con tres llaves en el arca del avariento. También puede ser útil conseguir un destino, un beneficio, un asiento en las cortes por la corrupción o por un juramento falso, porque en esta posición se puede servir al público con más fruto, que en una condición privada. ¿Diremos, pues, que estas acciones son moralmente buenas, justificando de este modo el asesinato, el robo, el soborno y el perjurio? ¿O tendremos que abandonar nuestro principio de que la utilidad es el medio para conocer la bondad moral de una acción?
No es necesario hacer ni lo uno ni lo otro.
La verdadera respuesta es la siguiente: estas acciones a pesar de todo, no son útiles, y por esta razón se conoce, que no son moralmente buenas.
Para ver con claridad en este asunto, es necesario observar que las malas consecuencias de las acciones son de dos maneras, particulares y generales.
La mala consecuencia particular de una acción es el mal que ésta sola acción ocasiona directa o indirectamente.
La mala consecuencia general es la violación de alguna regla general indispensable.
Así, la mala consecuencia del asesinato de que acabamos de hablar, es el espanto y el dolor que experimentaría la persona asesinada, la pérdida de su vida, que es tan preciosa y acaso más para el malo, que para el hombre de bien; y últimamente, el perjuicio y la aflicción que su muerte podría causar a su familia, a sus amigos y clientes.
La mala consecuencia general es la violación de esta regla general indispensable, que ningún hombre debe ser muerto por sus crímenes, sino por la autoridad pública.
Así, pues, aunque esta acción no tenga malas consecuencias particulares, y aunque las tuviera buenas, no es sin embargo útil, a causa de la consecuencia general, que es mucho más importante, y que es mala. Lo mismo se puede decir de otros mil ejemplos que pudieran presentarse.
Pero como esta solución supone que el mundo se gobierna por reglas generales, réstanos probar su necesidad.
(páginas 24-28.)
Capítulo IV
Necesidad de las reglas generales
Hemos dicho que Dios ha establecido y quiere que se conserve el orden secundario, o lo que es lo mismo, que el hombre haga todo aquello que es conducente a la consecución de los fines que se ha propuesto su eterna sabiduría, de los cuales no puede andar separada la verdadera felicidad de la especie humana. Para esto es necesario que haya reglas generales por donde pueda gobernarse el hombre.
Es imposible permitir una acción y prohibir otra, sin manifestar alguna diferencia entre ellas. En consecuencia, todas las acciones de una misma especie, deben ser generalmente permitidas o generalmente prohibidas. Conque si la permisión general es perniciosa, es absolutamente necesaria la prohibición general.
Así, volviendo al caso del asesinato, el asesino quita la vida al rico avariento, porque le cree mejor muerto que vivo. Mas si se autoriza esta excusa en el caso presente, es necesario autorizarla también en favor de todos aquellos que obren del mismo modo y por el mismo motivo; es decir, es necesario autorizar a todos para matar al primero que pasa, si se le tiene por inútil o perjudicial: lo que en el hecho sería confiar la seguridad y la vida de cada uno al mal humor, a la furia o fanatismo de su vecino; disposición que llenaría bien pronto el mundo de confusión y desdichas, y pondría fin a la sociedad, si no exterminaba la especie humana.
La necesidad de las reglas generales en el gobierno humano es manifiesta; ¿pero se encuentra también en la economía Divina? ¿En esta distribución de castigos y recompensas, de la cual nunca debe apartar sus ojos el moralista?
Respondo que las reglas generales son necesarias en todo gobierno moral; y por gobierno moral entiendo toda disposición, cuyo objeto es influir en la conducta de las criaturas racionales.
Porque si de dos acciones enteramente semejantes, una se castiga, y otra se perdona o recompensa (y esta sería la consecuencia de no admitir reglas generales), los seres sometidos a semejante clase de gobierno, no sabrían a qué atenerse, ni lo que habrían de hacer. La recompensa y los castigos dejarían de serlo; no serían más que unos accidentes, como la caída de un rayo, el descubrimiento de una mina, el acertar o errar jugando a la lotería; producirían ya la pena, ya el placer con su presencia, pero no con arreglo a ningún orden conocido, y no procediendo de ningún género particular de conducta, tampoco podrían tener ninguna influencia anterior sobre las acciones.
La atención, pues, a las reglas generales se halla contenida en la idea misma de la recompensa y del castigo. De consiguiente, pues, que se deben esperar de la mano de Dios castigos o recompensas, debemos creer que procederá en esta distribución por medio de reglas generales.
Pero en toda acción es necesario considerar sus efectos y consecuencias lejanas y colaterales, lo mismo que las inmediatas y directas; porque es claro que en el cálculo de las consecuencias de una acción, importa poco la distancia a que se encuentran.
Para grabar esta doctrina en la mente de los jóvenes y para enseñarles a extender su vista más allá de las consecuencias inmediatas de un delito, voy a poner aquí algunos ejemplos, en que la consecuencia particular es comparativamente de muy poca importancia, o en que la culpabilidad del crimen y la severidad con que lo castigan las leyes, se funda casi enteramente en la consecuencia general.
La consecuencia particular de fabricar moneda falsa, es la pérdida de un duro o medio duro para el que recibe la moneda contrahecha: La consecuencia general (y por esta entiendo la consecuencia que se seguiría si se permitiese generalmente esta práctica) es abolir el uso de la moneda.
La consecuencia particular de falsificar una letra de cambio, es la pérdida de una cantidad de dinero para el que acepta la letra falsificada; la consecuencia general es la cesación del curso del papel moneda.
La consecuencia particular de robar carneros o caballos, es la pérdida, para el propietario, del precio del carnero o del caballo robado; la consecuencia general es que no podría fertilizarse la tierra, ni suministrar a los mercados este género de ganado.
La consecuencia particular de entrar en una casa, cuando están fuera sus dueños, es la pérdida de un par de candeleros o de algunos cubiertos de plata; la consecuencia general es que nadie podría dejar su casa sola.
La consecuencia particular del contrabando puede ser una diminución de la renta nacional, quizá demasiado pequeña para tenerla en cuenta; la consecuencia general es la destrucción entera de un ramo considerable de la renta pública, un aumento, proporcionado de impuestos sobre los otros ramos, y la ruina de todo comercio abierto y honesto del artículo ilegalmente introducido.
La consecuencia particular de faltar un oficial a su palabra, es la pérdida de un prisionero, que tal vez no vale la pena de ser custodiado; la consecuencia general es que se negaría a todos los demás este alivio del cautiverio.
Lo que prueba incontestablemente la importancia superior de las consecuencias generales, es que los delitos son los mismos y se castigan del mismo modo, aunque la consecuencia particular sea del todo diferente. El delito y la suerte del que violenta una puerta, son siempre los mismos, que haya robado cinco duros o que haya robado cincuenta: la razón es que la consecuencia general es la misma en un caso que en otro.
Concluiremos este asunto de las consecuencias con la siguiente reflexión: puede alguno imaginarse que sus acciones, con respecto al público, no son de mucha consideración; pero tampoco la tiene mayor el que las hace; de consiguiente, si su delito causa poco efecto en el interés general, su castigo o su destrucción no está en una escala mayor en la suma de felicidad o desgracia de toda la especie.
(páginas 28-31.)
Capítulo V
De la felicidad humana
Una vez que la bondad o malicia de las acciones humanas, es decir, su conformidad o no conformidad con el orden secundario, y de consiguiente con la voluntad de Dios, se conoce en el hecho de ser conformes u opuestas al bien y felicidad general, veamos
1.° En qué no consiste la felicidad.
2.° En qué consiste la felicidad.
§. I.
I. La felicidad no consiste en los placeres de los sentidos, cualquiera que sea la abundancia y variedad con que se gocen. Por placeres de los sentidos entiendo, no solamente los deleites animales de comer y beber y el que resulta de la propagación de la especie, sino también los placeres más delicados de la música, arquitectura, jardines, espectáculos magníficos, representaciones teatrales, y en fin, aquellos en que entra la actividad, como la caza, la pesca, &c.
1.° Los placeres no duran sino muy poco tiempo cada vez, y esto se verifica en todos, y particularmente en los de la especie más grosera. Si prescindimos de la preparación y expectativa que les preceden siempre, y contamos solo el deleite propiamente dicho, nos admiraremos al ver cuán corta porción de tiempo nos ocupan; cuán pocas horas del día pueden llenar de las veinticuatro de que consta.
2.° Estos placeres pierden su fuerza con la repetición. Es una propiedad de la máquina, a la cual no alcanzamos ningún remedio, que los órganos por cuyo conducto recibimos placer, se fatiguen y debiliten con un ejercicio frecuente. Nadie deja de conocer la diferencia entre un placer nuevo y un placer a que uno está acostumbrado; nadie conoce un placer que no llegue a ser indiferente, si se hace habitual.
3.° La pasión por los deleites vivos quita el gusto a todos los demás; y como estos deleites no se presentan sino raras veces, queda el tiempo en su mayor parte vacío y enojoso.
No hay acaso ilusión alguna que cause a los hombres mayor pérdida en su felicidad, que el esperar demasiado de lo que se llama placer; es decir, de aquellas fruiciones vivas, únicas que a los ojos del vulgo merecen el nombre de placer. El esperar tanto de ellas, las destruye, porque cuando se presentan nos fatigamos en persuadirnos a nosotros mismos que somos en aquellos momentos muy felices, más bien que gozamos de algún placer real que nazca naturalmente del objeto. Y siempre que hemos contado con gozar de un placer extremo, nos retiramos interiormente contristados por no haber satisfecho nuestro deseo. Del mismo modo, cuando, según acabamos de observar, se apodera de nuestra imaginación la idea de un gran placer, no podemos entregarnos y acomodarnos a aquellas ocupaciones apacibles y dulces, cuya conveniente variedad y sucesión es lo único que puede proporcionarnos un manantial continuo de felicidad.
Lo que yo he podido observar en aquella porción del género humano entregada a los placeres; y que no se ve contrariada por la fortuna, ni le hace gran mella la conciencia, concuerda perfectamente con esta idea. Yo he observado casi siempre en esta clase de personas una sed inextinguible de variar en sus placeres; una gran parte del tiempo la pasan sin disfrutarlos; y de consiguiente fastidiados; por grande que sea el ardor y las esperanzas con que han principiado, se van disgustando gradualmente de aquellos mismos placeres que han escogido, lamentan su languidez cuando los gozan, y sin embargo padecen con la privación.
La verdad es, a lo que yo pienso, que hay un término a que llegan bien pronto todos los placeres, y del cual van siempre declinando en seguida. Son necesariamente de poca duración, porque los órganos no pueden conservar su emoción después de un tiempo determinado; y si el hombre se empeña en compensar esta imperfección de la naturaleza del placer con una frecuente repetición, más pierde que gana en su empeño, porque se fatigan los órganos, y se disminuye la sensibilidad.
Y no hablamos de la pérdida de las ocasiones, de la decadencia de las facultades, que cuando se verifica, queda el voluptuoso entregado a la necesidad y a la desesperación; atormentado por unos deseos que nunca podrá ya satisfacer, y por el recuerdo de los goces que no deben volver jamás.
Además, no me negarán seguramente los que han hecho la experiencia, y acaso serán estos solos los que lo confiesen, que el placer comprado con el trastorno de los bienes de fortuna, se compra muy caro, pues jamás compensan los placeres la continua inquietud y zozobra que causa el trastorno de la fortuna.
Sin embargo, estos placeres tienen su valor, pero respectivo; por lo cual, así como los jóvenes los buscan algunas veces con demasiado ardor, los viejos los miran con indiferencia, es decir, que son demasiado amantes de su reposo para sacrificarle a lo que cuestan los placeres.
II. La felicidad no consiste en estar exento de penas, cuidados, negocios, turbaciones y molestias de aquellos males que vienen de afuera. A un estado como este acompaña ordinariamente, no la libertad, sino una postración de espíritu, una especie de insipidez en todas las ideas, de ansiedades imaginarias y de todas las demás afecciones hipocondriacas.
Por esta razón, pocas veces logran su objeto los que se retiran de su comercio o de su escritorio con el fin de pasar el resto de sus días cómodamente y con tranquilidad, y mucho menos los que impelidos por algún disgusto, se encierran en claustros o en ermitas, o dejan el mundo y el rango que ocupan en él, por la soledad y el reposo.
Cuando existe una causa exterior y conocida de ansiedades y penas, puede alejarse esta causa y cesar la aflicción. Pero como aquellos males imaginarios que el hombre experimenta, porque no los padece reales y verdaderos (males que también son penosos, y por esta razón tienen también su realidad), no dependen de una causa sola, o no se puede señalar cuál es, no tienen por lo común ni alivio ni remedio.
También una pena moderada sobre la cual pueda detenerse la atención, es un alivio para muchos. Un acceso de gota puede curar a veces la melancolía. Lo mismo sucede con cualquiera agitación poco violenta del alma, como una disputa literaria, un pleito, una elección contestada, y sobre todo el juego, pues no se puede explicar por otro principio el gusto que en él experimentan los hombres de gran fortuna y desprendimiento.
III. La felicidad no consiste en la grandeza, en el rango, ni en los destinos elevados.
Si la superioridad fuese causa del placer, resultaría que cuanto mayor fuese la elevación, es decir, cuantas más personas tuviera el hombre bajo de sí, tanto mayor sería su felicidad. Pero realmente ninguna satisfacción nos causa la superioridad, cuando no la tenemos o adquirimos sobre los demás, con quienes nos comparamos inmediatamente. El pastor no halla ningún placer en la superioridad que tiene sobre su mastín; ni el arrendatario en la que tiene sobre el pastor; ni el propietario en la que tiene sobre el arrendatario, ni el rey, en fin, en la superioridad sobre el propietario. La superioridad sin rivalidad, ni llama la atención ni excita el placer, y la mayor parte de los hombres no hacen caso de ella.
Pero si el mismo pastor puede correr más o luchar mejor que los otros vecinos de su aldea; si el arrendatario puede presentar un rebaño más lucido, si tiene mejores caballerías, si pasa por tener más dinero que los demás arrendatarios de la comarca; si el propietario tiene más crédito y más favor en la corte, una casa mejor arreglada, una fortuna más considerable que ninguno de los nobles de su provincia; si el Rey posee un territorio más extenso, una flota o un ejército más poderoso; una corte más brillante, unos súbditos más fieles, más influencia y autoridad en el arreglo de los negocios de las naciones, que ningún otro príncipe de Europa; en todos estos casos, los unos y los otros experimentan una verdadera satisfacción en su superioridad.
La conclusión que resulta de estas observaciones es muy clara. Los placeres de la ambición que se suponen peculiares de los rangos elevados, son en el hecho comunes a todas las condiciones. El mariscal que hierra un caballo con más destreza, y a quien hace famoso su habilidad en diez millas a la redonda, creo yo que goza el placer de distinguirse y sobresalir, tan realmente como el hombre de estado, el guerrero y el literato, que han llenado a la Europa con la fama de su prudencia, de su valor, o de su saber.
No hay superioridad a que se dé precio alguno, sino es la superioridad sobre un rival. Esta puede existir y verse siempre que hay rivales; y los hay entre los hombres de todos los rangos y condiciones. El objeto mismo de la emulación, su grandeza o dignidad, no producen ninguna diferencia; pues que lo que constituye el placer en los rivales no es lo que poseen, sino lo que uno posee más que el otro.
El filósofo se ríe, y con razón, del desprecio con que los ricos y los grandes hablan de las pequeñas querellas y rivalidades de los pobres. No se hacen cargo de que estas disputas y rivalidades son exactamente tan razonables como las suyas propias, y que también es exactamente igual el placer que el buen éxito de ellas proporciona.
Nosotros decimos que la felicidad no consiste en la grandeza; y lo probamos, demostrando que aun las ventajas que se suponen particulares de la grandeza, los placeres de la ambición y de la superioridad, son realmente comunes a todas las condiciones. Ahora, sobre si las diligencias y los trabajos de los ambiciosos están dirigidos con discreción y tino, y si contribuyen más a la felicidad o desgracia de los que los emplean; es una cuestión del todo diferente, y sobre la cual permítasenos dudar algún tanto. El placer del buen éxito es exquisito, no es menor la ansiedad que se experimenta cuando se busca; el sentimiento de no lograrlo es mayor todavía, y lo que es peor que todo, el placer no es más que un instante. Nosotros dejamos bien pronto de volver la cabeza para mirar a los que hemos dejado atrás; nos empeñamos en nuevas rivalidades, y vemos presentarse nuevas perspectivas a nuestra vista; se suceden perpetuamente los combates para nosotros, siempre que resta todavía algún rival en el círculo de nuestros proyectos y de nuestra profesión, y cuando ya no queda ninguno, se acaban a la vez el placer y su solicitud.
§. II.
Hemos visto en qué no consiste la felicidad; vamos a examinar ahora en qué consiste.
En la conducta de la vida, lo que más importa es saber de antemano lo que nos puede proporcionar algún placer, y qué placeres son los que deben durar. Según que nos prevengamos con este conocimiento, así el éxito justificará nuestra elección. Este conocimiento es más raro y más difícil, que lo que parece a primera vista; porque algunas veces los placeres más seductivos y lisonjeros en la apariencia, llegan a ser insípidos en la posesión: otras veces se presentan algunos placeres con que no contábamos, y sin los cuales nos hubiéramos pasado por no haber pensado en ellos; de donde podemos inferir que de muchos no disfrutamos por esta razón. He dicho saber de antemano, porque después de hecha la experiencia, es por lo común impracticable el volver atrás, o cambiar; además de que estas variaciones e incertidumbres son muy a propósito para que se forme un hábito de inconstancia, que destruye la felicidad en todas las condiciones.
La diversidad original que es fácil observar en el gusto, facultades y constitución de la especie humana, y la diversidad todavía mayor, que producen, aun bajo estas diferentes relaciones, el hábito, la moda o la educación, hacen que sea imposible proponer un plan de felicidad que se adapte a todos, o un género de vida que sea universalmente deseado o posible.
Todo lo que se puede decir es, que hay una gran presunción a favor de aquellas condiciones en que parece que los hombres viven contentos y alegres: porque aunque lo exterior de la felicidad de los hombres no sea siempre la verdadera regla para conocer si realmente son felices, es a lo menos la mejor que tenemos.
Tomando, pues, esta guía, yo creo que la felicidad consiste
I. En el ejercicio de las afecciones sociales.
Está el hombre generalmente contento, cuando se ve rodeado de muchos objetos de su cariño, mujer, hijos, parientes y amigos.
También se puede contar entre las afecciones domésticas, y mirar como igualmente propio para causar el contento del alma, el placer que resulta de las obras de caridad y beneficencia, como cuando socorremos alguna necesidad con dinero, con nuestra asistencia, o con nuestro talento y profesión.
Otra cosa que también contribuye mucho a la felicidad es
II. Ejercitar nuestras facultades, tanto las del alma como las del cuerpo, con el fin de conseguir algún objeto interesante.
Parece indudable que ninguna abundancia de goces actuales pueda hacer feliz al hombre de una manera durable, si no tiene otros de reserva; quiero decir, si no espera tener otros, cuando se concluyan los primeros. Estoy persuadido de que es así, cuando comparo la alegría y vivacidad de espíritu de los que están ocupados en un asunto que les interesa, con el apagamiento y fastidio de casi todos los que por su nacimiento se hallan en una posición tal, que no tienen ninguna necesidad; o de los que han apurado demasiado presto todos los goces, secando de esta manera su manantial.
Este intolerable vacío del alma, es lo que arrastra a los ricos y a los grandes a diversiones ruidosas, o a las mesas de juego; y los empeña muchas veces en disputas y procedimientos, cuyo éxito no guarda proporción con los cuidados y gastos que ocasionan.
La esperanza, que parece tan esencial a nuestra felicidad, es de dos especies: o se puede hacer alguna cosa para conseguir el objeto porque se anhela, o no se puede hacer nada. Solo la primera tiene algún valor: la segunda puede convertirse muy fácilmente en impaciencia, puesto que el hombre entregado a semejante confianza, solo tiene en su arbitrio el aguardar pasivamente, y esto llega bien pronto a ser enojoso.
Fácil es de conocer la verdad de esta doctrina: pero la dificultad está en procurarse una serie de ocupaciones fecundas en placeres. Esto exige dos cosas: discernimiento en elegir los objetos o proyectos que se adapten a las circunstancias de cada uno; y bastante poder sobre nuestra imaginación para ponernos en estado de hallar placer en los medios, después de haber elegido el objeto, el cual, en este caso, se puede ya olvidar cuando se quiera.
Por esta razón los placeres que se experimentan más exquisitos cuando se gozan, no son los que valen más, sino los que son más propios para cautivar el espíritu, y exigen más actividad en el que los busca.
El hombre que busca seriamente la felicidad en una vida futura, tiene de consiguiente una ventaja infinita sobre todos los demás. Porque tiene siempre su mira puesta en un objeto de suma importancia, que pide una adhesión y actividad siempre en aumento, y cuya inquisición dura toda la vida, lo que no se puede decir de ningún otro objeto. Y aun puede proponerse otros muchos objetos, además del objeto principal; pero entonces deben conducir a él, deben estarle subordinados, y de una manera o de otra referirse a él, y derivar de él las satisfacciones que causen.
En esta materia el empeño y las diligencias que se hacen para conseguir alguna cosa, son el todo; mucho más si los objetos son muy importantes, como el preparar leyes, instituciones, manufacturas, casas de beneficencia, mejoras, trabajos públicos: esforzarnos por poner todo esto en ejecución, con nuestro crédito, destreza, diligencia y actividad; o bien, en una escala más corta, los cuidados para procurar un establecimiento y la fortuna a nuestra familia, por medio de nuestra industria y aplicación, lo cual constituye y reanima las ocupaciones ordinarias de la vida, criar un niño; seguir un plan para su establecimiento futuro: aprender un idioma o una ciencia; mejorar o administrar una hacienda; trabajar para conseguir un empleo: en fin, una ocupación cualquiera, si es inocente, como componer un libro, edificar una casa, plantar un jardín, formar un plantel, y aunque sea cuidar un cohombro o un tulipán, vale más que no tener ninguna.
Cuando nuestra atención está fija en los objetos o asuntos que tenemos a la vista, entonces somos felices por lo común, cualquiera que sea el objeto o el asunto: cuando la atención no se fija en nada, y anda vagando nuestro pensamiento en pos de alguna cosa que no tenemos delante, somos casi siempre desgraciados.
III. La felicidad depende mucho de una prudente disposición de nuestros hábitos.
El arte que encierra en mucha parte el secreto de la felicidad humana, consiste en disponer los hábitos de manera que mejoremos, siempre que hagamos en ellos alguna variación. Todas las habitudes son muy semejantes unas a otras, porque todo lo que es habitual llega a hacerse fácil, muy llevadero y casi indiferente: también es fácil volver a una antigua costumbre, cualquiera que sea su naturaleza; de consiguiente la ventaja está en favor de aquellos hábitos, que aun cuando se dejan proporcionan un placer. Los glotones no reciben más gusto en la delicadeza de sus manjares, que el rústico en su pan y su queso; mas para este es un día de función el día que sale de lo acostumbrado, mientras que el epicúreo tiene necesidad de comer opíparamente para estar contento. El que emplea todo el día en jugar a los naipes, y el que lo emplea en manejar el arado, pasan el tiempo casi del mismo modo: embebidos en lo que están haciendo, nada les falta ni nada echan de menos; uno y otro se puede decir que lo pasan bien en todo este tiempo; pero después, todo lo que suspende la ocupación del jugador le incomoda y entristece, mientras que para el labriego una interrupción de su trabajo, es un alivio: lo cual se ve claramente por el efecto que causa al segundo un día de fiesta, y al primero el día que no tiene compañeros de juego: para uno es el Domingo un día de recreo, y el otro está impaciente y desabrido el día que no tiene con quien jugar. El hombre que sabe vivir solo, siente que se reanima siempre que está en compañía, y se retira sin repugnancia; otro que tiene hace mucho tiempo el hábito de ver gente, y de hallarse todos los días en una numerosa sociedad, no encuentra en la compañía ni más vivacidad de espíritu, ni mayor satisfacción interior, que el hombre retirado en el rincón de su chimenea: hasta aquí es igual la condición de los dos. Pero que un cambio en el destino, fortuna o situación, separe al hombre del mundo del círculo de sus conocidos, de sus visitas, de su tertulia, de su café, y al instante se conocerá la diferencia en la elección de las dos habitudes. La sociedad se le representa al uno como rodeada de melancolía; pero al otro le lleva la paz y la libertad. Veréis al uno melancólico y desazonado, no sabiendo qué hacer, hasta que llegue la hora en que pueda olvidarse de sí mismo en su lecho; al otro estar a su gusto y satisfecho, tomando un libro o fumando un cigarro luego que se ve solo; pronto para aprovecharse del más pequeño recreo que se le presente, o a echar mano de algún ligero trabajo; o si no hay ni lo uno ni lo otro, contento con estar tranquilo, y dejar indolentemente que vague su imaginación, acaso sin mucha utilidad o placer; pero también sin suspirar penosamente por otra cosa mejor, y sin la menor irritación. El que se haya acostumbrado a la meditación de libros científicos y razonados, si halla una novela, un folleto bien escrito, un periódico, la relación de un viaje curioso, o el diario de un viajero, percibe un placer en estos manjares nuevos; goza de este entretenimiento mientras dura, y después que ha cesado puede volver sin disgusto a una lectura más grave. Otro que no lee más que obras de imaginación y pasatiempo, o cuya curiosidad no queda satisfecha sino con una perpetua novedad, agota en una mañana toda la tienda de un librero; y aun durante este tiempo intenta distraerse, más bien que se distrae en la realidad; y como hay pocos libros de su gusto, y tardan muy poco en leerse, bien pronto también agota su provisión, y se halla sin recurso por parte de esta inocente recreación.
En cuanto a lo que las circunstancias de la fortuna pueden contribuir a la felicidad, no es la renta que un hombre disfruta lo que produce el placer, sino el aumento de esta renta. Dos personas, de las cuales comercia una con la renta de mil duros, y la aumenta progresivamente hasta cien mil reales, y la otra empieza con cien mil reales, y su renta va descendiendo poco a poco hasta mil duros, pueden haber recibido y gastado las mismas sumas en el curso de su vida; pero la satisfacción de una y otra persona, en cuanto depende de la fortuna, es bien diferente. Aunque la serie y suma total de las rentas de los dos es exactamente la misma, hay una diferencia enorme de empezar por el uno a empezar por el otro extremo.
IV. La felicidad consiste en la salud.
Por salud entiendo, no solamente la exención de todo dolor físico, sino también aquella tranquilidad, firmeza y serenidad de espíritu, que se puede incluir con propiedad en la idea de salud, pues que depende de las mismas causas y cede a los mismos tratamientos que nuestra constitución física.
La salud en este sentido es la única cosa necesaria. Las penas, pues, los gastos, las privaciones, nunca son demasiado fuertes cuando se trata de la salud. Aunque necesitemos abandonar un destino lucrativo, domar pasiones inmoderadas, guardar un régimen fastidioso, o resolvernos a otros sacrificios mayores; si con esto procuramos nuestra felicidad de un modo firme y razonable, a todo nos sometemos con gusto.
Cuando gozamos de perfecta salud y tenemos el ánimo tranquilo, sentimos en nosotros mismos una felicidad independiente de todo goce exterior, y de la cual ni nosotros mismos podemos darnos razón. Es un placer que plugo a la Divinidad ligar a nuestra propia vida; y que probablemente constituye en gran parte la felicidad de los niños y de los brutos, particularmente en el orden más ínfimo y más sedentario de los animales, como las ostras, los mariscos y otros semejantes, en los cuales será difícil hallar ningún género de distracción.
Los pormenores en que yo acabo de entrar, acerca de la felicidad humana, deben justificar las dos conclusiones siguientes, que aunque se hallan en la mayor parte de los libros de moral, no han sido tal vez apoyadas con razones bastante fuertes.
1.° La felicidad se halla igualmente distribuida en todas las clases de la sociedad.
2.° El vicio no tiene ninguna ventaja sobre la virtud, aun con relación a la felicidad en este mundo.
Y además, aunque quiera prescindir un vicioso de los remordimientos de la conciencia y del temor del castigo que por más que se empeñe, no pueden menos de atormentarle aun en medio de los placeres más fuertes y de las diversiones más estrepitosas; el vicio lleva siempre consigo males físicos, a veces irreparables, en la salud, en los bienes, en la reputación, males que tienen siempre al vicioso en una continua inquietud y melancolía, pesaroso y padeciendo sin intermisión: con semejante vida nadie puede ser feliz.
Importa, pues, muchísimo aun para nuestra felicidad temporal, el ejercicio de la virtud. La virtud es un hábito de obrar moralmente bien; una voluntad constante, perpetua y resuelta de acomodar siempre nuestras acciones con el orden y la voluntad de Dios; el vicio es un hábito de obrar moralmente mal por omisión o comisión: el hábito es una disposición de hacer u omitir fácilmente alguna cosa, contraída esta disposición por la repetición de actos u omisiones de una misma especie.
(páginas 31-48.)
Capítulo VI
Orden primario
Según la idea que damos acerca del orden primario en el capítulo 1.°, es evidente que todas las acciones que se oponen al orden secundario, se oponen también al orden primario: porque como es imposible que Dios no quiera el orden entre los hombres, quien a este orden se opone, se opone a la voluntad de Dios; y es faltar muy directamente al orden primario el oponerse a la voluntad de Dios, porque es obrar contra lo que exige la esencia de Dios, esencialmente superior al hombre, y la esencia del hombre, dependiente esencialmente de Dios.
Las acciones que tienen por objeto a los demás hombres, se refieren inmediatamente al orden secundario, y sabiendo si son útiles o perjudiciales, si promueven o impiden la felicidad general, se conoce si se oponen, o no, al orden y a la voluntad de Dios, si son moralmente buenas, o moralmente malas. Pero en las acciones que se refieren inmediatamente a nosotros mismos, y mucho más en las que tienen por objeto inmediato a Dios, se halla una relación inmediata con el orden primario, y remota, y a veces muy remota con el secundario. El que fomenta solitariamente algún vicio vergonzoso, sin duda se opone por su parte al orden secundario, como se conoce por las malísimas consecuencias que se seguirían contra el bien general, si todos los hombres hicieran lo mismo. (Véanse los capítulos 3.° y 4.°). El indiferente en punto a religión, y que solo asiste por puro cumplimiento a los actos públicos del culto, se opone también al orden secundario, como lo prueban las consecuencias contra el bienestar del común que se seguirían de un indiferentismo general: una persona indiferente para con Dios, ¿se interesaría mucho por los hombres? Pero tanto en una como en otra acción, e igualmente en todas las de su clase, la relación con el orden secundario es tan remota, que pocos hallarían en ella la moralidad; porque no todos se detienen a pensar y sacar consecuencias de principios lejanos. Aunque se quiera suponer que no hay en esto la mayor dificultad, no se puede negar que tiene el hombre más próximo otro principio de la moralidad de las acciones referidas y de otras semejantes: este principio es la idea que tenemos de Dios y de nosotros mismos. El hombre sin familia que se embriaga en el retiro y soledad de su habitación, privándose del don más precioso conque le dotó el Criador, y quedándose en aquel acto inferior a los brutos, no va después que recobra su razón a buscar la deformidad y torpeza de su proceder, en las consecuencias generales que de él se pueden seguir a los demás hombres, cuando ve que a nadie puede afectar su flaqueza, que ninguno ha presenciado: conoce sí, al instante, que ha degradado su noble ser, y en este conocimiento se comprende implícitamente la contradicción en que está su conducta con el orden primario, es decir, con lo que exigen su naturaleza, y el supremo dominio de Dios, que le manda no envilecerse. Del mismo modo los que no se cuidan de reverenciar en su interior, alabar y dar gracias al Señor, ni hacer, en suma, ningún acto de religión; cuando se les representa la culpabilidad de semejante omisión no van a buscarla en las malas consecuencias que su indiferencia tendrá respecto de la felicidad de los demás hombres, sino inmediatamente y por un movimiento natural, en la discordancia con el orden primario, en la oposición a lo que exige la infinita superioridad de Dios, y la dependencia de su divina Majestad en que está necesaria y esencialmente el hombre. Para conocer por este principio la malicia moral de la embriaguez y de la indiferencia religiosa, apenas es necesario raciocinar: si no es una verdad evidente por sí misma, es a lo menos una verdad facilísima de conocer, supuesta la idea de nuestra propia naturaleza, y la idea de la divinidad, aunque sea inexacta y en mucha parte errónea como en los gentiles; ideas de que no podemos carecer.
Es imposible, pues, desatender el orden primario, si hemos de conocer la moralidad de las acciones que se dirigen directa e inmediatamente a Dios y a nosotros mismos, porque su relación con el orden secundario es comúnmente tan débil, que no se puede esperar que llame nuestra atención, ni aun que todos los hombres la perciban. Tampoco se puede desatender en las acciones relativas a nuestros semejantes, aunque baste la consideración del orden secundario para conocer su moralidad, por la suma importancia de tener siempre a la vista el poder y la justicia de Dios; bien que implícitamente tenemos en cuenta el orden primario, puesto que conocemos nuestra oposición a la voluntad de Dios, cuando obramos contra el orden secundario: y el conocimiento de la moralidad fundado en la idea de este orden será tan fructuoso como debe ser, si nos detenemos principalmente en esta consideración de la divina voluntad, y en las gravísimas consecuencias de contrariarla, no contentándonos con fijar nuestra atención únicamente en el bien o el mal que podemos hacer a los demás con nuestra conducta; consideración ciertamente bien poco fuerte y eficaz por sí sola para determinarnos a obrar en conformidad con lo que exige el orden secundario, en especial cuando nuestro interés o nuestras pasiones nos inclinan hacia otro lado.
Mucho conviene que los jóvenes se familiaricen con esta idea, porque si se les acostumbra a considerar la moralidad de su conducta únicamente con relación a la felicidad temporal, aunque sea la general de la sociedad, bajo cuyo aspecto exclusivamente consideran algunos escritores la moralidad de las acciones humanas, muy de temer es que este freno no tenga la fuerza suficiente para contener el ímpetu de sus pasiones, ni para dirigir aquellas acciones a que no puede alcanzar la fuerza de las leyes humanas.
(páginas 48-52.)
Capítulo VII
De la obligación
La obligación es una consecuencia necesaria de la moralidad de las acciones; y así como no hay hombre ninguno que teniendo expedito el uso de su razón, no conozca que algunas acciones son buenas, y que otras son malas, aunque no acierte a explicar científicamente en que consiste su bondad o malicia, del mismo modo, tampoco hay ningún hombre, que si tiene expedito el uso de la razón, no conozca que está obligado a omitir todas las acciones malas, y a hacer algunas acciones buenas; si bien no todos, y acaso muy pocos, aunque merezcan el dictado de filósofos acierten a explicar en qué consiste, o qué es en sí misma la obligación. Efectivamente, es mucha la confusión que se nota en la mayor parte de los moralistas, cuando quieren explicar lo que entienden por obligación, bien que esta misma oscuridad nace necesariamente de la idea errónea o insuficiente, que muchos de ellos se han formado de la moralidad.
Muy prolijo sería referir e impugnar las muchas y diferentes definiciones de la obligación, que se leen en los libros de moral. Tampoco lo juzgamos necesario: solo sí quisiéramos que la idea que nosotros hemos formado de la obligación, fuese clara y verdadera. Vamos a explicarla según la concebimos.
Entendemos, pues, por obligación la imposibilidad en que está el hombre de hacer u omitir libremente algunas acciones sin faltar al orden, oponerse por lo tanto a la voluntad de Dios, y sin incurrir en las penas, que es imposible deje de imponer el Señor a los que faltan el orden, y se oponen a su voluntad santísima.
Así cuando decimos: yo estoy obligado a cumplir mi palabra, queremos decir, es imposible que yo deje de cumplir mi palabra, si he de acomodar mis acciones al orden primario; esto es, si he de obrar como dependiente y sumiso a Dios, que me manda cumplirla, y si he de acomodar mis acciones a la infinita perfección de Dios, que es sumamente veraz y fiel en sus palabras. También es imposible que deje de cumplir mi palabra, si he de conformar mis acciones con lo que exige el orden secundario, lo que yo conozco, porque veo que el cumplimiento de mi palabra es conforme a la utilidad y al bienestar general de los hombres con quienes vivo en sociedad, que es el medio por donde yo conozco si mis acciones se conforman con el orden secundario; si he de conformarme con la voluntad de Dios, que quiere que se conserve el orden secundario; y si he de evitar el castigo que Dios impone a los que contrarían su divina voluntad.
Esto mismo conoce a su modo hasta el más rústico de los hombres, siempre que no tenga entorpecido el uso de la racionalidad. Pregúntese aunque sea a un salvaje, y nos dirá que bien conoce que es malo quitar la vida sin motivo a su compañero, y que es imposible que se la quite, sin que repruebe su acción y le castigue por ella el Dios que él adora, cualquiera que sea la idea que haya concebido de la divinidad.
Muchas veces creerá erróneamente que el motivo que tiene para cometer un homicidio, es suficiente para que Dios no repruebe su acción, y le castigue por ella; pero es imposible que si no ve alguna razón que bien o mal tenga por justa para quitar a otro la vida, juzgue en su interior que puede quitársela sin obrar mal, sin oponerse a la voluntad de Dios, y sin incurrir en el castigo que merezca, aunque no pueda explicar con precisión el constitutivo de la malicia moral del homicidio, ni la suficiencia o justicia de la razón por la cual deje de ser moralmente malo. Pues bien, cuando así juzga, conoce la obligación que tiene de no matar sin motivo justo, y así lo dirá aunque tampoco sepa explicar lógicamente lo que entiende por obligación, como no sabe explicar lo que entiende por moralidad de las acciones, o en qué consiste su bondad o su malicia.
(páginas 52-55.)
Capítulo VIII
De la conciencia
Del conocimiento que tenemos de la moralidad de las acciones, y de la obligación, nace la conciencia, la cual es el juicio que formamos de que tal acción es buena o mala, y de que tenemos o no tenemos obligación de hacerla u omitirla.
Este juicio, como se ve, puede ser especulativo, y puede ser práctico. Será meramente especulativo, cuando juzguemos únicamente que la acción es buena o mala, lo que sucede cuando no estamos en el caso de hacerla u omitirla; y será práctico, si estando en el caso de hacer u omitir aquella acción, juzgamos que tenemos obligación de hacerla u omitirla. El juicio práctico, precede, acompaña y se subsigue a la acción.
Algunas veces el juicio que formamos es verdadero, otras veces es falso: juzgamos que la acción es buena o que nos obliga, y así es, o no es así: en el primer caso la conciencia se llama recta, en el segundo errónea; y será venciblemente errónea, si poniendo los medios que están a nuestro alcance, podemos salir del error, o lo que es lo mismo, formar un juicio verdadero acerca de la moralidad y obligación de la acción; y será invenciblemente errónea, cuando poniendo todos los medios que están en nuestra mano, no podemos salir del error.
Si estamos convencidos y seguros de que el juicio que formamos es verdadero, la conciencia se llama cierta; mas no por eso será necesariamente recta, porque podemos estar seguros de que nuestro juicio es verdadero, sin que lo sea.
Muchas veces no hay razones que tengan fuerza bastante para determinarnos a juzgar, pero sí la suficiente para inclinarnos a juzgar: en este caso verdaderamente no hay conciencia, porque no hay juicio acerca de la moralidad u obligación de la acción, pero se suele decir que tenemos en este caso conciencia probable; y será más o menos probable, según sea mayor o menor la fuerza de las razones que nos inclinan a juzgar. Cuando las razones se fundan en el testimonio y autoridad de los hombres, la probabilidad se llama extrínseca; cuando son independientes de toda autoridad humana, y las conocemos únicamente por el raciocinio, se llama intrínseca. Si media la autoridad expresa de Dios, no hay probabilidad, hay certeza.
También sucede algunas veces que no tenemos ninguna razón, o que es igual la fuerza de las razones que alcanzamos para juzgar que la acción es buena o mala, obligatoria o no obligatoria, y para juzgar lo contrario. El estado en que se halla nuestro entendimiento en el primer caso se llama duda negativa: en el segundo caso se halla suspenso el entendimiento, y como en equilibrio, y esta suspensión se llama duda positiva: y si bien en ninguno de los dos casos hay realmente conciencia, porque no hay juicio, en el segundo caso se llama la conciencia dudosa, y también se puede llamar en el primero, aunque no hay más que una nesciencia, o carencia total, de las razones que pudieran determinarnos o inclinarnos a juzgar.
Estas divisiones solo tienen importancia con relación a las reglas que debemos seguir según el estado de nuestra conciencia.
Estas reglas son las siguientes:
Podemos siempre, y en su caso debemos atenernos a lo que nos dicta una conciencia cierta; pero también debemos poner el mayor cuidado en adquirir esta certeza, no fiándonos ligeramente de nuestro saber, y de nuestro juicio: porque si creemos con conciencia cierta, pero venciblemente errónea, que tenemos obligación de hacer una cosa que realmente nos está prohibida, obramos mal si no la hacemos, porque faltamos a una obligación que creemos tener; y también si la hacemos, porque nos está prohibida, y no nos sirve de disculpa nuestra ignorancia o error, puesto que podemos y no queremos salir de él.
Si tenemos conciencia probable, debemos seguir siempre el extremo que favorece a la ley, cuando a su favor es igual o mayor la probabilidad, que a favor de la libertad; el obrar en contrario sentido es querer expresamente faltar a una obligación en el caso que exista. Mas si es mayor la probabilidad a favor de la libertad, que a favor de la ley, podemos seguir el extremo que favorece a la libertad: no se puede vituperar en el hombre el obrar racionalmente, y obra conforme a la razón el que sigue la opinión que tiene más fundamentos a su favor, aunque favorezca a la libertad; si bien no obrará irracionalmente abrazando el extremo que favorece a la ley, aunque menos probable, porque ni aun en este caso reprueba la razón, que se siga la opinión en que no hay peligro ninguno de apartarse de la ley.
El que no obra conforme a la razón, obra mal: pues bien, no obra conforme a la razón el que sigue una opinión favorable a la libertad, menos probable que la que favorece a la ley, solo porque siempre se funda en alguna razón. ¿Diríamos que obraba prudentemente el comerciante que expusiese su capital en una negociación, en que era más probable la pérdida que la ganancia, solo porque había alguna razón para creer que no perdería en la especulación?
Para graduar la probabilidad extrínseca, es necesario atender, no solo al número de los que siguen alguna opinión, sino también, y principalmente, a su saber, virtud, imparcialidad, y crédito.
En la duda, con mucha más razón se debe abrazar el extremo que milita por la ley, ya sea de omisión, ya de comisión. El que duda si en un caso determinado debe dar limosna a un pobre, está obligado a dársela: el que duda si le es lícito llevar intereses por el dinero que presta, debe abstenerse de llevarlos. Si dudamos cual es, en un caso, nuestra obligación, de dos o más que se nos presentan como tales, la regla es cumplir con todas ellas, si podemos, y si no, con la que podamos, porque lo contrario es faltar a alguna conocidamente. En aquellos casos en que los extremos de la duda envuelven obligaciones contradictorias; v. g. obligación de robar para socorrer una necesidad grave y perentoria, y obligación de no robar, ni aun para este objeto, no hay realmente más que una obligación, pero dudamos cuál es, y por necesidad hemos de quebrantar alguna, cualquiera que sea el extremo que adoptemos. Si no queremos vernos en este compromiso, debemos instruirnos con tiempo, para evitar la duda; si no hacemos caso de este deber, se nos imputa la infracción de una obligación, ya robemos, ya no robemos, en el caso propuesto: si robamos, porque obramos contra justicia; y si no robamos, porque nos exponemos a quebrantar una obligación, si la hay; todo por nuestra culpa, si pudiendo, no nos hemos instruido con tiempo en nuestras obligaciones.
(páginas 55-60.)
Capítulo IX
Premios y castigos
En vano mandaría Dios al hombre conformar sus acciones con el orden, si el hombre no tuviera un motivo para conformarlas. Sabido es que la voluntad no se determina a querer, sin una razón que la mueva a querer, y que no se retrae de querer, sin una razón que la retraiga de querer. Sabido es igualmente que solo el bien y el mal pueden mover a la voluntad, el bien a querer, el mal a no querer. Hay bien moral y bien físico: aquel es la conformidad de las acciones con el orden y con la voluntad de Dios; este, todas las cosas que placen o son útiles al hombre, consideradas bajo este concepto: pues si estas mismas cosas bajo otro concepto desagradan, o son perjudiciales al hombre, bajo este otro concepto son un mal físico.
La voluntad puede determinarse a querer movida de la bondad moral. Pero tal es, en el estado actual, la naturaleza del hombre, que comúnmente le mueve más la bondad física que la bondad moral, y los males físicos que los males morales; de manera, que si aprehende en una acción un bien físico que mueva con mucha fuerza a la voluntad, se determina ésta a querer aquella acción, aunque lleve envuelta en sí alguna malicia moral. Esto consiste en que el hombre no se detiene lo que debiera en considerar la bondad física y la bondad moral, y dar a cada una su verdadero valor. Sin duda, si el hombre se representara con la misma viveza el bien moral que el bien físico, se decidiría por el primero, porque tendría más fuerza para moverle, como más análogo a su naturaleza racional, y más importante para él. Desgraciadamente no sucede así: los bienes y los males físicos obran repentina e impetuosamente en el ánimo del hombre, y le sorprenden de tal manera, que difícilmente usa de su libertad para detenerse a considerarlos bien, y a compararlos con los bienes y males morales.
Como Dios, pues, quiere sinceramente que el hombre acomode sus acciones con el orden, ha sido muy conveniente que le presentase también bienes y males físicos, que le moviesen a cumplir con su divina voluntad. Estos bienes y estos males físicos, es lo que entendemos por premios y castigos.
Lo contrario, por otra parte, no se compone bien con la bondad de Dios, y con su grandeza y dignidad. No se concibe que Dios sea bueno sin límites, si no hace bien a una alma que le ama, le obedece y sirve con fidelidad; ni se concibe la grandeza y dignidad de un Dios que se dejase desobedecer, ofender e insultar impunemente por sus criaturas. Tampoco se concibe la dependencia y sumisión en que está el hombre esencialmente respecto de Dios, si pudiera despreciar su divina voluntad y sus mandatos, sin ser castigado
En su propia conducta, dicen algunos, lleva el hombre el premio o el castigo de sus acciones: contribuyendo al orden, contribuye a su propia felicidad, obrando contra el orden, se labra su propia desgracia; porque de la conservación del orden resulta un bien para todos, y de su perturbación un mal, también para todos, bien y mal en que cada uno tiene su parte. Además, y sin contar con estos buenos o malos efectos de nuestras acciones, procedentes de la conservación o trastorno del orden, ¿no tienen también otros inmediatos respecto de nuestra salud, de nuestros bienes, de nuestra reputación, y sobre todo, no siente el hombre, cuando procede mal, las reconvenciones de su conciencia que le atormentan, y una satisfacción y consuelo inefable, cuando se conduce bien? Pues aquí tenemos el premio de la virtud y el castigo del vicio.
No hay inconveniente en afirmar que con estos bienes y males físicos, naturalmente conexos con las acciones humanas, premia de algún modo el Señor las buenas y castiga las malas. También con un estímulo sabiamente establecido por el Criador, para que el hombre haga el bien y se abstenga del mal: pero bajo de uno y otro concepto son insuficientes.
Son insuficientes como estímulo para obrar bien, porque si el hombre no tuviera otros incitativos, cuando se le presentase un objeto útil o halagüeño, aunque moralmente malo, se puede asegurar que tendría más fuerza en su ánimo la utilidad o el atractivo presente que el testimonio futuro de la conciencia o el temor de males físicos contingentes; especialmente con la esperanza de evitar o remediar estos males, y de sobreponerse a las reconvenciones interiores de su alma. ¿Qué impresión pudieran causar al hombre unos males que se prometiese dulcificar, o evitar del todo; ni las voces de su conciencia que no le amenazára con ningún castigo?
También son insuficientes como premios y castigos. ¿Creerá alguno de buena fe, que se dará por satisfecha la infinita majestad de Dios, solo con que un malvado que le ha ofendido enormemente, tenga un mero conocimiento de que ha obrado mal, que es a lo que se reduciría el testimonio de su conciencia, si no fuera acompañado del temor del castigo; o solo conque este hombre pierda una salud o unos bienes que empleaba en ofender a su bienhechor, máxime recompensando tal vez esta misma pérdida con el placer que experimenta en cometer otros delitos? ¿Y por otro lado diríamos que Dios era infinitamente bondadoso y benéfico, si a sus amigos, a los que le aman de corazón, y le obedecen y le sirven con esmero y con alegría, no les hiciese otro bien que darles salud y bienes temporales, o el testimonio interior de haber obrado bien? ¿Sería este un premio digno de la munificencia de todo un Dios?
¿Y qué será cuando el hombre malo y perverso goza de perfecta salud y se ve colmado de bienes y satisfacciones, y el justo padeciendo mil enfermedades y trabajos, hambre, desnudez, persecuciones y amarguras? ¿Por ventura no es esto demasiado frecuente en el mundo? Ni puede menos de ser así, atendiendo a la malicia de los hombres, y al orden de las causas naturales; orden establecido por Dios, y que debe adorar el hombre, pero que sería impropio de su sabiduría y de su bondad, si no tuvieran la competente compensación semejantes desigualdades.
Las leyes civiles no bastarían para prevenir todos estos inconvenientes. Hay muchísimas acciones humanas que no caen, ni pueden caer bajo la jurisdicción de las leyes, y sin embargo son enteramente contrarias al orden y a la voluntad de Dios: la bondad o malicia de las que están sujetas a la acción de la ley, no puede apreciarse debidamente por el hombre; dependen de mil circunstancias que exceden la capacidad humana, de consiguiente el hombre no puede aplicarles el premio o el castigo correspondiente: hay que contar también con los muchos medios que tienen los malos para ocultar sus maldades, y para evitar el castigo; con la piedad mal entendida, con la ignorancia o falta de rectitud en los encargados de averiguar y castigar los delitos; hay que contar con los errores, con el poco celo, con la parcialidad y las pasiones de los que deben distribuir las recompensas: en fin, todas las acciones secretas, y otras muchas que no lo son, han de quedar necesariamente sin premio ni castigo por parte del legislador humano; y de las que pueden ser premiadas o castigadas, unas no lo serán, y otras lo serán de un modo incompleto y no conveniente.
Se sigue de todo: primero, que necesariamente ha de haber premios para las acciones buenas y castigo para las malas: segundo, que en esta vida no hay los que corresponde haber: tercero, y de consiguiente, que después que muere el hombre hay otra vida en que los buenos han de ser condignamente premiados, y los malos debidamente castigados; es decir, conforme a lo que exigen la bondad y majestad de Dios.
¿Pero esta otra vida ha de ser eterna? Así nos lo enseña la revelación, y tal es nuestro convencimiento, porque Dios se ha dignado manifestarnos esta verdad. ¿Mas qué nos dice sobre este punto la razón?
La idea de un castigo eterno nos aterra; pero bien conocemos que no por imponerle el Señor a los malvados, será injusto ni cruel. Ello es que las culpas cometidas contra Dios no pueden quedar sin castigo, si el hombre no las detesta, tanto que dé lugar a la misericordia y al perdón: el castigo debe ser proporcionado a la culpa: las culpas graves cometidas contra Dios tienen una malicia infinita, a lo menos por razón del objeto ofendido, que es un Dios infinito: conque es preciso que el castigo sea también infinito, y no puede ser infinito, si no es eterno.
Ni esto se opone a la infinita misericordia de Dios; ni por esto hay ninguna contradicción en los divinos atributos: la esencia divina exige que Dios castigue y que perdone, pero no hay ninguna criatura capaz de ser siempre perdonada y siempre castigada. A la infinita sabiduría de Dios corresponde distribuir los efectos de su misericordia sin menoscabo de su dignidad: toda la vida del hombre es un testimonio de la misericordia de Dios: mejor le es al hombre no desmerecerla nunca, y mucho más en el artículo de la muerte, que empeñarse temerariamente en penetrar los arcanos inaccesibles de la divinidad.
En cuanto a los premios, no se alcanza ninguna razón para que Dios aniquile un espíritu que está en su divina gracia, o para que conservándole la existencia, le prive después de un tiempo determinado, por largo que sea, de la felicidad que está disfrutando. Y aun parece que nada de esto se concilia muy bien con su sabiduría y con su bondad. Si Dios aniquilase a la alma, aunque fuese después de haberla hecho feliz por millares de siglos, el alma humana, un ser tan noble, capaz de amar y poseer a su Criador por toda una eternidad, tendría en último resultado el mismo fin que el principio de vida cualquiera que él sea, de un jumento, de una limaza o de un escarabajo. ¿Para qué, pues, la había de haber distinguido tanto de estos animales el sapientísimo Hacedor de todas las cosas? El alma por otra parte tiene naturalmente un deseo constante, inextinguible, de ser feliz: parece, pues, que Dios, que así la constituyó, obraría contradictoriamente, privándola de la felicidad que podía disfrutar, y cuyo deseo infundió en su naturaleza. Fuera de esto la bondad de Dios no tiene límites: y existiendo el espíritu del hombre en un estado en que no desmerece los beneficios de un Dios tan bueno, no se vé por qué este Dios había de privarle de ellos.
Una observación haremos de paso a los que niegan la espiritualidad de la alma, si admiten la existencia de Dios. El mismo que según ellos ha podido, ha sabido, ha querido hacer a la materia sensible, intelectiva y libre, podrá, sabrá y querrá también conservarla con estas cualidades, después de descompuesto el maquinal artefacto del hombre, para darla el premio o el castigo a que se haya hecho acreedora, supuesto que no por ser materia, ha dejado de tener inteligencia y libertad, para ofender o agradar a Dios. ¿Cómo nos probarán que Dios no conserva la materia pensante que ha obrado libremente, para castigarla, puesto que como sensible e intelectiva, es capaz de padecer, o para premiarla, una vez que es capaz de satisfacciones y placeres? ¿O tienen estos materialistas una alma que ni goza, ni padece, ni puede gozar ni padecer? Si no quieren conceder libertad a la materia, aunque la concedan sensibilidad e intelección, se seguirá que es falsa su opinión de la materialidad del alma, puesto que por el sentido íntimo, así conocemos que somos libres, como que somos sensibles e intelectivos. Ni comprendemos por qué no ha de ser libre la materia, si siente, si piensa, entiende, juzga, raciocina y quiere: la misma posibilidad se encontraría en la materia para la libertad, que para la facultad de ejercer todos estos actos, si la tuviera: suponer que no tiene el alma ninguna facultad, y que todos sus actos son unos meros movimientos maquinales, es una paradoja que contradice la razón y la experiencia.
Pero vemos, que cuando se le acaba al hombre la vida, se disuelve completamente la materia de que se compone su cuerpo: conque no conserva aquella especial disposición de partes necesarias para sentir y obrar.
Luego un Dios libremente ofendido por una criatura suya (para el caso es indiferente que sea material o espiritual), también quedaría completamente desairado. ¿Y con este conocimiento había de haber dado al hombre la libertad de ofenderle? Mas en el caso de que pensara la materia, ¿sería capaz nuestro entendimiento de conocer cuánta y de qué modo estaba organizada la de nuestro cuerpo, para que pudiese pensar? ¿Y si no lo conocía, podría tampoco llegar a conocer, si al fenecer la vida del hombre pierde la materia pensante su anterior disposición propia para pensar, o si no adquiere otra nueva organización que produzca el mismo efecto? Desengañémonos, la materialidad de la alma, o sea del principio de las acciones en el hombre, aun cuando no fuera un absurdo, no eximiría al hombre de ser tratado en otra vida, según sus obras.
(páginas 60-69.)
Capítulo X
Del derecho
El derecho y la obligación son correlativos; es decir, que donde quiera que hay derecho por una parte, hay por otra una obligación. Dios tiene derecho para mandar a todos los hombres; así pues, todos los hombres tienen obligación de obedecer a Dios. Este derecho de Dios sobre todas sus criaturas, se puede definir: la conformidad necesaria que hay con la esencia de la divinidad en que Dios mande a todas las criaturas: porque Dios, puesto que es un ser infinitamente perfecto, no sería Dios, si no reuniese todas las perfecciones en un grado infinito; y es una perfección el mandar a todos los demás seres.
Respecto de los hombres unos con otros, si uno tiene derecho a una cosa o en alguna cosa, los demás están obligados a dársela o a no quitársela. Si un propietario tiene derecho en una finca, los demás tienen obligación de no usurpársela; si tiene derecho a ella, el que la tenga; está obligado a entregársela: si los padres tienen derecho al respeto de sus hijos; los hijos tienen obligación de respetar a sus padres, y así en todos los casos.
El derecho es una cualidad de las personas, o de las acciones.
De las personas, como cuando decimos, yo tengo derecho en mis bienes; los padres tienen derecho a ser respetados por sus hijos; el rey tiene derecho a la fidelidad de sus súbditos.
De las acciones, como en las expresiones siguientes: hay derecho para castigar de muerte al asesino; no hay derecho para encerrar en la cárcel a un deudor desgraciado.
En todas estas expresiones queremos decir, que es conforme al orden y a la voluntad de Dios que yo posea mis bienes, que los hijos respeten a sus padres, que los súbditos sean fieles a su Rey, que el asesino sea castigado de muerte, y que no se sepulte en una cárcel a un deudor desgraciado.
El derecho, pues, es la razón que hay para que alguno posea, haga o deje de hacer alguna cosa, o bien para exigir que otros la hagan o se abstengan de hacerla; y la razón que hay para todo esto, es que así es conforme al orden y a la voluntad de Dios.
(páginas 69-70.)
Capítulo XI
División de los derechos
Los derechos cuando se aplican a las personas son:
Naturales o adventicios;
Enajenables o inajenables;
Perfectos o imperfectos.
I. Los derechos son naturales o adventicios.
Los derechos naturales son los que pertenecerían a un hombre, aun cuando no existiese en el mundo ningún gobierno civil.
Los derechos adventicios son los que no le pertenecerían en el mismo caso.
Son derechos naturales, el de un hombre a la conservación de su vida; de sus miembros, de su libertad: el derecho sobre el producto de su trabajo personal, sobre el uso, en común con los demás, del aire, de la luz, y de la agua. Si mil personas diferentes, de mil países diversos, fuesen arrojados a la vez a una isla desierta, tendrían todos ellos desde el primer momento, todos estos derechos.
Los derechos adventicios son el derecho de un Rey sobre sus súbditos; de un general sobre sus soldados; el derecho de nombrar o instituir magistrados, de imponer contribuciones, fallar un pleito, dirigir la distribución de la propiedad; el derecho, en suma, en un hombre o en una reunión de hombres de dar leyes o formar reglamentos para los demás: porque ninguno de estos derechos existiría en la isla nuevamente habitada.
Se preguntará, quizás, ¿cómo se forman los derechos adventicios? O lo que es lo mismo. ¿cómo nacen nuevos derechos del establecimiento de la sociedad civil? Mas, como todos los derechos, de cualquiera especie que sean, se fundan, como hemos visto ya, en la voluntad de Dios; y la sociedad civil no es más que una institución puramente humana, para resolver esta dificultad es necesario retroceder a nuestros principios. Dios quiere la felicidad de la especie humana, y la sociedad civil es favorable a esta felicidad: en consecuencia, muchas cosas que son necesarias para que se sostenga la sociedad civil en general, o para la dirección y conservación de las sociedades particulares ya establecidas, son por esta razón, conformes con la voluntad de Dios; mientras que sin esta razón, esto es, sin el establecimiento de la sociedad civil, no lo serían.
De aquí procede que los derechos adventicios, aunque derivados inmediatamente de un establecimiento humano, no son menos sagrados que los derechos naturales, ni la obligación que producen, menos digna de ser respetada: los unos y los otros se fundan en último análisis sobre la misma autoridad, a saber, la voluntad de Dios. Pretende un hombre tener derecho en un campo particular; no puede manifestar, es verdad, para apoyar su derecho, más que una regla de la sociedad civil de que es miembro; y aun esta regla puede ser arbitraria, caprichosa o absurda. Sin embargo, la misma falta habría en despojar a este hombre de su finca con engaño o con violencia, que si le hubiese sido asignada, como en la partición de la tierra santa entre las doce tribus, por la designación inmediata, y por orden del mismo Dios.
II. Los derechos son enajenables o inajenables.
Estos términos se explican por sí mismos.
El derecho que tenemos en la mayor parte de las cosas que llamamos propiedad, como casas, tierras, dinero &c. es enajenable: es decir, que nosotros podemos hacer que las casas, dinero, &c. sean una propiedad no nuestra, sino ajena.
El derecho de un marido sobre su mujer, de un amo sobre su criado, es general y naturalmente inajenable.
La distinción se funda en el modo con que se han adquirido estos derechos. Si el derecho trae origen de un contrato, y se limita a la persona por los términos expresos del contrato, o por interpretación ordinaria de los contratos de este género (lo que viene a ser una condición expresa), o por una condición personal aneja al derecho, entonces el derecho es inajenable. En todos los demás casos es enajenable.
El derecho a la libertad civil es enajenable; aunque los hombres en la vehemencia de su amor por ella, y en el lenguaje de algunas representaciones políticas, lo han llamado muchas veces inajenable. La verdadera razón que hay para detestar a los hombres que han vendido su libertad a un tirano, es que con la suya propia han vendido, las más de las veces, o han expuesto la libertad de otros; para lo cual seguramente no tenían derecho.
III. Los derechos son perfectos o imperfectos.
Los derechos perfectos pueden sostenerse con la fuerza, o por la autoridad de la ley, que reemplaza en la sociedad civil a la fuerza privada.
Los derechos imperfectos no pueden sostenerse con la fuerza.
Ejemplos de derechos perfectos. El derecho de un hombre a conservar su vida, su persona, su casa; porque si es atacado en estos objetos, puede al instante rechazar el ataque por medio de la fuerza, o hacer que se castigue al agresor por la ley: el derecho de un hombre en su fortuna, sus ropas, muebles y dinero, y en todo lo que se designa ordinariamente con el nombre de propiedad, porque si se lo quitan injustamente, puede forzar al autor de la injusticia a la restitución o compensación.
Ejemplos de derechos imperfectos. En las elecciones o designaciones para los empleos, que piden ciertas cualidades, el candidato mejor calificado tiene derecho para ser nombrado; sin embargo, si es desechado, no tiene ningún recurso. No puede apoderarse del destino a la fuerza, ni hacer que se repare su injuria por la ley: su derecho, pues, es imperfecto. Un vecino pobre tiene derecho a ser socorrido; pero si se le niega el socorro, no debe tomarlo a la fuerza. Un bienhechor tiene derecho al reconocimiento de aquel a quien ha hecho el beneficio; no obstante, si este es ingrato, tiene que resignarse.
Acaso será difícil comprender de pronto, como una persona puede tener derecho sobre una cosa, y no tenerle sobre los medios necesarios para obtenerla. Esta dificultad, lo mismo que otras muchas que ocurren en la moral, puede resolverse por la necesidad de las reglas generales. El lector se acordará sin duda, que un hombre se dice tener derecho sobre una cosa, cuando es conforme con la voluntad de Dios que posea aquella cosa. De manera que la pregunta viene a ser esta: ¿cómo es conforme con la voluntad de Dios que un hombre posea una cosa, y no es conforme con la voluntad de Dios que se valga de los medios necesarios para obtenerla? La respuesta es, que por no estar determinado el objeto, ni las circunstancias del derecho, el permiso de usar de la fuerza en este caso, conduciría, por sus consecuencias, al mismo permiso aunque no hubiese ningún derecho. El candidato, de quien hemos hablado, tiene sin duda derecho a ser elegido para el empleo; pero su derecho depende de sus cualidades comparativas, de sus virtudes, por ejemplo, de su saber, &c.: se necesita, pues, que alguno las compare. La existencia, el grado, y la importancia respectiva de estas cualidades son indeterminadas; conque es necesario que alguno las determine. Permitir a un candidato sostener su derecho con la fuerza, es hacerle juez de sus propias cualidades. No se puede darle esta cualidad, sin dársela también a todos los demás; lo que abriría la puerta a pretensiones sin número, sin derecho y sin razón, a demasías y grandes males. Del mismo modo, un pobre tiene derecho a que le socorra el rico, pero ni el modo, ni el tiempo, ni la cantidad del socorro, ni la persona que debe socorrerle están determinados. Sin embargo, es necesario determinar todas estas cosas, antes que pueda sostenerse con la fuerza la pretensión de ser socorrido, porque permitir al pobre determinarlas por sí mismo, sería exponer la propiedad a tantas pretensiones de esta clase, que perdería mucho de su valor, o más bien dejaría absolutamente de ser propiedad. La misma observación se aplica a los demás ejemplos de derechos imperfectos; por no decir que en todos los casos de gratitud, afecto, respeto, &c. la idea misma del deber excluye la fuerza, porque su cumplimiento necesariamente es voluntario; al que no quiere ser agradecido, no hay fuerzas humanas que le hagan serlo: la voluntad no puede ser violentada.
Siempre que el derecho es imperfecto, lo es también la obligación. Yo estoy obligado a dar mi voto al candidato que lo merezca, a socorrer al pobre, a ser agradecido con mis bienhechores; pero en todos estos casos, mi obligación, lo mismo que el derecho de ellos, es imperfecta.
Llamo a estas obligaciones imperfectas, para conformarme con el lenguaje común de los escritores en este punto. Por lo demás, la voz está mal aplicada, por cuanto muchos creerán, que es menor delito violar un derecho imperfecto que un derecho perfecto, lo cual no tiene fundamento. Que una obligación sea perfecta o sea imperfecta, solo quiere decir si se puede emplear o no la fuerza para hacerla cumplir; y nada más. El grado de culpa cometida cuando se quebranta esta obligación, es cosa diferente, y debe determinarse por circunstancias enteramente independientes de semejante distinción. Un hombre que por parcialidad o ligereza, o por haber sido sobornado para dar su voto, priva a un digno candidato de un destino, del que dependen tal vez sus esperanzas y felicidad, y que por lo mismo desanima considerablemente al mérito, y emulación en los demás, comete a mi parecer, un delito más grave, que si robara un libro en una biblioteca, o un pañuelo del bolsillo; y sin embargo, en el primer caso viola un derecho imperfecto, y en el segundo un derecho perfecto.
(páginas 71-77.)
Capítulo XII
Derechos generales de la especie humana
Por derechos generales de los hombres entiendo los derechos que pertenecen a la especie colectivamente; la masa primitiva, digámoslo así, que después se han distribuido los hombres entre sí mismos.
Estos son:
I. Un derecho a los frutos o a los productos vegetales de la tierra.
Las partes insensibles de la creación no pueden recibir injuria; y sería ridícula una investigación sobre el derecho, cuando su uso no causa ninguna injuria. Pero puede ser útil observar, a causa de una consecuencia que se percibirá bien pronto, que como Dios nos ha criado con la necesidad y el deseo de alimentarnos, y ha preparado algunas cosas propias por su naturaleza para sustentarnos y agradarnos, podemos inferir con razón que todas estas cosas están destinadas para satisfacer nuestras necesidades.
II. Un derecho sobre la carne de los animales.
Esta pretensión es muy diferente de la primera. Se necesitan al parecer algunas excusas para justificar el dolor y la pérdida que causamos a los animales, privándoles de su libertad, mutilándolos, y poniendo término a su vida, que es toda su existencia; y esto por nuestra conveniencia o para nuestro regalo.
Las razones que para esta práctica se alegan, tomadas de la razón natural, son las siguientes; que muchas especies de animales se alimentan de la carne de otros, de donde podemos concluir por analogía, que también la especie humana puede alimentarse de carne: que si a los animales se les dejase en plena libertad, cubrirían bien pronto toda la tierra, con exclusión de la especie humana; y en fin, que lo que nosotros les hacemos padecer, se recompensa bastante con los cuidados y protección que les dispensamos.
Acerca de todas estas razones, es de observar que la analogía en que queremos fundarnos es muy imperfecta, porque los animales carnívoros no tienen otros alimentos con que sustentarse más que la carne, y nosotros tenemos otros muchos: en efecto, toda la especie entera pudiera mantenerse únicamente con los frutos, yerbas, y raíces de la tierra, como lo hacen todavía muchos habitantes del Indostán. Las otras dos razones pueden ser buenas hasta cierto punto. En efecto, si el hombre viviera solamente de vegetales, no recibirían la vida un gran número de estos animales, que cubren nuestras mesas. Pero esta razón de ninguna manera justifica nuestro derecho sobre su vida en toda la extensión que nosotros le damos. Y respecto de otros, ¿qué peligro hay, por ejemplo, de que nos incomoden los peces por más que se multipliquen en su elemento? O ¿en qué contribuimos nosotros a su nutrimento y conservación?
Parece, pues, difícil demostrar este derecho con pruebas tomadas de la luz natural, o del orden de la naturaleza: le debemos más bien al permiso que nos ha concedido Dios, señor absoluto de los animales, sin que por eso se pueda argüir de cruel con los brutos a su Divina Majestad. “No debemos comparar las sensaciones de los brutos con las nuestras, para inferir lo que padecerán ellos, de lo que padeceríamos nosotros en igual caso. Los brutos tienen también sus goces con que recompensar lo que el hombre les hace padecer. Además debemos adorar las disposiciones del Altísimo, y no abusar de ellas para fomentar nuestras prevenciones: él solo sabe por qué razón concedió al hombre un dominio absoluto sobre los animales, y nosotros debemos abstenernos de investigar sus arcanos con impertinente curiosidad. Hay muchas cosas cuyas causas ignoramos, lo mismo que los efectos que han de producir; si lo supiéramos, bien pronto conoceríamos la razón suficiente de lo que ahora es para nosotros un secreto de la naturaleza. Entre ellas coloco yo el estado de los brutos, cuyo ulterior destino ninguno puede conocer, ni aun adivinar.” (Guevara, Psychologia, cap. ult., núm. 592.)
Aquellas crueldades contra los animales, que son inútiles, y lo que es peor, preparadas con premeditación por el hombre, son ciertamente reprensibles, pues no se pueden excusar con ninguna razón; y es conocidamente contra la voluntad de Dios, hacer padecer sin razón a cualquiera ser sensible.
Se ve pues, o por la razón, o bien por la revelación, o por una y otra juntamente, que la intención de la divinidad es que las producciones de la tierra se apliquen a las necesidades de la vida humana. Por cuya razón toda profusión, toda destrucción inútil de estas producciones, es contraria a los designios y a la voluntad de Dios, y por consiguiente culpable por la misma razón que todos los demás delitos. De esta clase es lo que se refiere de Guillelmo el conquistador, de haber convertido veinte aldeas en un bosque para caza: o lo que es igualmente malo conservarlas en este estado: dejar grandes porciones de tierra incultas, porque el propietario que no puede cultivarlas, tampoco quiere darlas a los que tienen medios para ello: destruir o dejar que se pierda una gran cantidad de algún género, para que suba el precio de lo demás: disminuir el producto de los animales por un consumo inútil e imprudente de la cría, como cuando para pescar se usan redes demasiado estrechas, que por lo mismo están prohibidas por las leyes. También se puede decir lo mismo de mantener perros o caballos inútiles con el alimento propio de los racionales, porque el mal es el mismo, aunque en menor escala.
Los hombres en sus planes de fortuna y engrandecimiento, procuran sacar de sus propiedades la mayor ventaja posible; ventaja que casi siempre va acompañada de las que recibe la sociedad. Pero hasta ahora no se les ha ocurrido, que tienen obligación de aumentar cuanto puedan la masa común de las provisiones, sacando de sus propiedades todo lo que puedan dar de sí; y que es un pecado descuidar esta obligación.
De la misma intención de la Divinidad podemos también deducir que cuando una cosa puede disfrutarse cómodamente en común, no debe convertirse en propiedad exclusiva de algún particular.
La intención general de la Divinidad es que el producto de la tierra se aplique al uso del hombre; cuya intención se manifiesta en la constitución de la naturaleza, o si se quiere, en la declaración expresa del mismo Dios; más en esta donación general, el mismo derecho tiene un hombre que otro. Coge uno de un árbol una manzana, o un cordero de un rebaño, para su uso y alimento; hace otro lo mismo, y los dos justifican esta acción por la intención general del supremo propietario. Hasta aquí todo va bien. Pero el uno no tiene facultad para disponer de toda la fruta del árbol, o de todo el rebaño, e impedir al otro que haga lo mismo, fundándose en la intención general de la Divinidad: la razón que alega no es justa, es necesario algo más. Necesita hacer ver, a lo menos con razones probables, que la Divinidad quiere que los árboles y rebaños se distribuyan entre los individuos, y que sea sostenida la distribución en que funda su pretensión; manifestádmelo y quedaré satisfecho: entre tanto debe prevalecer la intención general, que es la única que conocemos, y por la cual el derecho que yo tengo es tan bueno como el vuestro. Pues bien, un solo argumento nos conduce a esta presunción; y es que es imposible gozar de las cosas cuando están en común, o gozar de ellas con la misma ventaja que cuando son de propiedad particular. Esto es verdad cuando no hay bastante para todos, o cuando el objeto en cuestión exige cuidados y trabajo para producirlo y conservarlo. Mas cuando no existen estas razones, y el objeto por su naturaleza puede disfrutarse por todos los que quieran, parece que es una usurpación arbitraria de los derechos de la humanidad, limitar su uso a un determinado número de personas.
Si se descubriese en una tierra de propiedad particular un manantial de agua medicinal bastante abundante para llenar todos los usos a que pudiera aplicarse, quisiera yo que se diese una indemnización al dueño de la tierra, y una ganancia considerable al que la hubiese descubierto; sobre todo, si el hallarla le había costado tiempo y trabajo. Pero dudo que pudiera justificarse ninguna ley humana, o el propietario de la tierra, si prohibiese a los demás aprovecharse de aquella agua, o la pusiese a un precio tan alto que equivaliese a una prohibición.
III. Otro derecho que también se puede llamar general, porque es propio de todo el que está en situación de alegarlo, es el derecho que da la necesidad extrema. Se entiende por este derecho el de emplear o destruir la propiedad ajena, cuando es absolutamente necesario para nuestra propia conservación; como es el de tomar sin contar con la voluntad del propietario, y aun contra ella el primer alimento, el primer vestido, o abrigo que se nos presenta cuando estamos en peligro de perecer por falta de socorro. El fundamento de este derecho es, que cuando se instituyó en un principio la propiedad, no se hizo esta institución para que fuese la causa de la ruina de ningún hombre, y que cuando va a seguirse una consecuencia tan funesta, debe desaparecer el derecho de propiedad, como opuesto seguramente en este caso a la intención y voluntad de Dios. ¿Diremos que era buen padre el que dejase morir de hambre a un hijo, aunque alimentase a todos los demás? Dios es padre de todos los hombres, padre infinitamente bueno y benéfico, y no es su voluntad que un hijo suyo perezca de necesidad, mientras mantiene a los demás suficientemente, y a muchos con regalo. Pudiera muy bien hacer que a nadie le faltase lo necesario, sin que se lo diesen los demás; pero su Divina providencia tiene establecido un plan formado en los consejos de su infinita sabiduría, en el cual la diversidad de talentos en los hombres, y las leyes por donde se gobierna toda la naturaleza, no pueden menos de producir sus efectos propios, de donde nazca la desigualdad de las fortunas, desde la opulencia hasta la miseria más extrema. Pero es imposible que el autor de todo lo que existe se propusiese un orden de cosas en que unas criaturas suyas estuviesen nadando en la abundancia, y otras debiesen perecer de necesidad. Quiere, pues, que en la necesidad extrema tenga el pobre una parte, la parte necesaria para no perecer, en los bienes que administra el rico: que administra digo, porque estos bienes son de Dios, único, propietario y señor absoluto de todos los bienes. ¿O quiere el rico que el Señor haga cien milagros todos los días, trastornando las reglas por donde se gobierna el universo, para remediar la necesidad de los pobres, y librar al rico de la carga de socorrerles?
(páginas 77-85.)
Parte práctica. Obligaciones relativas
Sección primera. Obligaciones relativas determinadas
Capítulo primero
De la propiedad
Supongamos que se posa una bandada de palomas en un campo lleno de trigo. En vez de tomar cada una lo que le conviene y necesita, noventa y nueve reúnen en un montón todos los granos que encuentran, sin reservar para sí más que el desecho y las granzas, y guardan este montón para una sola, tal vez la más débil y peor de todas; se detienen junto al montón, y le miran mientras que la otra come, devora, dispersa y destruye cuanto quiere. Y si un pichón más atrevido o más hambriento que los demás, toca siquiera un grano de aquel acervo, todos los demás se echan encima de él y le hacen pedazos. Extraño nos parecería semejante espectáculo; y sin embargo, no consideramos que esto es lo que se halla establecido entre los hombres. Noventa y nueve trabajan y reúnan con mucho trabajo un montón de superfluidades para uno solo, sin tomar para sí durante este tiempo más que una pequeña porción de las provisiones más groseras, aunque todas son el fruto de su trabajo, y aquel en cuyo favor se hace todo esto, es muchas veces el más endeble o el más malo de todos; un niño, una mujer, un imbécil o un loco. Todos están mirando tranquilamente como se consume o dilapida el producto de sus afanes, y si alguno de ellos toma o toca una parte de él, le prenden los demás y le ahorcan por ladrón.
(páginas 86-87.)
Capítulo II
Utilidad de la institución de la propiedad
Se necesitan ventajas bien importantes, para justificar una institución, que a primera vista parece tan paradójica y tan poco natural.
Las principales de estas ventajas, son las siguientes.
I. La propiedad aumenta las producciones de la tierra.
La tierra, en climas como el nuestro, produce poco sin cultivo, y ningún hombre querría cultivarla, si los demás habían de tener igual parte que él en la producción. Lo mismo decimos con respecto al cuidado de animales domésticos. La fruta silvestre y las bellotas, la caza montés, los conejos y demás caza menor, el pescado &c., serían nuestra única subsistencia en un país en que solo pudiésemos contar con las producciones espontáneas de la tierra. Tampoco sería mucho mejor la condición de los que habitasen en otros países. Una tribu de salvajes en el norte de América, que apenas cuenta trescientos hombres, se establece y pasa hambre en una extensión de país, que en Europa y con el cultivo europeo, bastaría para mantener otros tantos miles de personas.
En algunos países fértiles, en cuyas costas abunda mucho el pescado, y en que no se necesita el vestido; puede subsistir una población considerable sin propiedad territorial. Así sucede en la isla de Otahiti. Pero en puntos menos favorables como en la nueva Zelanda, aunque este género de propiedad se encuentra allí establecido de algún modo, los habitantes, por falta de orden y seguridad en el establecimiento de las propiedades, se ven reducidos con frecuencia a devorarse unos a otros por falta de subsistencias.
II. La propiedad conserva las producciones de la tierra hasta su sazón.
Se puede formar juicio de los efectos que produciría la igualdad de derechos sobre las producciones de la tierra por los pocos ejemplos que vemos en el día. Un guindo en la orilla de un camino, un nogal en un bosque, la yerba de un pasto comunal, raras veces son de alguna utilidad para nadie, porque nunca se puede esperar coger el fruto maduro. Si se sembrase trigo, jamás llegaría a su sazón; los corderos y los terneros jamás llegarían a ser carneros o bueyes, porque el primero que los encontrase pensaría que era mejor tomarlos para sí, según estaban, que dejarlos para otro.
III. La propiedad evita las disputas.
La guerra y la destrucción, la confusión y el tumulto, serían inevitables y no tendrían fin, porque no habría bastante para todos, ni una regla para terminar las disensiones.
IV. También perfecciona las comodidades de la vida.
Lo que sucede de dos maneras; 1.° proporcionando a los hombres los medios de dividirse en profesiones distintas; lo cual es imposible, si el hombre no puede cambiar los productos de su arte, por los productos, que le faltan, de otros artes; y es claro que el cambio supone la propiedad. El mayor número de las ventajas que lleva un estado civilizado a un estado salvaje, se deriva de este origen. Cuando un hombre se ve precisado a ser su propio sastre, su carpintero, su cocinero, su cazador, su pescador, y a fabricar su habitación, no es de presumir que llegue a ser muy hábil en ninguno de estos oficios. Así, no hay cosa más grosera que las habitaciones, muebles, vestidos, e instrumentos de los salvajes, a pesar de haber empleado muchísimo tiempo en fabricarlos.
II. La propiedad anima también aquellas artes que proporcionan las comodidades de la vida, apropiando al artista el beneficio de sus descubrimientos, y de la perfección que les ha dado: sin esta apropiación jamás podrían ejercitarse los talentos con utilidad.
Por todas estas razones podemos asegurar que los más pobres y los menos provistos en aquellos países en que reinan la propiedad y sus consecuencias, se hallan, con respecto a su alimento, vestido y alojamiento, y a todo lo que se llama necesidades de la vida, en mejor situación, que ninguno de los que habitan aquellas tierras, en que la mayor parte de las cosas están en común.
La balanza, pues, se inclina, bien considerado todo, en favor de la propiedad, con un exceso considerable y manifiesto.
La desigualdad de las propiedades en el grado en que la vemos en casi todos los países de Europa, es un mal si se la considera en abstracto. Pero es un mal en parte que procede de las reglas sobre la adquisición y libre disposición de la propiedad, las cuales son convenientes, porque incitan a los hombres a la industria, y a esta la hacen sólida y fructuosa. Si existe alguna grande desigualdad, que no tenga este origen, debe corregirse la causa de donde proceda.
(páginas 87-91.)
Capítulo III
En qué se funda el derecho de propiedad
Hablamos aquí de la propiedad territorial, y es difícil explicar el origen de esta propiedad de un modo conforme a la luz natural. Porque indudablemente la tierra estaba al principio en común; y se trata de saber cómo haya podido quitarse a la sociedad una porción determinada, y apropiarse al primer poseedor de tal manera, que tenga sobre ella más derecho que los otros; o lo que es más todavía, que tenga el derecho de excluir de ella a todos los demás.
Los moralistas han dado diferentes explicaciones sobre este punto: y solo esta diversidad es, acaso, una prueba de que ninguna de ellas satisface.
Dicen unos que cuando los hombres dejaron a un individuo apoderarse de una porción de terreno, abandonaron su derecho a aquella porción por un consentimiento tácito. Como el terreno pertenecía a todos colectivamente, y abandonaron su derecho al primero que ocupó aquel terreno; llegó a ser una propiedad suya, y nadie en lo sucesivo tuvo derecho para inquietarle en su posesión.
La dificultad de esta aplicación consiste en que jamás se puede concluir que el callar es consentir, cuando el que ha de consentir no tiene conocimiento alguno del objeto; y seguramente todos los hombres debían haber estado en este caso, excepto los que estuviesen próximos al sitio en que se adquiriese la propiedad: y suponer que el terreno pertenecía a los hombres de las inmediaciones, y que estos tenían facultad para dar su posesión a quién quisiesen, es suponer que estaba ya hecha una partición de tierras, y de consiguiente resuelta ya la cuestión.
Otro autor dice, que los miembros y el trabajo de un hombre le pertenecen exclusivamente; que cultivando una porción de tierra confunde de un modo inseparable su trabajo con ella; y que por lo mismo llega a ser desde entonces exclusivamente suya, pues que no se le puede quitar sin privarle al mismo tiempo de una cosa que le pertenece exclusivamente.
Tal es la solución de Locke. Este raciocinio parece efectivamente exacto, cuando el valor del trabajo guarda mucha proporción con el valor de la cosa, y más aún cuando todo el uso y todo el valor de la cosa procede del trabajo mismo. Así la caza y la pesca, aunque están en común cuando están libres en los montes o en las aguas, llegan a ser en un instante propiedad de quien las coge, porque el animal, una vez cogido, tiene más valor que cuando se hallaba en libertad; y este aumento de valor, que es inseparable, y forma gran parte del valor total, es verdaderamente una propiedad del cazador o del pescador, puesto que es el producto de su trabajo personal. Por la misma razón la madera o el hierro convertidos en utensilios, llegan a ser una propiedad del obrero, porque el valor de la obra excede en mucho al de los materiales. Por un principio igual, una porción de tierra común que un hombre descuajase, allanase, cultivase y sembrase para que produjese trigo, le pertenecería con bastante justicia. Pero es muy difícil que esta explicación, del modo con que ha sido aplicada muchas veces, justifique la toma de posesión de una grande extensión de territorio, plantando en él una bandera, grabando una inscripción, y haciendo una publicación a las aves, y a las bestias montaraces, como lo hacen los navegantes en las islas que descubren de nuevo; o colocando un rebaño en un campo, acotando este, haciendo en él un foso, o plantando una haya. Ni aun el hecho de descuajar, cultivar y beneficiar un campo, puede dar al primer ocupante un derecho de poseerle perpetuamente, si hace mucho tiempo que cesó el cultivo y sus efectos.
Otra explicación del derecho de propiedad, que yo creo mucho más acertada, es la siguiente. Una vez que Dios ha preparado estas cosas para el uso de todos, ha dado en consecuencia a cada uno el permiso de tomar de ellas lo que necesite. En virtud de este permiso puede un hombre apropiarse lo que necesite para su uso, sin pedir ni aguardar el consentimiento de los demás; del mismo modo que en un convite come y bebe cada convidado lo que necesita y le place, sin pedir, y sin esperar el consentimiento de los demás convidados.
Pero este raciocinio no justifica la propiedad sino en la parte que el hombre necesita, o a todo más, respecto de una provisión suficiente de los objetos naturalmente necesarios para vivir. Porque en el convite de que hemos hablado (aun suponiendo exacta en todas sus partes la comparación), bien que cada convidado pueda sentarse a la mesa, y comer lo que guste sin otro permiso que el del que ha dado el convite, y sin otra prueba de este permiso que la invitación general; sin embargo, no puede llenar sus bolsillos o su saco, o llevar a su casa una cantidad considerable de comestibles para guardarlos, prodigarlos, darlos a los perros, o convertirlos en superfluidades inútiles, especialmente, si con esta conducta perjudica a los convidados del otro extremo de la mesa.
Tales son las explicaciones dadas por los mejores autores que han escrito sobre esta materia. Pero aun cuando no se les pudiera oponer ninguna objeción, temo que ninguna de ellas baste para autorizar nuestras pretensiones actuales a la propiedad de las tierras, mientras no se pruebe mejor que nuestros bienes fueron realmente adquiridos al principio de alguno de los modos que suponen semejantes explicaciones; y que después a cada transmisión se ha guardado estrictamente la justicia; porque si falta un solo anillo de esta cadena, son nulos todos los títulos subsiguientes.
El fundamento verdadero de este derecho son las leyes de cada país.
La intención de la Divinidad es que las producciones de la tierra se apliquen a las necesidades del hombre: esta intención no puede cumplirse sin que se establezca la propiedad; luego es conforme a la voluntad de Dios el establecimiento de la propiedad. La tierra no puede dividirse en propiedades distintas, sin conceder a la ley del país el poder para arreglar esta división, luego es conforme a la misma voluntad de Dios que esta división sea arreglada por la ley. De consiguiente es conforme a la voluntad de Dios, o lo que es lo mismo, es justo que yo posea la porción que este arreglo me designa.
Cualquiera giro que deis para llegar por medio del discurso al origen de este derecho, es necesario que vengáis a parar a la voluntad de Dios; el camino, pues, más corto y más derecho es el mejor.
De aquí nace que el derecho que yo tengo en mis bienes no depende del modo o de la justicia de la primera adquisición, ni de la justicia de los cambios subsiguientes entre los propietarios. Estos bienes no son menos una propiedad mía, ni hay razón para que se me disputen, porque se apoderaron de ellos al principio algunos naturales de este país, que fueron más fuertes que sus vecinos; o porque los indígenas fueron despojados por un cartaginés, el cartaginés por un romano, este por un godo, el godo por un árabe, y este por otro español; o porque dichos bienes fueron tomados sin ninguna apariencia de derecho ni razón por algún aventurero extranjero, del cual, después de muchos fraudes y violencias, han venido por último hasta mí.
Tampoco depende el derecho del propietario de la utilidad de la ley que lo da. Sucede algunas veces que las fincas situadas a la orilla izquierda de un arroyo pertenecen al primogénito de una familia, y las que están en la derecha a todos los hijos por iguales partes, según la diferencia de gobierno del país a que corresponden una y otra orilla. El derecho de los reclamantes con arreglo a estas dos leyes, es el mismo, aunque la utilidad de dos reglas tan opuestas debe ser bien diferente.
Los principios que hemos establecido sobre este punto, conducen a una conclusión de que es fácil abusar. Como el derecho de propiedad depende de la ley del país; parece que se sigue que un hombre tiene derecho para tomar y guardar todo lo que le permite la ley del país; y esto en muchos casos autorizaría las trampas más criminales. Si un acreedor se ha descuidado cierto número de años en reclamar el pago de su crédito, el deudor puede reusar pagarle: pero, ¿es justo su proceder cuando está persuadido de la realidad de la deuda? Si un joven que no ha llegado a la edad competente verifica una venta, puede anularla después, fundándose en su menor edad; pero, ¿es honesto este pretexto, cuando la venta es originariamente y bajo todos aspectos justa? Hay que distinguir en este caso. Nosotros reconocemos que es la ley la que debe disponer acerca de la propiedad. Siempre, pues, que nos atengamos al objeto e intención de la ley, esta ley nos justifica, tanto in foro conscientiæ, como in foro humano, cualquiera que sea por otra parte la justicia o utilidad de la misma ley. Pero cuando torcemos en nuestro provecho un artículo o expresión de la ley, dirigido hacia otro objeto, entonces alegamos en justificación de nuestra conducta, no la intención de la ley sino sus palabras. Alegamos la letra que nada puede significar, porque las palabras sin significación o sin intención, no tienen fuerza en justicia; mucho menos tomadas en un sentido contrario a la intención o al designio del que las ha escrito o pronunciado. Apliquemos esta distinción a los ejemplos que acabamos de proponer. Para garantir a los hombres contra la demanda de una deuda muy antigua, cuya carta de pago no es probable que conserven, fija la ley en cierto género de contratos un tiempo determinado, pasado el cual, ya no les protege, o no presta ya su fuerza para la cobranza del crédito. Si un hombre ignora o duda de la justicia de la petición que se le hace; puede en conciencia recurrir a esta limitación; porque entonces aplica la ley al objeto a que esta se dirige. Pero cuando se niega a pagar una deuda de cuya realidad está convencido, no puede, como en el caso anterior, fundarse en la intención del artículo, y en la suprema autoridad de la ley; para lo cual sería necesario probar, que la intención de la ley era interponer su autoridad suprema, para librar a los hombres aun de aquellas deudas cuya existencia y justicia conocen con evidencia. Del mismo modo para garantir a los jóvenes de los engaños y mala fe a que los expone su inexperiencia, y para evitar otros males de mucha gravedad, la ley no reconoce en el caso arriba expuesto, y en otros varios, obligación de parte del menor, y del hijo de familia, de cumplir el contrato que celebraron. De consiguiente si un joven conoce que ha sido engañado, puede con justicia prevalerse de su falta de edad para evitar los efectos del engaño. Pero si se prevale de este privilegio para recusar una obligación justa o un contrato equitativo, extiende el privilegio a casos que no entran en la intención misma de la ley, y en cuyo favor no existe realmente semejante privilegio, según la justicia natural.
Como la propiedad es el objeto principal sobre que se ejerce la justicia; o los deberes relativos determinados, hemos expuesto desde luego lo que teníamos que decir acerca de este punto. Expondremos luego estos mismos deberes con el mejor orden que podamos; pero antes hablaremos del derecho de la guerra, que aunque corresponde a la filosofía política, tiene, bajo el aspecto moral, bastante conexión con la materia que vamos tratando: no hay en general otra diferencia sino que hasta aquí hemos considerado el derecho entre individuo e individuo, y ahora vamos a considerarlo entre nación y nación.
(páginas 91-99.)
Capítulo IV
Derecho de la guerra
Al aplicar los principios de la moral a los negocios de las naciones, se tropieza con la dificultad de que “algunas veces la consecuencia particular presenta, al parecer, mayor interés e importancia que la regla general.” En esto consiste únicamente la distinción que hay entre los estados independientes, y los individuos que también lo son. En las relaciones que median entre particulares, las ventajas de la violación de una ley general jamás pueden compensar, respecto del público, la violación de la ley; pero se puede dudar si sucede lo mismo en los intereses de los imperios. Así, nadie niega que en las relaciones de la vida privada deben cumplirse las promesas cuando son legítimas, cualesquiera que sean los inconvenientes que ocasione su cumplimiento a la una o a la otra parte; porque es evidente para todo el que reflexione sobre este punto, que la felicidad general se interesa más en la conservación de la regla, que en la diminución de los inconvenientes particulares. Pero si la fidelidad en guardar un tratado redujese a todo un pueblo a la esclavitud; cerrase los mares, los ríos o los puertos; despoblase las ciudades; condenase un país fértil a convertirse en un erial; o bien le interceptase todos los medios de subsistir, o le privase de las ventajas comerciales que pudieran proporcionarle su clima, sus producciones y situación: la magnitud del mal particular nos conduce a poner en cuestión la obligación de la regla general. La filosofía moral no resuelve terminantemente esta duda; porque no puede asegurar que haya una regla general tan rígida, que jamás se preste a ninguna excepción; pero por otra parte no puede determinar anticipadamente estas excepciones. Según ella, la obligación de una ley cualquiera se conoce, en último resultado, por su utilidad; y como esta utilidad tiene un valor limitado y determinado, se pueden fingir y aun hallar situaciones, en que la enormidad del mal particular prepondere a la tendencia general: pero la misma filosofía llama también la atención del moralista hacia la importancia suprema de las reglas generales, de la justicia, y sobre todo, de la fidelidad de las personas y de las acciones; y hacia el peligro que hay en conceder al que padece el derecho de comparar la consecuencia general con la particular, y el peligro, mayor todavía de convertir semejantes decisiones en un ejemplar para lo sucesivo. Si los tratados, por ejemplo, no son obligatorios sino cuando son ventajosos, o cuando todavía no han llegado hasta cierto punto los inconvenientes de cumplirlos (lo que graduaría el juicio o más bien el sentimiento del que se quejase); o si una opinión como esta, autorizada ya con algunos ejemplares, llegase a ser generalmente admitida, no hay medio ninguno, o por mejor decir, se acabó para siempre el único medio que hay de alejar o determinar los males de la guerra, y de evitar o hacer cesar la destrucción de los hombres. No decimos que sea este el mayor de todos los males, y que no pueda compensarse con ninguna ventaja; pero sí aseguramos que una pérdida que afecta a todos los hombres, difícilmente se reparará, en cuanto a la felicidad común de la especie humana, con las ventajas de una sola nación, que por considerable que sea comparada con otra, es siempre bien poca cosa, si se la compara con la totalidad de los hombres. Pues estos son los principios en que debemos fundar el cálculo; y basta haber observado la causa de donde proceden algunas veces nuestras dudas, cuando es necesario aplicar las reglas de probidad personal, a la conducta de las naciones.
Cuando se trata de individuos, es imposible determinar cada obligación de por sí, refiriéndola inmediatamente a la utilidad pública, no solo porque esta relación es comúnmente muy remota para que pueda dirigir la conciencia, sino también porque se ofrecen una multitud de casos, en que la regla que se sigue es indiferente, aunque siempre es indispensable que haya una; y así en cada sociedad hay para sus individuos reglas positivas, que una vez establecidas llegan a ser tan obligatorias como los grandes principios de la moral natural: pues lo mismo se verifica entre las naciones o sociedades independientes. Además de las máximas de equidad universal que son comunes a los individuos y a los estados, y que deben reglar su conducta, cuando pueden tener aplicación, existe también entre los soberanos un sistema de jurisprudencia artificial, conocido con el nombre de ley de las naciones. En este código se hallan las reglas que determinan los derechos sobre países deshabitados, o nuevamente descubiertos, las relativas a la protección de los tránsfugas, a los privilegios de los embajadores, a las condiciones y deberes de la neutralidad, a las inmunidades de los buques, puertos y costas neutrales, a la distancia de la costa hasta donde debe entenderse esta inmunidad, a la distinción entre mercaderías libres y mercaderías prohibidas, y a un gran número de objetos de la misma clase. Con respecto a todos estos artículos, y aun a la mayor parte de los que abraza lo que se llama derecho de gentes, se puede observar que las reglas derivan su fuerza moral (es decir, la atención con que debe mirarlas la conciencia de los soberanos), no de su justicia intrínseca, porque muchas son enteramente arbitrarias; ni de la autoridad que las estableció, porque muchas han prevalecido únicamente por el uso sin ningún contrato público, y aun sin origen conocido; sino simplemente de que se hallan establecidas, y de que es un deber general conformarse con las reglas establecidas en cuestiones y entre partes en que solamente los reglamentos positivos pueden prevenir las disputas, que siempre tienen fatales consecuencias. Para aclarar esta observación, podemos servirnos del primer ejemplo que hemos citado arriba. Las naciones de Europa miran la soberanía de las tierras nuevamente descubiertas, como propia del príncipe o del estado cuyos súbditos las han descubierto; y en consecuencia de esta regla, los navegantes que desembarcan en una playa desconocida, acostumbran a tomar posesión del país levantando su escudo, o desplegando su bandera en la costa desierta. Pues bien, no hay cosa más imaginaria, ni menos fundada en la razón y la justicia, que el derecho que puede proceder de semejante descubierta, de un desembarco momentáneo, y de la vana ceremonia que lo acompaña. Tampoco existe ningún contrato, por el cual se hayan sometido todos los demás hombres a semejante pretensión. Y sin embargo, cuando reflexionamos que los derechos sobre países nuevamente descubiertos, no pueden arreglarse entre las diferentes naciones que los frecuentan sin una regla positiva y conocida; que tales derechos, si quedasen indecisos, llegarían a ser un manantial de disputas las más fatales y ruinosas; que la regla ya establecida tiene una de las principales cualidades de toda regla, a saber, la precisión y la certeza; y sobre todo, que está reconocida, y que nadie tiene facultad para substituir otra en su lugar, aunque pudiera encontrarla mejor: cuando reflexionamos sobre todas estas propiedades de la regla, o más bien sobre las consecuencias que resultarían de su abandono, nos vemos precisados a concederle la misma obligación activa, y la misma autoridad que a un principio de justicia natural, porque hallamos en ella todas las señales por donde se conoce la justicia misma, esto es, la importancia y la utilidad pública. El príncipe que quisiese desechar la regla, por no haber sido establecida con regularidad, o porque la justicia no presidió a su formación, y que con estas disputas turbase la tranquilidad de los pueblos, y sembrase el germen de futuras guerras, no sería menos culpable que el que turba la paz pública violando los empeños que él mismo ha contraído, o atacando los derechos de una nación que se fundan inmediatamente en la ley natural y en los primeros principios de la equidad. La misma observación se puede hacer respecto de las reglas que la ley de las naciones prescribe para los demás casos de que hemos hablado; a saber, que la oscuridad de su origen y la arbitrariedad que se advierte en los principios que las dirigen, en nada rebajan el respeto que se les debe, una vez que estén establecidas.
Teniendo presente esta doctrina en el asunto de la guerra, hay que considerar en ella sus causas y el modo de hacerla.
I. Las causas que justifican la guerra son las empresas premeditadas contra los derechos de una nación, y la necesidad de mantener entre naciones vecinas una balanza tal de poder, que ningún estado particular, ni ninguna confederación de estados tenga bastante fuerza para absorberse a los restantes. Los objetos de una guerra justa son la precaución, la defensa y la reparación. En un sentido lato toda guerra es defensiva, porque toda guerra justa supone un agravio hecho, que ha principiado a hacerse, o que se teme que se haga.
Las causas insuficientes de la guerra, o los motivos que no la justifican, son las alianzas de familia, las afecciones o diferencias personales de los príncipes, las disensiones intestinas que hay en el seno de otras naciones, la extensión del territorio o del comercio, las desgracias o debilidad accidental de una nación rival o vecina.
Dos consejos se pueden dar a los príncipes, que si se adoptasen, secarían el manantial de infinitas guerras, y entibiarían esa ambición inquieta, que subleva sin cesar la mitad del género humano contra la otra mitad. El primero es, “que hagan consistir su gloria y su emulación, no en poseer mayor extensión de territorio, sino en proporcionar la mayor felicidad que puedan a los habitantes del país que gobiernan.” El aumento de territorio por medio de las conquistas, no solamente no es un motivo para una guerra legitima, sino que ni aun es de desear generalmente hablando. No es ciertamente de desear cuando no añade nada el número a los goces, o a la seguridad de los conquistadores. Con adquirir nuevas provincias o con subyugar países nuevos, nada adelanta ordinariamente una nación, sino tener una frontera más extensa que defender, más pretensiones que sostener, más querellas, más enemigos, más rebeliones que sofocar, y mayores fuerzas que mantener por mar y tierra, más objetos a que atender, y más servicios y destinos que pagar. Para sacar de semejantes adquisiciones alguna cosa que pueda recompensar los gastos que ocasionan, es necesario abrumar con impuestos al país adquirido, o establecer en él un monopolio, cuyos gastos se llevan ya la mitad; oprimiéndole para ser mal gobernado, y destruyendo su estado primitivo para mantener una débil autoridad sobre un pueblo de descontentos. Ninguna porción de país gana en este cambio; y si el soberano cree haber adquirido más riquezas o más fuerzas, cuando cada parte de su imperio se halla más pobre o más débil que antes, es verosímil que le engañan las apariencias. O, si es cierto que la grandeza de un príncipe adquiere más esplendor con sus hazañas, también lo es que el príncipe que adquiere su gloria por medio de las desgracias que ha causado a un país, sin añadir nada a la felicidad de otro; que a un tiempo esclaviza las nuevas provincias, y empobrece las antiguas, este príncipe, cualesquiera que sean los dictados que le prodigue la adulación, debe ser un objeto de execración universal; y no menos para el pueblo, cuyos ejércitos y tesoros han obtenido la victoria, que para el pueblo subyugado.
Hay, sin embargo, dos casos en que la extensión de territorio puede ser una ventaja real aun para los dos partidos. El primero es cuando un imperio establece por este medio los límites naturales que le separan del resto del mundo. El segundo se presenta cuando dos naciones limítrofes son separadamente y cada una de por sí, demasiado reducidas o débiles contra los peligros que las rodean, y solo pueden contar con su seguridad reuniendo sus fuerzas de un modo permanente. En el primer caso no habría motivo suficiente para comenzar la guerra, pero sí una ocasión para hacer un buen uso de la victoria: en el segundo, la conquista llenaría el objeto de una alianza o de una confederación: reuniría los dos pueblos, pero más estrechamente y con más estabilidad que una asociación voluntaria. Fuera de estos dos casos, no veo que la extensión de un imperio, por medio de las conquistas, sea útil ni aun para los conquistadores.
La segunda máxima que se puede recomendar a los príncipes es: “no separar jamás el honor nacional del interés nacional.” Por esta regla se ve que algunas veces se necesita sostener el honor de la nación, para defender sus intereses. Es verdad que el valor y actividad de un pueblo se sostienen conservando su dignidad, y que las concesiones que revelan un temor o debilidad excesiva, aun cuando solo versen sobre puntos de etiqueta, acarrean bien pronto pretensiones y ataques de una naturaleza mucho más seria. Pero nada de esto excluye nuestra regla: quiere solamente que cuando un punto de honor se convierte en un objeto de disputa entre los gobiernos, o va a presentar ocasión de una guerra, se le aprecie relativamente a la utilidad, y no por lo que él es en sí mismo. “La dignidad de su corona, el honor de su pabellón, la gloria de sus armas,” en boca de un soberano son términos diplomáticos y graves, pero sugieren ideas a que no responde ninguna realidad. Será siempre gloriosa, si se quiere, una conquista, cualquiera que sea la justicia de la guerra, o el precio de la victoria. La dignidad de un soberano no le permitirá tal vez abandonar las pretensiones que tiene a los homenajes y respetos de un pueblo, por grandes que sean los gastos y sacrificios que haya que hacer para sostenerlos, por injusto que haya sido su origen, por inútil que sea su continuación, aun para el mismo príncipe que los recibe, y por mucho que mortifiquen a los pueblos sometidos. La ambición de gloria, cuando no está dirigida por la prudencia, llega a ser para los reyes una pasión desordenada y novelesca, que se empeña con facilidad, y aumenta su furia con el buen éxito de sus empresas. Ni la detienen las dificultades, ni la intimidan los peligros: olvida o desprecia aquellas consideraciones de seguridad, de bienestar, de riquezas y de abundancia, que a los ojos de la sana política y de la verdadera sabiduría son el único objeto a que siempre deben dirigirse la gloria de las armas y el esplendor de la victoria. Al contrario, el interés es un principio moderado; calcula los gastos y las consecuencias; es muy mirado antes de emprender una guerra; se detiene cuando conviene; y si está dirigido por aquellas máximas universales de justicia que se aplican a las transaciones de los estados, lo mismo que a las de los particulares, es el verdadero principio que deben seguir las naciones: aun cuando traspase las reglas, es mucho menos peligroso que el otro, porque es más moderado.
II. Modo de hacer la guerra. Si la causa y el fin por qué se hace la guerra son justos, también lo son todos los medios necesarios para hacerla. Este es el principio que puede justificar los extremos a que conduce algunas veces la violencia de la guerra: porque en el hecho de ser la guerra una cuestión de fuerza entre dos partes, que no reconocen superior, y una vez que no contiene en su naturaleza la suposición de un contrato que limite sus efectos; no tiene naturalmente otros límites sino aquellos en que termina la fuerza misma, a saber, la destrucción total de los que la emplean. Observemos, sin embargo, que lo licito de la guerra no autoriza otros actos de violencia, sino los que son necesarios para conseguir el fin con que se ha emprendido, ni se puede tomar por pretexto para justificar barbaridades voluntarias, como aquellas crueldades e insultos que solo sirven para aumentar los sufrimientos del enemigo, y para exasperar su odio, sin disminuir su poder, ni forzarle a la sumisión; la muerte de los prisioneros, los ultrajes y vejaciones con que se les atormenta, la violación de las mujeres, la profanación de los templos, la destrucción de los edificios públicos, bibliotecas, estatuas, y en general de todo lo que no sirve ni para el ataque, ni para la defensa. Todos estos excesos están prohibidos, no solo por la práctica de las naciones civilizadas, sino también por la ley natural, porque no tienden a acelerar el fin, o a que se consiga el objeto de la guerra, y porque llevan consigo lo que es imposible justificar, ni en la guerra ni en la paz, que son las crueldades extremas y arbitrarias.
Tiene también el modo de hacer la guerra otras restricciones que dimanan, no inmediatamente de la ley natural, sino de las leyes de la guerra; pero que después aprueba la razón, como que favorece y ratifica las leyes mismas de la guerra. Estas hacen parte de las leyes de las naciones; su autoridad se funda en el mismo principio que lo demás de este código; a saber, en el hecho mismo de estar establecidas, no importa cuándo ni por quién; en la esperanza de que serán observadas mutuamente, porque se hallan establecidas; y en la utilidad general que resulta de su observancia. La obligación de que todos las observen, debe ser tanto mayor cuanto que si no hablan con todos, no hablan con ninguno. La violación de la regla solo se puede castigar con la destrucción de ella misma. Bajo este respecto, todo el mal que resulta de la pérdida de las restricciones saludables procedentes de la regla, debe atribuirse al primer agresor. Así se concibe la obligación de abstenerse en la guerra del veneno y del asesinato. Si solo se consulta la ley natural, será difícil advertir ninguna diferencia entre este medio de acabar con un enemigo, y los demás que emplean sin escrúpulo las naciones que están en guerra. Si es permitido de todos modos matar al enemigo, parece lícito matarle lo mismo por un medio que por otro; lo mismo con una porción de veneno que a un golpe de espada; por la mano de un asesino, que por el ataque de una tropa reglada. Porque, si se dice, que en un caso se deja al enemigo la facultad de defenderse y en el otro no, se puede responder que tenemos por lo menos tanto derecho para cortar al enemigo los medios de defenderse, como para procurar destruirle. De este modo se podría debatir la cuestión, si no hubiera otras reglas sobre el particular: pero si observamos que semejantes medios están prohibidos al presente por el uso y las opiniones de las naciones civilizadas; que la primera vez que se pusieran en práctica producirían al instante represalias; que la libertad recíproca de usarlos aumentaría por una y otra parte la desgracia con sospechas y temores perpetuos, sin aumentar las fuerzas, ni facilitar el buen éxito de la guerra ni por una parte ni por otra si se imitaba el ejemplo generalmente; lo que no dejaría de suceder una vez debilitado el sentimiento que lo condena; se agravarían los horrores y calamidades de la guerra, sin ninguna ventaja para los dos partidos: si se consideran, decimos, todos estos efectos, no podremos menos de aprobar el sentimiento de execración que excitan en el público esos funestos expedientes, que ocasionarían a la sociedad males enormes, sin provecho y sin necesidad. Así vemos, en fin, que la ley natural prohíbe estas innovaciones como otras tantas trasgresiones de una regla general, beneficiosa y establecida.
La facultad, pues, de hacer la guerra debe reconocer dos clases de límites; no autoriza ninguna hostilidad sino las que conducen para conseguir el objeto de la guerra: respeta las leyes positivas que ha sancionado el uso de las naciones, y que siendo mutuamente observadas, suavizan las calamidades de la guerra, sin entorpecer las operaciones, ni disminuir las fuerzas y seguridad de las naciones beligerantes.
(páginas 99-112.)
Capítulo V
De las promesas
I. Cómo nos convenceremos de que estamos obligados a cumplir las promesas que hacemos.
II. En qué sentido se deben interpretar las promesas.
III. En qué casos no obligan las promesas.
I. Cómo nos convenceremos de que estamos obligados a cumplir las promesas que hacemos.
Hemos dicho que la obligación es la imposibilidad en que estamos de hacer u omitir ciertas acciones sin faltar al orden, bien el primario, bien el secundario, y de consiguiente a la voluntad de Dios, porque es imposible que Dios deje de querer el orden en todas las cosas. También hemos dicho que lo que Dios quiere respecto del hombre, no puede menos de ser útil al hombre, y conveniente para su felicidad; pero que debe considerarse la felicidad general de todos los hombres, y no precisamente la particular de un individuo de la especie humana, pues muchas veces esta podrá estar en oposición con la felicidad general. ¿Y será conforme al orden primario el no cumplir lo que hemos prometido? ¿Imitaremos de este modo a nuestro Dios, fidelísimo en sus promesas? Igualmente sería opuesto al orden secundario, como lo conoceremos con evidencia a poco que reflexionemos sobre las consecuencias de semejante conducta respecto de la felicidad general, que es un medio seguro, como hemos dicho, de conocer cuándo nuestras acciones se acomodan o no con el orden secundario.
Los hombres, siempre que obran racionalmente, obran por expectación; es decir, que como en este caso no pueden menos de proponerse algún fin, desean siempre y esperan conseguirle. Pues bien, está expectación, en las relaciones de unos hombres con otros, se funda en las seguridades y empeños que recibimos de parte de los demás. Si no pudiéramos contar con estas seguridades, sería imposible formar juicio acerca de muchos acontecimientos futuros, ni saber cómo arreglar respecto a ellos nuestra conducta. Así, la confianza en las promesas es esencial en las relaciones de la vida: si no se cumplen, faltará esta confianza; faltará pues una cosa esencial en la vida social, y de consiguiente no podrán vivir los hombres en sociedad, o vivirán muy infelizmente: conque es imposible faltar al cumplimiento de las promesas, sin oponerse a la felicidad general.
Tal vez se imaginarán algunos que, si se suspendiese esta obligación, resultarían precauciones generales y una desconfianza mutua, que producirían el mismo efecto. Mas si consideran cuan precisados nos vemos, a cada momento de nuestra vida, a descansar en la confianza que tenemos en los demás; y cuan imposible nos es dar un solo paso, o más bien sentarnos una vez siquiera, sin esta firme confianza, saldrán bien pronto de su error. Yo estoy escribiendo ahora muy descuidado, y seguro de que el carnicero me mandará la carne que le he pedido, que mi criado la traerá, que mi cocinero la dispondrá, que hallaré la mesa puesta a la hora de comer, y que mi criado me servirá la comida. Sin embargo, para estar seguro de todas estas cosas no tengo más motivo que la promesa del carnicero, y el empeño ordinario que han contraído su criado y los míos. Los mismos motivos militan respecto de las relaciones más importantes de la vida social, que respecto de las más familiares. En el primer caso, interviene formalmente la promesa; se la ve, digámoslo así, y se la conoce; nuestro ejemplo sirve para conocerla en el segundo, en que no es tan clara y manifiesta.
II. En qué sentido deben entenderse las promesas.
Cuando los términos de una promesa presentan más de un sentido, debe cumplirse la promesa en el sentido, en que el que la ha hecho, conoce que al tiempo de hacerla la ha comprendido el que la ha recibido.
El que hace una promesa equivoca no puede interpretarla en el sentido que quiera, porque de este modo excitaríais esperanzas, que diríais no había sido vuestro ánimo excitar, y no estaríais obligado a realizarlas. Aún menos se puede interpretar la promesa en el sentido que la da el que la recibe; porque entonces os veríais comprometido con empeños, que nunca fue vuestro ánimo contraer. Es necesario, pues, que sea en el sentido (porque no queda otro), en que el que promete cree que entiende su promesa el que la recibe.
Este sentido nunca puede ser diferente de la verdadera intención del que promete, cuando se hace la promesa sin reserva y sin fraude: pero hemos dado la regla antecedente, para quitar todos los medios de evasión, en el caso en que el sentido ordinario de una frase, y la significación exacta y gramatical de las palabras no son las mismas; y en general en todos los casos en que el que promete quiere prevalerse, para no cumplir su promesa de alguna ambigüedad en las expresiones con que la ha hecho.
Timur prometió a la guarnición de Sebaste que si se entregaba, no se derramaría ni una gota de sangre. La guarnición se entregó, y Timur hizo enterrar vivos a todos los que la componían. Timur cumplió su promesa en un sentido, en que él mismo la había entendido; pero no en el sentido en que realmente la había comprendido la guarnición de Sebaste, ni en el sentido en que Timur sabía muy bien que la había entendido la guarnición. En este último sentido, sin embargo, estaba obligado Timur a cumplir su promesa según nuestra regla.
Por la exposición que acabamos de hacer acerca de la obligación de las promesas, es evidente que esta obligación se funda en la expectativa que nosotros excitamos a sabiendas y queriendo. De consiguiente, toda acción, todo modo de conducirnos con un individuo en quien sabemos que excitamos alguna expectación, es lo mismo que una promesa; y produce una estricta obligación, no menos que las seguridades más expresas. Si nos encargamos por ejemplo, del hijo de un pariente nuestro, y le educamos para una profesión liberal, o que conviene únicamente al heredero de una gran fortuna, estamos tan fuertemente obligados a colocarle en aquella profesión, o a dejarle esta fortuna, como si hubiéramos hecho una promesa firmada de nuestra mano. Del mismo modo un grande que protege a un cliente pobre, un Secretario de Estado, que distingue y acaricia a un hombre, que por su situación necesita una protección poderosa, contraen el empeño, con semejante conducta, de atenderles. Tal es el fundamento de las promesas tácitas.
Se puede declarar simplemente la intención actual de hacer alguna cosa, o bien acompañar esta declaración con un empeño de hacerla, lo que constituye una promesa completa. En el primer caso cumple el hombre con su deber, si ha sido sincero, es decir, si realmente tuvo aquella intención cuando la manifestó, cualesquiera que sean después los motivos de variarla, y la prontitud con que la varíe. En el segundo caso ha perdido la libertad de variar la intención. Todo esto es muy claro; pero se debe observar que la mayor parte de las expresiones, que en sentido riguroso no contienen más que una declaración de nuestra intención actual, no dejan de crear alguna esperanza, por el modo con que son entendidas generalmente, y tienen por lo mismo la fuerza de una promesa absoluta. Tales son las siguientes: guardo para V. esta plaza; tengo intención de dejaros esta finca en mi testamento; pienso daros mi voto; quiero serviros. Aunque la intención, el propósito o la voluntad se expresan en términos de presente, no podéis, sin embargo, apartaros de ella después, sin faltar a la buena fe. Así, pues, cuando queráis manifestar vuestra intención presente, y reservaros, sin embargo, la libertad de variarla, debéis limitar vuestra expresión con alguna cláusula adicional, como tengo ánimo ahora, si no mudo de intención, u otra semejante. Por último, como no podéis tener otra razón para manifestar vuestra intención, sino la de hacer nacer alguna esperanza, toda mudanza inútil de una intención manifestada, engaña siempre a alguno, y por lo mismo siempre es mala.
Tienen muchas personas, en esto de prometer, cierta debilidad que les ocasiona con frecuencia grandes embarazos. Por la confusión, perplejidad y oscuridad con que se explican, especialmente cuando se ven intimidados y sorprendidos, suscitan algunas veces esperanzas, y se atraen peticiones en que acaso no han soñado jamás. Esta es una falta, menos de integridad, que de presencia de ánimo.
III. En qué casos no obligan las promesas.
I. Las promesas no obligan cuando no se pueden cumplir.
Pero hay que observar que el que promete es culpable de fraude, si en el momento en que hace la promesa, conoce la imposibilidad de cumplirla. Porque cuando un hombre hace una promesa, afirma por lo menos que cree posible su cumplimiento, no pudiendo nadie aceptar, ni aun comprender, una promesa sin esta suposición. Pongamos algunos ejemplos de esta clase, Un ministro promete un empleo, que sabe que ya está dado, o que sabe que no está a su disposición. Un padre, al formar los artículos de un contrato matrimonial, promete dejar a su hija unos bienes, que sabe que solo deben quedar para el heredero varón de la familia. Un comerciante promete una cargazón, o parte de ella, cuando sabe, por un informe secreto, que ha perecido en el mar. El que hace la promesa, como en los ejemplos que acabamos de exponer, conociendo la imposibilidad de cumplirla, está justamente obligado a dar una compensación: fuera de estos casos no está obligado a ello.
Cuando el mismo que promete hace nacer la imposibilidad, es lo mismo, ni más ni menos, que si faltara directamente a su palabra, como cuando un soldado se mutila, o un criado cae enfermo porque quiere, para rescindir un empeño.
II. Las promesas no obligan, cuando su cumplimiento es ilegítimo.
Aquí hay dos casos. El primero, cuando las partes saben la ilegitimidad al tiempo de hacerse la promesa, como cuando un asesino promete al que se sirve de él, dar la muerte a su rival o a su enemigo; un criado vender a su amo, o un amigo prestarse a un plan de seducción. Las partes, en estos casos, no están obligadas a cumplir la promesa, porque tenían anteriormente obligación de hacer lo contrario.
El segundo caso es cuando la ilegitimidad no existía o se ignoraba al tiempo de hacer la promesa; como cuando un comerciante promete a un su corresponsal extranjero, enviarle una cargazón de trigo en época determinada, y antes de esta época se prohíbe la exportación de granos. Una mujer promete casarse; pero antes de celebrarse el matrimonio, descubre que el que ha de ser su esposo está ya casado. En todos estos casos, cuando no consta lo contrario, se debe presumir que las partes suponían legítimo el objeto de su promesa, y se fundaban en esta suposición. La legitimidad, pues, es una condición de la promesa, y faltando, cesa la obligación de cumplirla.
Esta regla que las promesas son malas cuando su cumplimiento es ilegítimo, se extiende también a las obligaciones imperfectas, por la razón de que la regla comprende todas las obligaciones. Así, si prometéis a uno algún destino, o vuestro voto en alguna elección, y después se hace incapaz o indigno de lo uno o de lo otro, quedáis libre de la obligación procedente de vuestra promesa; o si os habéis comprometido con juramento, o de otra manera a preferir el más digno, y este se presenta, debéis no cumplir vuestra promesa.
Y aquí recomiendo, sobre todo a los jóvenes, una precaución, que si la descuidan, les ocasionará con frecuencia grandes embarazos, y es no hacer jamás promesa alguna, cuyo cumplimiento pueda ser contrario a sus deberes; porque en este caso la obligación siempre debe cumplirse, aunque a expensas de la promesa, y muchas veces a costa de la reputación.
El puntual cumplimiento de una promesa se mira como una obligación perfecta. Varios casuistas asientan contra lo que acabamos de decir, que cuando se hallan en oposición dos obligaciones, una perfecta y otra imperfecta, debe prevalecer la perfecta. Pero esta opinión solo se funda en el sentido aparente de las palabras perfecta e imperfecta, cuya inexactitud para el caso presente hemos señalado ya. La verdad es, que no puede haber dos obligaciones incompatibles, y que en el momento que se contrae una verdadera obligación, cesa su contraria o contradictoria, si la había: así cuando yo me veo en la obligación de no entregar a un hombre enfurecido su espada que tengo en depósito, porque sé que va a cometer con ella un asesinato, cesa la obligación que tenía de entregársela cuando me la pidiese: o por mejor decir, nunca he tenido obligación de entregársela en el caso de pedírmela para cometer con ella un delito: el hijo que está obligado, en su caso, a dar limosna a un extraño, queda libre de esta obligación desde luego que su padre se ve en la misma necesidad que el extraño, si no tiene el hijo con que socorrer a los dos; o hablando en rigor, nunca tuvo el hijo obligación de socorrer en este caso al extraño. Contrayéndonos a la obligación procedente de las promesas, el que promete dar a otro mil rs., no está obligado a dárselos, si sabe de cierto con posterioridad a la promesa, que los ha de emplear en fomentar el vicio; antes bien, tiene la obligación de no dárselos, porque está obligado a no contribuir por su parte libremente a los vicios de los demás: y si supo con certeza antes de hacer la promesa, que el dinero había de emplearse en satisfacer una pasión criminal, o en cometer cualquier otro delito, no es obligatoria la promesa, antes bien desde que se hace hay obligación de no cumplirla, porque su cumplimiento sería ilegítimo, o moralmente malo.
Lo que hace nula la promesa, no es la ilegitimidad del motivo, sino la ilegitimidad del cumplimiento: así, un regalo convenido, después que se da un voto, el precio de la prostitución, el pago de un delito después que se ha cometido, deben satisfacerse con arreglo a la promesa: porque cometido el delito, como suponemos, no dejará de haberse cometido, porque se cumpla la promesa.
Del mismo modo, no deja de ser obligatoria una promesa, porque se haya hecho por un motivo ilegítimo. Un hombre casado, que viviendo su mujer se apasiona de otra, y la da palabra de casarse con ella en muriendo su esposa, muerta esta debe cumplir su promesa, por criminal que haya sido la pasión que le indujo a hacerla, porque el cumplimiento es legítimo, y esta es la única legitimidad que se necesita (1. Fuera, se entiende, de aquellos casos, que por las leyes de la iglesia producen impedimento dirimente).
Tampoco debe mirarse como ilegítima una promesa, cuando el cumplimiento no produce otro efecto, que el que se hubiera seguido necesariamente, si no se hubiera hecho la promesa: y este es el único caso en que la obligación de una promesa, puede justificar una conducta que sin ella sería moralmente mala. Un prisionero puede recobrar su libertad, prometiendo no tomar las armas contra quien se la da; porque recibiendo esta promesa el gobierno que la exige, no recibe nada de que no pueda asegurarse por sí mismo, dando la muerte o deteniendo al prisionero, para quien por consecuencia es inocente la neutralidad, que sería culpable para otro que no se hallase en el mismo caso. Sin embargo, es claro que las promesas que equivalen a una detención, no pueden extenderse más que a una obediencia pasiva, porque la misma detención no produciría otro efecto. Por esta razón no se debe faltar a las promesas de guardar secreto, aunque el público pueda sacar alguna ventaja de que se falte a ellas. No hay en estas promesas ilegitimidad alguna que destruya la obligación; porque como el secreto no ha sido descubierto sino con la condición expresa de no revelarlo, nada pierde el público por el cumplimiento de la promesa, que hubiese podido ganar sin él.
III. Las promesas no obligan antes de su aceptación, esto es, antes que las sepa aquel a quien se hacen; y decimos antes que las sepa, porque si la promesa es ventajosa, debemos presumir siempre que la acepta aquel a quien se hace, si tiene noticia de ella. En tanto que no se manifiesta la promesa, no pasa de una resolución interior en el que tiene ánimo de hacerla, y que puede mudar de intención; ninguna esperanza ha despertado, ni ha engañado a nadie.
Pero si yo declaro mi intención a un tercero, sin autorizarle para descubrirla a la persona interesada, ¿bastará esta manifestación para obligarme? No, por cierto; porque yo no he hecho lo que constituye la esencia de una promesa; no he excitado voluntariamente ninguna esperanza.
IV. Las promesas no obligan, cuando el que las ha recibido ha renunciado a ellas.
Esto es evidente. Solo se puede dudar algunas veces quién es el que las ha recibido. Si yo prometo a Pedro una colocación o mi voto para Juan, entonces Pedro es a quien yo he hecho la promesa, y el único que puede eximirme de cumplirla. Pero si prometo mi voto a Juan por conducto de Pedro, es decir, si Pedro no es más que el mensajero que lleva a Juan la noticia de mi promesa: si yo le digo por ejemplo: puedes decir a Juan que yo le daré tal colocación, o que cuente con mi voto, o si Juan se vale de Pedro para pedirme la colocación o el voto, y yo respondo favorablemente a su demanda, entonces es Juan a quien yo he hecho la promesa.
Las promesas que se hacen a una persona en favor y beneficio de otra, no espiran por la muerte de la primera, porque su muerte no hace impracticable su cumplimiento, ni se supone ningún consentimiento, por parte del que ha muerto, por el cual renuncie a la promesa.
V. Las promesas erróneas no obligan en ciertos casos.
I. Cuando el error nace de una equivocación o superchería de aquel a quien se han hecho.
Porque la promesa supone evidentemente que es verdad lo que alega el que la solicita. Un mendigo os pide una caridad, refiriéndoos que se halla en la última miseria; le decís que vuelva, que le socorreréis; entretanto averiguáis que su relación no es más que un tejido de falsedades; pues este descubrimiento os libra de vuestra promesa. Tiene alguno necesidad de vuestro servicio, y os refiere el asunto en que quiere que le sirváis: mas cuando os disponéis para servirle, sabéis que la ganancia es más corta y el trabajo mayor que lo que os había dicho, o alguna otra circunstancia importante que ignorabais: en este caso no os obliga vuestra promesa.
II. Cuando el que acepta una promesa cree que ésta se funda en alguna suposición; o el que promete está persuadido de que aquel está en esa inteligencia; si la suposición es falsa, la promesa es nula.
El mejor comentario de esta regla complicada, es un ejemplo. Recibe un padre la noticia de la muerte de su hijo único que se halla ausente; en seguida promete sus bienes a un sobrino suyo; pero sale falsa la noticia de la muerte de su hijo: el padre, pues, según nuestra regla, está libre de la promesa, no solo porque nunca la hubiera hecho, aunque pudiese hacerla por las leyes, si hubiera sabido que vivía su hijo, esto no basta; sino porque el sobrino mismo creía que la promesa solo se fundaba en la suposición de la muerte de su primo, o a lo menos, porque el tío creía que su sobrino lo entendía así. Efectivamente, el tío no podía creer otra cosa; conque la promesa se fundaba en aquella condición, según la creencia del que promete, y, como él pensaba entonces, según la creencia de las dos partes, esta creencia es cabalmente la que le libra. El fundamento de esta regla es, que ninguno está obligado a llenar más que la esperanza, que el mismo ha hecho nacer de su propia voluntad; de consiguiente, cualquiera condición, a que sea su ánimo someter esta esperanza, es condición esencial de la promesa.
Los errores que no pueden colorarse en ninguna de estas dos clases, no anulan la obligación de una promesa. Yo prometo a un candidato darle mi voto: luego se presenta otro para quien yo hubiera reservado seguramente mi voto, si yo hubiera sabido que lo era. En este caso, lo mismo que en los demás que acabamos de poner, mi promesa se funda en un error: yo no la hubiera hecho, si me hubieran sido conocidas todas las circunstancias, como me son ahora. Pero aquel a quien yo hice la promesa no sabía nada de esto, ni recibió la promesa como sujeta a semejante condición, o como procedente de semejante suposición; y aun yo mismo tampoco me imaginaba, que lo pensase él así. Este error, pues, que yo he cometido, debe recaer sobre mí, y debo cumplir mi promesa, siempre que las cualidades del candidato sean indiferentes para el encargo u empleo, porque si no lo son, y el que ha recibido la promesa no tiene las necesarias, claro es que él debía no fundar la esperanza de que yo le diese mi voto sabiendo que le faltaban, ni de que cumpliese mi promesa, si, ignorándolo cuando se la di, lo averiguaba después. Un padre promete en matrimonio a su hija un dote arreglado a las facultades que él se figura tener. Examinándolo mejor después, halla que no tiene tantas como creía. En este caso la promesa es también errónea, pero por la misma razón que hemos dado para el caso antecedente, debe cumplirse, a no ser que de su cumplimiento se siga que el padre queda reducido a la mendicidad, pues nunca fue su intención en este caso señalar aquel dote a su hija, ni el marido de esta lo podía creer así.
En las promesas erróneas no dejan de presentarse bastantes dificultades, porque conceder que cualquiera equivocación, o variación de las circunstancias, destruye la obligación de una promesa, es conceder una latitud, que acabaría por anularlas todas; al mismo tiempo que estrechar la obligación hasta tal punto, que en nada se disminuya por errores manifiestos y fundamentales, es caso muchas veces de grandes embarazos y absurdos.
Se disputa mucho entre los moralistas, si obligan las promesas arrancadas a la fuerza o por miedo. La obligación de las promesas se conoce, como hemos visto, por la utilidad y necesidad de la confianza que en ellas tienen los hombres; supuesta esta utilidad y necesidad, no pueden vivir los hombres en sociedad sin esta confianza mutua; es pues contra el orden secundario que no exista, y no puede existir, si no hay obligación de cumplir las promesas. Veamos, pues, si es útil, si es necesario al género humano que obtengan está confianza las promesas hechas por miedo. Un ladrón nos asalta en un camino, y viendo que no llevamos el botín que se prometía, nos amenaza con quitarnos la vida, y aun se prepara para matarnos: le prometemos del modo más solemne, que si quiere perdonarnos la vida, hallará tal día un bolsillo de dinero destinado para él, en un sitio que le señalamos; y sobre la fe de esta promesa nos deja libres y salvos. Nuestra vida se ha salvado por la confianza del ladrón en una promesa arrancada a la fuerza, y también puede salvarse del mismo modo la vida de otros muchos. He aquí una consecuencia buena: he aquí alguna utilidad en cumplir las promesas de esta especie. Pero por otro lado el cumplimiento de semejantes promesas favorecería mucho el robo, y podría llegar a ser el instrumento de extorsiones sin límites, y esta es una consecuencia mala; y en ella se ve el gravísimo perjuicio que se seguiría a todos los hombres en general de cumplir semejantes promesas. Así pues, por la comparación de estas dos consecuencias opuestas, se conoce si es conveniente a la sociedad humana, y de consiguiente conforme al orden secundario y a la voluntad de Dios, que se cumplan las referidas promesas. Pero hay que contar también con el orden primario: sobre esto hablaremos luego.
Hay otros casos más claros, como cuando un magistrado manda encarcelar a un alborotador hasta que prometa enmendarse, o cuando un prisionero de guerra promete, si se le da libertad, volver dentro de tanto tiempo. Estas promesas, dicen los moralistas, son obligatorias, porque la violencia o sujeción era justa; y así es: ¿pero qué entendemos aquí por justa? Que era conforme al orden secundario, lo cual se conoce por la utilidad de encerrar al perturbador del reposo público, y de que el enemigo en guerra justa, impida, si puede, que su enemigo le haga mal.
Por último, aunque el cumplimiento de las promesas es conforme al orden secundario, y por lo mismo a la voluntad de Dios; y esto lo conocemos por la utilidad común, que de cumplirlas se sigue al género humano, se debe tener presente que también es conforme al orden primario, y que así lo conocemos por la luz de la razón. El orden primario en sí mismo, consiste en todo aquello que es esencial para que Dios sea Dios, y el hombre sea hombre: así corresponde al orden primario que Dios mande, porque Dios es infinitamente perfecto, y no lo sería si no mandase, y que el hombre obedezca, o en el caso contrario sea castigado por Dios, porque de otro modo sería independiente de Dios, lo que es opuesto a la esencia del hombre. Si Dios ha de mandar, ha de mandar lo que es conforme a su esencia perfectísima: Dios es por esencia fidelísimo en sus promesas, luego quiere y manda que el hombre también lo sea. Es, pues, conforme, no solo al orden secundario, sino también al primario, esencial, necesario y absoluto, que el hombre cumpla exactamente las promesas que hace.
Supuesta la verdad de esta doctrina, ocurre una dificultad acerca del cumplimiento de las promesas arrancadas a la fuerza. La utilidad general, y de consiguiente el orden secundario, parece que abogan porque no se cumplan. Pero, en primer lugar, el que las hace con ánimo de quebrantarlas, falta desde luego a la verdad; y de todos modos el que no las cumple quebranta una palabra que dio libremente, como suponemos, porque tuvo facultad para no darla, prefiriendo morir. Parece, pues, que ni uno ni otro se conforman con las perfecciones de Dios, sumamente veraz y fiel en sus promesas, faltando de este modo al orden primario. ¿Y habrá establecido Dios un orden secundario, para cuya conservación sea preciso que el hombre deje de acomodar sus acciones a la perfección de la naturaleza divina? La razón recusa decididamente esta idea; y saca por consecuencia legítima, que o bien en el caso presente las consecuencias generales no se oponen al orden secundario, o que si se oponen, no requiere la perfección santísima de Dios una imitación tan rigorosa por parte del hombre, atendida la distancia inmensa que le separa de Dios, por la imperfección y flaqueza de la naturaleza humana, y considerando que una tal exigencia alentaría la injusticia e iniquidad de los malvados. El primer extremo de la disyuntiva nos parece más fundado.
(páginas 113-131.)
Capítulo VI
Del voto
El voto es una promesa deliberada que se hace a Dios de cosa mejor y posible. Se entiende aquí por cosa mejor, aquella acción buena, cuya contradictoria, o la contraria, si la tiene, son de suyo malas o indiferentes. Así es materia de voto el no mentir, porque la acción contradictoria es mala; hacer bien al prójimo, porque su contraria hacerle daño sin razón es mala de suyo; ayunar cuando no está mandado, porque en este caso el no ayunar es de suyo indiferente, es decir, que prescindiendo de circunstancias, ni es bueno ni es malo.
Es materia de voto una acción, aunque esté mandada, como no robar. También es materia de voto una acción mejor que otra de la misma especie, aunque esta sea buena: bueno es visitar, consolar y socorrer a un enfermo menesteroso una vez a la semana, pero es mejor consolarle, visitarle y socorrerle todos los días: lo segundo, pues, es materia de voto, sin que deje de serlo también lo primero. Pero no se exige que lo que se promete a Dios sea lo mejor que pueda darse. Ha de ser de cosa que tengamos por posible, porque sería una temeridad, una burla, prometer a Dios lo que supiésemos que no podíamos cumplir, como dar de limosna a los pobres más de lo que tenemos.
La obligación de cumplir los votos que hacemos a Dios, se conoce también por la utilidad general que resulta de cumplirlos; porque el que no los cumple no puede inspirar la menor confianza, de que cumpla las palabras que da a los hombres; ¿quién confía en las promesas de un hombre que no cumple las que hace a Dios? Si el respeto que debemos a nuestro Dios, si el temor de su justicia no bastan para hacernos cumplir los votos que le hacemos, ¿pueden creer los demás que bastará la consideración que les debemos, para cumplir con las palabras que les damos? Se conoce, pues, sin ningún género de duda, la utilidad general de cumplir religiosamente los votos que se hacen a Dios; de consiguiente que el cumplirlos es conforme al orden secundario, opuesto el no cumplirlos.
Pero también, y principalmente es contra el orden primario, faltar a Dios en una cosa tan esencial como es cumplir lo que se le ofrece. Si cualquier hombre se ofende, y con razón, de que otro le falte a la palabra que le ha dado, ¿con cuanta más razón se ofenderá el Señor, siempre fiel en sus promesas, de que lejos de imitarle el hombre, y darle el honor debido a su infinita grandeza, le desprecie insensatamente, negándole lo que le ha prometido?
(páginas 131-133.)
Capítulo VII
De los contratos
El contrato es una promesa mutua: la obligación de los contratos, el sentido en que deben entenderse, y los casos en que no son obligatorios, son los mismos que respecto de las promesas.
Del principio que hemos establecido anteriormente, “que la obligación de las promesas debe medirse por la esperanza que excita el que promete, sabiéndolo y queriéndolo de alguna manera,” resulta una regla, que dirige la interpretación de todos los contratos, y que por su sencillez puede aplicarse fácilmente, y con la mayor seguridad. Y es que:
Todo lo que espera una parte, con conocimiento de la otra, debe mirarse como una condición del contrato.
Los varios géneros de contratos, y el orden con que nos proponemos hablar de ellos, pueden presentarse a un golpe de vista del modo siguiente.
| Contratos de… | Venta. | |
| Suerte. | ||
| Préstamo… | De propiedad que no se consume con el uso. De dinero. | |
| Trabajo… | Servicio. Comisión. Sociedad. | |
(páginas 133-134.)
Capítulo VIII
Contratos de venta
La regla de justicia que es necesario inculcar mucho a los que comercian, es que el vendedor está obligado en conciencia a descubrir los defectos del género que quiere vender. Entre los diferentes medios de probar la justicia de esta regla, podemos emplear el siguiente.
Me parece que cualquiera convendrá fácilmente, en que es injusto e inhonesto valerse de una falsedad directa para levantar el precio de nuestras mercaderías, dándoles cualidades que no tienen. Compárese con esto el cuidado de ocultar de intento cualquiera defecto que nos consta. Por los motivos y efectos de las acciones, se conoce la moralidad de cada una, y la diferencia entre una y otra acción: mas el motivo en los dos casos es el mismo; recibir por nuestra mercancía un precio mayor que el que hubiéramos obtenido de otra manera: el efecto, es decir, el perjuicio que experimenta el comprador, también es el mismo; porque igualmente experimenta una pérdida, si el género que ha comprado, cuando le ve en su casa, le halla peor que lo que había creído; sea porque le falta una cualidad con que había contado, o sea porque tiene un defecto con que no contaba. Si, pues, las acciones que proceden de los mismos motivos, y producen los mismos efectos, son las mismas en todas sus relaciones morales; sería establecer una distinción, donde no hay ninguna diferencia, el mirar como fraudulenta la acción del que ensalza más de lo que son las cualidades de lo que quiere vender, y como buena la acción del que oculta con cuidado sus defectos.
Lo que manifiesta cuánto vale este género de honradez, es que los defectos de muchos objetos son de tal naturaleza, que solo los puede conocer el que los maneja; de modo que el comprador no tiene otra seguridad contra el engaño que la buena fe e integridad del vendedor.
Tiene sin embargo una excepción esta regla, y es el caso en que el silencio del vendedor da a entender que tiene algún defecto el objeto que se vende, o en que el comprador halla una compensación del riesgo que corre, en la diminución del precio; como cuando alguno vende un caballo en pública subasta sin garantirle; el no querer dar esta garantía indica algún defecto oculto, y lleva consigo una diminución de precio, que compensa la falta.
Se puede contar entre los que ocultan los defectos de sus mercaderías, a los que emplean moneda falsa: práctica que se excusa por un pretexto vulgar, diciendo; que se ha recibido esta moneda por buena, y que es necesario deshacerse de ella. Esta excusa es del todo semejante a la de un hombre que robado en un camino, pretendiese tener derecho para reintegrarse robando al primero que pasase. Este sin duda, no comprendería la exactitud de semejante raciocinio.
Cuando no existe ni monopolio ni cábala, el precio corriente siempre es bueno, porque está siempre en proporción con la práctica, y con la escasez de las mercaderías. Así nadie debe tener escrúpulo en pedir y recibir el precio corriente: y todas estas expresiones: “los víveres están excesivamente caros, el trigo tiene un precio exorbitante”, y otras semejantes, no suponen ni falta de honradez, ni demasía en el vendedor.
Si el sastre o el ropero, os pide por un vestido más del precio corriente, decís que os engaña, y que no obra con honradez. Sin embargo, este hombre es dueño de lo que tiene, y puede prescribir las condiciones con que quiere deshacerse de ello. Se puede, pues, preguntar, si falta la honradez en esta acción, y en qué consiste esta falta. Todo el que abre una tienda, o presenta de cualquier modo sus géneros a la venta pública, se compromete por esto mismo a tratar con sus parroquianos al precio corriente, porque solo fundándose en la fe de este compromiso, entra el comprador en su tienda, o se presenta para tratar con él; el comprador tiene esta confianza; el vendedor no lo ignora; y esto basta, según la regla que hemos dado, para constituir una parte esencial del contrato, aunque ni el comprador ni el vendedor hayan hablado sobre ello una palabra. La violación de este subentendido contrato, constituye el fraude que buscamos.
También puede cualquiera poner a su propiedad el precio que le parezca, si así lo previene formalmente de antemano. Si alguno os pide que le vendáis vuestra casa, y le respondéis que esa casa os gusta y os conviene para vuestros negocios; y que en consecuencia no la daréis menos de tal precio; el que fijéis podrá ser doble de lo que ha costado o de lo que podría valer en una venta pública, sin que nadie os pueda acusar de injusticia o de extorsión, si os consta que sabe cuál es el precio corriente.
Si el objeto vendido se deteriora o perece entre la venta y la entrega, ¿es el vendedor o el comprador el que debe sufrir la pérdida? Esto depende del modo particular con que se ha hecho el contrato. Si el vendedor, ya sea expresamente, ya sea tácitamente, o ya sea por el uso establecido, se encarga de entregar al comprador la mercadería, debe sufrir la pérdida; como si habiendo yo comprado un servicio de porcelana, me preguntase el vendedor a dónde quería que me lo mandase, y se rompiese en el camino. Si la cosa vendida se queda en casa del vendedor a ruegos y por conveniencia del comprador, entonces es este el que responde de los riesgos; como si yo compro un caballo, y digo que enviaré tal día por él, (lo cual no es otra cosa que pedir al vendedor el permiso de dejarle en su casa hasta aquel día); entonces cualquiera accidente que pueda sobrevenir al caballo en este intervalo, debe ceder en mi perjuicio, con tal que no haya sido por culpa del depositario.
Observaré aquí de una vez para siempre, que una multitud de cuestiones de esta clase se deciden solamente por el uso; no porque el uso tenga ninguna autoridad para alterar o determinar la justicia o injusticia de una acción; sino porque se supone que las partes contratantes, incluyen en sus tratos todas las condiciones, que por el uso están anejas a los contratos de una misma especie. Y cuando el uso es conocido, y no se deroga expresamente en el contrato, esta presunción es generalmente conforme a la verdad.
Si yo pido una cantidad de vino a un comerciante extranjero, ¿desde cuándo la propiedad de este vino se traspasa del comerciante a mí? ¿Desde que el comerciante le hizo salir de su bodega? ¿Desde que se embarcó en Burdeos? ¿O solamente desde que yo lo he recibido y encerrado en mi casa? A todas estas preguntas no hay otra respuesta, sino la que indica el uso. Por esta razón, tanto en conciencia, como delante de la ley, lo que se llama la costumbre de los comerciantes debe arreglar la decisión de los negocios mercantiles.
(páginas 134-139.)
Capítulo IX
Contratos de suerte
Por contratos de suerte entiendo el juego, y los seguros.
Lo que se dice de este género de contratos, “que una de las partes no debe tener ninguna ventaja sobre la otra,” tomado generalmente, ni es practicable ni verdadero. No es practicable, porque la perfecta igualdad de habilidad y discreción que pide esta regla, casi nunca se puede encontrar. Me sería imposible hacer en conciencia pie en un juego de naipes, o jugar al villar o a la pelota, hacer una apuesta en una corrida de caballos, o hacer un contrato en que interviniese aseguración, y esto tal vez por muchos años, si tuviese que esperar a encontrar una persona, que no fuese ni superior ni inferior a mí por su arte, su destreza o su discernimiento en estas materias. Ni tampoco semejante igualdad es un requisito para la justicia del contrato. Uno de los jugadores puede dar al otro su puesta si gusta, y este puede aceptarla con justicia. Con más razón puede el uno dar al otro una porción de su puesta; o lo que viene a ser lo mismo, una porción de tantos para ganar el todo.
La restricción justa es que ninguno de los jugadores tenga una ventaja que el otro ignora: porque entonces es una ventaja tomada y no dada. Y aunque el éxito sea todavía incierto, vuestra ventaja en la suerte tiene un valor cierto; y tomáis de la puesta de vuestro adversario precisamente este valor sin que él tenga conocimiento de ello, y de consiguiente sin que consienta. Si yo juego un tresillo, en que tengo una ventaja respecto de mis compañeros, porque tengo una memoria más segura, una atención más sostenida, y un conocimiento más exacto de las reglas y lances del juego, mi ventaja es legítima, porque la tengo por unos medios que no ignoran los contrarios; pues saben que cuando se ponen a jugar conmigo, yo he de desplegar contra ellos todo mi talento y habilidad. Pero si yo consigo una ventaja disponiendo las cartas, viendo el juego de mis contrarios, o haciendo señas convenidas a mi compañero, esta ventaja no es legítima, porque la obtengo por unos medios, que mis contrarios suponen que no usare jamás.
La misma distinción se aplica a todos los contratos en que entra la suerte. Si yo hago una apuesta en una corrida de caballos, a que corre más uno que otro, guiándome por la apariencia, temperamento y raza del caballo, tengo derecho para valerme de las ventajas que me proporciona mi opinión: pero si tengo una correspondencia secreta con los dueños de los caballos, y por ella sé, que según se ha visto ya en otras corridas, tal o cual caballo debe ganar; estos informes y noticias son otros tantos fraudes, porque los he tenido por unos medios, que el que apuesta conmigo no sospechaba, cuando hizo u aceptó la apuesta.
En las especulaciones comerciales, si yo juzgo por las apariencias generales que presentan los negocios públicos, y trato con una persona que hace lo mismo, tiene el contrato toda la legalidad que se requiere; pero si tengo alguna noticia reservada de los secretos del Estado, o un aviso particular de alguna medida decisiva, o de algún acontecimiento notable en algún país extranjero, no puedo aprovecharme de estas ventajas con justicia, porque las excluye el contrato mismo, fundado en la suposición de que yo no las tenía.
En los seguros, en que el que asegura calcula sus riesgos, únicamente por la relación que hace la persona asegurada, es indispensable, para que el contrato sea válido, que esta relación sea exacta y completa.
(páginas 139-142.)
Capítulo X
Contratos de préstamo de cosas que no se consumen con el uso
Hay préstamos o empréstitos, en que no hay obligación de volver individual e idénticamente la cosa que se ha recibido prestada, sino otra de igual calidad y peso, cantidad o medida. La razón es, que todo el que pide alguna cosa prestada, la pide y quiere para usarla, y hay muchas cosas que para el que las usa, necesariamente desaparecen con el uso, o porque se consumen o disuelven, como el pan, el vino, el aceite &c., o porque hay que deshacerse de ellas, como el dinero; y siendo así, claro está que es imposible devolver las mismas idénticamente tomadas; pero sí hay obligación de volver otras de la misma calidad, y en la misma cantidad. No cumplirá con esta obligación el que habiendo recibido prestada una arroba de vino de superior calidad, devuelve otra arroba de vino de calidad inferior.
Pero también hay préstamos en que es preciso devolver la misma cosa individual e idéntica, que se ha recibido prestada, como un caballo o un libro.
Las cuestiones que ocurren sobre este empréstito, con pocas y sencillas. La primera es, si la cosa prestada se pierde, o se deteriora, ¿quién debe sufrir la pérdida o deterioro? Si la cosa no se ha deteriorado más que lo que se deteriora naturalmente con el uso, o se ha deteriorado por algún accidente que ha ocurrido sin culpa del que la usa, al hacer de ella el uso para que ha sido prestada, en este caso la pérdida o deterioro debe recaer sobre el que ha prestado la cosa. Así, cuando yo tomo prestado o alquilado un carruaje, el daño que este reciba manchándose, gastándose o estropeándose, debe ser por cuenta del que me lo ha prestado o alquilado; o cuando me prestan, o yo alquilo un caballo para hacer un viaje, y el caballo se pone cojo o se muere, la pérdida debe recaer sobre el que me lo prestó o alquiló. Al contrario, si el que ha recibido prestado o alquilado el caballo o carruaje, tiene la culpa del daño que han recibido, o se ha experimentado el daño haciendo del carruaje o caballo un uso, para el que no habían sido prestados, debe recaer la pérdida sobre él. Así, si el carruaje se volcó, o se rompió por el descuido de vuestro cochero; o si habiendo alquilado el caballo para dar un paseo por la mañana, tenéis con él una partida de caza, le hacéis saltar barrancos, o le atáis a vuestro cabriolé, y el caballo hace un esfuerzo, se desuella, se hiere, o cae muerto mientras de este modo le estáis empleando; debéis una compensación al propietario. Los dos casos se distinguen por esta circunstancia; que en el primero el propietario prevé el daño o el peligro, y de consiguiente se expone a él voluntariamente, en el segundo no lo prevé.
Puede suceder que el valor de una finca o de una casa se aumente o se disminuya tanto durante el tiempo del arriendo, que llegue a valer mucho más o mucho menos que lo que se ha estipulado en el arriendo. En alguno de estos casos puede parecer dudoso sobre quién debe recaer la pérdida o la ventaja, según el derecho natural. La regla de justicia parece que es la siguiente. Si pudo preverse y esperarse por las partes la alteración del valor, el arrendatario debe tomar sobre sí las consecuencias; y si no el propietario: un jardín, una viña, una mina, una pesquera, pueden no dar nada, o casi nada en este año, sin embargo el arrendatario está obligado a pagar su arriendo. Pero si al año siguiente producen diez veces más que la renta ordinaria, no por eso deberá pagar más, porque la renta es precaria de su naturaleza, y debían esperarse estas variaciones. Si una marisma se cubre de agua, de modo que nada produzca, el arrendatario no está menos obligado por eso a pagar su arriendo, porque la ha arrendado con conocimiento del peligro. Por otro lado, si la irrupción del mar en un país, adonde no se le ha visto llegar jamás, la variación del curso de un río, la caída de una roca, la erupción de un volcán, la incursión de un ejército enemigo, un contagio mortal en el ganado, o cualquiera otra desgracia de esta clase, ocasionan una mudanza en una posesión; o la hacen perder de su valor, debe recaer la pérdida sobre el propietario. El arrendatario puede rescindir su arriendo, u obtener una diminución del canon. Una casa en la capital puede aumentar diez veces su valor, por la construcción de un puente o de una calle nueva; o bien perder en la misma proporción por causas contrarias. En este caso lo mismo que en el antecedente, debe recaer el efecto de aquella alteración sobre el arrendador y no sobre el arrendatario. La razón en que fundamos nuestra decisión es, que las variaciones de esta naturaleza, como no están previstas ni arregladas por las partes contratantes, no son una parte o condición del contrato: en consecuencia, deben producir el mismo efecto, que si no hubiese contrato (porque efectivamente no le hay respecto de tales mudanzas), es decir, que deben recaer sobre el propietario.
(páginas 142-145.)
Capítulo XI
Contratos concernientes al préstamo en dinero
El que recibe prestada alguna cantidad de dinero está obligado a pagarla. En esto convienen todos: pero no todos ven, o no lo ven bien, que igualmente está obligado a emplear cuantos medios sean necesarios para ponerse en estado de pagar. “El que paga cuando tiene dinero o cuando no le hace falta, hace cuanto debe hacer un hombre de bien;” y según él se imagina, cuanto se puede exigir de él; pero no entran, según su opinión, en el círculo de sus deberes, dados las diligencias y medidas necesarias para procurarse el dinero que ha recibido prestado. Sin embargo, tan obligatorio es uno como otro. Vender su casa o sus bienes, reducir sus gastos, su tren, y el número de sus criados, son sacrificios humillantes, pero que la justicia exige de un hombre endeudado; nada le deben costar, cuando no tiene una esperanza razonable de pagar sin someterse a ellos. Ni aun la esperanza que se funda en la continuación de la vida propia podrá satisfacer a un hombre de bien, si puede tener un medio más seguro de pagar; porque es faltar a la buena fe someter a un acreedor al riesgo de nuestra propia vida, cuando podemos evitarlo: cualquiera que sea el éxito de nuestra conducta en esta parte, no nos dio el prestamista o el amigo su dinero, fiado en semejante seguridad.
El que presta dinero, y lo mismo decimos de cualquiera otra cosa que preste, no puede exigir más de lo que ha prestado solo por haberlo prestado, esto es, cuando de prestar no se le sigue ninguna pérdida ni perjuicio en sus intereses. El exigir en este caso más de lo que se presta, se llama usura.
La usura es contra el orden primario, porque este consiste en que las acciones del hombre se conformen en lo posible con la infinita perfección de Dios: Dios es infinitamente liberal, y ninguna liberalidad se advierte por cierto en la conducta del usurero. Es también contra el orden secundario, porque es privar a otro, contra su voluntad, de lo que es suyo; y el que tal hace se conoce que obra contra el orden secundario, porque se opone por su parte al bienestar de los demás, y de consiguiente a la utilidad general.
Ello es que el que presta no tiene derecho a lo que no ha prestado, cuando de prestarlo no se le sigue ningún perjuicio. ¿Qué título puede alegar para exigirlo? Ninguno. Si se dice que con el dinero que presta puede obtener alguna ganancia de que se priva por prestarlo, en este caso claro es que se le sigue un perjuicio en sus intereses, a saber, la pérdida de la ganancia que podía esperar. Mas para que aun en este caso se libre el préstamo de la nota de usurario, se necesitan tres condiciones,
1.ª Que realmente esté percibiendo el prestamista alguna ganancia licita con el dinero que presta, o bien que haya probabilidad de emplear el dinero de un modo lícitamente lucrativo, porque solo en estos casos puede racionalmente contar con la ganancia.
2.ª Que siendo probable el empleo lucrativo del dinero, no tenga el que lo presta otra cantidad que poder emplear, igual a la que da prestada; porque si la tiene y no le es posible emplear las dos, puede percibir la ganancia con el dinero que le queda, y no se priva de ella por dar prestada la otra cantidad.
3.ª Que no se exija mayor cantidad que aquella a que asciende, o a la que prudentemente se calcula que ascenderá la ganancia que deja de percibir el prestamista.
Esta regla milita también respecto de cualquier otro perjuicio que se experimente, solo por prestar. Así el que tiene que pedir dinero a réditos para cubrir sus atenciones, por haber prestado el que tenía a un amigo para una urgencia, puede exigir de su amigo la cantidad a que ascienden los réditos que paga, pero no más.
El caso de la usura no es ideal, como dicen algunos, porque muchas veces no se sigue ningún perjuicio por prestar, ni siempre permiten las circunstancias emplear el dinero con probabilidad de ganar, y aun en algunas ocasiones es imposible.
Tampoco es un título suficiente para exigir intereses por el préstamo, el favor que recibe aquel a quien se da prestado. Si lo fuera, también lo sería para llevar dinero por cualquiera favor de otra especie que hiciésemos a los demás, en cuyo caso dejaría de ser favor, ni habría obligación de hacer jamás un favor o un beneficio a nuestros hermanos. ¿Y sería esto conforme a la utilidad y felicidad general? Seguramente no. Pues si esta es la regla para conocer lo que es conforme al orden secundario, y a la voluntad de Dios, claro está que la usura es contra el orden secundario y contra la voluntad de Dios.
Cuando el que pide prestado padece una necesidad extrema, o grave, aunque no sea extrema, no será usura el exigirle interés por la cantidad que se le preste, si por prestarla se sigue algún perjuicio al prestamista; pero falta este gravemente a la estrecha obligación que tiene de socorrer al prójimo en este caso, aunque sea con perjuicio propio. Ni derecho tiene siquiera para exigir del pobre lo que le ha dado, aun cuando el pobre se halle alguna vez en situación de poder devolvérselo, a no ser que le haya dado más de lo que está obligado a darle para socorrer su necesidad. En esto se distingue la limosna del préstamo: y la obligación de dar limosna subsiste, aunque de darla se nos siga, como siempre se sigue algún perjuicio o pérdida en nuestros intereses; a no ser que sea tanta, que nos reduzcamos a la misma necesidad que queremos socorrer en el prójimo, o bien a una necesidad grave, aunque no sea tanta como la del pobre; excepto cuando la de este es extrema, pues no es la voluntad de Dios, que nos libremos de una necesidad, aunque sea grave, a costa de la vida de nuestro hermano.
No hay usura, cuando el que ha recibido prestada alguna cantidad de dinero, negocia con ella, y el prestamista le exige la parte de ganancia que corresponde a su dinero, porque es suya, en razón de que lo que produce una cosa es del dueño de la cosa: del otro será el producto de su trabajo, industria y habilidad.
Esto mismo sucede en el arriendo de las tierras o cualesquiera fincas rústicas. Lo que produce la tierra es del dueño de la tierra; pues aunque esta no produciría si no se cultivase, tampoco el trabajo e inteligencia del colono producirían nada, o más bien no podría trabajar el colono, si no tuviese tierra que cultivar: y así en los arriendos llevan lícitamente, el propietario el producto de la tierra, porque es suyo; y el colono el producto de su trabajo porque también es suyo.
En el alquiler de las casas, una vez que estas no son de suyo productivas, parece que el propietario solo tiene derecho a exigir del inquilino lo necesario para pagar los reparos, contribuciones y más cargas que pesan sobre la casa, cuyo importe, siendo suyo, desembolsa en favor y utilidad del inquilino. Pero si así fuese, resultaría un perjuicio considerable al dueño de la casa, por cuanto carecería, no solo del producto del capital empleado en ella, producto con que podía contar empleando el capital en el comercio o en fincas rústicas productivas, sino hasta del mismo capital que había costado la casa, porque empleado en ella, ya no podía disponer de él para uso ninguno en sus necesidades, o comodidades; ni podría recobrarlo vendiendo la casa, porque nadie querría comprársela, por no verse en el mismo caso: perdería, pues, el producto del capital y el mismo capital.
(páginas 145-150.)
Capítulo XII
Contratos de trabajo. Servicio
El servicio en España es voluntario y por contrato: la autoridad del amo solo se extiende a lo que permite una justa interpretación del contrato. El modo de tratar a los criados en cuanto al alimento, habitación, género y cantidad del trabajo que se exija de ellos, los intervalos de descanso y libertad que se les hayan de conceder &c., deben determinarse en mucha parte por el uso. Porque aunque el contrato debería contener todas estas particularidades, las partes contratantes determinan algunas de las principales; y por un convenio subentendido, se remiten en cuanto a las demás a los usos conocidos de cada país en semejantes casos.
Ningún criado tiene obligación de cumplir las órdenes ilegítimas de su amo; de ayudarle, por ejemplo, en placeres criminales, o de asistirle en operaciones prohibidas en su profesión, como en ejercer el contrabando, o en adulterar los artículos de su comercio. El criado solo está ligado por su promesa, y la obligación de una promesa no recae sobre acciones ilegítimas.
Tampoco la autoridad del amo justifica al criado cuando obra mal; porque no le justificaría su misma promesa en que se funda aquella autoridad.
A los amanuenses, empleados en alguna caja, aprendices &c., se les debe emplear únicamente en la profesión o en el comercio en que tienen intención de instruirse. La instrucción es su paga, y privarles de las ocasiones de instruirse, empleándolos en ocupaciones ajenas de su estado, es privarles de su salario.
El amo es responsable de lo que hace el criado en el ejercicio ordinario del empleo a que le ha destinado; porque el criado obra según una autorización general del amo, que equivale exactamente en cada caso a un encargo especial. Así, si yo entrego dinero al cajero de un banquero, este es el responsable; pero no lo será si lo entrego a su lacayo o ayuda de cámara, a cuyo cargo no está el recibir dinero. Por la misma razón, si yo acostumbro a enviar un criado por géneros al fiado a casa de un comerciante, y los pago a su tiempo, serán de mi cuenta todos los que tome mientras esté a mi servicio.
Los buenos informes y atestados a favor de los criados, ya sean de palabra, ya por escrito, se dan algunas veces con tanta facilidad y falta de reflexión, que son, a mi parecer, un verdadero engaño para el que admite un criado, fiándose en tales informes. Algunas veces se dan por indiferencia, y otras por deshacerse de un mal criado sin necesidad de una desazón. La disculpa que se da del daño que se causa en este caso, es la peor de todas; que no se sabe a quién se engaña.
A este modo de proceder se opone otro quizá más injusto todavía, por cuanto la injusticia recae contra quien no tiene medios de evitarla: y es el oponeros a los adelantamientos de un criado, porque no queréis privaros de sus servicios. Llegar a ser un obstáculo para los intereses de vuestro criado, es recompensar muy mal su fidelidad; es estimular bien poco la buena conducta de esta clase numerosa, y por lo mismo importante en la sociedad. Es una especie de injusticia que, si se cometiese con un igual, se reprimiría por las leyes del honor.
Un padre de familia es culpable, si permite vicios entre sus criados, que pudiera contener con un buen régimen en su casa, y por una justa intervención de su autoridad. Este deber resulta de la obligación general de evitar, cuando podemos, que los demás obren mal, y de prevenir las desgracias, que causa el vicio ordinariamente: obligación más estrecha en un padre de familias, respecto de todas las personas que están a su cuidado. En efecto, no hay autoridad más propia que la suya para conseguir un objeto tan justo y laudable: ninguna autoridad pesa sobre sus súbditos de un modo tan constante e inmediato.
Lo que ordena la religión de Jesucristo tocante a las relaciones y deberes recíprocos de los amos y criados, respira un aire de liberalidad, muy poco conocida en aquellos tiempos en que la servidumbre era una esclavitud: liberalidad que es una consecuencia de considerar al género humano bajo la relación de los vínculos comunes que unen a los hombres con su Criador, y de sus intereses en la otra vida. “Siervos, dice San Pablo (Ad Ephes. VI. 5. 9), obedeced con respeto y temor, en la sencillez de vuestro corazón, a los que son vuestros amos según la carne, como a Cristo; no les sirvais solamente cuando os ven, como si solo os propusierais agradar a los hombres; sino cumpliendo con gusto la voluntad de Dios, como siervos de Jesucristo: Servidles con afecto, como si sirvierais al Señor, y no a los hombres; y sabed que cada uno, sea libre, sea esclavo, será recompensado por el Señor, según el bien que hiciere. Y vosotros también, los que sois amos, cumplid con vuestra obligación para con vuestros criados; no os encolericéis contra ellos, teniendo presente, que tenéis vosotros lo mismo que ellos, un Señor en el cielo, para quien no hay acepción de personas.” La idea de referir su servicio a Dios, de considerar a Dios como que los ha colocado en ese destino, decirse a sí mismos que hacen su divina voluntad, y que de él deben esperar la recompensa, era una idea nueva, que da a los amos una seguridad mucho mayor, que cualquiera otro principio secundario, porque tiende a engendrar una obediencia constante y de conciencia, en lugar de un servicio forzado, con el que no puede contar el amo cuando está ausente, y que se puede llamar con propiedad servicio a la vista. No es menos digna de atención, ni es menos importante la exhortación que se hace a los amos, para que se acuerden de su propia sujeción y responsabilidad. ¡O cuanto alivia, muchas veces esta prevención la suerte de los criados!
(páginas 151-155.)
Capítulo XIII
Contratos de trabajo. Comisiones
El que toma a su cargo los negocios de otro, los hace suyos propios; es decir, promete poner el mismo cuidado, atención y diligencia que si fueran suyos; porque sabe que en esta inteligencia y con esta esperanza se le confían: pero no promete más. Y así, el comisionado no está obligado a visitar, inquirir, solicitar, recorrer el país, trabajar, estudiar &c., aunque conozca que con estas diligencias puede conseguir alguna ventaja para su comitente; sino que cumplirá con su deber, si hace todas aquellas diligencias, y emplea toda aquella actividad y cuidado que exige el asunto, según su parecer; es decir, que el juzgaría convenir para el mejor éxito del asunto, si fuera suyo; aunque con el tiempo se conozca, que con más actividad y perseverancia se hubieran conseguido mayores ventajas.
Una de las mayores dificultades en la situación de un comisionado consiste en saber hasta qué punto puede desviarse de las instrucciones que le ha dado el comitente, cuando por haber variado las circunstancias se puede creer que este, si estuviera presente, mudaría de resolución. La latitud que se conceda a los agentes en estos casos, será diferente, según que su encargo sea confidencial, o de oficio, y según exijan o no la regla general, y la naturaleza del servicio, una obediencia pronta y precisa a las ordenes que ha recibido. Un hombre de negocios, enviado para comprar una heredad, se guardará, y con razón, de ofrecer por ella lo que tenía orden de ofrecer, si halla alguna nulidad en el título de pertenencia. Mas si un oficial destacado por su general para una comisión particular, la encuentra mucho más difícil de desempeñar, o mucho menos útil que lo que se había creído, hasta el punto de convencerse, que si el general conociese el verdadero estado de las cosas, revocaría sus órdenes; este oficial debe, sin embargo, proseguir, a todo evento, en la ejecución de las ordenes que ha recibido, si no puede enviar a pedir nuevas instrucciones, sin exponer la ejecución de las que tiene.
Los objetos confiados a un agente pueden perderse o deteriorarse en sus manos por algún accidente. En este caso, si no recibe salario por su comisión, no es ciertamente responsable de la pérdida, porque poniendo gratuitamente su trabajo, no es de presumir que se quiera cargar también con esta responsabilidad. Si el agente recibe algún interés por el desempeño de su comisión, la resolución de la cuestión dependerá de la opinión de las partes cuando hicieron el contrato; opinión que es necesario deducir principalmente de la costumbre, según la cual probablemente se formó. Toda expresión, que envuelve implícitamente una promesa, debe mirarse como obligatoria para el encargado, sin ya necesidad de recurrir a la costumbre; como cuando el propietario de una diligencia advierte que no sale responsable del dinero, vajilla y alhajas de los viajeros; por este mismo hecho sale responsable de lo demás: o cuando el precio es demasiado alto para el trabajo, en cuyo caso una parte debe mirarse como el precio de una aseguración. Además, toda precaución de parte del propietario para preservarse de algún peligro, indica que toma sobre sí la pérdida; como cuando divide un billete de banco en dos para remitirlo por el correo en dos veces.
Generalmente hablando, si no se puede probar contra el comisionado una promesa expresa o tácita, debe recaer la pérdida sobre el propietario.
Puede suceder que el comisionado tenga que padecer en su persona o en sus bienes por causa del negocio que tomó a su cargo: v. g. cuando uno hace un viaje en beneficio de otro, puede quedar maltratado él o su caballo por una caída. ¿En este caso puede pedir una compensación? A no ser que así se haya estipulado expresamente, el comisionado no tiene derecho en este caso para exigir del comitente ninguna compensación. Porque si no estaba previsto el peligro, no hay motivo para presumir que el comitente se comprometiese a indemnizarle, cuando se realizase: y mucho menos se puede presumir cuando se previese el peligro, porque cualquiera que se encarga con conocimiento, de una empresa peligrosa, toma comúnmente sobre sí el peligro, y sus consecuencias; como cuando un bombero se ofrece a sacar, por un precio determinado, un baúl del medio de un incendio, o el dueño de una lancha a sacar un pasajero de un buque próximo a naufragar.
(páginas 155-158.)
Capítulo XIV
Contratos de trabajo. Sociedades
En los contratos de sociedad o compañía, nada se ofrece que necesite explicación, sino el modo con que se debe repartir la ganancia, cuando uno de los socios contribuye con su dinero, y el otro con su trabajo: caso que se presenta con frecuencia.
Regla. Sepárese del fondo total de la compañía la cantidad anticipada, y divídase el resto entre el socio capitalista, y el socio trabajador, en la proporción del interés o ganancia del dinero con el precio o valor del trabajo, poniendo el dinero al mismo interés que hubiera tenido empleado con el mismo grado de seguridad que en el contrato de compañía, y el trabajo al precio que exigiría un hombre por el mismo trabajo y la misma responsabilidad.
Ejemplo. Anticipa cien mil reales A., pero no entiende nada de negociaciones; B. no tiene dinero, pero está criado en el comercio, y se encarga de la negociación. Al fin del año asciende el valor de los fondos de la sociedad a ciento y diez mil reales, hay, pues, que repartir diez mil reales. Pues bien; supongamos que el interés que, en este caso, atendidas las circunstancias, se puede asignar al dinero, es un seis por ciento; seis mil reales son de A. por el interés de su dinero. B., antes de entrar en este contrato, ganaba tres mil reales por el mismo trabajo empleado en la negociación: con que su trabajo debe estimarse en tres mil reales. Deben pues repartirse los diez mil reales en la proporción de seis a tres, es decir, que A. debe recibir 6666 reales 22 2/3 mrs; B. 3333 reales 11 1/3 mrs.
Si nada se ha ganado, A, pierde su interés, y B. su trabajo, como es justo. Si se ha disminuido la masa primitiva, B., por esta regla, pierde solamente su trabajo, como en el caso anterior, mientras que A. pierde su interés, y una parte de su capital. Para compensar esta desventaja eventual, se estima en 6 por 100 el interés del dinero de A. en la división de las ganancias, cuando la hay.
Es verdad que la partición de la ganancia rara vez se olvida en el contrato de sociedad; y se halla de consiguiente arreglada por una convención mutua. Pero para que esta convención sea equitativa, debe conformarse con los principios de la regla que dejamos establecida.
Todos los socios están comprometidos en lo que haga cualquiera de ellos en el curso de los negocios que tocan a la sociedad; porque bajo de este respecto, debe considerarse cada socio como un agente autorizado por los demás.
(páginas 158-160.)
Capítulo XV
De la mentira
Mentir es significar voluntariamente con palabras, con acciones, o de cualquier otro modo, lo contrario de lo que se siente.
La mentira está prohibida por el derecho natural, por ser contraria al orden tanto primario como secundario, y de consiguiente a la voluntad de Dios.
Es contraria al orden primario, porque lo son todas las acciones que se oponen a la infinita perfección de Dios, y una de sus perfecciones es la veracidad.
Es contraria al orden secundario, como lo manifiestan las funestas consecuencias que tiene la mentira, respecto del bien de la sociedad. Estas consecuencias se ven, o en los daños particulares que con ella se causan a determinados individuos, o en la destrucción de la confianza que es esencial a las relaciones de la vida social. Por esta última razón, una mentira puede ser perniciosa en su tendencia general, y por consecuencia, criminal, aunque no produzca ningún mal particular, o perceptible, a nadie.
Hay falsedades, que no son mentiras, y por lo mismo no son culpables, como cuando uno cuenta o escribe una fábula, un apólogo, una parábola, con objeto de dar alguna instrucción moral; los cumplimientos en una conversación o al fin de una carta &c., porque por regular no se quiere decir lo que significan materialmente las palabras, ni nadie lo entiende así.
Hay muchos que en la conversación han contraído un hábito de fingir o exagerar lo que dicen, o refieren, creyendo que cuando los hechos son indiferentes, y no hay peligro en referirlos, aunque sean falsos, es manifestar un respeto supersticioso hacia la verdad, vituperar esta conducta.
Pero, en primer lugar, la mentira, ya lo hemos dicho, es contraria a la infinita perfección de Dios, y por lo mismo no puede ser del agrado de su Divina Majestad. En segundo lugar, es imposible determinar de antemano con seguridad, si no hay peligro en decir una mentira, Volat irrevocabile; y muchas veces toma con el tiempo mucho aumento, que muda completamente su naturaleza. Puede deber su malignidad a las adiciones y alteraciones de los que la hacen circular; pero esta malignidad debe pesar en parte sobre el primero que la puso en circulación.
En tercer lugar, semejante libertad en la conversación, hace que esta quede defraudada completamente de su objeto. Una gran parte de los placeres y todas las ventajas de la conversación dependen de la confianza en la veracidad del que habla; y el hábito de mentir destruye los fundamentos de esta confianza. En efecto, el que está oyendo, necesariamente se ha de ver en la mayor perplejidad acerca de lo que deben creer, cuando sabe que el que habla no se considera obligado a decir la verdad, sino según el grado de importancia que da él a lo que refiere.
Pero una razón más fuerte que las precedentes, es que las mentiras sobre cosas de poca importancia, conducen a otras que la tienen muy grande. No he conocido a ninguna persona que falta a la verdad en bagatelas, de quien se pueda fiar en cosas de alguna consideración. Las distinciones difíciles y delicadas son imposibles en aquellas ocasiones que se presentan a cada momento, como sucede cuando se habla. El hábito, pues, de mentir; una vez formado, llega fácilmente hasta el punto de servir a los designios de la malicia o del interés. Además, va siempre creciendo naturalmente como todos los demás hábitos.
Los fraudes piadosos, como se les llama tan sin razón, las pretendidas inspiraciones, los libros forjados, los milagros contrahechos, son engaños de un género más serio. Puede ser que algunas veces, aunque raras, se intenten y sostengan con el deseo de hacer bien; pero el bien que de ellos se esperase nunca les libraría de ser esencialmente malos, y además, para que se siguiese un bien, sería necesario que durase siempre la creencia de tales embustes, lo que es casi imposible; el descubrimiento de un fraude debe desacreditar siempre todas las pretensiones de la misma clase.
Así como puede haber falsedades sin mentira, también puede haber mentiras sin falsedad, Hay siempre una puerta abierta para esta prevaricación, cuando el sentido literal de una frase es diferente del sentido popular y usual. El engañar voluntariamente es lo que constituye la mentira, y engañaremos voluntariamente, cuando nuestras expresiones no sean verdaderas en el sentido que nosotros sabemos que se les da. Además, es un absurdo sostener el sentido de una palabra, si está en oposición con el uso recibido; porque el uso, solamente el uso, fija el sentido de las palabras.
Puede alguno hacer, por decirlo así, una mentira, o mentir con alguna acción; como cuando señala con la mano a un viajero, que le pregunta por tal camino, otro camino diferente, o cuando un negociante cierra la puerta de su casa para hacer creer a sus acreedores que está ausente. Bajo todos los respetos morales, y por consiguiente con relación a la veracidad, la palabra y la acción son semejantes, la palabra no es más que una especie de acción.
Últimamente hay también mentiras de omisión. Un autor que escribiese la historia de España, y en el reinado, supongamos, de Doña Urraca, refiriese aquellas acciones de esta Reina, que desaprueban varios historiadores, omitiendo voluntariamente los motivos y circunstancias de la conducta de aquella reina, podría ser acusado justamente de mentira, porque intitulando su libro Historia de España, contraía el empeño de referir toda la verdad de los hechos, o a lo menos toda la que llegase a su noticia.
(páginas 160-164.)
Capítulo XVI
Del juramento
El juramento es un acto religioso por el cual ponemos a Dios por testigo de que decimos la verdad, y le invocamos como vengador, si faltamos a ella, o no cumplimos lo que prometemos.
Las condiciones que debe tener el juramento para ser lícito son, verdad, justicia y necesidad, o grande utilidad.
Falta a la verdad el que afirma o niega lo contrario de lo que siente, y aunque no falta de este modo a la verdad el que diciendo lo que siente, afirma una cosa que es falsa, será culpable, si antes de jurar no puso todo el cuidado y todos los medios posibles para averiguar la verdad de lo que había de afirmar coa juramento.
La justicia del juramento consiste en que sea lícita la cosa que se afirma o se promete; o la amenaza que se hace con juramento. Así faltará a la justicia del juramento, el que jure asesinar a su enemigo, servir de tercero en amores criminales, y el que afirme falsamente con juramento, haber visto a otro cometer un robo; pues además de faltar a la verdad en este caso, comete la injusticia de perjudicar al prójimo.
Falta a la necesidad el que jura, cuando por dejar de jurar no falta a ninguna ley, ni de jurar se sigue alguna considerable utilidad para sí o para el prójimo.
Teniendo el juramento las condiciones necesarias, es un acto de religión; porque ésta consiste en dar a Dios el culto, o sea el honor y reverencia que se le debe; y damos honor a Dios, cuando confesamos sus infinitas perfecciones, lo que hace el que jura debidamente; porque conoce y confiesa su veracidad e infalibilidad, y por eso le pone por testigo; confiesa su justicia y su poder cuando le invoca como vengador, si no dice la verdad, o no cumple lo que promete con juramento, porque en vano sería invocarle, si no fuera justo o poderoso para castigar.
El juramento sin las condiciones necesarias es esencialmente malo como opuesto al orden primario, porque ofende a la majestad de Dios, por ser contrario a sus perfecciones: lleva consigo una negación o un desprecio de la infinita sabiduría, veracidad, justicia y poder de Dios, negación y desprecio contrarios también a la esencia del hombre, necesariamente inferior, sumiso, y obligado a reverenciar a su Criador.
También es opuesto al orden secundario, porque el perjurio engaña la mayor confianza a que se pueden entregar los hombres, pues no la hay mayor que la que se funda en el juramento. Por esta razón las determinaciones legales que arreglan todos los derechos y todos los intereses acá en la tierra, no pueden proceder sino sobre el juramento. Además, el perjurio, atendidas sus circunstancias, ataca los fundamentos de la reputación, de la propiedad y aun de la vida.
Los juramentos promisorios no obligan, cuando no obligaría la simple promesa, y para resolver en los casos que ocurran, téngase presente lo que dejamos dicho de las promesas, en el capítulo 5.º Mas no por eso queda exento el juramento promisorio de las condiciones que se exigen en todo juramento para ser lícito. Lo mismo decimos respecto del juramento conminatorio. Al que promete con juramento dar a un necesitado mil reales, así como no le obligaría la simple promesa de dárselos, si supiese que los había de emplear en vicios y maldades, tampoco le obligaría en este caso el juramento. Al padre que amenazase con juramento castigar a su hijo ausente por su mala conducta, no le obligaría el juramento, si supiese que su hijo se había enmendado del todo. No sería justo llevar a efecto la promesa ni la amenaza en los dos casos, ni fue tal la intención de los que juraron; y aun cuando lo hubiera sido, no debería cumplirse ni la promesa ni la amenaza, por ser contra justicia.
Cuando los juramentos tienen por objeto la mayor seguridad del que los exige, se deben interpretar y cumplir en el sentido en que los entiende el que los exige; de otra manera no podrían ofrecerle ninguna seguridad. Este es el sentido y motivo de la regla jurare in animum imponentis: regla que debe tenerse presente siempre que se trate de la legitimidad, o de las obligaciones de un juramento.
(páginas 164-167.)
Capítulo XVII
De los testamentos
La cuestión fundamental acerca de los testamentos, es si son de derecho natural o de derecho adventicio; es decir, si pertenece a un hombre en el estado de naturaleza, o por la ley natural, el derecho de disponer de su propiedad para después de su muerte, o si le pertenece por las leyes positivas del país en que vive.
El producto inmediato del trabajo personal de cada uno, sus herramientas, sus armas, los utensilios que fabrica, la tienda o choza que construye, y acaso las bestias que guarda y alimenta, le pertenecen lo mismo que el trabajo que ha empleado en todas estas cosas; es decir, son para él una propiedad natural y absoluta. En consecuencia, puede, según algunos, dejarlas a quien quiera, pues que nada limita, según ellos, la continuación de su derecho, aun después de su muerte.
Sin embargo, no se concibe bien cómo puede subsistir el derecho de un hombre que no existe, o en otros términos, cómo puede un hombre disponer de una cosa para cuando ya no sea suya; y claro es que las cosas no son de los muertos, aunque hubiesen sido suyas cuando estaban vivos. Pero se puede explicar el derecho de hacer testamento de otra manera, diciendo que el testador hace en vida donación de lo que tiene, a favor del que instituye por su heredero, y como es libre en poner a esta donación las condiciones que quiera, dispone que aquel a cuyo favor la hace, no pueda disfrutar ni enajenar hasta su muerte lo que le dona, quedándose además el donante con el libre derecho y facultad para revocar cuando quiera, en todo, o en parte la donación.
Fuera de esto, no pudiendo aniquilarse los derechos naturales después de un cierto número de años, como los derechos creados por una ley civil, si el testador tiene por la ley natural derecho para disponer de su propiedad por un solo momento después de su muerte, tiene el mismo derecho para disponer de ella por millones de años después que haya muerto, lo que es un absurdo.
Mas aunque pueda disponer de las cosas referidas aun para después de su muerte, atendiendo a la razón en que se funda su propiedad, hay que tener presente, que cualquiera otra especie de propiedad y especialmente la territorial, está establecida sobre un fundamento del todo diferente.
Hemos visto en el capítulo sobre la propiedad, que en el estado de naturaleza, el derecho que tiene un hombre sobre una cierta porción de terreno, procede de que tiene necesidad de ella, y de ella se sirve: este derecho pues, cesa con el uso y con la necesidad, de suerte que a la muerte del poseedor vuelve a la comunidad, sin que se atienda a la última voluntad del último propietario, y aun sin ninguna preferencia en favor de los individuos de su familia, cuando no son después de él los primeros ocupantes, y le suceden en las mismas necesidades, y en el mismo uso.
Las antiguas opiniones de los hombres sobre este punto, concordaban bastante bien con este modo de considerarlo. El derecho de testar no se introdujo en la mayor parte de los pueblos, sino por un acto positivo de la autoridad pública: como por las leyes de Solón en Grecia, por las leyes de las doce tablas en Roma, y solamente después de haber progresado considerablemente la civilización y la ciencia de gobierno. Tácito refiere que los testamentos no eran conocidos entre los Germanos; y lo que es más notable todavía, en Inglaterra nadie podía disponer de sus bienes por medio del testamento hasta casi dos siglos después de la conquista, cuando se concedió este privilegio a los súbditos por una acta del parlamento en el último año del reinado de Enrique VIII.
Es indudable que hay muchas ventajas en que continue el derecho del propietario sobre sus bienes más allá de su propia vida, y más allá del derecho natural que tiene sobre ellos. Esta disposición convida a la industria, anima para los matrimonios, y asegura el respeto y sumisión de los hijos para con sus padres. Pero es necesario señalar un límite a la duración de esta facultad. La mayor extensión que las leyes de Inglaterra conceden a la fuerza de un testamento, es durante la vida de las personas existentes a la muerte del testador, y veinte y un años después. Concluido este tiempo ya no tiene fuerza el testamento.
De esta consideración, que los testamentos son obra de las leyes civiles que les dan toda su fuerza, se puede deducir la decisión de la cuestión sobre si un testamento, que no esté hecho en forma, es obligatorio en conciencia para aquellos que según la ley suceden en este caso al propietario. Hablo de un testamento nulo a los ojos de la ley, por falta de alguna formalidad que se requiere, bien que no haya ninguna duda acerca de su autoridad. Como, por ejemplo, cuando un hombre que hace su testamento, deja sus bienes a un hijo de su hermana, y el testamento no está firmado más que por dos testigos en lugar de tres, si los exige la ley, ¿el hijo del hermano, siendo como lo es en algunos países, el heredero a los ojos de la ley, está obligado en conciencia a resignar sus pretensiones a favor de su primo por respetos a la voluntad de su tío? ¿O al contrario, el legatario está obligado en conciencia, si descubre esta nulidad, a entregar los bienes, en el supuesto de que haya tomado posesión de ellos, al heredero según la ley?
Por punto general, el heredero según la ley no está ligado por la intención del testador, porque esta intención es nula, a no ser que la persona en quien se halla, tenga el derecho de disponer de sus bienes después de su muerte. Empero el testador no puede derivar este derecho sino de la ley del país, y la ley no lo concede sino bajo ciertas condiciones con las cuales no se ha conformado. En consecuencia, el testador no tiene derecho a la facultad que pretende ejercer, porque no ha cumplido las condiciones necesarias para aprovecharse del beneficio de la ley, solo en virtud de la cual deben seguir los bienes su destino. Así, pues, el legatario que ocultando este defecto del testamento, permanece en posesión de los bienes que le han sido legados, está exactamente en el caso del que se aprovecha de la ignorancia de su vecino para privarle de su propiedad. El tal testamento no es más que un papel inútil, por falta de derecho en la persona que lo otorgó. Y no me parece que sea esto atenerse a la letra de la ley para destruir su espíritu; porque yo pienso que está muy en la intención del legislador, que ningún testamento se lleve a ejecución cuando se trata de propiedades reales, si no está contestado según la forma precisa que exigen las leyes. Si las disposiciones testamentarias se fundasen en un derecho natural, independiente de toda constitución positiva, hubiera yo decidido de otro modo la cuestión; porque entonces consideraría yo a la ley, más bien como rehusando su asistencia para sostener el derecho del legatario, que como destruyendo o alterando el derecho mismo.
Sin embargo, quisiera yo que se tratase de un caso en que ninguna consideración de piedad hacia la desgracia, de sumisión a un pariente, de gratitud a un bienhechor, viniera a mezclarse con la regla de la justicia.
La preferencia que debemos tener respecto de nuestros parientes al disponer de nuestra hacienda (exceptuando el caso de que los parientes sean de la misma línea, que es del todo diferente), viene, o del respeto que debemos tener a la intención presunta del ascendiente de quien hemos recibido nuestra fortuna, o de la esperanza que podemos haber suscitado o alimentado en el ánimo de nuestros parientes. Cuantos menos grados medien entre el antepasado y nosotros, con tanta más certeza se puede presumir cuál haya sido su intención, y tanto mayor debe ser el respeto con que la miremos; esto es lo que produce la diferencia entre los grados de parentesco. Se puede presumir que la intención y el deseo de un padre son que la herencia que deja, después de haber servido para la familia de su primer hijo, cuando así lo disponen o permiten las leyes, quede a lo menos en la familia de los demás hijos, que le son tan caros como el primogénito. Cualquiera que sin razón da su patrimonio fuera de la familia de su hermano o de su hermana, es culpable, no tanto de injusticia contra estos últimos, como de ingratitud para con su padre. La deferencia que el poseedor de los bienes debe a la intención presunta de su causante, debe variar también según las circunstancias siguientes: si aquel causante ganó su fortuna por su industria personal, si la adquirió por casualidad, o si no hizo más que transmitir a otros la herencia que él mismo había recibido.
Cuando alguno se ha labrado él mismo su fortuna, y nada ha hecho para que otros conciban esperanza de heredarla, absteniéndose de aquellas atenciones particulares tan propias para engendrarla, no está sujeto a la fuerza de las razones que acabamos de exponer, y se halla en plena libertad de dejar sus bienes a sus amigos, a establecimientos de beneficencia o utilidad pública, en una palabra, a quien le parezca. La sangre, el parentesco, la proximidad, y otras cosas semejantes, no son más que modos de hablar, que nada tienen de realidad, ni suponen por sí mismas obligación alguna.
Hay, sin embargo, una razón para atender a las necesidades de nuestros parientes pobres, con preferencia a cualquiera otra persona que se halle en igual necesidad; y es que si nosotros no lo hacemos, nadie lo hará: los hombres, por un consentimiento tácito, dejan las ramas pobres de las familias acomodadas al cargo de los parientes ricos, porque suponen en ellos una inclinación natural a socorrer a los suyos antes que a los extraños.
El no hacer testamento es un descuido culpable, cuando resultan los efectos siguientes: cuando quedan las hijas y los hijos segundos a merced del primogénito: cuando se distribuye una fortuna personal de un modo igual entre hijos que no están en la misma posición, ni tienen las mismas necesidades; y últimamente, cuando puede originarse un pleito.
La sucesión de los intestados debe arreglarse por leyes positivas, porque no hay principio ninguno en el derecho natural, que pueda determinar la proporción en que deben heredar los diferentes pretendientes; además de que la pretensión en sí misma, sobre todo en los colaterales, parece que tiene muy poco fundamento en la ley de la naturaleza. Estas disposiciones deberían dirigirse por el deber e inclinación presunta del difunto, según que estas consideraciones pueden tener alguna influencia en las reglas generales.
(páginas 167-174.)
Sección segunda. Obligaciones relativas indeterminadas
Capítulo primero
Caridad
No tomamos aquí esta palabra por aquel amor que debemos prestar en general a todos los hombres, ni tampoco en el sentido ordinario de bondad para con los pobres, sino en otro sentido más acomodado a nuestro objeto; esto es, para significar el aumento de la felicidad de nuestros inferiores.
Yo miro a la caridad en este sentido, como el principal objeto en que debe ejercerse la virtud respecto de nuestros semejantes. Porque mientras que la prudencia humana dirige la conducta que debemos observar para con nuestros superiores, y la urbanidad la que debemos tener con nuestros iguales, solo el pensamiento de nuestra obligación, y en defecto de este pensamiento, un sentimiento habitual de humanidad, puede hacer que nos portemos como corresponde con nuestros inferiores, y con los que dependen de nosotros.
Tres son principalmente los medios de promover la felicidad de nuestros inferiores.
1.° El trato que demos a nuestros criados, y más que dependan de nosotros.
2.° Nuestra asistencia en lo que dependa de nuestra profesión.
3.° Los socorros en dinero.
(páginas 175-176.)
Capítulo II
Conducta para con los criados e inferiores
Algunos amigos que iban juntos a viajar, tuvieron por acertado, para comodidad y recreo de cada uno, que mientras durase el viaje, se adelantase siempre uno de ellos con el fin de preparar el alojamiento y la comida; que otro cuidase del equipaje; otro de las caballerías; y que otro llevase el dinero, corriese con el gasto, y dirigiese la marcha; sin olvidar, no obstante, que una vez que todos ellos eran iguales e independientes al tiempo de ponerse en camino, habían de quedar a su vuelta en igual estado. La misma atención, la misma indulgencia, la misma paciencia, la misma circunspección en valerse del servicio de los demás compañeros, la misma dulzura en comunicar las ordenes, el mismo cuidado en hacer fácil y agradable el viaje, a que debía contemplarse obligado para con sus compañeros el que los iba dirigiendo, debemos nosotros a los que en la lotería de la sociedad humana, se hallan colocados bajo nuestro poder y dependencia.
Otra reflexión, cuya tendencia es la misma, es que nosotros les debemos mucho más a ellos, que ellos a nosotros. Es un error el creer que un hombre rico mantiene a sus criados, a su tendero, a sus colonos, y a sus trabajadores: ellos son los que le mantienen a él: su trabajo es el que abastece su mesa, llena su guardarropa, hermosea su tren, y provee a sus diversiones. Si no fuera el trabajo, ninguna renta producirían las fincas. Todo lo que hace el dueño es distribuir lo que los otros le proporcionan con su trabajo, y ciertamente que esta ocupación es la menos importante de todas.
Tampoco veo mejor fundada una opinión muy común entre gentes de condición elevada, a saber: que tanto se pierde si se trata bien a las almas bajas y comunes, porque son insensibles a la suavidad, e incapaces de gratitud. Si por almas bajas y comunes entienden los que se hallan en una condición baja y común, no creemos que les afecten menos que a los demás los buenos tratamientos y los beneficios, ni les hagan ser menos agradecidos. Si sucediera lo contrario, sería esta una ley bien singular de la naturaleza.
Toda incomodidad que ocasionemos a nuestros criados, sin utilidad para nuestro servicio, o sin intención de imponerles algún castigo merecido y saludable, es manifiestamente injusta, aunque fuese solo por la razón de que disminuye la suma de la felicidad humana.
Por esta regla nos está prohibido:
1.° Mandar un trabajo o un encierro inútiles, solo por el gusto de mandar.
2.° Insultar a nuestros criados con palabras duras, despreciativas e injuriosas.
3.° Negarles los placeres inocentes.
Se prohíbe por esta regla también la cólera injusta o inmoderada, el mal humor habitual, y las sospechas infundadas.
(páginas 176-178.)
Capítulo III
Socorros que puede dar un hombre por su profesión
Se debe esperar principalmente este género de beneficencia de los que hacen las leyes, de los magistrados, de los que ejercen alguna profesión, como los médicos, los abogados y curiales, y también de los sacerdotes.
1.° El cuidado de los pobres debe ser el principal objeto de todas las leyes, por la sencillísima razón de que los ricos están en estado de cuidarse a sí mismos.
Todo el que se dedica a reunir observaciones sobre la naturaleza e influencia de las leyes concernientes a los pobres; a excogitar y proponer el remedio de las imperfecciones y abusos que nota en ellas; o a comunicar sus ideas a los que pueden hacerlo con más fruto y facilidad, es un benemérito de una clase de la sociedad tan numerosa, que su felicidad forma una porción considerable de la felicidad total. El cuidado y la actividad que se emplean de este modo, son una caridad en el sentido más meritorio de esta palabra.
2.° De todas las profesiones particulares, la medicina es la que proporciona al hombre hacer más bien a menos coste. La salud, que es preciosa para todos, tiene un valor sumo para el pobre. Los males que le aquejan, como los dolores, el reumatismo, &c. ceden por lo común a los remedios. En cuanto al gasto, los medicamentos cuestan poco cuando se compran de primera mano; los consejos no cuestan nada.
3.° Los derechos de los pobres no son tan complicados, como violentas y ruinosas sus querellas. Un abogado, un procurador dotado de los conocimientos suficientes en su profesión, tienen por lo general bastante discernimiento para terminar estas disputas de un modo tan sólido, y mucho menos dispendioso que con un pleito; y bien se puede decir, que en este caso dan al pobre veinte duros que había de gastar en un litigio. Cualquiera que tenga conocimiento de las leyes, aunque no sea un letrado, y tenga un genio conciliador, y goce al mismo tiempo de la estimación pública, será consultado muchas veces en este particular, sobre todo desde que el aumento de gastos ha inspirado un horror tan grande a los pleitos.
Ni el que termina como árbitro las diferencias de los pobres es el único que ejerce este género de beneficencia. Un consejo dado con oportunidad, y con todo el peso que le presta la reputación de quien le da, podrá evitar muchas dificultades y embarazos a los presuntuosos o ignorantes.
Yo no veo caridad más grande que la que presenta un asilo contra la rapacidad o las persecuciones de un opresor.
4.° Con buenas razones y con aquella autoridad que procede de un respecto, siempre debido, y muchas veces voluntario por fundarse también en un carácter puro y desinteresado, se puede hacer mucho bien a los individuos de la clase más ínfima de la sociedad, tanto en arreglar su conducta, como en satisfacer su corazón. En este caso se hallan los ministros de la religión. Los párrocos como que están más en contacto con sus feligreses, los cuales pueden acudir a ellos con más facilidad y confianza, son los que están más en disposición de dispensar estos beneficios al pueblo. El uso bien entendido de esa facultad constituye una de las funciones más respetables de la humanidad.
(páginas 178-180.)
Capítulo IV
Socorros en dinero
I. Obligación de socorrer a los pobres.
II. Modo de socorrerles.
III. Pretextos con que se libran algunos de socorrerles.
I. Obligación de socorrer a los pobres.
Los que cuentan la compasión en el número de los impulsos primitivos de nuestra naturaleza, sostienen con razón que cuando nos mueve a remediar los males de la humanidad, indica suficientemente la intención de la divinidad y nuestra obligación. Verdaderamente se puede deducir la misma conclusión de la existencia de este sentimiento, cualquiera que sea su origen. Que sea un instinto, que sea un hábito, siempre es una propiedad de nuestra naturaleza que entra en el plan de Dios. La causa final de esta parte del plan es preparar para los desgraciados, en la compasión de sus semejantes, un remedio contra las desigualdades que Dios preveía ser inevitables a un gran número de personas, cualquiera que fuese la regla general, según la cual se distribuyese la propiedad.
Además de esto, los pobres tienen un título fundado en la ley natural y que se puede exponer de esta manera. Al principio eran las cosas comunes a todos. Ninguno podía presentar una donación particular del cielo, ninguno tenía mejor derecho que su vecino a una propiedad determinada. Hubo razones poderosas para que los hombres se conviniesen en repartir este fondo común; y por las mismas razones creemos que Dios aprobó este repartimiento. Pero se hizo y se aprobó semejante adjudicación con la esperanza y con la condición de que se dejase a cada uno lo necesario para subsistir, o los medios de procurarse la subsistencia. Y como no hay ley tan perfecta sobre la distribución de la propiedad que pueda proveer a todos los accidentes y a todas las desgracias que sobrevienen, se supone que subsistían estos accidentes y estas desgracias cuando se hizo la repartición, y que algunos dieron a los demás la parte que les tocaba con la carga de socorrerles. En consecuencia, cuando se sostiene con rigor el repartimiento de la propiedad contra las pretensiones de la indigencia y de la aflicción, se sostiene contra la intención de los que le hicieron y del supremo propietario de todas las cosas, que ha hecho reinar en el mundo la abundancia, de modo que se alimentasen y fuesen felices todos los que le habitan.
No se debilita esta obligación por la imposibilidad de saber la causa de la miseria. La pobreza en muchos procede de su desidia o de sus vicios, es cierto; pero no tiene mucha voluntad de pagar a sus acreedores, el que sabiendo de cierto que pertenecen a una familia, a ninguno de sus individuos quiere pagar.
Aunque el derecho que tienen los pobres a ser socorridos por los ricos, no tuviese el origen que acabamos de asignarle, y cualquiera que sea la causa de la miseria del pobre, es más claro que la luz, que falta al orden primario, al secundario, y a la voluntad de Dios el insensible que cierra su mano a la desgracia. ¿Se conformará con la infinita bondad, misericordia y liberalidad de Dios, el que ve padecer a su hermano y no le alivia? Un avariento duro y despiadado con los pobres, ¿contribuye por su parte al bienestar de los individuos con quienes vive en sociedad? ¿Y creería que los demás no obraban mal si le tratasen a él como él se conduce con los menesterosos?
II. Modo de hacer el bien.
Suponiendo siempre la misma suma que se ha de emplear en socorrer a los pobres, tres modos de distribuirla llaman principalmente nuestra atención.
El primero, y a mi parecer uno de los mejores, es dar cantidades fijas y considerables, en forma de pensión, a personas o familias de cuyas circunstancias y necesidades estamos bien informados. Una suma algo crecida dada de una vez o distribuida entre cuatro o cinco familias, será de mucho más provecho, que distribuida por reales o por cuartos entre un gran número de individuos, porque los que la reciban naturalmente la emplearán mejor. Un pobre miserable creerá que el mejor uso que puede hacer de un real es beber un cuartillo de vino a la salud del que se lo dio; pero seguramente no dará a un peso duro el mismo destino; lo guardará para pagar al casero, para comprar unos zapatos, o para comer algunos días. También se puede alegar en apoyo de este género de caridad, que las pensiones pagadas con regularidad, y con las cuales se puede contar a su tiempo, son el único medio con que podemos prevenir una gran parte de los padecimientos del pobre; el temor de la hambre.
2.° Pero como esta clase de caridad supone que podemos encontrar en el círculo de nuestros conocimientos y observaciones particulares, objetos dignos de una beneficencia tan dispendiosa, lo que no sucede a todos, hay otro modo de hacer bien al alcance del que puede disponer de algún dinero; suscribirse en favor de algún establecimiento público de caridad. Estas limosnas públicas tienen la ventaja de que el mismo dinero puede proporcionar un bien más considerable que empleado en limosnas particulares. Un doblón, por ejemplo, dado a un hospital bien administrado, es lo suficiente para procurar, a lo menos a un enfermo, médico, cirujano, botica, un buen régimen, alojamiento y conveniente asistencia; cuando a una persona o familia costarían todos estos recursos acaso diez veces más.
3.° El último medio, y en comparación de los demás, el menos bueno de ejercer la beneficencia, es dar limosna a los mendicantes. Sin embargo, de ninguna manera apruebo la costumbre de despedir sin distinción a todos los que de este modo imploran nuestra caridad: semejante conducta, si se hiciera general, podría dejar perecer a muchos. Los hombres se ven sorprendidos a veces por ciertas necesidades, cuyo remedio llegaría tarde por otro medio. Además, las resoluciones de esta naturaleza, nos fuerzan a violentar de tal manera los sentimientos de humanidad, que en poco tiempo podríamos llegar a sofocarlos enteramente; consideración muy seria y muy grave. Un hombre bueno, aunque no se abandone sin reserva a sus sentimientos, prestará a lo menos el oído a importunidades acompañadas de demostraciones formales de miseria; y después de haber oído con paciencia las cuitas del desgraciado, no obrará según la resolución que hubiese tomado de antemano sobre el particular, sino según las circunstancias y verosimilitud de la relación que le ha hecho el que le pide.
Hay otros géneros de caridad muy bien imaginados, para que el dinero que se gasta procure un beneficio a muchas personas y por mucho tiempo; como vender a un precio bajo los comestibles o combustibles en el caso de un monopolio o de una carestía momentánea; comprar baratas algunas mercaderías y venderlas al precio a que han costado o con una ligera pérdida, o bien aumentar voluntariamente el precio de algunos géneros de trabajo, cuando este precio es accidentalmente muy bajo.
Los grandes propietarios tienen en su mano el facilitar el mantenimiento, y por lo mismo el fomentar el establecimiento de las familias (que es uno de los más nobles objetos a que pueden dirigirse las miras y esfuerzos de los ricos y de los grandes), edificando cabañas, dividiendo convenientemente las labores, estableciendo manufacturas, descuajando campos incultos, poniendo diques al mar, desecando pantanos, y con otros expedientes que sugiera al propietario la situación en que se halle. Si el producto de estas empresas no paga lo que han costado, los que han hecho el gasto carguen la diferencia a cuenta de la caridad. Se puede decir con verdad, que en casi todos estos proyectos el público gana, cualquiera que sea la suerte del propietario; y cuando se puede evitar que este pierda, esta circunstancia debe ser decisiva.
Es una cuestión de alguna importancia cuándo deben hacerse en secreto las obras de caridad, y cuándo en público, si de este modo pueden hacerse alguna vez sin perder nada de su mérito. Nuestro divino Salvador nos encarga por una parte, que cuando demos limosna, no toquemos la trompeta, como hacen los hipócritas, para atraerse la estimación de los hombres, sino antes bien, que no sepa nuestra mano izquierda lo que hace nuestra derecha, a fin de que quede en secreto la limosna que damos; y por otra parte quiere que los demás vean nuestras buenas obras para que glorifiquen a nuestro Padre celestial. Las palabras de Jesucristo se concilian fácilmente atendiendo a que el Señor reprueba que demos limosna delante de los demás, con el fin de que lo vean: pues hay otros motivos para darla en público. El primero es la gloria de Dios que siempre se promueve, viendo los demás que socorremos por su amor al pobre y en cumplimiento de su santísima voluntad: este motivo lo recomienda el mismo Salvador. Además, podemos dar limosna en público para manifestar que aprobamos ciertos géneros de caridad, para recomendarlos a los demás y para dar ejemplo. También podemos proponernos que no se dude de nuestra caridad, cuando no se hallan nuestros nombres inscritos en las listas de suscrición a favor de los establecimientos de beneficencia. Siempre que estos motivos no vayan mezclados de vanidad u otro motivo bastardo, no será reprensible y aun será laudable dar limosna en público.
Sobre este punto puede establecerse la regla siguiente: Cuando nuestra caridad es mayor que nuestra fortuna y condición, quiero decir, cuando damos más de lo que se debe esperar naturalmente de nosotros, debemos hacerlo secretamente si podemos: cuando no damos más de lo que se puede esperar de nosotros, y concurren los motivos que hemos dicho antes, debemos hacerlo en público. Porque nosotros no podemos esperar que nuestro ejemplo excite a los demás a imitar una generosidad extraordinaria, y nos exponemos a que juzguen que damos aquella limosna por ostentación, o formen otro juicio poco favorable a nuestra intención, y no glorifiquen a Dios por nuestra buena obra; en cuyo caso faltan los motivos para hacerla en público.
Después de haber descrito los diferentes modos de ejercer la caridad, no será fuera de propósito examinar cierta clase de liberalidad, que no se puede llamar caritativa en ningún sentido de esta palabra. Hablo de los que dan de comer y beber por hacerse populares; de los que pagan y mantienen compañeros de sus diversiones, como cazadores, pescadores, tiradores y otros semejantes. No digo yo que esto sea criminal: solo digo que no es una caridad, y que no debemos suponer, que porque damos algo a los pobres de esta manera, cumplimos, o se disminuye la obligación de dar otra limosna más recomendada, más desinteresada y meritoria.
III. Pretextos con que se libran algunos de socorrer a los pobres.
1. “Que nada les sobra con que dar limosna,” es decir, que tienen ya destinado para sus usos el dinero de que pueden disponer; que todo lo absorben sus gastos, según el gobierno que han establecido en su casa. Pero jamás se preguntan si pueden, si deben cercenar sus gastos y reducir su plan, para poder socorrer una necesidad; o más bien, se olvidan de que este objeto debía entrar desde luego en su plan.
2. “Que tienen familia y que la caridad bien ordenada empieza por sí mismo.” Cuando hablemos de las obligaciones de los padres, examinaremos la latitud de este pretexto.
3. “Que la caridad no consiste en dar dinero, sino en la benevolencia o amor al género humano, en la bondad de corazón &c.” Escuchad al Apóstol Santiago. “Si algún hermano o hermana nuestra no tienen vestido o no tienen lo que necesitan diariamente para vivir, y alguno de vosotros les dice: id en paz, Dios quiera que halléis con qué abrigaros y satisfaceros, o sin darles lo que necesitan, ¿de qué sirve su respuesta?”
4. “Que dan trabajo a muchos pobres.” Sí, por su propia utilidad y no por la de los pobres: en otro caso el pretexto no es malo.
5. “Que los pobres no padecen tanto como nosotros nos figuramos; que la educación y el hábito los han acostumbrado a los males de su condición, y hacen que los toleren sin trabajo.” El hábito jamás acostumbrará a la naturaleza humana a las extremidades del frío, de la hambre, y de la sed, así como no puede acostumbrar a la mano a tocar el fuego. Por otra parte, no se trata de saber hasta qué punto es alguno desgraciado, se trata de la felicidad que nosotros podemos procurarle.
6. “Que esta clase de gente por más que se les dé, no lo agradecen, ni se acuerdan jamás de quien les ha favorecido.” En primer lugar, no es así; y en segundo lugar, nosotros no debemos socorrerles para que nos lo agradezcan.
7. “Que es fácil que nos engañen.” Si nos informamos detenidamente, no por eso será mayor nuestro mérito en dar limosna: además, la desgracia de los que piden limosna, es verdadera por lo general, cualquiera que haya sido la causa de ella.
8. “Que con el dinero se fomenta la holgazanería y la vagancia.” Esto solo es verdad, cuando se ejerce una generosidad sin discernimiento y sin distinción.
9. “Que tenemos a nuestro lado bastantes a quienes dar limosna, para que la demos a los extraños, o que hay otros modos de darla más útiles y necesarios.” El valor de esta excusa depende únicamente del hecho: a saber, si efectivamente socorremos a los que están allegados a nosotros, o si damos limosna de cualquier otro modo.
10. “Que los pobres tienen asilos donde recogerse.” No los hay en todas partes, y donde los hay, muchas personas no pueden entrar en ellos por sus circunstancias, otras tendrían que abandonar, o arrastrar consigo necesariamente a las personas más caras a su corazón, otras padecerían una gran violencia en recibir esta clase de socorro; últimamente, semejante disculpa, es inadmisible en gran número de casos.
Además de estas excusas, el orgullo, la indiferencia, el egoísmo impiden a una mitad del género humano pensar en los trabajos de la otra mitad.
(páginas 180-190.)
Capítulo V
Del resentimiento
El resentimiento se puede dividir en cólera y en venganza.
Entiendo por cólera la pena que sufrimos al recibir una afrenta o una injuria, y los efectos ordinarios que esta pena nos causa.
Por venganza entiendo la acción de infligir a la persona que nos ha injuriado u ofendido, una pena mayor que la que exige un castigo justo, o una reparación legítima.
La colera excita a la venganza; pero podemos suspender sus efectos, ya que no podamos desarraigar su principio, si bien debemos esforzarnos por atenuarle y corregirle. De modo que nuestra obligación exige en este punto dos géneros de atención; y por lo mismo la cólera y la venganza pueden examinarse a parte.
(página 190.)
Capítulo VI
De la cólera
No siempre la cólera es imputable, porque en ciertas ocasiones no se puede evitar. Pero siempre está en nuestra mano dulcificar nuestro carácter, habituándonos a reflexiones justas y frecuentes que nos hagan menos irritables por las injurias, y más fáciles de aplacar, aunque muchas veces no podamos contener nuestra ira en el primer momento, en razón de que somos meramente pasivos en la emoción que excita en nosotros una afrenta o una injuria; y lo más que podemos hacer es que no se aumente, ni se manifieste por algún acto exterior.
Las reflexiones siguientes conducen mucho para mitigar nuestra colera. La posibilidad de que nos engañemos en cuanto a los motivos, porque hemos sido ofendidos, muchas veces tomamos como pruebas de malicia las ofensas que nos han hecho, no siendo más que un efecto de inadvertencia; los incitativos que han arrastrado a nuestro adversario a hacer lo que ha hecho, y la fuerza con que los mismos incitativos han obrado algunas veces en nosotros mismos, que acaso está ya arrepentido y no tiene valor u ocasión de manifestar su arrepentimiento; que es bien poco generoso triunfar fríamente, o desatarse en injurias contra una persona ya humillada en su interior; que el usar de indulgencia es muy dulce, y que no hay ni honor, ni virtud, ni utilidad en cerrarla la entrada en nuestro corazón: todo esto habla con aquellas personas que se creen obligadas a alimentar y reanimar su indignación, cuando conocen que se debilita o extingue. Debemos también acordarnos de que los demás tienen, lo mismo que nosotros, sus pasiones, sus preocupaciones, sus planes favoritos, sus temores, precauciones, e intereses, sus primeros movimientos, y su modo de ver las cosas. Debemos tener presente lo que ha pasado en nuestra alma cuando nos han ofendido en una querella, e imaginar que lo mismo pasa actualmente en el alma de nuestro contrario; cuando reconocimos nuestra falta, cuantos paliativas y excusas encontrábamos a nuestro favor, y creíamos que los demás debían encontrar también; cuan profunda impresión nos causó la suavidad y superioridad de un tratamiento generoso y de un pronto perdón por parte de aquel a quien injuriamos; y cuánto reanimó la persecución nuestra cólera y enemistad, y como que justificaba a nuestros ojos la conducta que acabábamos de reprender en nosotros mismos. Añádase a esto la indecencia de una cólera extravagante; como nos hace, mientras dura, un objeto de desprecio y diversión de los que están presentes; lo cual nos llena de pesar y de vergüenza, cuando lo recordamos después que ha pasado nuestro arrebato; los inconvenientes y faltas irreparables a que nos conduce muchas veces nuestro carácter irascible; las relaciones que ha roto; los males y embarazos en que nos ha sumergido, y el amargo arrepentimiento que lleva siempre en pos de sí.
Pero la reflexión más acertada para abatir esta altivez de carácter, que en todo ve una provocación, y hace nuestra cólera tan impetuosa, es la que nos propone el Evangelio: a saber, que también nosotros imploramos o debemos implorar nuestro perdón en el tribunal de Dios. Figurémonos que se publican nuestras faltas secretas: representémonos por lo mismo humillados a los ojos de todo el mundo; temblando bajo la mano del omnipotente; refugiándonos en su misericordia, y pidiendo perdón con el mayor encarecimiento: figurémonos que una criatura que se halla en este estado, habla de satisfacción y de venganza contra quien la ha ofendido; desdeña sus súplicas; no quiere perdonarle: marca con exactitud, y castiga con rigor las faltas más ligeras: figurémonos todo esto, y apenas podremos imaginarnos un ejemplar de una arrogancia menos natural, y más impía.
Lo esencial es habituarnos a estas reflexiones, hasta que se presenten a nuestra alma por sí mismas, cuando es necesario; es decir, en el instante mismo en que recibimos alguna injuria o alguna afrenta, y con bastante fuerza para calmar el paroxismo de la cólera, y producir al fin un cambio real en la disposición o propensión de la ira.
(páginas 191-194.)
Capítulo VII
De la venganza
Es venganza el hacer padecer a otro porque nos ha ofendido o injuriado, siempre que el padecimiento exceda los límites de una justa reparación, o de un castigo legítimo.
Fácil es conocer cuando hacemos padecer a los demás, y no es muy difícil asegurarnos si lo hacemos con el objeto de imponer un castigo justo, o recibir la debida reparación, o si lo hacemos por vengarnos; porque en el primer caso obramos con repugnancia, o a lo menos no experimentamos placer en el padecimiento del prójimo; en el segundo sí.
Es indudable que una pasión, cuyo objeto inmediato y directo es el sufrimiento de los demás, porque en él experimentamos placer, es contra el orden primario, y contra el secundario. Contra el primero, porque se opone a la infinita benevolencia de Dios, y contra el segundo, porque contraría los designios del Criador, que no pueden fundarse en el odio mutuo de sus criaturas. Hay otras pasiones, y otros placeres, que pueden ser, y son muchas veces un origen de penas para los demás; pero no son estas el objeto de la pasión, ni la causa inmediata del placer.
La venganza está prohibida en todas ocasiones, en todos sus grados, y en todas sus formas. Y aún estamos obligados a cumplir las obligaciones imperfectas, o más bien las obligaciones imperfectas no dejan de serlo respecto del que nos ha hecho alguna injuria o algún agravio. Si alguno nos ha ofendido y reclama de nosotros un socorro en sus necesidades, debemos no negársele por un motivo de resentimiento, o por acordarnos del agravio que nos ha hecho. Su derecho, y nuestra obligación, que es una consecuencia de este derecho, no se alteran por su enemistad contra nosotros, ni por la nuestra contra él.
El perdón de las injurias no es incompatible con la acción ante los tribunales, dirigida contra el que nos ha injuriado, como reo de un delito público; y el régimen establecido por las leyes para contener o castigar a los delincuentes debe conservarse.
Si la prohibición de la venganza no debe detener al magistrado en el ejercicio de su oficio, tampoco debe detener al acusador, cuyas funciones no son menos necesarias que las del juez.
Por la misma razón no se prohíbe a los particulares corregir los vicios de los otros, cuando pueden hacerlo; con tal que estén seguros de que a ello les mueve el vicio y no la injuria, y que los motivos de su conducta, en esta parte, están exentos de toda mezcla de aquel orgullo, que se goza y triunfa al ver humillado a un antagonista.
Así, no se viola la caridad rehusando encontrarse con ciertas personas y usar con ellas de ciertas atenciones, cuando por este medio se reprueba y se desanima alguna costumbre viciosa. Esta especie de disciplina extrajudicial, es la que suple los defectos e insuficiencia de las leyes. La utilidad de que todos se asocien contra el vicio se ve hace largo tiempo en un caso muy notable, y pudiera extenderse también a otros muchos. La coalición de las mujeres honestas para excluir de su sociedad a todas las concubinas y prostitutas, contribuye acaso más a desalentar este vicio, e impide a mayor número de mujeres entregarse a él, que todas las consideraciones reunidas del juicio y de la religión, cuando no se tienen, como sucede con demasiada frecuencia, con la intensidad que se debiera.
También nos es permitido tomar las precauciones necesarias para no vernos expuestos a las injurias, o para no excitar a que se repitan. Si un criado o un negociante nos ha engañado alguna vez, no estamos obligados a fiarnos de ellos; porque sería someternos al peligro de un mal que no tienen derecho a causarnos, les estimularíamos a seguir en su mala conducta, y de consiguiente les causaríamos también a ellos mismos un gran perjuicio moral.
Cuando no podemos favorecer más que a una persona, o a un pequeño número de personas, somos libres en preferir los que no nos han ofendido a los que nos han ofendido; no hay ninguna razón para lo contrario.
Nuestro divino Salvador nos manda, tan estrechamente, tantas veces y de tantas maneras perdonar las injurias, que se conoce la suma importancia que atribuye a esta virtud; y aun añade una circunstancia particular y muy notable; y es que el perdón de las injurias, que hemos recibido de los demás, es una condición, sin la cual no podemos esperar de Dios, ni aun pedirle a su Divina Majestad el perdón de nuestras faltas.
La importancia de esta virtud se conoce también por sí misma. Los odios y animosidades en las familias y entre los vecinos, que turban con tanta frecuencia la vida humana, y son el origen de la mitad de sus miserias, no proceden de otro principio que de la falta de tolerancia, y no pueden cesar sino con el ejercicio de esta virtud.
(páginas 194-198.)
Capítulo VIII
Del desafío
El desafío, como castigo, es un absurdo; porque tan probable es que recaiga el castigo sobre el ofendido, como sobre el ofensor. No es menos absurdo como reparación: en efecto, es muy difícil explicar en qué consiste, en este caso, la satisfacción; cómo puede esta reparar la injuria, o proporcionar una indemnización por el agravio recibido.
La verdad es que el duelo no se considera bajo ninguno de estos dos aspectos. Como las leyes de lo que se llama honor notan de cobarde al que calla cuando le injurian, se da y se recibe un cartel de desafío sin más designio que prevenir o destruir esta sospecha, sin odio contra su adversario, y generalmente sin deseo de quitarle la vida, y sin más objeto que conservar en el mundo la persona ofendida su honor y reputación.
Sobre una regla tan absurda, la única y verdadera cuestión es esta: ¿el cuidado de nuestra reputación, es, o no es, un motivo suficiente para justificar la acción de quitar la vida a otro hombre?
Dios es el dueño único y absoluto de la vida de todos los hombres; solo Dios puede, pues, privar de la vida a un hombre, solo él puede autorizar a un hombre para privar a otro del mayor de los bienes. Esta facultad la da Dios a la autoridad pública, como facultad necesaria para la conservación del orden secundario. ¿Qué seguridad tendría la vida del ciudadano contra el puñal de los malvados, si estos pudiesen quitársela quedando a salvo la suya? También autoriza Dios a los particulares para quitar a otro la vida, cuando es absolutamente necesario para defender la propia, como veremos en su lugar. ¿Pero autoriza Dios a ningún hombre para dar a otro la muerte por evitar la nota de cobarde?
Si se tiene por suficiente semejante razón para que Dios permita al hombre disponer del mayor bien que ha concedido a los hombres; si de este modo se cree que se conservará mejor el orden secundario, para que Dios delegue en cada persona privada el ejercicio de su soberanía, haciendo depender la vida de los hombres, el consuelo y fortuna de las familias, la felicidad en fin, en mucha parte de la sociedad humana, de las fluctuaciones del capricho y de la moda, inherentes a las opiniones que se forman en el mundo acerca de esto que se llama honor, dígalo el que medite el asunto con detenimiento y buena fe.
La idea que generalmente se explica por la palabra honor, no es más que el conjunto de prendas que adornan al hombre, y le hacen acreedor al aprecio y distinción de los demás. Pero si esta idea que puede explicarse en muy buen sentido, se adapta a cuanto el hombre quiera extenderla; en una palabra, si no hay anteriormente una regla fija que determine cuándo esas prendas tienen un uso moralmente bueno, o moralmente malo, sino que esto ha de depender de la opinión y convención de los hombres entre sí, si estos han de poner a su arbitrio excepciones a las prohibiciones emanadas de la divinidad; entonces se acabó toda la moralidad, que se funda en la conservación del orden y en la voluntad de Dios, y será preciso establecer una moralidad de otro género. Mas nosotros probamos que existe realmente la primera, sin la cual no puede admitirse ninguna otra.
Se dice que “el sentimiento que causa la vergüenza, es un verdadero tormento, y que no hay otro remedio para librarnos de él, que atentar contra la vida de nuestro adversario.” ¿Y qué se sigue de aquí? Los hombres padecen algunas veces gravísimos males por falta de dinero, y no hay para ellos otro remedio que la destrucción de una vida que media entre la persona desgraciada, y la herencia que espera. El motivo, en este caso, es tan fuerte, y los medios casi los mismos que en el caso precedente. Sin embargo, esta causa no tiene defensores.
Si se prescinde de la circunstancia de exponer el duelista su propia vida, el duelo es un asesinato. Si se admite aquella circunstancia, ¿qué diferencia produce? Ninguna; sino que algunos imiten acaso este ejemplo, y la vida humana tenga alguna más seguridad, pues que no podrá ser acometida, sin que el agresor exponga la suya, a lo que no todos se resuelven con facilidad. La experiencia, sin embargo, nos hace ver en muchos hombres bastante valor para exponerse a este peligro. Y aun cuando no fuera así, semejante razón la podría alegar también un ladrón de un arrojo tan esforzado y desesperado, que no hubiese apariencia de ser imitado por muchos.
Cuando condenamos el desafío, suponemos que ha sido muerto uno de los contendientes: pero, aunque no muera ninguno, el duelo siempre es moralmente malo, porque si un hombre no está autorizado para matar a otro, tampoco lo está para intentarlo.
Me abstengo de aplicar al caso del duelo el principio evangélico del perdón de las injurias; porque se puede suponer que se ha perdonado la injuria, y que el duelista solo se propone conservar su reputación. Si no es así, es evidente y más considerable la criminalidad del desafío.
Bajo este punto de vista inútil distinguir entre el que desafía y el que admite el desafío: ambos se exponen al mismo peligro de perder la vida o quitársela al otro, y obran por la persuasión de que lo que hacen es indispensable para recobrar o conservar el honor en la sociedad, según ellos lo entienden.
La opinión pública se comprime o modifica con dificultad por las instituciones civiles. Por esta razón es cuestionable si se podrán formar reglamentos que tengan la fuerza suficiente para variar la ley del honor, que infama con la nota de cobardía todos los escrúpulos sobre el duelo.
La insuficiencia de la reparación que conceden las leyes civiles por las injurias que hieren al hombre en su honor y afectan su sensibilidad, excita a muchas personas a vengarse por sí mismas. Con los procedimientos judiciales sobre esta clase de ofensas, como que solo proporcionan una miserable indemnización, únicamente se consigue poner más en ridículo al ofendido. Por otra parte, el rigor trascendental de las penas que señalan las leyes contra los duelistas, inutiliza su aplicación y estos son males que debieran remediarse.
En cuanto al estado militar, en que se mira el punto de honor con una atención y delicadeza exquisitas, sería bueno que hubiese un tribunal de honor con facultad para prescribir aquellas satisfacciones y excusas, que se quieren obtener ordinariamente por medio de un desafío: y aun podría establecerse también entre los individuos de las demás clases el uso de llevar todas sus querellas al mismo tribunal.
(páginas 197-202.)
Capítulo IX
De los pleitos
No es fácil determinar desde qué punto cesa en el hombre social un derecho natural, por incompatible con la utilidad general de la sociedad. Pero una regla que prohibiese toda oposición a las injurias, toda defensa contra las agresiones de otros, solo tendría el efecto de poner a los buenos bajo el poder de los malos, y entregar una mitad del género humano a las depredaciones e insultos de la otra mitad; lo que no podría menos de suceder si algunos se considerasen obligados por esta regla, que seguramente sería despreciada por otros muchos.
De todos modos, cuando el hombre usa de su derecho en esta parte, derecho que no se le puede negar, para vindicar o establecer un derecho importante, para obtener una compensación de algún perjuicio considerable, y para evitar alguna injuria o agravio próximo, solo puede proponerse el demandante justicia y seguridad, y está obligado a escoger la vía menos dispendiosa para conseguirlo, y a consentir en cualquier medio pacífico de lograrlo; así, suponiendo que esté bien arreglada la legislación sobre los árbitros, debe consentir en un arbitraje, en que los árbitros puedan hacer lo mismo que puede hacer la ley, o lo que ésta no puede hacer: lo contrario sería causar un perjuicio grave a la parte contraria sin utilidad alguna.
Mas en el caso de entablarse un pleito, las obligaciones de los litigantes se contienen en las reglas siguientes:
No prolongar un litigio con apelaciones contra vuestra propia convicción.
No emprender o sostener un pleito contra un adversario pobre con la esperanza de intimidarle o abrumarle con gastos, ni por la misma razón hacer el pleito más largo o más costoso.
No ejercer ninguna influencia sobre los testigos con vuestra autoridad o vuestras promesas.
No ocultar los documentos que tengáis en vuestro poder, aunque prueben contra vosotros.
Hasta aquí hemos hablado de las acciones civiles. En los procedimientos criminales debe olvidar el acusador su injuria personal y proceder con el mismo espíritu y por los mismos motivos que el magistrado, pues el uno es un ministro de la justicia, tan necesario como el otro, y ambos están obligados a no dejarse llevar sino por un amor imparcial del bien público.
Según que el castigo del delincuente es útil, o su impunidad peligrosa para el común, así está obligado a perseguirle en justicia aquel contra quien se cometió el delito, porque esta acción debe, por su naturaleza, partir de la persona ofendida.
En consecuencia, los grandes delitos, como el robo, la suplantación de firmas y otros semejantes, no deben dejar de perseguirse por el temor del trastorno o de los gastos que puede ocasionarnos la demanda, ni por una falsa vergüenza o una compasión intempestiva.
Hay ciertos vicios, como la perturbación de la tranquilidad pública, la profanación, el monopolio, el establecimiento de una casa de disolución, la publicación o la venta de libros o pinturas obscenas, y otros muchos de la misma clase, cuya persecución pertenece igualmente a todos los vecinos, y no puede, por consiguiente, imponerse, como una obligación, a ninguna persona determinada.
No hay razón para que el carácter de delator sea odioso, como lo es generalmente. Antes bien, siempre que una denuncia o el cuidado de hacer ejecutar la ley, puede producir una ventaja bien decidida para el público, todo hombre de bien debe despreciar una preocupación que no se funda en razones justas, y podrá justificarse de toda imputación de interés personal, renunciando el premio cuando se concede a los delatores.
Pero las denuncias que solo se hacen con el objeto de recibir la recompensa que les está señalada, o por satisfacer un odio personal, están reprobadas por la prohibición general de no aplicar jamás artículo alguno de la ley a un objeto que no se dirige. Tampoco hay necesidad, ni es bueno generalmente hablando, denunciar aquellas faltas de que no se sigue ningún perjuicio al público, o solo son un efecto de la ignorancia o de la imprudencia.
(páginas 203-206.)
Capítulo X
De la gratitud
El que es agradecido se acuerda con gusto de los beneficios que ha recibido, da gracias por ellos a su bienhechor, y está dispuesto a complacerle en lo que pueda. El ingrato no imita a su Criador, que aun sin recibir ningún beneficio de sus criaturas, antes bien, debiéndole ellas todo lo que son y lo que tienen, está siempre dispuesto a colmarlas, y las está efectivamente colmando, de beneficios. También es muy perjudicial en la sociedad, porque los ejemplos de ingratitud detienen o desaniman la beneficencia voluntaria, mal por cierto de bastante consideración.
El orden que debe reinar entre los hombres para que se cumplan los designios del Supremo Hacedor y legislador de la sociedad, exige no solo reglas de justicia, y que se asegure su cumplimiento castigando a sus infractores, sino también que los hombres cumplan con aquellos buenos oficios, que no pueden ser objeto de las leyes humanas, pero que sí lo son de la voluntad de Dios. Pues bien, no solo la elección de los objetos en que se han de ejercer, sino la existencia misma y la extensión de estos oficios, depende en mucha parte del reconocimiento que hacen nacer; y esta es una consideración de una importancia general.
Además, nosotros estamos obligados a ser agradecidos con nuestro buen Dios, y nuestra alma que se ve afectada de un sentimiento de gratitud para con el hombre, tiene en esto mismo un excitativo para cumplir con la obligación que tiene de ser agradecida para con Dios.
No es fácil definir todos los medios de manifestar nuestro agradecimiento, porque varían con el carácter y situación del bienhechor y con las ocasiones que se presentan a la persona que está obligada a ser agradecida.
Pero es necesario observar que el reconocimiento nunca puede obligar a nadie a cometer una injusticia o a hacer una cosa de que anteriormente estaba obligado a abstenerse: no es ingratitud el negarnos a ejecutar lo que no podemos hacer sin el sacrificio de nuestro deber; pero si es ingratitud e hipocresía al mismo tiempo, valerse de esta razón cuando no es verdadera.
Se ha mirado siempre, como contrario a la delicadeza y generosidad, el echar a alguno en cara los beneficios que le hemos hecho; pero manifiesta carecer absolutamente de estas dos buenas cualidades y aun de toda probidad, el que se prevale del ascendiente que con tanta razón le dan los beneficios que ha hecho, sobre el ánimo, de aquel a quien ha favorecido, para excitarle o precisarle a complacencias bajas e indecentes.
(páginas 206-207.)
Capítulo XI
Del uso de la palabra
Hablar, es obrar en rigor filosófico y en la tendencia moral; porque si son unos mismos el resultado y los motivos de nuestra conducta, los medios de que usamos no constituyen ninguna diferencia. Podemos hablar bien y hablar mal.
Se puede hablar mal contra el prójimo, de dos maneras: maliciosamente e inconsideradamente.
El hablar mal maliciosamente, consiste en referir lo verdadero o lo falso con intención de hacer daño.
Convengo en que la verdad o falsedad de lo que se refiere, hace que varíe mucho el delito; pero la verdad puede llegar a ser un instrumento para conseguir un intento malicioso, lo mismo que la mentira; y si el objeto es malo, los medios de lograrlo no pueden ser inocentes. Hablamos mal siempre que sin razón causamos algún daño por medio de la palabra. Si buscando nuestro propio interés, procuramos conseguirlo por medio de una mentira, cometemos un fraude; si publicamos con el mismo intento una verdad, no puede nuestra conducta graduarse de criminal sin alguna circunstancia adicional, como la violación de una promesa, el abuso de la confianza que se ha hecho de nosotros, la manifestación voluntaria de algún defecto o de algún hecho del prójimo, de la cual se le siga algún perjuicio en su reputación, en sus bienes o en sus relaciones.
Algunas veces se dirige el mal contra la persona con quien hablamos; otras veces se satisface el odio o el resentimiento perjudicando a un tercero. Engendrar sospechas, encender o alimentar discordias, hacer perder a otro el favor o la estimación de su bienhechor, hacer despreciable o criminal en la opinión pública a una persona porque la odiamos; este pérfido oficio, es propio de la maledicencia, la cual pasa a ser calumnia, si faltando con pleno conocimiento a la verdad, imputamos a otro un delito que no ha cometido, siempre con el fin de hacerle daño. El grado de culpa que encierra, tanto la simple maledicencia, como la calumnia, debe medirse por la intensidad de la intención, y por la magnitud y extensión del daño que de ellas ha resultado.
Los disfraces con que se suele vestir la maledicencia, ya encargando el secreto como precaución necesaria, ya aparentando repugnancia en descubrir los defectos ajenos, no hacen más que agravar la culpa, pues que manifiestan un designio más premeditado.
El hablar mal inconsideradamente es una falta muy diferente, aunque puede producir los mismos males que si se hiciera con malicia, y aunque estos hayan podido preverse. La diferencia consiste en que el que así habla mal, no lo hace con la intención que tiene el que lo hace maliciosamente.
Cuando hablamos mal inconsideradamente, está el daño en no atender a las consecuencias de nuestra conducta; atención que no nos faltaría, si tuviéramos presente el bien de la humanidad, y nuestra obligación de no contrariarlo. Ni a esto se responde con decir, que no ha sido nuestra intención el hacer mal. Un criado puede ser muy mal criado, y no tener intención de obrar jamás contra los intereses o voluntad de su amo, el cual, sin embargo, podrá castigarle con razón por su falta de atención o por su negligencia, casi tan perjudiciales como una desobediencia voluntaria. Yo no os acuso, podrá decirle, de tener una intención formal de incomodarme; pero si temierais disgustarme, si tuvierais cuidado de mis intereses, en una palabra, si no os faltaran todas las cualidades que constituyen un buen criado, no solamente estaría lejos de vuestro ánimo todo designio premeditado de enojarme, sino que influirían en vuestro pensamiento de tal manera, que no os hubierais tomado esa licencia inconsiderada que me ha sido tan perjudicial, y tendríais habitualmente cuidado con los efectos y tendencia de vuestras acciones y palabras. Este ejemplo pinta bastante bien todas las faltas que se cometen por no poner cuidado en lo que se hace, y contrayéndonos a nuestro caso, por no reflexionar lo que se dice.
Los informes que se dan para prevenir engaños, para instruir a otro en asuntos que le importan, &c., no son maledicencia, aunque por ellos se descubran los defectos de alguno, siempre que no acompañe a estos informes la intención de hacerle mal.
Las alabanzas prodigadas sin distinción, es lo que se opone a la maledicencia; pero es el extremo opuesto: y bien que algunas veces se den por un exceso de candor, no son por lo común más que la efusión de una inteligencia frívola, o efecto de un desprecio voluntario de toda distinción moral.
(páginas 208-211.)
Obligaciones relativas que resultan del constitutivo de los dos sexos
El constitutivo de los dos sexos es el fundamento del matrimonio.
En contraposición del matrimonio están la fornicación, la seducción, el adulterio, el incesto, la poligamia y el divorcio.
Como una consecuencia del matrimonio vienen las relaciones y los deberes recíprocos de los padres y de los hijos.
Hablaremos de estos diferentes objetos por el siguiente orden: primeramente, de la utilidad pública de las instituciones matrimoniales, después de los puntos que tienen relación con el matrimonio por el orden que los hemos nombrado; luego del matrimonio mismo, y últimamente de las relaciones y deberes recíprocos de los padres y de los hijos.
(página 212.)
Capítulo primero
De la utilidad pública de las instituciones matrimoniales
La utilidad pública de las instituciones matrimoniales consiste en que contribuyen a producir los buenos efectos siguientes.
1. El bienestar de los individuos, particularmente de las mujeres. Esta razón no es aplicable igualmente a todos, pero todos están obligados a abstenerse de desanimar a los demás para contraer matrimonio; porque es una obligación que habla con todos, no oponerse a lo que promueve la felicidad del mayor número.
2. Un gran número de hijos bien cuidados, su mejor educación, y los medios de prepararles un establecimiento conveniente para vivir.
3. La paz de la sociedad. Se cortan muchas disputas asignando una mujer a un hombre, y protegiendo su derecho exclusivo por la sanción de la moral y de la ley.
4. Mayor perfección en el gobierno social, distribuyendo la comunidad en fracciones distintas, y estableciendo sobre cada una la autoridad de un padre de familias, que tiene más ascendiente ella sola que todas las autoridades civiles juntas.
5. También este mismo efecto por cuanto encuentra el estado una nueva seguridad para la buena conducta de los ciudadanos, en la solicitud que los anima por la felicidad de sus hijos, y en la necesidad en que están de vivir en determinados puntos.
6. El animar la industria.
Mejor parece que conocían la importancia de las instituciones matrimoniales los antiguos que nosotros. Los espartanos obligaban con penas a los ciudadanos a casarse; y los romanos se veían estimulados a verificarlo por el jus trium liberorum. Un hombre sin hijos no tenía derecho por las leyes romanas más que a la mitad de los legados hechos a su favor; es decir, solo podía recibir, cuando más, la mitad de los bienes del testador.
Mas no por esto se reprueba la conducta de los sacerdotes consagrados a Dios por la continencia, ni esta se opone a la felicidad general; antes bien contribuye mucho a ella, porque es muy conveniente que algunos individuos estén libres de los cuidados y ocupaciones que ocasiona una familia, para emplearse en instruir a los demás en las verdades de la religión y de la moral, para dar consejos útiles a los que los hayan menester, y para poder atender con facilidad al alivio y consuelo de los que lo necesitan. Si no lo hacen así, culpa suya será, no de su estado, que es en sí mismo laudable; y tan propia de un ministro del Altísimo la pureza del cuerpo, como puro y santo es el Señor, a quien se consagra.
En distinto caso están aquellos célibes, o disolutos o egoístas, que unos por libertinaje, y otros por un amor desmedido de sí mismos, privan a la sociedad de los buenos efectos, que hemos mencionado, del matrimonio, no solo sin motivo justo, pero aun por motivos vituperables; la conducta de estos tales merece muy bien ser objeto de leyes represivas de los perjuicios que causa a la sociedad y a la moral.
(páginas 213-215.)
Capítulo II
De la fornicación
El primero y el mayor mal de la fornicación, y por consiguiente su culpabilidad, consiste en su tendencia a disminuir el número de los matrimonios, y por lo mismo a destruir los efectos útiles, que hemos numerado en el capítulo anterior, y que son tan necesarios para que haya y se conserve el orden secundario.
1. La fornicación desanima para contraer matrimonio haciendo cesar la tentación más fuerte que tiene el hombre para casarse. Jamás se someterían los hombres a los compromisos, gastos e incomodidades del estado del matrimonio, si pudieran satisfacer de otro modo su pasión, y sin embargo se someterán a todo con tal de satisfacerla.
El lector conocerá bien la magnitud de este mal, si considera la importancia y variedad de los buenos efectos que produce el matrimonio, y si se acuerda también de que la cualidad moral y la malignidad de un crimen, se conocen no por el efecto particular de una ofensa, o de la ofensa de una persona, sino por la tendencia general, y por las consecuencias de los delitos de la misma naturaleza. El libertino podrá no conocer que la irregularidad de su conducta le impide casarse, porque consideraciones de otra especie le retraigan tal vez del matrimonio: también le será difícil comprender, por qué entregándose a la satisfacción de sus pasiones, puede impedir que se casen los demás. Pero ¿cuál sería la consecuencia, si fuese universal semejante licencia? Y ¿por qué no había de ser universal, si fuese de suyo inocente o tolerable?
2. La fornicación supone la prostitución, y la prostitución conduce y deja a sus víctimas en una desgracia cierta. Muchos son los males que la miseria, las enfermedades y los insultos acumulan sobre esta escoria de la sociedad humana, de que están infestadas las ciudades populosas; y todos ellos son una consecuencia de la fornicación; cada acto, cada ejemplo de este vicio aumenta o hace más duradero el mal.
3. La fornicación produce un hábito indomable de incontinencia, que arrastra a los crímenes más graves de la seducción, del adulterio, de la violación, &c. También es una verdad, de cualquiera manera que se explique, que el comercio criminal de los dos sexos deprava la alma, y corrompe el carácter moral más que ningún otro vicio. Aquel pronto sentimiento del crimen, aquella resolución repentina, y decisión contra él, que hacen que se conserve un carácter virtuoso, raras veces se halla en las personas abandonadas a estos placeres licenciosos. El que se entrega a esta pasión, tiene el corazón abierto a todos los vicios a que puede verse tentado. En las clases inferiores es el primer paso hacia los delitos más afrentosos; en las condiciones elevadas, hacia aquella lamentable corrupción de principios, que se manifiesta por la inmoralidad de la vida pública, y por el desprecio de todas las obligaciones religiosas y morales. A esto se debe añadir, que el hábito del libertinaje, hace difícil o imposible que la alma guste los placeres intelectuales morales y religiosos; y esta es una gran pérdida para la felicidad general.
4. Este vicio perpetúa una enfermedad que se puede mirar como una de las mayores calamidades de la especie humana, y cuyos efectos, a lo que se dice, se sienten hasta en generaciones lejanas.
Como esta pasión es una pasión natural, claro es que Dios ha querido que se satisfaga; y además, así es necesario para que se propague y conserve el linaje humano, y se cumplan los designios de Dios: ¿pero esto se entiende con algunas restricciones? Esto es lo que vamos a determinar por consideraciones de otro género.
Tolerar manifiestamente y aun autorizar y organizar las casas de prostitución, como se hace en algunos países, así como el imponer contribuciones a estos depravados establecimientos, ha sido a los ojos del pueblo una autorización del vicio mismo, y ha contribuido de tal manera, juntamente con otras causas, a corromper la opinión pública, que no hay práctica ninguna, cuya inmoralidad se conozca menos, o se repare menos en ella; aunque habrá pocas cuya inmoralidad sea más fácil de probar. Los legisladores que han protegido los lugares de prostitución, debían haber previsto estos efectos, y considerar al mismo tiempo que todo lo que facilita la fornicación disminuye los matrimonios. En cuanto a la apología ordinaria con que se quiere justificar una disciplina tan relajada, esto es, el peligro de mayores males, si se impide con demasiado rigor el arbitrio de acercarse a las prostitutas; tiempo habría de pensar en ello después que las leyes y los magistrados hubiesen hecho cuanto de ellos pendía. Y sobre todo, la experiencia debería haber disipado estos pretendidos temores, pues en los países en que las mujeres son castas, los hombres son los más virtuosos bajo todos conceptos.
Hay una clase de cohabitación, que se puede distinguir sin duda de un libertinaje ilimitado, y que por cierta semejanza con el matrimonio podrían creer algunos que participa de su santidad e inocencia: hablo del caso en que se hallan el concubinario y su concubina con la favorable circunstancia de una fidelidad mutua. Muchas veces hemos oído justificar esta conducta, poco más o menos con las razones siguientes.
"Siendo diferentes en muchos países las formalidades del matrimonio, y hasta en un mismo país entre diferentes sectas, y aun reduciéndose a casi nada en algunas partes, ni estando tampoco prescritas en la Sagrada Escritura; no pueden ser más que una fórmula o ceremonia de disposición humana; y de consiguiente si un hombre y una mujer empeñan recíprocamente su fe, y se guardan mutuamente fidelidad, su unión debe ser lo mismo, bajo todos los aspectos morales, que si estuvieran realmente casados: porque la adición u omisión de lo que no es más que una ceremonia, no puede causar ninguna diferencia a los ojos de Dios, ni en la naturaleza misma de lo bueno y de lo malo.”
A todo esto se puede responder.
1. Si la situación de las dos partes es la misma que en el matrimonio, ¿por qué no se casan?
2. En el concubinato conserva el hombre la facultad de despedir la mujer a su arbitrio, lo que no le permite el matrimonio, o tenerla en un estado de abatimiento y dependencia incompatible con los derechos que la daría el matrimonio; conque no es lo mismo que este.
3. Tampoco es lo mismo bajo ningún concepto respecto de los hijos.
Además, si las formalidades del matrimonio no son más que una mera ceremonia que puede variarse, lo mismo se puede decir de las escrituras de contratos, testamentos, concesiones, &c., que producen sin embargo una diferencia entre unos mismos actos, según que están escritos o carecen de este requisito.
En cuanto a que las Santas Escrituras no determinan la ceremonia, la Escritura prohíbe la fornicación, es decir, la unión del hombre con la mujer fuera del matrimonio, dejando a las leyes de cada país arreglar lo conveniente para que haya matrimonio, como contrato civil; y a la Iglesia los ritos con que se ha de celebrar como sacramento, a que lo elevó Jesucristo.
Dejando aparte los preceptos de la Escritura, la resolución más sencilla de la cuestión parece que es la siguiente. Es inmoral que el hombre y la mujer vivan unidos sin someterse a ciertas y determinadas obligaciones irrevocables, y sin darse mutuamente derechos civiles: si, pues, la ley ha ligado estas obligaciones y derechos a ciertas solemnidades, de modo que sea imposible adquirir estos y contraer aquellas de otra manera (como estamos en el caso, porque cualesquiera que sean las promesas recíprocas de las partes, solo la ceremonia del matrimonio puede hacerlas irrevocables), llega a ser inmoral en el mismo grado, el que los hombres y las mujeres cohabiten y vivan unidos sin haber llenado las formalidades que se requieren por las leyes para que haya matrimonio.
Puesto que la fornicación es un delito, todo lo que puede conducir a ella, o excitarla, es una parte accesoria del delito; como las conversaciones lascivas, ya sea en términos deshonestos, ya en términos disfrazados y encubiertos; los cantares, las chanzas, los cuentos, las pinturas y los libros obscenos. La composición y publicación de tales libros, sea por capricho, sea por interés, producen tantos males, y tienen unos motivos tan despreciables, que hay pocos crímenes cuyas consecuencias sean más funestas, y más miserables las disculpas. ¿Y qué diremos cuando el objeto de su publicación es pervertir el corazón de los jóvenes?
El que admite voluntariamente pensamientos e ideas impuras, o las deja apoderarse de su imaginación, a que se siguen naturalmente los malos deseos, se expone, porque quiere, a un peligro manifiesto e inminente de caer, y por el mismo hecho es criminal. El preservativo más poderoso contra este vicio tan temible, es arrojar al momento de nuestra imaginación la menor idea deshonesta, con la misma presteza con que arrojamos una ascua de la mano.
(páginas 215-221.)
Capítulo III
De la seducción
El seductor se vale de los mismos ardides para apoderarse de la persona de una mujer, que el que roba con maña para apoderarse del dinero o de los bienes de otro.
Raras veces se completa la seducción sin el auxilio del fraude; y este género de fraude es tanto más criminal, cuanto son mayores los males que causa, duran más tiempo y son más irreparables que los que produce cualquiera otro fraude.
Tres agravios se hacen en el caso de seducción: a la mujer seducida, a su familia y al público.
1.° El agravio hecho a la mujer seducida se compone de la pena que padece por la vergüenza que la resulta de la seducción, de la pérdida que experimenta en su reputación y en sus esperanzas de casarse, y de la depravación de sus principios morales.
La pena en este caso, debe de ser muy grande, si juzgamos por los esfuerzos bárbaros que hacen algunas mujeres para ocultar su desgracia, y comparamos esta barbarie con la ternura tan apasionada que sienten para con sus hijos en cualquiera otro caso. Solo la agonía del dolor más insoportable puede arrastrar a una mujer, a una madre, a olvidar su propia naturaleza, y la compasión que hasta un extraño tiene de una criatura inocente y desamparada, que implora piedad con su llanto. Es verdad, que no todas llegan a tanto extremo: mas cuando vemos que algunas llevan hasta ese punto su desesperación, podemos inferir cuánto padecerán todas las que se hallen en esta situación. ¿Qué diremos, pues, del autor de tantos males?
La pérdida que experimenta una mujer por la ruina de su reputación, es incalculable. La felicidad de una persona depende en gran parte del honor y de la acogida que halla en el mundo; y no es poca mortificación, aun para las almas más fuertes, verse repelidas de la sociedad de sus iguales, y no encontrar en ellos más que frialdad y desdenes. Pero todavía hay otra cosa peor. Por una regla de la vida que no se puede vituperar, y es imposible variar, una mujer que pierde su honestidad, pierde también toda probabilidad de casarse, a lo menos según sus esperanzas. Esto se verifica especialmente en las condiciones más bajas, donde generalmente están más expuestas las mujeres a solicitaciones de esta naturaleza. Añádase a esto, que cuando la vida de una mujer depende de su reputación, como sucede a las que tienen que servir para mantenerse, no le resta otro recurso a la infeliz seducida, que morirse de hambre o prostituirse para vivir.
Como la virtud de las mujeres descansa principalmente sobre el fundamento de su castidad, una vez perdida, se sigue también casi siempre la destrucción de sus principios morales; consecuencia que debe temerse aun cuando no se haga público el delito.
2.° Puede comprenderse el agravio hecho a la familia por la aplicación de esta regla infalible: “no hacer con los demás lo que no queremos que hagan con nosotros.” Que nos diga un padre o un hermano por cuánto querría que una hija o hermana suya padeciese esta afrenta, y si le ocasionaría igual dolor y aflicción una pérdida parcial, y aunque fuera total de su fortuna; que lo reflexione y que nos diga si no encuentra una enorme diferencia entre el robo de sus bienes por el fraude de un falsario, y la ruina de su felicidad por las intrigas de un seductor.
3.° El público, en general, pierde las utilidades que presta el servicio de la mujer en su verdadero destino de esposa y de madre. No es acaso muy grande la utilidad considerada de parte de una mujer sola, pero siempre vale mucho más que todo el bien que puede hacer el seductor; y si esta consideración fuera suficiente para autorizar la seducción, no tendrían número las seducciones, y se disminuirían indefinidamente las utilidades que prestan a la sociedad las madres y las esposas. Además, la seducción promueve y sostiene la prostitución; y cuánto es de temer que una mujer, después de su primer sacrificio, se abandone a una vida disoluta, otro tanto es responsable el seductor del aumento y multiplicación de los males que ocasiona su delito.
En suma, si buscamos los efectos de la seducción en la complicación de las desgracias que de ella se originan, y si es justo graduar la magnitud de los crímenes por los males que voluntariamente causan los que los cometen, no se tendrá por una exageración el afirmar, que la seducción es moralmente peor que varios delitos que se castigan por las leyes con mucho más rigor que la seducción misma.
(páginas 221-224.)
Capítulo IV
Del adulterio
Aquí tenemos padeciendo a una nueva persona; al esposo agraviado que se ve herido en sus afecciones y sensibilidad, del modo más doloroso e incurable que se conoce en la naturaleza humana. Bajo otros conceptos, el adulterio, por parte del hombre que corrompe la castidad de una mujer casada, lleva consigo el crimen de la seducción y produce las mismas desgracias.
La infidelidad de la mujer se agrava por su crueldad para con sus hijos, que se ven ordinariamente envueltos en la vergüenza que recae sobre sus padres, y siempre son desgraciados por las querellas de los autores de sus días.
Si se dice que estas consecuencias lo son menos del delito que de su descubrimiento, respondemos lo primero, que jamás se descubriría el delito si no se cometiese, y que cometiéndole nunca puede haber seguridad de que no se descubra; en segundo lugar, si se permite un trato adulterino siempre que no pueda saberse (conclusión a que nos conduciría este modo de raciocinar), no tendrían los casados otra seguridad en la castidad de su mujer, sino la falta de tentación o de ocasión favorable; lo que probablemente desviaría a los hombres de casarse, o haría del matrimonio un estado de tales alarmas y celos para el marido, que acabaría bien pronto por esclavizar y encerrar a su mujer.
La palabra con que las personas casadas se comprometen mutuamente a guardarse fidelidad, está atestiguada delante de Dios, y acompañada de circunstancias solemnes y religiosas que la aproximan a la naturaleza del juramento. Así, el cónyuge adúltero comete un delito que se diferencia poco del perjurio; y la seducción de una mujer casada es nada menos que un soborno para perjurar: delito que siempre se comete, aunque no se descubra el adulterio.
Toda conducta, cuya tendencia manifiesta, o cuyo objeto sea cautivar el afecto de una mujer casada, es una empresa bárbara contra la paz y virtud de una familia, aunque no se verifique el adulterio.
La apología más común, y aun la única del adulterio, es la trasgresión precedente del otro consorte. Tiene, sin duda, sus grados este delito, como todos los demás, y según que se anticipan los malos efectos del adulterio por la conducta del marido o de la mujer, así se atenúa el delito del segundo que lo comete. Pero nunca puede esto servir de justificación, a no ser que se pruebe que la obligación de la promesa en el matrimonio solo se funda en la suposición de la fidelidad recíproca; opinión a que no favorecen ni la utilidad general, ni los términos de la promesa, ni el designio y objeto de Dios, que instituyó el matrimonio. Además, la regla que se intentase sostener con este pretexto, tiene una tendencia manifiesta a multiplicar las trasgresiones, y ninguna a la enmienda del trasgresor.
Alegar que la ofensa de una de las partes provoca la ofensa de la otra parte; y que esta última, cometiendo el delito a su vez, no hace más que devolver la injuria por una especie de talión, es jugar puerilmente con las palabras.
(páginas 225-227.)
Capítulo V
Incesto
La franqueza y libertad e íntima familiaridad que debe reinar entre los casados, produciría una torpísima confusión de derechos y obligaciones, si estuviese permitido el matrimonio entre ascendientes y descendientes. La igualdad de derechos que compete en muchos casos a los casados, es incompatible con el respeto y subordinación que deben los hijos a los padres, se resentiría en sumo grado el pudor y la decencia, si un padre partiese su lecho con una hija, o una madre con su hijo: lo mismo decimos de abuelos y nietos, y de todos los parientes por línea derecha.
Igualmente, si se permitiese el matrimonio entre hermanos, la compañía inseparable, la llaneza en el trato familiar, la simpatía y la pasión harían desaparecer muchas veces del centro de las familias la honestidad y el decoro; no tendría freno la licencia con la esperanza de verse sancionada y santificada; y la casa de un padre de familias se convertiría en una mansión de impureza y escándalo, con todas las funestísimas consecuencias de este vicio.
Además, exige la felicidad general, que los matrimonios se efectúen entre personas de distintas familias, para que formándose alianzas extrañas, se multipliquen los motivos de amistad, de donde resulten vínculos de unión, que enlacen más próximamente a todos los individuos de una gran sociedad, para su mayor bien y felicidad, debiendo esperarse mayor cooperación al bienestar de cada uno, entre parientes y amigos, que entre extraños y desconocidos.
Por otra parte, semejantes matrimonios ni son necesarios, ni presentan ninguna razón de conveniencia que prevalezca sobre las que se oponen a su permisión y la repelen con tanta fuerza.
Así pues, el matrimonio entre hermanos y con más razón entre ascendientes y descendientes, está prohibido por la ley natural, por ser manifiestamente contrario al orden secundario en el estado actual del género humano. Y decimos en el estado actual del género humano, porque otra cosa fue al principio del mundo, cuando no había más que una sola familia compuesta de padres e hijos; y otra sería, siempre que se suponga en el mismo caso a la especie humana. En estos casos el mismo orden secundario exigiría la unión matrimonial entre hijos de unos mismos padres, a pesar de los inconvenientes que contra este mismo orden llevan consigo semejantes enlaces, porque de no permitirse, se seguiría el mayor de todos los inconvenientes, que sería el no poder propagarse el linaje humano; inconveniente que debe necesariamente evitarse, supuesta la voluntad de Dios de que haya hombres y pueblen la tierra.
La prohibición de los casamientos entre parientes colaterales más lejanos, es de derecho positivo, que se funda en la conveniencia de prohibirlos, procedente de las mismas causas que producen la necesidad de no permitirlos en el primer grado, si se ha de conservar el orden en la sociedad. Por esta razón, siempre que por las circunstancias cese la razón de esta conveniencia, o prepondere otra razón más fuerte de conveniencia a favor del orden general en levantar la prohibición, puede levantarla el legislador.
(páginas 227-229.)
Capítulo VI
Poligamia
El número igual de hombres y mujeres que por lo general vienen al mundo, es una prueba de que la intención del Criador es que un hombre no tenga más que una mujer; porque si un hombre solo tuviera cinco o seis mujeres, cuatro o cinco hombres se quedarían sin ninguna; y no pudo haber sido tal la intención del Criador.
Y si bien no es exactamente igual el número de varones y hembras, porque el de varones excede al de las hembras, en proporción de 19 a 18 o muy cerca; esta misma desigualdad es una razón más para que no se permita la poligamia; porque claro es que verificada esta, sería mayor el número de hombres que no podrían casarse. Bien que el exceso del número de varones se compensa con la muerte, en mayor número, de hombres que perecen en la guerra, en la navegación y en otras ocupaciones o trabajos peligrosos o malsanos.
También parece que la intención del Criador se manifiesta bastante en el hecho de no haber formado al principio más que un hombre y una mujer. Si Dios hubiera querido establecer la poligamia entre los hombres, hubiera empezado a establecerla desde entonces; con tanta más razón, cuanto que habiendo dado a Adán muchas mujeres, se hubiera propagado con más rapidez la especie humana.
No solamente es contraria la poligamia a la constitución de la naturaleza y al plan manifiesto de la Divinidad, sino que produce para los mismos polígamos y sus mujeres, y para la sociedad, los malos efectos siguientes: celos, disputas y rencores entre las mujeres de un mismo marido, y entre los hijos de estas: la división del cariño, o la pérdida de todo cariño en el mismo marido: una propensión al deleite en el rico, que enerva el vigor de sus facultades intelectuales y morales, y produce aquella indolencia e imbecilidad de espíritu y de cuerpo, que caracterizan desde tiempos muy remotos a las naciones de oriente: el envilecimiento de una mitad de la especie humana, que en todos los países en que reina la poligamia, no es más que un instrumento de los placeres de la otra mitad: la negligencia en el cuidado y educación de los hijos: la multiplicación de las desgracias, y de los excesos contra la naturaleza, que nacen de la escasez de mujeres.
En compensación de todos estos males, no ofrece la poligamia ni una sola ventaja. Con respecto a la población, que se aumenta según algunos por este medio, nada gana la sociedad, porque la cuestión no es si un hombre tendrá más hijos de cinco mujeres que de una sola, sino si cinco mujeres tendrán menos hijos, casada cada una con su marido, que casadas las cinco con un solo marido.
Cuando decimos que la sociedad no gana nada con la poligamia, hablamos en comparación de un estado de cosas en que el matrimonio es casi universal. Cuando llegan a ser muy raros los matrimonios por causas inevitables, y de consiguiente grande el número de mujeres esterilizadas por falta de marido, puede la poligamia favorecer un poco la población, pero bien poco: porque como en este caso se buscaría la pluralidad de mujeres, principalmente con el fin de satisfacer la sensualidad, se tomarían, no mujeres en general, sino solo mujeres hermosas. Y aun este poco se disminuiría bien pronto por muchas deducciones. Porque, en primer lugar, como solamente los ricos pueden mantener muchas mujeres, en todos los países en que se permite la poligamia, los ricos se aprovechan de este permiso, mientras que los demás viven en una incontinencia vaga y estéril. En segundo lugar, las mujeres se cuidarían menos de la virtud, si solo tuviesen que conservarla para encerrarla en un aposento del harem; si su castidad no había de ser recompensada con los derechos y la felicidad de una esposa, según se gozan en el matrimonio de un solo hombre con una sola mujer.
En cuanto al cuidado de los hijos, y a su establecimiento en la sociedad, y en una situación en que puedan ellos también sustentar una familia (que es lo que más contribuye a la felicidad general de la especie), es muy difícil proveer a todo lo necesario para conseguirlo, cuando el trabajo o la fortuna de un solo hombre tiene que distribuirse entre veinte o treinta hijos, y cuando estos mismos hijos se dividen después en cinco o seis familias, cada una de las cuales ha de constar de otros veinte o treinta individuos.
Por todas estas razones se ve que la poligamia se opone al buen orden que debe reinar en la sociedad, para que se consigan los fines que se propuso el Señor al destinar al hombre a vivir en compañía de sus semejantes: es, pues, contraria a la voluntad de Dios. ¿Pero lo ha sido siempre?
Sabemos que los patriarcas de la ley antigua tuvieron muchas mujeres a un tiempo, y que sin embargo eran amigos de Dios. Mas en aquella época estaba casi todo el linaje humano sumido en la más repugnante idolatría; por donde quiera se hallaba olvidado o más bien horrorosamente profanado el sacrosanto nombre de Dios; una espantosa corrupción de costumbres había desfigurado la hechura más noble del Criador en la tierra. El orden primario, esto es, la conformidad de las acciones del hombre con los atributos de la divinidad, reclamaba la formación de un pueblo que, en medio de todos los pueblos, extraviados miserablemente de la senda de la verdad, se condujese con rectitud y decencia, y diese honor y gloria, sirviese y adorase al Criador. La misma misericordia y santidad de Dios lo requería así; su misericordia para que no se viese su divina justicia en la necesidad de castigar a todo el género humano, que tan torpe y culpablemente erraba en el conocimiento y cumplimiento de la primera de sus obligaciones; su santidad, porque era muy conforme a ella el evitar tantas abominaciones con que estaba contaminada toda la tierra; y hasta el honor mismo de la majestad de Dios estaba interesado en que no fuese tan universal como sacrílegamente profanado y ultrajado su adorable nombre por los hijos de Adán.
No faltaban algunos varones justos, que aunque en corto número, conservaban el conocimiento del verdadero Dios, le daban culto cual correspondía a su infinita grandeza, y se acomodaban en su conducta moral a lo que dicta la recta razón. Entre estos escogió el Señor a Abrahán, y le constituyó padre y cabeza del pueblo que destinaba para pueblo suyo; del pueblo en quien se había de conservar la idea verdadera de Dios, y a quien el mismo Señor había de dirigir por sí mismo. Para que se aumentase este pueblo fiel, era muy conveniente al principio la poligamia; y mediando el honor e interés del mismo Dios, debían ceder todas las demás consideraciones de un orden secundario, lo que no se podía ni se puede esperar fuera de aquellas circunstancias.
Ni a esto se opone la reflexión que hemos hecho antes de que no por casarse un hombre con muchas mujeres a un tiempo, se aumenta el número de los habitantes de un país; porque cuando empezaba a formarse el pueblo escogido de Dios, no era posible que las mujeres con quienes se uniesen los patriarcas, hallasen otros tantos hombres temerosos de Dios con quienes casarse: tan corto era el número de los buenos.
En el día no existen las circunstancias en que se hallaron los patriarcas, y así la razón natural reprueba en la actualidad la poligamia por sus consecuencias, evidentemente contrarias al orden secundario; y está efectivamente proscripta en todas las naciones cristianas. Los pueblos menos civilizados y más voluptuosos que la permiten, o no han conocido bien sus malos efectos, o si los han conocido, aquellos a quienes incumbe en el país reformar las leyes, no han querido renunciar a sus placeres particulares.
De todos modos cualquiera que sea la defensa que se haga de la poligamia cuando está autorizada por las leyes del país; el casarse con una segunda mujer durante la vida de la primera, en los países donde es nulo este segundo matrimonio, se puede contar como uno de los fraudes más peligrosos y crueles con que se arrebata a una mujer su fortuna, su consideración y su felicidad.
(páginas 229-235.)
Capítulo VII
Del divorcio
Entiendo aquí por divorcio la disolución del matrimonio por la acción y voluntad del marido.
Esta facultad estaba concedida al marido entre los judíos y los griegos, y también entre los romanos hacia el fin de la república. También la tienen y ejercen en el día los turcos y los persas.
Lo que hay que saber es, si este derecho es conforme a la ley natural.
Y desde luego, semejante derecho es manifiestamente incompatible con las obligaciones que tienen los padres para con sus hijos; obligaciones que nunca pueden cumplirse tan bien como habitando juntos los padres, y por medio de sus cuidados reunidos. También es incompatible con el que tiene la madre, no menos que el padre, a la gratitud y obsequios de sus hijos, y a disfrutar de su compañía; y de uno y otro se ve privada si es expelida de la casa de su marido.
En el caso de no poder alegarse esta razón por no haber hijos, no alcanzo ninguna otra que pueda hacernos conocer la oposición del divorcio con la ley natural, sino la utilidad general de no permitirse, de donde se deduce la perturbación del orden secundario, que se seguiría necesariamente de su permisión.
Porque si decimos que los términos del contrato de matrimonio excluyen los divorcios arbitrarios, se responderá que pudiera redactarse el contrato de modo que contuviera esta condición.
Si defendemos con algunos moralistas, que la obligación de un contrato debe naturalmente continuar por todo el tiempo que exige el objeto que se proponen, al formarle, los contrayentes, será difícil manifestar cuál es el objeto del contrato (si se exceptúa el cuidado de los hijos), que pueda ligar un hombre a una mujer de quien quiera separarse.
Si sostenemos con algunos otros, que según la ley natural no puede disolverse un contrato, a menos que las partes puedan restituirse al mismo estado en que se hallaban al tiempo de formarle, tendríamos que probar que esta es una propiedad indispensable y universal de todos los contratos.
Confieso que yo no puedo asignar en el contrato del matrimonio ninguna circunstancia que le distinga esencialmente de los demás contratos. No descubro en él lo que generalmente se le atribuye, esto es, una imposibilidad natural de que se disuelva por el consentimiento de las dos partes, a petición de una de ellas, o de una y otra a la vez. Pero si consideramos los efectos que causaría una regla de esta clase con respecto a la felicidad general, descubriremos que semejante facultad trastornaría en gran manera el orden secundario, y que por lo mismo no puede ser conforme a la voluntad de Dios. En suma, el divorcio es contra la ley natural, porque se opone al orden que debe reinar en la sociedad humana, para que tengan cumplido efecto los designios de Dios; y esto lo conocemos por los males que causaría el divorcio, contrarios a las ventajas que se siguen de la indisolubilidad del matrimonio, que son las siguientes:
I. Esta cualidad tiende a conservar la paz y la unión entre los casados, perpetuando sus comunes intereses, y haciendo necesaria una indulgencia recíproca.
Estas dos consideraciones tienen mucho peso. Un rompimiento del vínculo conyugal en vida de los consortes produciría una separación de intereses. La mujer tendría siempre presente la disolución de la sociedad en que vivía con su marido, y procuraría reunir un fondo para cuando llegase el caso: lo que produciría el peculado por una parte, y por otra la desconfianza, males que al presente turban bien poco la paz y confianza de los matrimonios.
El segundo efecto que resulta de la indisolubilidad del matrimonio hasta la muerte, no presenta menos utilidades. En los casados se encuentra necesariamente mucha diversidad de carácter, de genio, de hábitos, gustos e inclinaciones; por lo cual es necesario que cada uno procure corregirse o moderarse en lo que incomoda al otro, y hacer lo que le agrada, si quieren vivir a gusto y en paz. Un hombre y una mujer que se aman mutuamente, lo hacen así sin ningún trabajo ni preparación; pero el amor no es general, ni durable; y cuando falta no hay lección, no hay delicadeza de sentimientos, que causen, tanto en el hombre como en la mujer, la mitad del efecto que resulta de esta sencillísima reflexión; que uno y otro deben sacar el mejor partido que puedan de su situación, y que habiendo de ser desgraciados uno y otro, o participar de la misma felicidad, ninguno de ellos podrá ser feliz, sino contribuyendo a que también lo sea su consorte. Estas condescendencias, aunque arrancadas al principio por la necesidad, llegan a ser con el tiempo fáciles y recíprocas, y aunque menos agradables que las que nacen de cariño, proporcionan generalmente a los dos esposos una tranquilidad y satisfacción que bastan para su bienestar.
II. Los hombres andarían siempre buscando nuevos objetos para sus deseos, si pudiesen librarse a su arbitrio de los empeños actuales que han contraído. Aun suponiendo que el marido, al tiempo de casarse, prefiriese su mujer a cualquiera otra, nadie puede contar con la duración de esta preferencia. La posesión causa bien pronto una gran diferencia; y no hay otra seguridad contra los atractivos de la novedad, que la imposibilidad conocida de obtener el nuevo objeto que se desea. Si la causa que impele los dos sexos, uno hacia otro, los tuviese unidos con la misma fuerza con que los atrajo, o si la mujer pudiera volver a su integridad personal, y a todas las ventajas de la virginidad; se podría depositar en manos del marido la facultad de divorciarse con menos peligro de los inconvenientes que hemos indicado. Pero en la actual constitución de la especie humana, y con el deshonor y los males que recaerían infaliblemente sobre la mujer repudiada, es indispensable dar a la condición de la mujer casada una estabilidad mayor y más segura que la duración del amor de su marido. Es necesario que los dos cónyuges, cada uno por su parte, suplan por el sentimiento de la obligación lo que el amor y las afecciones personales han perdido por causa de la saciedad. Después de todo, la facultad de divorciarse es evidentemente y considerablemente perjudicial a la mujer: y parece que la única cuestión sobre el particular es, si la felicidad real y permanente de una mitad del linaje humano, debe abandonarse a los caprichos y a la incontinencia de la otra mitad.
Hasta aquí hemos considerado el divorcio como dependiente de la voluntad del marido, porque es el modo con que se verifica en la mayor parte de los países en que se permite: pero las mismas objeciones se pueden poner, y con mucha más fuerza, contra el divorcio por consentimiento mutuo; sobre todo, si consideramos la delicada situación en que se hallaría cualquiera de las partes que no quisiese consentir en la libertad de la otra, y la poca esperanza que, no consintiendo, le quedaría de ser feliz en su matrimonio, con especial a la mujer.
Algunos quieren ver en la ley natural una excepción a favor de la parte ofendida, en el caso de adulterio, de impotencia absoluta, de deserción obstinada, de atentado contra la vida, de crueldad afrentosa, de una demencia incurable &c. Cualquiera que sea el modo de entender sobre este punto la ley natural, el católico debe atenerse a la doctrina de nuestro Salvador, propuesta por la Santa Madre Iglesia, y cuya exposición no corresponde a la filosofía moral. Pero convienen todos en que la ley natural no admite como causas suficientes para el divorcio, la simple indiferencia, la oposición de genios e inclinaciones, gustos y temperamentos, las quejas sobre frialdad en el amor y en el trato, la negligencia, la severidad, las exigencias y los celos, con otras razones parecidas a estas; no porque carezcan de importancia, sino porque no es tanta que ante ellas deban ceder las obligaciones de los casados; y porque además se pueden alegar cuando se quiera, pero nunca justificar; de modo que darles fe implícita, y disolver el matrimonio siempre que una parte pretenda poder alegarlas con justo título, sería, en sustancia, autorizar los divorcios arbitrarios y lujuriosos.
Y si dos esposos enemigos irreconciliables uno de otro se empeñan en que convendría más a la felicidad de ambos el romper una relación que había llegado a serles igualmente odiosa, se les podría responder, que si fuese general este permiso, ocasionaría el libertinaje, la disensión y la desgracia entre millares de esposos virtuosos, felices y tranquilos en su estado actual. Deben resignarse, y conformarse con su suerte, reflexionando que cuando sacrifican su felicidad particular a la ejecución de una regla general y perpetua, la sacrifican realmente a la felicidad de la sociedad, y a la voluntad de Dios que la quiere.
Algunos motivos de un orden menos elevado pueden justificar la separación del marido y de la mujer, aunque no puedan autorizar una disolución del contrato del matrimonio de modo que los cónyuges tengan libertad para volver a casarse; porque en esta libertad es donde se hallan principalmente el peligro y los malos efectos del divorcio. La crueldad, los malos tratamientos, la violencia extrema, un carácter tétrico, áspero y reñidor, el espíritu de contradicción, y cualquiera otra provocación fuerte y perpetua, autorizan a la parte injuriada para separarse de la otra aun contra su consentimiento, pero mediante una disposición jurídica, para evitar los efectos de una separación maliciosa o precipitada. Y en efecto, las leyes proveen lo necesario para la separación a mensa et toro en estos casos, con el fin de reprimir la tiranía del marido; como también en otro para detener los extravíos de la mujer: porque la promesa que hacen las dos partes, al tiempo de contraer matrimonio, de habitar juntos, se debe entender con una reserva tácita, para los casos de que hablamos, por exigirlo así el bien general de todos los casados y de sus familias, y la necesidad de evitar el mal ejemplo y los escándalos, que no pueden menos de abundar en los matrimonios habitualmente mal avenidos.
Las disposiciones superiores, separando a las partes, aun en cuanto al vínculo del matrimonio, en los casos señalados en que no puede contraerse válidamente, no son una disolución del matrimonio, sino solamente una declaración judicial de que no le hay, porque al tiempo de contraerse existían impedimentos que le hacían nulo.
(páginas 235-242.)
Capítulo VIII
Del matrimonio
El matrimonio como contrato civil se puede celebrar ante la autoridad civil; pero como Sacramento se debe celebrar in facie Ecclesiæ, con los ritos establecidos para ello en la liturgia de la Iglesia.
Considerando bajo de ambos conceptos el matrimonio, hay que saber.
1. Qué obligaciones lleva consigo.
2. Con qué disposición de corazón se debe contraer.
3. Cuándo faltan los casados a las obligaciones que contraen por el matrimonio.
1. Atendida la naturaleza y objeto del matrimonio, al contraerle los casados se obligan a guardarse una fidelidad recíproca e inviolable, a amarse, honrarse, y procurar el bienestar uno de otro en todas las vicisitudes de la salud, de la fortuna, y de la condición exterior; y además la mujer está obligada a obedecer a su marido en todo lo que no sea delito, ni se oponga a los derechos que no ha perdido por el matrimonio. La naturaleza ha podido hacer a los dos sexos, en la especie humana, casi iguales en facultades, y perfectamente iguales en derechos; mas para prevenir las disputas que la igualdad o una superioridad contestada no podían menos de suscitar, ha impuesto Dios a la mujer la obediencia a su marido: sub viri potestate eris, dijo el Señor a todas las casadas en la persona de la primera: y S. Pablo dice que la mujer esté sumisa a su marido en todas las cosas.
2. La condición de la vida humana, no nos permite afirmar que es imposible casarse en conciencia, si no se prefiere la persona con quien se casa a cualquiera otra en el mundo; pero si consideramos el objeto de la institución del matrimonio, no tendremos dificultad en afirmar que cualquiera que al tiempo de contraerle siente una repugnancia respecto de la persona con quien se va a casar, o tal afición a otra, que no puede esperar razonablemente, y que en efecto no espera tener jamás inclinación a la persona con quien se une, es culpable delante de Dios, por exponerse premeditadamente al peligro de una prevaricación. Premeditación que se agrava por intervenir en aquel acto las ideas de Dios y de religión, que el templo, el discurso del ministro y las mismas ceremonias de la celebración del matrimonio, no pueden menos de despertar en los que le contraen. La misma reconvención se puede hacer a todos los que por interés se casan con una persona a quien miran con aversión o con disgusto, y también a los que, sin motivo, abandonan al objeto de su afección, y subsistiendo esta, se casan con otra persona a quien no tienen ningún afecto.
También debe imputarse el delito de falsía al hombre que en el momento de casarse, tiene el plan de comenzar, renovar o continuar una intriga amorosa con otra mujer. Y si la mujer tiene las mismas intenciones, es claro que es reo del mismo delito.
3. Los casados faltan a sus obligaciones, primeramente por el adulterio, y además, siempre que su conducta tenga la tendencia manifiesta de hacer desgraciada a la otra parte, como el abandono, el descuido, la disipación, la prodigalidad, la embriaguez, el mal humor, la avaricia, los celos infundados &c.
Las leyes civiles exigen como necesario para la validación del matrimonio en cuanto a ciertos efectos civiles, el consentimiento de los padres o tutores hasta cierta edad; y en su defecto, cuando le niegan sin causa legítima, el consentimiento de la autoridad pública. En la mujer no se requiere tanta edad como en el hombre, para que pueda casarse sin este consentimiento. Una y otra disposición están bien fundadas. Los jóvenes de corta edad necesitan de consejo y dirección para contraer un empeño de tanta consecuencia, y muchas veces hay causas de utilidad pública que se oponen a la realización de sus deseos. La distinción de la edad entre los dos sexos, también es muy conveniente, porque regularmente las mujeres están en estado de llenar los deberes interiores de esposa y de madre, antes que el hombre pueda tomar con utilidad el difícil cargo de atender a los negocios del mundo y al mantenimiento y cuidado de su familia. La constitución de los dos sexos, indica también esta distinción con respecto a la propagación.
(páginas 242-245.)
Capítulo IX
Obligaciones de los padres
Estamos acostumbrados a mirar a la virtud, cuando sus buenos efectos se circunscriben a la casa misma del que la ejerce, poco más que como un egoísmo refinado. Sin embargo, es necesario confesar, que el objeto de esta clase de obligaciones, no es inferior a ningún otro, ni en utilidad ni en importancia. ¿Y dónde, se puede preguntar, tiene más valor la virtud, que allí donde se ejerce? ¿Cuál obligación es la mayor, sino aquella cuyas consecuencias son las más importantes? ¿Y dónde la felicidad o la desgracia están tanto en nuestra mano y dependen tanto de nuestra conducta, como en nuestra propia casa? También hay que convenir en que mejor reinará el orden y mejor se conseguirá la felicidad general en el mundo, si cada cual se aplica a cuidar de sus intereses y de su familia, que si por un exceso de generosidad fuera de su lugar, abandona sus propios intereses para encargarse de los de su vecino, los cuales no podrá cuidar con tanto conocimiento y oportunidad, y de consiguiente con tan buen éxito. Si pues, el poco aprecio que se hace de las virtudes de un padre está bien fundado, nace esto, no de la importancia que tiene su virtud, sino de algún defecto, o de la impureza de los motivos de su conducta. No se puede negar, en efecto, que algunas veces unen los padres de tal manera en su espíritu los intereses propios y los de sus hijos, que los procuran y promueven por un mismo motivo, y hacen de todos ellos un solo objeto de sus cuidados, sin acordarse de la obligación que tienen respecto a unos o a otros. En este caso el juicio de que acabamos de hablar, no está muy lejos de la verdad. Así, muchas veces, cuando vemos a un hombre desvelarse continuamente por los intereses de su propia familia, y no tener ninguna o casi ninguna virtud, o dirigir sus cuidados de un modo opuesto a otras obligaciones, o solamente hacia la felicidad temporal de sus hijos, haciéndola consistir en los entretenimientos y en la satisfacción de sus deseos cuando son jóvenes, y en adelantar su fortuna cuando tienen más edad; tenemos motivo para creer que se halla en este caso. De este modo se puede explicar y defender la opinión común relativamente a estas obligaciones. Considerando los motivos de los que cumplen con ellas, vemos que su cumplimiento es poco meritorio; pero considerando su objeto, vemos que son indispensables. Por esta razón, aunque no se haga muy acreedor a nuestra estimación un hombre, recomendable únicamente porque cuida de su familia, pero no por los motivos que debiera, sin embargo, vituperamos siempre con la mayor severidad la negligencia en el cumplimiento de esta obligación, bien a causa del mal inmediato y manifiesto que produce, bien porque descubre una falta total, no solo de todo afecto paternal, sino también de los principios morales que deben suplirle cuando falta. Y si, por otra parte, el aprecio que hacemos de estos deberes y los elogios que damos a los que cumplen con ellos, no son proporcionados al bien que producen, o a la indignación que causa en nosotros el ver su falta de cumplimiento, la razón es, porque la virtud tiene más precio, no donde produce más bienes, sino donde es más necesaria; y no lo es más en nuestro caso, porque muchas veces se suple por el instinto, o por otros medios en que no tiene parte la deliberación ni la voluntad. No obstante, un padre puede cumplir con sus obligaciones lo mismo que cualquiera puede cumplir con las suyas por motivos de conciencia; y la conciencia en este caso, es algunas veces necesaria para estimular y sostener el cariño paternal. Así se verifica, sobre todo, cuando las necesidades de una familia no pueden satisfacerse sino con un trabajo penoso y con las fatigas del padre, y teniendo este que privarse de aquel solaz y de aquellos placeres, que con las mismas facultades pudiera procurarse si fuera célibe. También, aun cuando es bastante fuerte la afección paternal, o halla menos dificultades que vencer, necesita tener presente el padre su obligación para dirigir y regularizar su cumplimiento: de otra manera, es muy fácil que se extravíe y se pierda en una ternura afeminada para con sus hijos; en atender sin previsión a darles gustos del momento, y en un cuidado excesivo y superfluo de procurarles lo exterior de la felicidad, al mismo tiempo que descuide las fuentes interiores de satisfacción y de virtud. En general, siempre que un padre dirige su conducta por el conocimiento de sus obligaciones, se puede llamar con propiedad virtuoso.
Después de estas reflexiones preliminares sobre el puesto que deben ocupar las obligaciones paternales, y su cumplimiento, en la escala de las virtudes humanas, procederemos a determinar y establecer estas mismas obligaciones.
Cuando los moralistas nos dicen que los padres tienen obligación de hacer todo lo que puedan por sus hijos, van mucho más allá de la verdad; porque si fuera así, sería un crimen en los padres hacer un gasto que podían evitar, o descuidar cualquiera ganancia que pudieran proporcionarse.
Las obligaciones de los padres tienen sus límites, lo mismo que todas las demás: se pueden determinar, si no con una precisión rigurosa, a lo menos por reglas de una aplicación bastante exacta.
Estas reglas pueden reducirse a los puntos siguientes: mantener a sus hijos, educarles, y proveer razonablemente d su felicidad en cuanto al estado exterior.
1. Mantenimiento.
Las necesidades de los hijos exigen indispensablemente que alguno les mantenga. Y como ninguno tiene derecho para imponer a los demás una carga por lo que él mismo ha hecho, se sigue que son los padres mismos los que deben encargarse de mantener a sus hijos. Además de esta consecuencia tan clara, el cariño que naturalmente tienen los padres a los hijos, y el cuidado de la naturaleza en dotar a la madre de un alimento cuyo uso no puede desconocerse, son indicaciones manifiestas de la voluntad de Dios.
Por aquí podemos conocer el crimen de los padres que abandonan a los hijos, o lo que viene a ser lo mismo, de aquellos que de resultas de su holgazanería, de su pasión por el vino, y de otros vicios, encierran a sus hijos en un hospicio, o cuando mueren les dejan sin ningún recurso, mientras que trabajando y economizando pudieran dejarles con que subsistir. El mismo delito cometen los que descuidan o rehúsan mirar por sus hijos naturales, dejándoles en un estado en que no pueden menos de perecer o servir de carga a los demás; porque la obligación de mantener a sus hijos, lo mismo que las razones en que se funda, se extiende no menos a los hijos naturales que a los legítimos.
2. Educación.
La educación, en el sentido más lato de esta palabra, puede comprender toda preparación que se haga en la juventud para el resto de la vida; y en este sentido la entiendo yo.
Alguna preparación de esta clase necesitan los hijos de todas clases y condiciones, porque sin ella serán con el tiempo seguramente miserables, y probablemente viciosos, ya por falta de medios con que subsistir, ya por falta de una ocupación honesta y racional, que son el resultado del arte y del saber en la vida civilizada. Por esta razón el que no tiene ni uno ni otro (y ni uno ni otro se puede adquirir sino con el trabajo o con la instrucción), es inútil; y el que es inútil es generalmente perjudicial a la sociedad. Lanzar, pues, a un hijo sin educación en medio del mundo, además del daño que se le causa, es hacer un agravio al resto de la humanidad; es lo mismo que lanzar a la calle un perro rabioso, una bestia feroz.
En las clases inferiores y desacomodadas de la sociedad, este principio condena el descuido de los padres que no endurecen a sus hijos con el trabajo y las privaciones, haciéndolos aprender algún oficio, poniéndoles a servir o proporcionándoles cualquiera otra ocupación regular; sino que, más bien les permiten consumir su juventud en la ociosidad y la vagancia, o entregarse a una vocación inútil, vana y precaria. Después de haber gustado en este género de vida las dulzuras de la libertad natural, en una edad en que con tanta viveza se apetece, sucede necesariamente que quedan incapaces, en lo restante de su vida, de un trabajo continuado y de una atención constante; que pasan sus años en un combate congojoso entre la importunidad de la necesidad y el disgusto que les causa cualquiera aplicación regular; que están prontos para valerse de cualesquiera medios para subvenir a sus necesidades, con tal que no tengan que sujetarse al arado, al telar, a la tienda o al escritorio.
En la clase media de la sociedad son inexcusables los padres que no dan a sus hijos una carrera, o no les dejan en estado de vivir sin ella. En las clases elevadas son reprensibles principalmente los padres que, por indolencia, por debilidad, o por avaricia no se cuidan de dar a sus hijos la educación liberal que se necesita para que sean útiles en el rango a que están destinados. Un hombre rico que permite a su hijo consumir la edad en que debió educarse, en cazar, en pescar, en las corridas de caballos, en los cafés, y en tantos otros pasatiempos inútiles, cuando no viciosos, priva a la sociedad de un bienhechor, y la lega un enemigo.
Cualquiera que sea el nacimiento y condición de un joven, siempre necesita prepararse de algún modo para pasar su vida: no menos los bastardos que los que pueden alimentar las mejores esperanzas. En consecuencia, los que abandonan a la suerte la educación de sus hijos naturales, contentándose con proveer a su subsistencia, no hacen más que cumplir a medias con su deber.
3. Para labrar la felicidad de un hijo en lo que concierne a su estado exterior, se necesitan tres cosas: una situación análoga a las esperanzas que racionalmente haya concebido: medios suficientes para satisfacer las necesidades de esta situación; y una virtud con la cual se pueda contar.
Los dos primeros artículos variarán según la condición de los padres. Una situación que se aproxime al estado y rango del padre, o si esto no se puede conseguir, que se parezca a la situación en que los demás padres de la misma condición dejan a sus hijos, llena las esperanzas racionales, y aun en general las que realmente tiene un hijo; y por consiguiente el padre que la proporciona a sus hijos, cumple plenamente con su deber.
Así un aldeano cumple bien con su obligación, si coloca a sus hijos en una casa de labor o en una fábrica, después de haberles instruido suficientemente para una ocupación de esta clase. Los letrados, los magistrados, los oficiales del ejército y de la marina, los sujetos bien educados que poseen una fortuna hereditaria, o que ejercen el comercio por mayor, deben dar a sus hijos, según esta regla, una carrera científica, proporcionales plazas en el ejército o en la marina, un destino, o un comercio en grande. Colocado el hijo en una situación cualquiera, es necesario darle medios con que sufragar a los gastos que en ella son indispensables, hasta que con las ganancias que le produzca, pueda procurárselos por sí mismo.
En esta parte del mundo en que nosotros vivimos, la opinión pública ha dividido los miembros de la sociedad en cuatro o cinco clases, cada una de las cuales comprende una grande variedad de empleos y profesiones, cuya elección debe dejarse a la discreción de los padres. Todo lo que se puede exigir de ellos como un deber, y por consiguiente la única regla que sobre ello puede dar un moralista, es que procuren conservar a los hijos en la clase, a lo menos, en que han nacido; es decir, en la clase en que es costumbre colocar a otros jóvenes que tienen las mismas esperanzas que ellos; pero que también pongan mucho cuidado en limitar los deseos y habitudes de sus hijos a los objetos que en lo sucesivo puedan estar a su alcance, cuando no tienen medios de proporcionarles una suerte más elevada.
Los ricos que educan a sus hijos para un empleo bajo, por ahorrar los gastos de una educación más costosa, tienen una economía bien fuera de propósito; porque los hijos, una vez dueños de su libertad y de los bienes de sus padres, jamás perseveran en una ocupación en que se creen degradados, y no están en estado de abrazar otra mejor.
En las disposiciones que los padres hacen de sus bienes para después de su muerte, deben arreglarse, en primer lugar, según las necesidades que lleva consigo la condición respectiva de sus hijos en el mundo: en segundo lugar, según las esperanzas racionales que sus hijos hayan formado, cuidando siempre que las esperanzas de estos, no igualen a las necesidades, cuando no pueden satisfacer las de todos ellos. Estas necesidades y estas esperanzas deben medirse por las reglas que el uso ha establecido; porque el uso ha ligado a los diversos rangos de la vida civil una cierta representación y un cierto gasto, y un género particular de vida, que es lo que se llama decencia. Cada clase tiene su sociedad y sus placeres particulares. Un joven que no puede tener parte en ellos por falta de medios de fortuna, está en muy mala posición para ser feliz. En cuanto a la segunda consideración, a saber, lo que un hijo puede esperar racionalmente de sus padres; debe esperar la suerte que ve en la mayor parte de los hijos que se hallan en las mismas circunstancias que él; y nosotros no podemos llamar irracional una esperanza que es imposible destruir.
En virtud de esta regla, con razón hace el padre una diferencia entre sus hijos, según que tienen más o menos necesidad de los bienes de su padre, por la diferencia de edad o de sexo, de la situación en que se hallan, o de la fortuna que hayan tenido.
Como hay muy pocos empleos lucrativos para las mujeres, y como no tienen, de consiguiente, sino muy pocas ocasiones de aumentar su renta, deben ser siempre las hijas objeto de los cuidados especiales y de la previsión de un padre. El estado del matrimonio, cuya felicidad podrían racionalmente esperar, no siempre está en manos de todas las que le merecen, principalmente en un tiempo en que el celibato licencioso es de moda entre los hombres. Un padre debe, pues, en cuanto pueda, poner a sus hijas en estado de tener una vida honesta e independiente, si no pueden casarse, aunque para ello le sea preciso cercenar una parte de lo que había de dar a sus hijos varones, y darles menos de lo que esperan. Solo después de haber provisto un padre a las necesidades de la situación respectiva de sus hijos, debe atender a la segunda consideración, es decir, debe, procurar satisfacer las esperanzas de sus hijos.
La diferente esperanza que tienen los hijos, según sean legítimos o naturales, y la utilidad de desalentar por todos los medios posibles el trato ilícito entre los dos sexos, constituyen toda la diferencia que hay entre los hijos legítimos y los hijos naturales. Pero ninguna de estas dos razones pueden, en caso alguno, justificar la conducta de aquellos hombres, que dejan en el mundo a sus hijos naturales sin recurso, sin educación, y sin colocación; o lo que es todavía más cruel, sin ningún medio de conservar la situación en que se hallaban desde el principio; esto es lo mismo que dejarles entregados a una desgracia cierta.
Después que un padre ha cumplido con la obligación que tiene de dejar a sus hijos con que subsistir, puede con justicia disminuir la porción de alguno de ellos para castigar alguna falta grave, o para contener la desobediencia y el olvido de la piedad filial; porque un hijo que sabe que se conduce mal, y que mira con un desprecio criminal la voluntad de su padre, y le llena voluntariamente de pesadumbres, no puede esperar de él las mismas atenciones que si se portase como debía.
También puede suceder que un hijo sea tan vicioso e incorregible, que no se pueda esperar de él que haga de su fortuna mejor uso que si fuera imbécil o mentecato. En este caso, mirado el punto solo bajo el aspecto moral, y con abstracción completa de las leyes del país, el padre puede tratarle como a un fatuo o a un loco; es decir, puede contentarse con proveer a su subsistencia por medio de una pensión suficiente para sus necesidades y placeres inocentes, quitándole la facultad de enajenarla. Parece que solo en este caso puede un padre desheredar absolutamente a un hijo.
Ni se lisonjeen los padres para excusarse de una injusta disposición de sus bienes, con alegar “que cada uno puede hacer lo que quiera de lo que tiene.” Todo lo que hay de verdadero en esta expresión, se reduce a que su voluntad no se ve tal vez contrariada por las leyes humanas, y que será válido su testamento, por caprichoso que sea, cuando no lo contradicen las leyes. Pero esto no le libra en conciencia de las obligaciones de padre; o no quiere decir que puede olvidar enteramente, sin injusticia, las necesidades o las esperanzas de su familia por contentar un capricho, o por entregarse a una preferencia que no se justifica por una diferencia conocida de mérito, o de posición. Aunque un padre en las relaciones ordinarias con su familia, y en los pequeños favores de la vida doméstica; no siempre puede resistirse a la predilección que tiene por alguno de sus hijos (lo que sin embargo debe procurar, para evitar los celos y disgustos que causan siempre semejantes preferencias), está obligado, con todo, cuando piensa en hacer su testamento, a subordinar su ternura a otras consideraciones de más alta importancia.
Un padre de familias está obligado a ser económico cuanto sea necesario para llenar todas estas atenciones que pesan sobre él. Una vez cubiertas, puede ser generoso con los extraños; no en otro caso, porque sería dar a unos lo que corresponde a otros; puede, pues, muy bien no usar de liberalidades dispendiosas, porque privar de una cosa a los que tienen necesidad de ella, para dársela a otros, aunque también la necesiten, no es aumentar en nada la felicidad general: y hasta este punto, y solo hasta este punto el pretexto de tengo hijos y una numerosa familia; la caridad bien ordenada empieza por uno mismo, puede justificar la parsimonia de un padre en los socorros que da a los extraños, y servir de respuesta a los que solicitan su caridad. Mas allá de estos límites, como es menor la utilidad de las riquezas, también debe debilitarse a proporción el deseo de reservarlas. Lo cierto es que los hijos ganan mucho menos que lo que se figuran sus padres, en cuanto a su felicidad verdadera, y aun en cuanto a su prosperidad exterior, empezando con grandes capitales. La mayor parte de los que mueren ricos han empezado con poco. Y si hablamos de la complacencia y satisfacción, no se puede comparar la que resulta de haber adquirido uno su fortuna por medio de su trabajo y buena suerte, con la que se siente de hallarse rico de una vez por la herencia que ya se esperaba.
La salud y la virtud de un hijo, en el curso de su vida, son consideraciones tan superiores a todas las demás, que todo lo que puede tener alguna influencia en este punto merece la mayor atención por parte de un padre. Con respecto a la salud, la agricultura, y en general las ocupaciones activas, rurales, o que exigen movimiento, deben preferirse a una ocupación sedentaria. Las precauciones que debe tomar el padre respecto a los alimentos, descanso y sueño de sus hijos, horas de trabajo y estudio, no se necesita mucha ciencia para conocerlas, cuando hay el celo debido por la salud de los hijos. Pero nunca se encarecerá demasiado el esmero con que deben procurar los padres que no se enseñoree de sus hijos el vicio de la lujuria, que aún considerado solo por el lado de la salud, es uno de los mayores enemigos que tiene el hombre.
Por lo que hace a la virtud, aquellas ocupaciones en que la ganancia de uno está ligada con el beneficio de otro (lo que se verifica en el comercio, y en todos los trabajos que se hacen por encargo), son mejores que aquellas en que para que uno gane es menester que otro pierda; en que lo que uno gana se adquiere sin retribución y se da con repugnancia; como sucede en el juego, y en todo lo que depende de él, y en las de predaciones de la guerra,
Mas no solo en el destino que den los padres a sus hijos deben tener siempre en cuenta la virtud, sino que el objeto preferente y constante de sus cuidados ha de ser el formar de sus hijos hombres verdaderamente virtuosos en sus principios y en toda su conducta.
Para nosotros que creemos que en una época o en otra de nuestra existencia, es decir, en esta vida o en la venidera, o acaso en ambas, tiene la virtud que conducirnos a la felicidad, o acabar el vicio por hacernos desgraciados, para nosotros que observamos, además, que los vicios o las virtudes de un hombre son por lo común el resultado de la dirección que ha recibido en su infancia y juventud, o de la situación en que se halla colocado; para nosotros, digo, y para todos los que no desatiendan estas consideraciones, la obligación de velar sobre la virtud de un hijo, es sin comparación mucho más importante, que la que tienen los padres de proveer a su manutención y establecimiento. La felicidad de los hijos se interesa mucho más en la virtud, que en los demás medios de procurarla, porque estos medios solo tienen por objeto la felicidad de esta vida corta y transitoria, y la virtud la de esta vida, y la de la eterna.
Para cumplir los padres con esta obligación, lo primero que deben procurar es imprimir en la mente de sus hijos la idea de que tienen que dar cuenta de sus acciones a un juez supremo, justiciero y omnipotente; esto es, acostumbrarles a ver las consecuencias de su conducta en la vida futura. Mas este objeto únicamente lo conseguirán los padres, cuando miren a esas mismas consecuencias en todo cuanto hacen. Hacemos a los padres la justicia de creer que no escasean a sus hijos las lecciones de religión y virtud, y aquellas exhortaciones que cuestan poco, pero que no aprovechan mucho, cuando el ejemplo que dan a sus hijos está en perpetua contradicción con sus consejos. Un padre, v. g., prevendrá a su hijo de un modo muy grave y solemne en la apariencia, contra la ociosidad, contra el exceso en la bebida, contra la disolución y la extravagancia, mientras que él mismo pasa toda su vida sin hacer nada, se embriaga todos los días, se halla difamado entre sus vecinos por alguna amistad escandalosa, y gasta sus bienes, que debieran servir para mantener y colocar a su familia, en la crápula, en la lujuria, y en la ostentación. O bien, discurrirá delante de sus hijos sobre las obligaciones e importancia de la religión de Jesucristo, mientras que por excusas las más frívolas, y comúnmente las menos sinceras, deja de cumplir los deberes más solemnes que le impone esta misma religión. O bien, hará presente a sus hijos la autoridad suprema y terrible de un Dios todopoderoso; les dirá que no se debe nombrar a un ser tan grande, ni aun pensar en él sin el más profundo respeto y veneración; mientras que una hora después de haber dado a sus hijos esta lección, si se presenta un motivo que excite su cólera, su alegría, o su admiración, pronunciará el nombre de Dios del modo más profano y ofensivo a su Divina Majestad, y se mofará de las declaraciones y amenazas de la religión cristiana contra los que pronuncian sin respeto, y aun en vano, el sacrosanto nombre de Dios, como si fuera el lenguaje de una superstición ridícula, y que ha caducado ya hace mucho tiempo. No se puede jugar así ni con un niño, porque no deja de ver bien, al través de la máscara de un fingido respeto por la virtud; conoce que su padre está haciendo un papel prestado, y recibe sus reprensiones como máximas en boca de un comediante: y formada una vez esta opinión por el niño, destruye enteramente la influencia del padre, no solo respecto de la virtud, sino también respecto de cualquiera otra cosa, aun aquellas de que el mismo hijo está sinceramente convencido. Al contrario, una atención silenciosa, pero constante a todos los deberes de la religión, y que se observe en toda la conducta del padre, irá ejerciendo poco a poco una influencia profunda y durable en el ánimo del hijo, y será mucho más eficaz que aquellas reprensiones formales que ocasionadas generalmente por una provocación del momento, manifiestan no tener otro principio que la cólera o el enfado, y por esta razón se reciben siempre con disgusto y aun con despecho.
Lo primero de que debe cuidar un padre, es de ser él mismo virtuoso; lo segundo hacer que sus virtudes sean tan amables y atractivas como lo permita la naturaleza de cada una. La misma virtud puede incomodar, si va acompañada de modales ofensivos. Se pueden llevar algunas virtudes hasta un punto tal, o ejercerse tan fuera de tiempo, que desaminen y exasperen a los que las observan y viven bajo su influencia, en lugar de excitar el deseo de imitarlas y adoptarlas: los jóvenes, especialmente, están muy expuestos a estas funestas impresiones. Por ejemplo, si la economía de un padre degenera en una parsimonia minuciosa y demasiado exigente, es casi seguro que el hijo que tanto tiene que sufrir con semejante disposición, llegará a ser un enemigo jurado de todas las reglas de orden y moderación en los gastos. Si el padre tiene una devoción sombría, rigorosa, melancólica; si a cada paso está turbando las recreaciones de sus hijos, y agobiándoles en todas ocasiones con un lenguaje devoto, es muy de temer que los hijos saquen de la casa paterna una prevención decidida contra todo lo que sea seriedad y religión, como incompatible con una vida alegre y agradable, y desplieguen en sus relaciones sociales un carácter frívolo y disoluto.
También se puede hacer alguna cosa para corregir o perfeccionar las disposiciones que se descubren en la primera edad, poniendo a los hijos en la situación menos peligrosa para su carácter peculiar. Así, yo elegiría una vida retirada para un joven inclinado a placeres licenciosos: una condición privada para el fogoso y orgulloso: una profesión liberal y la estancia en un pueblo grande para el que tuviese un carácter apagado e interesado: me libraría muy bien de colocar en el ejército a un hijo disoluto, como acostumbran generalmente los padres; en el comercio a un avaricioso, en la curia a un astuto: o de lisonjear un carácter vano y orgulloso con títulos fastuosos, o con darle un estado de honor y distinción en el mundo, para que su genio, sin serle de provecho alguno, aumentase e hiciese más sensibles sus yerros. Del mismo modo, es decir, según fuese la disposición o el carácter de cada uno de los hijos, así me decidiría yo por la educación pública o por la privada. Un carácter reservado, tímido e indolente, desarrollará sus facultades y adquirirá más vigor con una educación pública. Los jóvenes de un espíritu ardiente y de pasiones fuertes, estarán más seguros con una educación privada. En las escuelas públicas se suele aprender más, pero también se adelanta más en vicios: los talentos despejados son atendidos y abandonados los lentos y tardos. Con una educación particular, no se puede llegar muy adelante en la instrucción, pero es más segura una medianía.
(páginas 246-264.)
Capítulo X
Derechos de los padres
Los derechos de los padres resultan de sus deberes. Si es un deber en un padre criar a sus hijos; formarles para una vida útil y virtuosa; ponerles en una situación propia para satisfacer sus necesidades y acomodada a sus circunstancias, y prepararles para ella; necesita tener la autoridad suficiente para conseguirlo, y para establecer un régimen y disciplina bastante fuerte para sostener su autoridad. La ley natural no reconoce más fundamento de los derechos de un padre respecto de sus hijos, que las obligaciones que tiene para con ellos (hablo aquí únicamente de los derechos que pueden sostenerse con la fuerza.) Esta relación que media entre los derechos de un padre y sus obligaciones, no le da la propiedad de la persona de su hijo, ni dominación o señorío alguno natural, como se supone comúnmente.
Una vez que en general es necesario fijar el destino de los hijos antes que ellos puedan formar juicio por sí mismos sobre lo que conviene para su propia felicidad, los padres tienen derecho para elegir el que más crean convenirles.
Como también la madre debe estar obediente al padre, debe cederle en autoridad. Así, cuando las ordenes son opuestas, se debe obedecer al padre. En el caso de que muera uno u otro, la autoridad, lo mismo que las obligaciones de los dos padres, se reúnen en el que sobrevive.
Pues que estos derechos siguen siempre a los deberes, pertenecen igualmente a los tutores; y como delegados de los padres, a los ayos, a los maestros, &c.
De este principio, “que los derechos de los padres resultan de sus deberes,” se sigue que los padres no tienen un derecho natural sobre la vida de sus hijos, como se lo concedían, sin razón, las leyes de los romanos; ni el derecho de usar de una severidad inútil; ni el de mandar cometer un crimen; porque estos derechos nunca serán necesarios para que los padres cumplan con sus deberes.
Por la misma razón, los padres no tienen derecho para vender a sus hijos por esclavos. Sobre lo cual podemos observar de paso, que por la ley natural, los hijos de los esclavos no nacen esclavos; porque una vez que los derechos del Señor le han venido por los padres, jamás pueden ser más latos que los de los mismos padres.
De aquí parece seguirse también, que los padres, no solo desnaturalizan, sino también traspasan su legitima autoridad, cuando satisfacen su propia ambición, su avaricia o sus preocupaciones, a costa visiblemente de la felicidad de sus hijos. Se puede citar por ejemplo de este abuso de la autoridad paternal, la conducta de los que encierran en un monasterio a sus hijas o a sus hijos segundos, con el fin de conservar íntegramente la fortuna y esplendor de su familia; de los que emplean, ya la violencia, ya los halagos, para precisarlos a que escojan ellos mismos aquel estado; de los que hacen a sus hijos abrazar con el mismo fin el estado eclesiástico, aunque no tengan verdadera vocación; de los que estrechan a sus hijos a que contraigan matrimonios que les repugnan, con el objeto de enriquecer o elevar a su familia, o de asegurar algunos bienes o intereses, o bien favor y protección en la corte o por parte de los poderosos: y últimamente, de los que por motivos de orgullo, de odio, de acaricia, o por algún pique de familia, se oponen a aquellos matrimonios en que sus hijos serían probablemente felices.
(páginas 265-267.)
Capítulo XI
Deberes de los hijos
Los deberes de los hijos pueden considerarse:
I. Durante la infancia.
II. Cuando ya son adultos, pero perseveran todavía en la familia del padre.
III. Después que siendo adultos salen de la familia del padre.
I. Durante la infancia.
Es necesario suponer que los niños han llegado ya a cierto grado de discernimiento, para ser capaces de alguna obligación. Hay un intervalo de ocho o nueve años desde los primeros destellos de la razón hasta que llega a madurarse. En este intervalo es absolutamente necesario poner muchas trabas a la inclinación de los hijos, y dirigirla en la aplicación a varios objetos, cuya utilidad o perjuicio no están en estado de conocer. Por esta razón, la obediencia de los hijos, mientras dura este período, debe ser pronta e implícita; exceptuando siempre el caso en que se les mande cometer un crimen manifiesto.
II. Cuando son adultos, pero perseveran todavía en la familia del padre.
Si los hijos cuando han llegado a ser adultos, escogen voluntariamente permanecer en la familia de su padre, están obligados (además de la obligación común de ser agradecidos), a observar todos los reglamentos de familia que establezca el padre; deben contribuir con su trabajo, si es necesario, a sostenerle, y limitarse al gasto que determine. La misma obligación tendrían los hijos si fuesen admitidos en otra familia, o fuesen socorridos por otra mano.
III. Después que siendo adultos salen de la familia del padre.
En esta posición, el deber de los hijos para con sus padres es simplemente el de la gratitud, la cual no se diferencia en especie, de la que debemos a cualquiera otro bienhechor, pero nos obliga tanto más, cuanto mayor bienhechor nuestro es el padre, que ningún otro amigo. Es imposible comprender en una simple enumeración todos los servicios y atenciones con que podemos atestiguar a los padres nuestro agradecimiento. Podemos manifestarle, prestándonos a su voluntad, aunque sea contraria a nuestro propio gusto y a nuestro propio parecer, siempre que lo que quieran no sea moralmente malo, ni enteramente incompatible con nuestro bienestar; procurando proporcionarles satisfacciones, prevenir sus deseos y sosegar sus inquietudes, así en las cosas pequeñas como en las grandes; contribuyendo, si es necesario, a su mantenimiento, conveniencia y comodidades, haciéndoles compañía, aunque tengamos que privarnos de las diversiones y placeres que más nos gustan; cuidándoles y asistiéndoles con amor, respeto y agrado en sus enfermedades y dolencias; soportando sus flaquezas y debilidades, así de alma como del cuerpo, su mal humor, sus maneras poco a la moda, descuidadas o austeras, y aquellos hábitos incómodos que se suelen contraer en una edad avanzada. Porque, ¿dónde encontrarán indulgencia los padres ancianos, sino en el cariño e interés de sus hijos?
Las contestaciones más serias que suelen mediar entre padres e hijos, son ordinariamente sobre el matrimonio o sobre elección de destino.
En ningún caso tiene derecho el padre para privar al hijo de la felicidad a que puede aspirar. Por lo cual, si hay entre dos individuos de diferente sexo una inclinación personal y exclusiva, de modo que la unión de aquellas dos personas por medio del matrimonio, sea realmente necesaria para que el hijo sea feliz; o bien si el hijo siente una aversión involuntaria e invencible respecto de tal o cual destino; se sigue que los padres en este caso, deben no valerse de su autoridad, y que los hijos no están obligados a obedecerles.
La dificultad está en conocer cuándo y hasta qué punto estarán el padre y el hijo en este caso en los ejemplos particulares que ocurran. No es fácil saber si el cariño de los que se aman continuará con bastante fuerza, o por el tiempo necesario para que el cumplimiento de sus deseos se repute por esencial a su felicidad por toda la vida, o si dejarán de ser felices en mucha parte por no cumplirlos: pero se puede asegurar que no sucede así en la mitad de los enlaces que contrae la gente joven con tanta pasión y precipitación. También creo yo que la aversión que un hijo tiene a una profesión, ocupación o carrera, raras veces dejará de ceder a la resolución, constancia y actividad en el cumplimiento de las obligaciones que lleva consigo, especialmente cuando no hay esperanza de variarla y abrazar otra, aunque puede suceder alguna vez. Por estas razones, el hijo que respeta la opinión de sus padres y desea su felicidad, como está obligado a desearla, debe a lo menos deferir a su voluntad para ensayar franca y lealmente, en el primer caso, si el tiempo y la ausencia disminuyen una afección, que aquellos desaprueban; y en el segundo, si una perseverancia por más tiempo en la ocupación a que le han destinado, la hace más fácil, y llevadera. Todo depende de que el hijo haga la experiencia con sinceridad, y no solamente con el fin de llegar a su objeto por medio de una complacencia fingida y transitoria. Es propio del amor, del odio, y de todas las afecciones violentas, engañarnos con la persuasión de que las hemos de sentir siempre con la misma intensión con que las sentimos cuando se forman; y no podemos concebir que lleguen alguna vez a debilitarse o a desaparecer. Lo que puede disminuir esta persuasión es la experiencia de las mutaciones, mayores todavía, que advertimos otras veces en nosotros mismos, o el hábito de fiarnos de lo que nos dicen nuestros padres o tutores, o de lo que nos enseñan los libros. Si los jóvenes no consiguen vencerse, llegan a hacerse intratables: porque ven claramente, y con verdad, la imposibilidad de ser felices en las circunstancias que se les proponen, atendiendo a las disposiciones actuales de su alma y de su corazón. Cuando un hijo se ha esforzado de buena fe, pero inútilmente, por conciliar sus inclinaciones con la voluntad de los que le dieron el ser, no por eso debe perder nada del afecto o fortuna de sus padres, los cuales, cuando tienen motivo para creer en la ingenuidad de sus hijos, deben condescender con ellos; y en todo caso está entonces el hijo en libertad para proveer a su propia felicidad.
Los padres no tienen derecho para estrechar a sus hijos a contraer matrimonios que les repugnan, ni deben, de ningún modo, conservar el menor resentimiento, porque sus hijos no les obedezcan en este particular. No es lo mismo cuando el padre se resiste a que el hijo contraiga matrimonio por inclinación. En el primer caso es mucho más probable la desgracia del hijo; porque nos es mucho más fácil vivir sin la persona a quien amamos, que con la persona que aborrecemos. Añádase a esto que el compeler a una persona a que se case, la conduce infaliblemente a la prevaricación, porque el que se casa con repugnancia, promete un afecto que no tiene ni espera tener; y la autoridad paterna, lo mismo que cualquiera otra autoridad humana, cesa desde el momento en que es un crimen obedecerla.
En las contestaciones de que acabamos de hablar, y en cualesquiera otras que puedan ocurrir entre padres e hijos, es obligación del padre presentar al hijo las consecuencias de su conducta; y lo mejor que puede hacer es presentárselas con fidelidad. Es muy común en los padres exagerar estas descripciones sobre toda probabilidad; perdiendo con semejantes exageraciones todo el crédito para con sus hijos, y destruyendo de este modo su propia obra.
Está prohibido a los padres interponer su autoridad con sus hijos, cuando estos están obligados a seguir su propio parecer y no el de ningún otro; como los jueces y magistrados en el ejercicio de su cargo; los individuos de las cortes en sus votos; y los electores, cuando debe darse la preferencia a cualidades determinadas y especiales. El hijo puede ilustrar su juicio con las advertencias de su padre, o de cualquiera otro a quien quiera consultar; pero lo que últimamente debe determinar su conducta, ha de ser su propio juicio, ya se funde en la reflexión, ya en la autoridad.
Los hijos están obligados a mantener no solamente a sus padres, sino también a sus abuelos, o ascendientes más lejanos, cuando lo necesitan. En todos tiempos deben dar honor a sus padres con su buena conducta, procurándoles la satisfacción de ver a sus hijos virtuosos, y apreciados en la sociedad, y evitándoles la vergüenza y el sentimiento de tener unos hijos viciosos y despreciados: en todas ocasiones deben defender, si es necesario, los intereses materiales de sus padres, y principalmente su buen nombre: deben no responderles ni aun mirarles jamás de un modo ofensivo o poco respetuoso: finalmente, teman que la mala conducta que observen con sus padres, no sea un ejemplo pernicioso para sus propios hijos: y sobre todo teman la justicia de Dios, que ha puesto en su lugar a los padres, y que quiere y manda que se les respete como a tenientes suyos.
(páginas 267-273.)
Obligaciones para con nosotros mismos
Hay muy pocas obligaciones, cuyos efectos se limitan al que cumple con ellas o las quebranta. Acabamos de hablar de aquellas cuyo cumplimiento o trasgresión se refiere, más o menos, a los demás. Aquí trataremos de las que tiene el hombre inmediatamente consigo mismo, aunque de cumplirlas o no cumplirlas, es muy difícil deje de seguirse algún resultado, que toque bien que indirecta o remotamente, a los demás hombres.
Dios es el único dueño del hombre, de su vida, de su salud; porque él solo es su hacedor, él solo, por su esencia, es el Señor exclusivo de todo lo que existe. Así el hombre no tiene ningún derecho, independiente de la voluntad de Dios, sobre su vida, sobre su salud ni sobre sus miembros: debe, pues, conservar todos estos dones de su criador, y tenerlos siempre a su disposición. El oponerse voluntaria y libremente a esta conservación es un delito; es disponer, sin derecho para ello, de un depósito que nos ha confiado el Señor. Además, por las consecuencias generales de no cuidar el hombre de su vida, de su salud, y de sus fuerzas, se conoce que semejante descuido es opuesto al orden secundario. ¿Pudiera contribuir a él un hombre muerto, un hombre enfermo, lisiado u extenuado? Por todas estas razones está obligado el hombre a conservar su vida y su salud.
Para cumplir con este deber, tiene derecho, y a veces obligación de hacer muchas cosas, y de omitir otras muchas. Entre las primeras ocupa un lugar preferente la defensa propia: entre las segundas, hablaremos en particular del suicidio y de la intemperancia.
(páginas 274-275.)
Capítulo primero
Defensa propia
Dicen algunos que en el estado de naturaleza puede cualquiera defender el derecho de menor entidad con todas las extremidades que para defenderlo pueda hacer necesarias la obstinación del agresor, con tal que sea un derecho perfecto y determinado. Yo lo dudo; porque dudo que la regla general de que cada uno puede defender lo que es suyo, valga la pena de sostenerse a tanto precio; y porque si se atiende a las consecuencias generales, no se puede sostener que sea mejor para la felicidad de la especie humana, que una persona pierda la vida o un miembro de su cuerpo, que el que otra pierda de su propiedad el valor de dos cuartos o de un ochavo. Sin embargo, los derechos perfectos no se pueden conocer sino por su valor, y es imposible determinar cuánto debe ser este valor, para que empiece el derecho de usar de la violencia extrema. La persona acometida debe balancear, lo mejor que pueda, las consecuencias generales de ceder, con los efectos particulares de la resistencia.
Sea como quiera, este derecho, si existe en el estado de naturaleza, se halla suspendido en la sociedad civil, donde tenemos recursos contra las agresiones de nuestra propiedad, y porque la paz y seguridad de la comunidad, exigen que el cuidado de prevenir, castigar y resarcir los agravios esté en manos de la ley. Además, como los individuos se ven auxiliados por la fuerza pública para volver a entrar en su derecho, o una compensación, la justicia y la utilidad general piden que cada individuo se someta a la determinación de la ley, sobre la especie y medida de la satisfacción que debe obtener.
Solo en un caso se pueden justificar los últimos extremos; cuando nuestra vida se ve acometida, y para conservarla es necesario dar a otro la muerte. Esto es evidente en el estado de naturaleza, a no ser que se demuestre que estamos obligados a preferir la vida del agresor a la nuestra; es decir, a amar más a nuestro enemigo que a nosotros mismos, lo que no parece un deber, ni de justicia, ni de caridad.
Pues bien, el caso no muda de especie, porque vivamos en sociedad, suponiendo, como suponemos, que las leyes de la sociedad no pueden protegernos, ni, atendida la naturaleza del agravio, hacer que logremos una restitución.
Quieren algunos, sin embargo, fundándose en los principios de la caridad cristiana, que aun en este caso no tengamos derecho para quitar la vida a nuestro agresor, porque se perdería su alma para siempre, muriendo este en el acto de cometer un pecado mortal, y el cristiano debe posponer su propia vida temporal a la condenación eterna, aunque sea de un asesino. Esta razón tendría alguna fuerza, si el acometido estuviese seguro de su salvación, pero como no puede estarlo, es pedirle demasiado el exigir, que exponga su salvación eterna en gracia de un homicida.
Pero este derecho de quitar la vida al injusto agresor, se limita al caso en que no tengamos otro medio de conservar la nuestra, como huir si podemos, tratar de convencerle con razones, pedir socorro, desarmar a nuestro adversario, herirle para imposibilitarle de consumar su atentado, &c. El mismo derecho tenemos, aunque el peligro proceda de una agresión involuntaria, como cuando se equivoca el agresor teniéndonos por otra persona a quien quiere asesinar; cuando está loco; cuando una persona cae en el agua, y nos lleva tras de sí; o cuando se hallan dos reducidos a tal situación que es indispensable que muera uno de ellos, como cuando en un naufragio se apoderan de una tabla en que no cabe más que uno: aunque a decir verdad, estos casos extremos que se presentan raras veces, y que cuando ocurren no dan lugar a la reflexión, no merecen mencionarse, y mucho menos debatirse.
El caso que se aproxima más a la conservación de la vida, y que parece justificar las mismas extremidades, es la defensa de la castidad, en especial si se teme con fundamento perderla formalmente con la violencia; es decir, si se teme que esta sea capaz de excitar un deleite en la persona violentada, que llegue a ser por ella interiormente consentido.
En todos los demás casos en que pueda ser permitido el homicidio, parece que lo más seguro es mirarlo como autorizado por las leyes del país, y al que lo comete como a un ejecutor de la ley: como cuando se mata a un ladrón en un camino, o a cualquiera que intenta introducirse de noche violentamente en nuestra casa, y no tenemos otro medio de ahuyentarle.
Exceptuando, pues, el caso de hallarse en peligro inmediato la vida o la castidad, o de haber una autorización por parte de la ley, no se puede quitar la vida a ningún hombre.
Los derechos de la guerra tienen su explicación aparte. (Pág. 90.)
(páginas 275-278.)
Capítulo II
Suicidio
No hay punto ninguno en la moral, en que sea tan necesario, como en el suicidio, atender a las consecuencias generales para descubrir su oposición al orden, y por consiguiente a la voluntad de Dios. Se pueden imaginar, y aun hallar realmente, en el suicidio, casos extremos, en que costaría mucho trabajo descubrir un mal efecto particular para probar por él la malicia moral de la acción suicida. Los casos de esta especie son los que han introducido la confusión y las dudas en esta cuestión, creyendo algunos que no es contrario al orden ni a la voluntad de Dios el suicidio en aquellos casos en que la vida es para el hombre una carga insoportable, y para los demás inútil y aun onerosa; en que sus padecimientos son horrorosos, su muerte infalible, un alivio y descanso para los que le rodean, y para él un bien, pues que se libra de tanto padecer: no tiene parientes, no tiene amigos, a nadie está sosteniendo; en fin, no hay motivo alguno para que sea sentida su muerte: el suicidio, en este caso, es un bien para el suicida y para los demás, y no es un mal para nadie; ¿cómo puede ser contra el orden y contra la voluntad de Dios? ¿Puede querer Dios que tanto padezca una criatura suya sin la menor utilidad?
En primer lugar, hay otros muchos casos en que el homicidio se pudiera justificar por esas mismas razones u otras análogas; y aun los vicios más groseros podrían hallar su justificación en argumentos de la misma clase. Para el incontinente, un estado en que tuviese que padecer continua violencia, sería más insoportable que la misma muerte: ni podría imputársele una situación tan apurada, cuando procediese del hábito de placeres lícitos y no pudiese tornar a disfrutarlos: acaso se extraviaría su juicio hasta el punto de creer que tenía, no solamente derecho, sino también obligación, en este caso, de quitarse la vida, por no exponer manifiestamente su castidad.
En segundo lugar, la muerte, se dice, en muchos casos es un bien para el hombre, la vida es un mal. Mas si la regla para apreciar la moralidad del suicidio, fuera este bien y este mal particular, se plagaría la sociedad de suicidios. Si por estas consecuencias particulares y personales del suicidio, se hubiera de medir el permiso de cometerle, no pudiera darse una regla más defectible y de la cual se siguiesen mayores males a la sociedad: cada uno, en un momento de melancolía, en la violencia de una pasión, al pasar de repente de la opulencia a la mendicidad, y en otras mil ocasiones, se creería autorizado para quitarse la vida. ¿Y cuál sería el resultado de esta permisión? Males sin cuento para la comunidad: el perecer sucesiva y continuamente muchos de sus individuos, con todas las consecuencias de tan sensible pérdida. Así, pues, los males y bienes peculiares de cada persona, no pueden ser el fundamento de nuestra conducta en esta parte: de semejante norma se seguirían mil males a la sociedad, contra el orden que debe reinar en ella, y contra la voluntad de Dios que ha establecido y quiere y manda que se conserve este orden. De consiguiente, por trabajado, por abrumado, por desesperado que se vea un hombre, no son sus males y sus bienes propios, los que le han de servir de regla para dirigir su conducta en cuanto a conservar o quitarse la vida.
¿Y alegará el suicida que su vida es inútil al género humano? Todo hombre puede alegar ese pretexto cuando quiera; especialmente los que tienen un carácter melancólico están dispuestos a creerse inútiles, aunque realmente no lo son. Supongamos que se promulgase una ley autorizando a cualquiera para dar la muerte a todo el que creyese inútil: ¿quién no reprobaría la latitud de semejante ley? ¿Quién no ve que esto sería dejar al arbitrio de cada hombre la vida de todos los demás? Pues bien, una regla igual, aplicada a nuestra propia vida, sería susceptible de la misma extensión. Por otra parte, ningún hombre es inútil, como lo supone este pretexto, sino aquel que no tiene ni poder ni ocasión de ser útil, ni esperanza de tener ni lo uno ni lo otro: mas ningún hombre se verá reducido jamás, en mi opinión, a semejante estado de nulidad, y falta de esperanza.
¿Diremos que pueden quitarse la vida voluntariamente los que no dejan persona alguna que pueda sentir su muerte? ¿Pero quién podrá asegurarnos que nadie se afligirá por nuestra muerte? Conque la cuestión habrá siempre de reducirse a saber si el sentimiento que otros puedan recibir en este caso, excede a la pena que a nosotros nos causa el vivir. Luego tendría que preceder una comparación entre cosas de naturaleza tan indeterminada, y acerca de las cuales se podrían formar juicios en tanto grado diferentes, según la situación de la alma y la impresión de los males actuales, que permitir el suicidio, en tales circunstancias, sería permitirle en todas a los caracteres hipocondriacos, desde el momento que sus males reales o imaginarios pudiesen vencer el temor natural de la muerte. Jamás se ven tentados los hombres a destruirse a sí mismos, sino cuando están oprimidos por alguna violenta pesadumbre: la regla, pues, de que acabamos de hablar, tendría que aplicarse en este caso. ¿Pero qué efecto se puede esperar de una regla que se funda en una comparación entre nuestros males y los ajenos, entre el dolor que sentimos, y el que no hacemos más que imaginar en otros, y esto en una balanza tan falsa, como la imaginación desarreglada de la parte interesada?
Igualmente, cualquiera otra regla que quisiéramos asignar, nos conduciría siempre a permitir indistintamente el suicidio en todos los casos en que se puede temer que se cometerá.
Resta, pues, examinar cuál sería el efecto de esta permisión. Sería evidentemente la pérdida de muchas vidas para la comunidad, algunas de las cuales todavía podían ser útiles o importantes; la aflicción de muchas familias y la consternación de todas: porque precisamente habían de vivir los hombres en una continua alarma sobre la suerte de sus padres, hijos, hermanos, parientes y amigos, una vez rotos los vínculos de la religión y de la moral, cuando el primer disgusto que pusiese a un hombre en la tentación de quitarse la vida, sería suficiente para justificarle; y cuando las locuras y los vicios, no menos que las calamidades de la vida, convierten frecuentemente la existencia en una carga pesada.
Otra razón, muy distinta de la anterior, es la siguiente. Mientras que el hombre vive en la tierra, si continúa ejerciendo la virtud en lo que pueda, conserva la facultad de mejorar su suerte en la vida futura. Este argumento no prueba estrictamente que el suicidio sea un delito, es verdad; pero si nos presenta un motivo más para no cometerle viene a ser lo mismo. Pues bien, no hay ningún estado en la vida humana que no sea susceptible de alguna virtud activa o pasiva. La piedad misma, y la resignación en los trabajos a que somos llamados, manifiestan una confianza y una sumisión a la divina providencia, muy agradables a Dios; son un ejemplo edificante para los demás, y pueden también esperar la más noble recompensa de las virtudes humanas. Estas cualidades están siempre a disposición de los desgraciados, y únicamente de los desgraciados.
Estas consideraciones nos conducen naturalmente a otra reflexión más alta e importante. Hemos dicho anteriormente que Dios es el dueño absoluto y único de nuestra vida: será pues atentar contra los derechos de su soberanía, contrariando además los designios que su infinita sabiduría se haya propuesto al concedernos la vida, el atentar contra ella sin estar autorizados por el mismo Dios, y no lo estamos según lo acabamos de probar. ¿Quién le ha dicho al hombre, por grandes que sean los trabajos que está padeciendo, que no los dirige el Señor a un fin conveniente, concebido desde la eternidad en los consejos de su insondable sabiduría? Sería, pues, contrariar abiertamente los designios de Dios, privarse de una vida, que tiene destinada, tal cual ella es, para algún objeto.
Toda esta doctrina es aplicable a cualquiera suicidio sin excepción. Pero además de los motivos generales, tendrá cada caso particular sus consecuencias propias que pueden agravarle: los deberes que se abandonan; las esperanzas que se defraudan; la pérdida, la aflicción o las desgracias que nuestra muerte y su naturaleza y circunstancias puedan causar a nuestra familia, a nuestros parientes y amigos; la ocasión que damos a que otros sospechen de la sinceridad de los sentimientos morales y religiosos que habíamos profesado, y por una consecuencia necesaria, de todos los demás sentimientos que nos animaban; la mala nota que atraemos sobre nuestra condición, sobre nuestro estado, o sobre la religión que profesamos; en una palabra, otras mil consecuencias particulares, igualmente malas, que resultan de la situación de cada individuo que se suicida.
Después de haber propuesto todas estas razones contra la legitimidad del suicidio, parece inútil abrir una nueva discusión para responder a los argumentos que se alegan en su defensa, pues no haríamos más que repetir lo que hemos dicho ya. Sin embargo, no podemos pasar en silencio la objeción que sigue, porque es la más especiosa de todas. Si negamos, dicen, a los individuos el derecho sobre su propia vida, parece imposible conciliar con la ley natural el derecho que se arroga y ejerce el Estado sobre la vida de los súbditos, cuando impone la pena capital. Porque este derecho, lo mismo que cualquiera autoridad legítima en un Estado, no puede derivarse sino del contrato y consentimiento virtual de los ciudadanos que lo componen; y es evidente que nadie puede trasmitir a otro por su consentimiento un derecho que él mismo no tiene. También será difícil sostener la facultad que tiene el Estado para exponer la vida de sus súbditos en los campos de batalla; sobre todo en las guerras ofensivas, en que no se puede alegar con alguna apariencia de razón el privilegio de la defensa personal. Y más difícil será todavía explicar, cómo el prodigar su vida en estos casos puede llegar a ser una virtud, cuando el conservarla es el primer deber de nuestra naturaleza.
Todo este raciocinio se funda en un error; a saber, que el Estado adquiere sus derechos sobre la vida de los súbditos por el consentimiento de estos, como una cosa que les pertenecía desde el principio, y que han trasmitido voluntariamente al Gobierno. La verdad es que el Estado no ha recibido este derecho del consentimiento de los súbditos, ni por medio de este consentimiento, sino inmediatamente, se puede decir, del mismo Dios. Como es útil, por no decir indispensable, para el bien de la comunidad, que el que la gobierna tenga esta facultad, se puede concluir con razón que Dios quiere que la tenga y que la ejerza. Esta conclusión es la que da el derecho: justamente lo mismo que cualquiera otro derecho; de modo que si hubiera iguales razones para inferir lo mismo respecto de los individuos, el suicidio sería tan justo como la guerra y la pena de muerte. Pero como es imposible demostrar que el derecho de vida y muerte puede concederse a los individuos, con respecto a su propia vida, con las mismas ventajas que al Estado con respecto a la vida de sus súbditos, ni que se pueda conceder en los dos casos con la misma seguridad; de que sea legítimo en el segundo caso, no se sigue que lo sea en el primero.
(páginas 278-286.)
Capítulo III
Intemperancia
Puede haber intemperancia o exceso en todos los placeres que nos vienen por los sentidos. Aquí solo hablamos de la falta de moderación en el comer y beber.
Diremos que alguno come con exceso, cuando le hace daño la comida por su mucha cantidad; si no le hace daño, sería mucho rigor estar contándole a uno los bocados que come, para deslindar lo necesario de lo superfluo, especialmente cuando puede soportar cómodamente con sus bienes el gasto de la comida, sin ser gravoso a los demás, ni faltar a otras atenciones. Sin embargo, difícilmente se podrá justificar a los ojos de la razón la superfluidad en la comida, aunque se considere únicamente bajo el concepto de tal, porque siempre parece que presenta algún abuso de las cosas que Dios ha dado al hombre para utilidad de todos.
La malicia moral de la destemplanza en comer se conoce por los malos efectos siguientes:
1. Debilita las fuerzas y arruina la salud.
2. Imposibilita para cumplir cada uno con las obligaciones que tiene consigo, con los demás, y aun respecto de Dios; a lo menos dificulta el cumplimiento de todas ellas. Aun prescindiendo de lo que padece la salud con la crápula, un glotón, después de una comilona, no está para pensar en obligaciones; un estómago cargado y repleto solo apetece el descanso.
3. Se priva sin necesidad, a los infelices del socorro que debieran esperar del rico, si empleara lo que tiene como debía.
4. El que no puede soportar el gasto de una mesa opípara, contrae deudas tan poco necesarias, como poco racional es el motivo de contraerlas.
El exceso en la bebida de vinos y licores presenta mayor deformidad en la parte moral, y no menores males en la parte física.
Es necesario distinguir el acto del hábito: lo que vamos a decir debe entenderse principalmente del hábito de embriagarse; si bien una parte del crimen y del peligro acompaña siempre a los excesos actuales y momentáneos, y aun el todo hasta cierto punto, porque el hábito, esto es, la propensión o la disposición a embriagarse con facilidad y frecuencia, nace de la repetición de actos particulares.
El mal que produce la embriaguez, y que debe servir de base para graduar la culpa, se halla en los malos efectos siguientes:
1. La embriaguez conduce a la mayor parte de los temperamentos a excesos de una colera descompuesta, y a la incontinencia.
2. Pone al ebrio en un estado en que no puede cumplir los deberes que le son propios, ya por el desorden presente de sus facultades físicas y morales, y ya también, a la larga, por una incapacidad constante procedente de un verdadero entorpecimiento.
3. Va siempre acompañada de gastos que debieran emplearse mejor.
4. Ocasiona infaliblemente pesadumbres y disgustos a la familia del borracho.
5. Y por último, abrevia la vida.
A todas estas consecuencias de la embriaguez se debe añadir el peligro particular y el mal efecto del ejemplo. La embriaguez es un vicio social y alegre, más propio que ningún otro para arrastrar a los demás hacia él con el ejemplo. El bebedor se forma un círculo de amigos: este círculo crece naturalmente: entre los que lo forman hay muchos que arrastran a otros, y llegan a ser el centro de nuevos círculos. Cada uno defiende e imita a sus compañeros, hasta que toda una vecindad se ve inficionada por el contagio de un solo ejemplo. Así lo confirma la observación de que la embriaguez es un vicio local, que reina en ciertas poblaciones o países, sin que se pueda dar otra razón, sino que fue introducido por algunos ejemplos particulares. A esta observación acerca de la cualidad o virtud comunicativa de la embriaguez, añadiremos otra que se refiere a los diferentes malos efectos que hemos enumerado. Las consecuencias de un vicio, lo mismo que los síntomas de una enfermedad, rara vez se encuentran todas a la vez en un mismo sujeto, aunque se las comprenda en una descripción general. En el caso que estamos tratando, puede suceder que la edad o el temperamento de un ebrio le pongan al abrigo de los excesos de la cólera o de la incontinencia; que las facultades de otro puedan soportar los gastos; que este no tenga familia a quien puedan desazonar sus desordenes, y que aquel tenga una constitución difícil de alterar por la bebida. Pero si comprendemos, como debemos comprender, en las consecuencias de nuestra conducta los malos efectos y la tendencia del ejemplo, estas circunstancias, por favorables que sean para el individuo, se hallarán en el fondo mucho menos propias de lo que se piensa para atenuar el crimen de su intemperancia. El moralista podrá decirle siempre: aunque la pérdida del tiempo y del dinero sea de poca importancia para ti, puede tenerla muy grande para otro a quien corrompe tu compañía. Los excesos repetidos con frecuencia, que no destruyen tu salud, pueden ser funestos para tu compañero. Si no tienes mujer, hijos ni parientes que se aflijan por tu ausencia, y esperen asustados tu entrada en la casa, otras familias, de cuyo seno han salido para acompañarte en tu intemperancia el esposo, el padre, el hermano, pueden imputarte con razón sus pesadumbres y miseria. Y será justa su reconvención, sea que la persona seducida lo haya sido por ti inmediatamente, sea que la hayas contagiado por otros eslabones intermedios. Todas estas consideraciones son indispensables para juzgar con verdad de un vicio que se mira ordinariamente con más indulgencia y dulzura que merece.
Prescindo ahora de aquellos insultos mutuos y de aquellos atentados contra la paz y seguridad de los vecinos en que vienen a parar las bacanales de los beodos; y de aquellos efectos ruinosos y mortales, que los licores fuertes producen en ciertos temperamentos, porque cuando se trata de la ebriedad en general, solo se deben considerar las consecuencias generales que de ella se pueden seguir.
Una cuestión de alguna importancia es saber hasta qué punto la embriaguez puede excusar los delitos que cometa una persona embriagada.
Para resolver esta cuestión empezaremos por suponer que la persona ebria está completamente privada de la cualidad de agente moral, es decir, de toda reflexión. En este estado, es evidente que no es más capaz que un loco de cometer un delito, aunque puede hacer mucho mal lo mismo que el loco. La única falta que se le puede atribuir, la cometió en el momento en que se puso voluntaria y libremente en semejante situación. Y como un hombre, solo es responsable de las consecuencias de su acción, cuando las ha previsto o podido prever, esta falta será igual a la probabilidad que tuviese de que habían de resultar de su acción aquellas consecuencias. De este principio emana la regla siguiente; a saber, que la culpabilidad de una acción, en un hombre embriagado, es a la culpabilidad de la misma acción en un hombre sano, como la probabilidad de que esta acción sería la consecuencia de su embriaguez, es a la certeza absoluta. En virtud de esta regla, los vicios, que son efectos conocidos de la embriaguez, ya en general, ya respectivamente a tal temperamento en particular, son, en todos los hombres, o en los hombres de este temperamento, poco más o menos tan criminales como si se entregasen a ellos con todas sus facultades y sano juicio.
Si la privación de la razón no es más que parcial, la falta será de una naturaleza mixta. Porque en el grado en que el hombre ebrio conserve su presencia de espíritu, en ese mismo grado es responsable de sus acciones como si no estuviese ebrio. No merece ningún alivio en su castigo sino en una proporción exacta con el entorpecimiento de sus facultades. Bien ahora, a la culpabilidad de un crimen cometido por una persona que está en su sano juicio, la llamo yo culpabilidad entera. Un hombre, en el estado que acabamos de suponer, se carga con una parte de esta culpabilidad en el momento de ejecutar alguna acción mala; y al embriagarse se cargó con una fracción de la culpabilidad restante, proporcionada a la probabilidad que tenía de que esta acción había de ser una consecuencia de su embriaguez. Para poner en claro nuestra idea, supongamos que un hombre pierde la mitad de sus facultades morales por haberse embriagado: como este estado solo le deja la mitad de su responsabilidad, incurre, cuando comete el delito, en la mitad de la culpabilidad. Supongamos también, que este hombre tenía de antemano una semicerteza de que estando borracho había de cometer este delito: esta circunstancia le hace responsable de la mitad de lo que resta; de modo que se carga con las tres cuartas partes de la culpabilidad que recaería sobre un hombre que cometiese el mismo delito en su sano juicio.
No queremos decir con esto que los casos particulares puedan resolverse en números, y sujetarse a un cálculo preciso. Pero este es el principio y la regla que deben dirigir la apreciación de las acciones de un hombre embriagado.
El gusto al vino y a los licores fuertes, me parece que es siempre un gusto adquirido: la razón es que se reproduce ordinariamente en ciertos momentos y lugares; como después de comer, por la tarde, el día de mercado, en el sitio del mercado, en tal reunión o en tal café. Y por esta razón, si puede vencerse alguna vez el hábito de embriagarse, es mudando de lugar, de situación, de sociedad o de profesión. De este modo, un hombre dominado por la pasión del vino, como se halla libre de los vínculos que le tenían fuertemente ligado, dará de tiempo en tiempo una caída, pero se levantará bien pronto. En un objeto de tanta importancia, no es mucho sacrificio, cuando es necesario hacerle, el mudar de domicilio y de sociedad, aunque no sea más que por vía de ensayo.
El hábito de embriagarse se contrae comúnmente por una amistad muy viva, o por relaciones demasiado estrechas con personas que ya le tienen contraído: estas compañías nos excitan casi irresistiblemente a tomar parte en unos goces a que se entregan los que nos rodean tan deliciosamente al parecer. También puede proceder de falta de una ocupación regular, de que nace siempre algún hábito pernicioso, y especialmente el de que vamos hablando; o en fin, de los disgustos o fatigas que parece piden imperiosamente el alivio y el reposo que proporcionan los licores fuertes, y suministran al mismo tiempo una excusa por usarlos inmoderadamente. Pero el hábito una vez adquirido, se conserva por motivos bien diferentes de aquellos a que debe su primer origen. Los hombres dados a la bebida, sienten, en los intervalos de sobriedad, sobre todo cuando se acerca el momento en que acostumbran entregarse a la bebida, una debilidad e impaciencia que raras veces puede soportar el sufrimiento humano. Este mal se alivia por un momento con la repetición del mismo exceso; alivio que se desea con tanta fuerza cuando se ha experimentado muchas veces, que es casi imposible resistir a un deseo tan vehemente, como sucede siempre que se siente alguna pena. Todavía hay más; porque como el licor pierde su estímulo por la continuación, es necesario aumentar la dosis para producir la misma sensación, y esto acelera en la misma proporción el progreso de los males que causa la embriaguez. Cualquiera que reflexione sobre la violencia del deseo en los últimos períodos del hábito, y sobre el término fatal a que ha llegado por haberse dejado arrastrar, no dejará de fijar sobre este punto toda la fuerza de su atención o de su voluntad, al instante que descubra en sí mismo una inclinación que se aumenta cada vez más con la intemperancia; y se prescribirá (lo que acaso sería el partido más seguro) una regla invariable respecto al tiempo y cantidad en que ha de tomar la bebida. Confieso que soy partidario de las reglas de esta clase y de su rigurosa observancia. Podrán algunos mofarse de ellas y ridiculizarlas, pero no hay duda que por lo común son muy útiles. Una resolución vaga cederá fácilmente en ocasiones extraordinarias, y estas ocasiones extraordinarias, se presentarán todos los días. Al contrario, cuanto más fija es la regla, tanto más nos adherimos a ella; y muchos se abstendrían de excederse en el beber por no quebrantar su regla, al paso que no se contendrían por motivos de un orden superior. Y esto sin contar con que, cuando los demás saben que nos hemos prescrito esta regla, tenemos una excusa pronta contra todas las incitaciones.
Hay sin duda una gran diferencia entre la intemperancia social, y aquella brutalidad solitaria, que no tiene necesidad de compañía ni excitación; pero témome que la primera no conduzca naturalmente a la segunda, que es la más repugnante degradación en que puede caer la dignidad de la naturaleza humana.
En España no es tan común este vicio como en otras partes entre personas bien educadas. La gente del pueblo suele entregarse a él con bastante frecuencia; mas la buena moral debe reinar en todas las clases de la sociedad sin excepción alguna, y la más numerosa exige, por serlo, mayor cuidado de parte de los encargados de velar sobre las buenas costumbres, sin las cuales no hay que esperar felicidad; objeto de todas las asociaciones humanas.
(páginas 286-295.)
Obligaciones para con Dios
Capítulo primero
División de estas obligaciones
En rigor, todas nuestras obligaciones son obligaciones para con Dios, aun las que tenemos respecto de nosotros y respecto de los demás, porque Dios quiere que las cumplamos, y es obligación nuestra conformar nuestras acciones con la voluntad de Dios. Pero hay algunas obligaciones que tienen a Dios por objeto inmediato, y estas son las que se llaman en un sentido más estricto obligaciones para con Dios.
Difícilmente se harán u omitirán ciertas acciones que se refieren a Dios inmediatamente, sin faltar más pronto o más tarde a lo que reclama el orden secundario: porque el hombre que no da a Dios lo que es de Dios, está muy dispuesto a negar al hombre lo que es del hombre; pero haciéndolas u omitiéndolas se falta también principal y directamente al orden primario, esto es, a lo que exige la esencia de Dios y la esencia del hombre, la superioridad y el dominio de parte de Dios, y la inferioridad, dependencia, sumisión y obediencia por parte del hombre. Así pues, todo aquello que conocemos por la luz de la razón, y por las verdades que nos enseña la revelación, ser la voluntad de Dios que hagamos u omitamos relativamente a su Divina Majestad, es para nosotros una obligación para con nuestro Dios; es decir, que es imposible que hagamos o dejemos de hacer aquellas acciones, sin faltar al orden primario, y de consiguiente a la voluntad de Dios.
Todas aquellas acciones, tanto interiores como exteriores, que son una consecuencia necesaria del conocimiento que tenemos de las infinitas perfecciones de Dios, constituyen lo que llamamos culto. Las acciones exteriores de este género son también un verdadero culto, porque con ellas, siempre que vayan acompañadas, como deben ir, de la atención interna, cumple el hombre, todo el hombre, con la obligación de someterse a Dios; pues que no solo el alma del hombre, sino todo el hombre, tiene esta obligación. Aquella piedad silenciosa que consiste en el hábito de reconocer y contemplar la sabiduría y bondad del Criador, su grandeza y su poder, en todos los objetos que nos rodean, o en la historia de su gobierno y providencia; de referir los bienes que gozamos a su benevolencia, y de recurrir a él en nuestros infortunios, es sin duda muy agradable a sus divinos ojos; es una obligación nuestra, noble y alta sin disputa; pero no nos exime de la que tenemos también de someternos y dar gloria a Dios ante todas las criaturas con acciones exteriores.
En omitir lo que es indigno y ofensivo a la majestad de Dios, consiste el respeto. Dios es el objeto inmediato del culto y del respeto: la diferencia está en que el primero consiste en hacer y el segundo en omitir. Cuando alabamos a Dios, cuando le damos gracias por los bienes que nos dispensa, o le pedimos lo que necesitamos, ya sea con el corazón, ya con la boca, hacemos un acto de culto: cuando nos abstenemos de ponerle por testigo sin necesidad, o de pronunciar su santo nombre en vano, cumplimos un deber de respeto.
Al conocimiento de la obligación que tenemos de respetar a Dios y darle culto, va unido el convencimiento del premio, si cumplimos con ella, y del castigo, si la despreciamos; convencimiento que se funda en la idea de la bondad y justicia de Dios. Esto supuesto, y como uno de los actos del culto es la oración, no se concibe como Dios había de castigar al hombre por no pedirle, si a la petición no acompañara la esperanza de conseguir lo que se pide: mas el conciliar está esperanza con la esencial inmutabilidad de Dios, da margen a una cuestión que trataremos filosóficamente en el capítulo siguiente, por la importancia que tiene ponerla en claro para no retraernos de recurrir a Dios en nuestras aflicciones y necesidades.
(páginas 296-298.)
Capítulo II
Deber y resultados de la oración según que se pueden conocer por la razón natural
Cuando un hombre desea conseguir de otro hombre alguna cosa, se vale de las súplicas, como se puede observar en todos los hombres de todos los siglos y de todos los países. Pues bien, lo que es universal, y lo aprueba la razón, se puede llamar natural; y parece muy probable que Dios, como nuestro supremo Señor, quiera para sí lo que por un efecto consiguiente a nuestra misma naturaleza concedemos a todos aquellos de quienes dependemos.
Además, la oración es un reconocimiento, una profesión implícita del poder de Dios: también es necesaria para conservar en el alma del hombre un sentimiento de la acción de Dios sobre el universo, y de la dependencia en que estamos todos de su voluntad soberana.
De todos modos, la obligación de orar supone el buen éxito de la oración, porque no se puede comprender cómo ha de estar el hombre obligado a orar, cuando nada espera de su oración. Para comprender esta dificultad es preciso recordar lo que entendemos por obligación: “la imposibilidad en que está el hombre de hacer u omitir alguna acción, sin faltar al orden, ya sea primario, ya secundario, y de consiguiente a la voluntad de Dios,” que es imposible deje de querer el orden. Hemos dicho que la oración, como uno de los actos del culto, es conforme al orden primario, o lo que es lo mismo, a lo que exige la esencia de Dios y la esencia del hombre: mas si la oración estuviera destituida de esperanza, no parece que el orar sería conforme a la esencia de Dios, la cual no puede exigir que pidamos a Dios solo por pedirle, y aunque no esperemos conseguir lo que le pedimos; y de consiguiente tampoco sería conforme a su divina voluntad, porque Dios no quiere lo que no es conforme con su esencia perfectísima. Tampoco sería conforme con la esencia del hombre necesariamente dependiente de Dios, porque esta dependencia no puede consistir en hacer lo que no exige la esencia de Dios ni su voluntad. Luego para que haya obligación de orar es indispensable que haya esperanza de conseguir lo que se pide. Supone, pues, la obligación de orar, que es posible conseguir de Dios lo que le pidamos.
Pero contra esta esperanza ponen muchos la objeción siguiente: “si lo que pedimos no es malo y nos conviene, lo conseguiremos sin pedirlo; pero si es malo o si no nos conviene, no lo conseguiremos, aunque lo pidamos.” Esta objeción no tiene más que una respuesta, a saber, que puede ser conforme a la sabiduría de Dios, concedernos alguna cosa cuando se la pedimos, y no ser conforme a su sabiduría concedérnosla, si no se la pedimos. Pero, ¿por qué razón, se preguntará, llega a ser conforme a la sabiduría de Dios mediando la oración, lo que no lo sería, si no mediase? A esta pregunta, que encierra toda la dificultad de este punto, respondemos con las probabilidades siguientes.
1. Un favor concedido cuando se pide, puede ser más propio, por lo mismo que se pide, para producir un buen efecto en la persona a quien se concede. La observación de que muchas veces no se agradece lo que se obtiene sin pedirlo, pudiera verificarse también respecto de los beneficios de la bondad divina. Y en efecto, vemos que muchas personas no se acuerdan de dar gracias a Dios por el beneficio de la vida, de la salud, ni de las riquezas que poseen; porque Dios les ha dado todos estos bienes sin pedírselos. Pero pongamos a un hombre en peligro de muerte, que pide a Dios con instancias le conserve la vida, y el Señor se la conserva; veremos que este hombre, en la creencia de que el Señor ha accedido a sus ruegos, se manifiesta agradecido y más obligado a Dios por el nuevo beneficio que ha recibido de su bondad.
2. Puede ser conforme a la sabiduría de Dios retener sus favores hasta que se los pidamos, como un medio de estimular la devoción en sus criaturas racionales, y de conservar y propagar el sentimiento de la dependencia en que están de su Criador.
3. La tendencia natural de la oración es hacer mejor al que se acostumbra a orar, y que entre por lo mismo en la regla que se ha prescrito la sabiduría divina para la dispensación de sus gracias.
Si estas suposiciones u otras semejantes sirven para disipar la aparente contradicción entre el buen éxito de la oración, y la inmutabilidad esencial de Dios, no es necesario más; porque para el que ora la cuestión no es, por qué motivos o por cuántos motivos puede Dios concederle lo que le pide, sino más bien si es posible que se dé algún motivo, para que la divina voluntad le otorgue alguna gracia cuando se la pide, que no le otorgaría si no se la pidiese. Para el que ora, basta que consiga su objeto. Tampoco es necesario para la devoción, ni acaso compatible con ella, que el que ora sepa cuáles son la causas del buen resultado de su oración; y aún menos, que las tenga presentes en su imaginación, cuando está orando. Lo único que se necesita es que no aparezca ninguna imposibilidad de conseguir lo que se pide en la oración.
Lo más que prueba la objeción a que vamos respondiendo, es que no se debe pedir a Dios con las mismas miras con que pedimos a los hombres, a quienes informamos de nuestras necesidades y deseos; les fatigamos con nuestras importunidades indiscretas; impacientándonos con ellos, o queriendo mover su indolencia, o excitar su sensibilidad, para impelerles a que hagan lo que debieran hacer, o tal vez lo que no debieran. No debemos detenernos en presentar a Dios nuestras aflicciones y miserias para que las conozca, como si las ignorase: debemos pedirle con perseverancia, pero sin empeñarnos en que por fuerza, digámoslo así, nos ha de conceder lo que le pedimos: debemos tener paciencia y resignarnos en su santísima voluntad, que siempre es la que nos conviene: y por último, debemos no comparar a Dios con el hombre, para tratar de moverle, como tratamos de mover a los hombres.
Supongamos que hay un Príncipe, que notoriamente obra en todo con la mayor rectitud y justificación; la situación de un hombre que le pidiese alguna gracia, o el perdón de algún castigo, se parecería bastante a la de todos los hombres respecto de Dios. Lo que tendría que saber este hombre, lo mismo que nosotros ahora, sería si visto el carácter del príncipe, quedaba todavía algún resquicio para obtener de él con súplicas y lágrimas lo que no se conseguiría sin ellas. A mí me parece que el carácter de un príncipe como este no haría imposible la eficacia de las súplicas de sus súbditos; porque viendo el que la vehemencia y humildad de los ruegos, producían en el suplicante una tal disposición de espíritu, que de concederle lo que solicitaba resultaría en su alma el sentimiento más profundo y durable de gratitud; que con esta concesión, se resolverían también los demás a suplicarle cuando deseasen conseguir alguna gracia, y de este modo se aumentaría el amor y sumisión de sus súbditos, y de consiguiente su felicidad, y la gloria del príncipe; que no solamente la memoria de aquel acto particular de su bondad sería más viva y duradera por la ansiedad con que se había pedido la gracia, sino que la misma súplica, bajo otros respectos, había preparado de tal manera el alma de aquella persona, que se había hecho capaz de prestar servicios que antes no se podían esperar de ella: este príncipe, digo, aunque no se condujese por otros motivos y consideraciones que por la rectitud y utilidad de su proceder, ¿no podría conceder a este hombre un favor, o un perdón, que no concedería a otro, demasiado orgulloso, desidioso, e indiferente al mismo favor, o demasiado ignorante del poder absoluto del soberano, para venir jamás a suplicarle? ¿No se lo concedería a este hombre antes que a un filósofo, que creyendo infructuosas todas las demandas que se hiciesen al príncipe, rehusase dar por sí mismo, y desanimase a los demás para que no diesen ninguna muestra exterior de gratitud, ninguna señal de obediencia, ni dirigiesen la menor súplica al soberano? El descuidar todos estos actos (si atendemos a que las afecciones que no se manifiestan, subsisten bien poco tiempo), no tardaría en causar una notable diminución en el celo y adhesión de los súbditos a su soberano, y acabaría bien pronto por hacer que se olvidasen sus derechos, y se despreciase su autoridad. Estas razones y otras que tal vez no alcanzarían las personas a quienes se aplicasen, podrían obrar en el ánimo del príncipe y determinar sus acciones; mientras que, durante este tiempo, no pensaba el suplicante más que en sus penas y necesidades; en el poder y en la bondad, de donde únicamente podía esperar su consuelo; y en la necesidad en que se hallaría de esforzarse, con su obediencia futura, por hacer propicia la persona del príncipe, que tenía sobre él un poder sin límites.
Esta objeción contra la oración supone que un ser infinitamente sabio debe ser inexorable. ¿Pero cómo se prueba esta suposición, siendo así que la sabiduría más completa consiste en cumplir los designios más benéficos por los medios más convenientes, y algunas veces el medio más conveniente para llevar a cabo un proyecto sumamente beneficioso, es conceder favores y gracias cuando se piden, y suspenderlos cuando no se piden?
La objeción establece también un nuevo principio lleno de oscuridad y dificultades; a saber, que nunca hay más que un solo medio de hacer lo mejor, y que la voluntad divina está necesariamente determinada por este único medio, y limitada a él: dos proposiciones que suponen un conocimiento de todo, infinitamente superior al que nosotros podemos tener. Pero aun cuando se suponga y dé por cierto que la infinita perfección de Dios exige que el Señor siempre se proponga y haga lo mejor, y se valga, para hacerlo, del medio mejor, era necesario probar que no es el medio mejor de conseguir el fin que se ha propuesto su eterna sabiduría, conceder ciertas gracias a quien se las pide, y retenerlas al que no se las pide. En cuanto a la suposición, nos abstenemos de entrar en una cuestión tan metafísica y elevada, haciéndonos cargo de que nuestra limitada inteligencia está infinitamente más distante de profundizar en lo íntimo de la esencia divina, que nuestra vista de penetrar en las entrañas de la tierra, o de alcanzar a ver lo que pasa en las estrellas fijas. Sin embargo, diremos de paso, no que Dios no puede, sino que es imposible en sí mismo, que es una contradicción, que Dios, ser infinitamente perfecto, se proponga un fin y se valga para lograrlo de unos medios que no convengan con su perfección infinita: que entre los infinitos designios que puede formar su divino entendimiento, es imposible que forme uno, y se valga de unos medios que desdigan de su perfección: que aún bajo de este supuesto es infinitamente libre en la formación de sus planes, porque no se concibe ninguna repugnancia (antes parece que repugnaría a su esencia lo contrario), en que pueda formar infinitos, todos conformes a su perfección: que es imposible que haya un proyecto mejor que todos los demás, porque en ese caso tendría límites, y muy estrechos, su sabiduría: y que en cuanto a los medios, no hallamos ninguna razón para establecer una diferencia, porque tampoco concebimos que sea imposible una infinidad de medios, todos conformes con la infinita perfección de la esencia divina, antes bien consideramos necesaria esta infinidad de medios, porque los creemos no tanto un objeto, cuanto una creación del entendimiento divino, que como infinito puede crear infinitos medios. Entiéndase todo esto quedando siempre a salvo la autoridad, que respetamos, de aquellos teólogos y filósofos, en cuyo sentir la esencia divina exige que Dios se valga, en cuanto hace, del medio mejor, o más propio para que se cumplan sus designios; la que supone la limitación de medios conformes con la divina perfección, contra lo que nosotros asentamos; o más bien que Dios solo tiene un medio de ejecutar sus designios, porque yo no concibo que en el ser los medios conformes con la voluntad de Dios, quepan el más y el menos, así como no caben en el paralelismo de dos líneas; de modo que ese medio que se llama el mejor es conforme con las perfecciones de Dios, y los demás no; de donde se sigue, que según esta doctrina no tiene Dios más que un medio de que valerse; porque respecto de Dios, medios de obrar no conformes con la naturaleza divina, no son medios; son una contradicción.
Se dice también que atribuimos a la oración un resultado, que no puede probarse con la experiencia, la cual era el único medio de convencernos. Pero es necesario tener presente, que aunque Dios concede muchas veces al hombre lo que le pide, no se lo concede siempre; sino solo cuando, además de la oración, sin la cual no lo concedería, concurren también otras circunstancias que aprecia la divina sabiduría, y sin las cuales tampoco accede a las súplicas del hombre. Si Dios permitiese que el resultado de la oración perturbase con frecuencia el orden de las causas segundas, establecido por el mismo Dios en el universo, o que la oración produjese sus efectos con tanta regularidad como ellas, resultaría en los negocios humanos una alteración, que bajo muchos puntos de vista muy importantes, sería evidentemente perjudicial. Por ejemplo, ¿quién querría trabajar, pudiendo ver satisfechas sus necesidades por medio de la oración? ¿Cuántos hombres querrían moderar las pasiones y los goces, de que les privan ahora las enfermedades o el miedo de contraerlas, si la oración restituyese infaliblemente la salud? En una palabra, si el resultado de la oración fuese tan constante que se pudiese contar con él anticipadamente, se deja conocer de suyo que la conducta de los hombres llegaría a ser descuidada y desarreglada. Así pues, no siempre oye Dios nuestras súplicas, y por esta razón ignoramos nosotros, si cuando conseguimos lo que pedimos, es porque Dios nos ha oído, o si del mismo modo lo hubiéramos conseguido, aunque no lo hubiéramos pedido; todo lo cual entra en los planes de la sabiduría de Dios: pero el no saber con seguridad cuándo el Señor nos ha concedido algún favor accediendo a nuestros ruegos, no es un motivo para creer que deja de oír benignamente algunas veces nuestras peticiones. Tomamos aquí la palabra oír, oír benignamente en el sentido de conceder.
(páginas 299-309.)
Capítulo III
Del culto divino
El culto puede ser privado y puede ser público. El hombre en el retiro de su habitación puede dar a Dios culto no solamente interno, sino también externo, alabándole, bendiciéndole, dándole gracias con la boca a la par que con el corazón, arrodillándose o postrándose en su presencia, o haciendo cualesquiera otros actos en honor de Dios, para manifestar su gratitud, o en reconocimiento del supremo dominio que el Señor tiene sobre nosotros.
Igualmente puede el hombre dar culto a Dios acompañado de los individuos de su familia, practicando con ellos, lo que pudiera practicar a sus solas.
Últimamente; se puede dar a Dios culto por muchos individuos o familias reunidas, cuando asisten a los templos en que los ministros del Señor celebran los misterios de la Religión, y los divinos oficios, acompañándoles interior y exteriormente a dar gloria y honor a Dios, y también practicando con ellos y a otras horas ejercicios de piedad y religión.
Con respecto a estas tres clases de cultos es necesario observar desde luego, que aunque todos ellos tienen un objeto común que es Dios, acompañan a cada uno algunas particularidades que le hacen por su parte obligatorio.
I. Culto particular.
El culto particular reanima y conserva en el alma las impresiones religiosas: la soledad contribuye mucho a este efecto. Cuando un hombre se halla solo en la presencia de su Criador, se llena su imaginación de mil ideas respetuosas acerca de la providencia universal y presencia invisible del Señor, de su justicia y de su poder; acerca de lo que el hombre tiene que llegar a ser algún día, y sobre la importancia de proveer a su felicidad para lo futuro, procurando agradar al que es el árbitro de su destino. Estas reflexiones sofocan por algún tiempo todas las demás, y dejan grabados en el alma unos pensamientos que no pueden menos de influir felizmente en la buena conducta de la vida; disponen al hombre para concurrir con más frecuencia y devoción a dar a Dios culto y gloria públicamente y en compañía de sus semejantes en los templos dedicados al Señor, y se preserva de este modo su corazón contra la fuerza de las afecciones peligrosas que tanto poder ejercen en un espíritu vacío de las ideas religiosas.
II. Culto doméstico.
El culto doméstico es muy recomendable por la influencia que tiene en el ánimo de los criados y de las personas jóvenes de la familia, que no tienen bastante reflexión para retirarse de su voluntad a ejercitarse dentro de sus aposentos en actos de devoción y religiosidad, y cuya atención no suele sujetarse mucho en el culto público. El ejemplo y la autoridad de un padre y de un maestro, suelen tener mucha fuerza en este caso. Las devociones particulares de los padres que no presencian los hijos ni los criados, no pueden servirles de ejemplo; y acaso atribuirán su asistencia a los templos a la costumbre, al deseo de salvar las apariencias, al cuidado de su reputación, o a cualquier otro motivo, menos al celo por cumplir esta obligación que tiene el hombre para con su Dios. Los mismos buenos efectos que produce en un padre de familias el culto privado, pueden esperarse del culto doméstico respecto de los individuos de la familia: pero es necesario no sobrecargarles indiscretamente con estos ejercicios de devoción: la importunidad y el exceso pueden causar contrarios efectos; el tedio y la aversión a los actos religiosos.
III. Culto público.
Si el culto de Dios es un deber religioso, el culto público es una institución necesaria, porque sin él la mayor parte de los hombres no daría culto ninguno a Dios.
El culto público es un estímulo muy poderoso para que se mantenga siempre viva en el alma del hombre la idea de Dios, la idea de su grandeza, de su poder y de su justicia, y de consiguiente del respeto, sumisión y obediencia que le deben todas las criaturas. Reunidos en el templo el sabio con el ignorante, el pobre con el rico, el pordiosero con el monarca, todo lo iguala, todo lo llena la majestad de Dios. Los himnos y cánticos religiosos, lo augusto de las ceremonias sagradas, el silencio y respeto de todos los concurrentes, elevan al hombre a la contemplación de las cosas del cielo. Sin la frecuente repetición de un espectáculo tan grandioso, con dificultad el hombre, distraído fuertemente por los objetos terrenos, se acordaría de amar, temer y reverenciar a su Dios. Para conservar, pues, el culto interno y para facilitar el culto externo particular y doméstico, es casi indispensable el culto público: y además, sin este culto solemne no puede cumplir el hombre con la obligación de dar gloria a Dios ante todas las criaturas, testificando a la faz del universo su dependencia, sumisión y gratitud a su criador. Es pues, el culto público conforme al orden primario y a la voluntad de Dios.
El culto público, que de común acuerdo dan los hombres à Dios, criador y supremo gobernador del universo, tiene también una tendencia manifiesta a unir los hombres entre sí, a producir y desenvolver afecciones generosas.
Los ejercicios de una devoción social, hacen nacer tantas reflexiones patéticas, que la mayor parte de los hombres salen de los templos en que se da culto público, con mejores disposiciones que las que llevaban cuando entraron en ellos. Procedentes todos de un mismo origen, preparándose juntos para el término de todas las distinciones terrenas, recordando sus mutuas debilidades y su común dependencia, implorando todos y recibiendo beneficios y auxilios del mismo poder y de la misma bondad, no teniendo todos ellos sino un interés que defender, un solo Señor a quien servir, ni que aguardar más que un solo juicio, objeto de sus esperanzas y temores; es casi imposible, en esta posición, mirar a los hombres como a extraños, competidores o enemigos, o no ver en ellos hijos de una misma familia, reunidos delante de su padre común, cuya presencia debe inspirarles algo de aquella ternura propia de las más dulces de nuestras relaciones domésticas. No hay que esperar, a la verdad, que estos efectos sean, en particular fuertes y durables; pero la continua renovación de unos sentimientos que puede producir naturalmente una reunión piadosa, irá suavizando poco a poco la violencia y dureza de muchas pasiones rencorosas, y acabará quizá por producir una benevolencia permanente y viva.
Las reuniones para el culto público, por las impresiones que causan, fuerzan a los hombres que se hallan reunidos con este objeto, a considerar las relaciones que tienen con su criador, de donde nace necesariamente la idea de la igualdad natural de todos los individuos de la especie humana, la dulzura y humanidad en los rangos elevados de la sociedad, y en las clases inferiores el sentimiento de sus derechos. Los hombres, por lo común, están fuertemente apegados a las distinciones de la vida civil; por consiguiente, todo lo que tiende a restablecer el nivel, modificando las disposiciones que nacen en el alma y corazón del hombre, de una excesiva elevación o abatimiento, mejora el carácter por ambas partes. En efecto, las cosas parecen pequeñas cuando están al lado de otras muy grandes; y por esta razón, la superioridad que ocupa toda la imaginación de un hombre, se desvanece o se reduce a su verdadera pequeñez, cuando se la compara con la distancia que separa al hombre más encumbrado del Ser infinito. Pues bien, los actos del culto público conducen naturalmente a esta comparación: en el templo es donde el pobre levanta la cabeza, en el templo es donde el rico mira al pobre con respeto, y el uno y el otro se hacen mejores, y el público ganará mucho en ello, si se encuentran con frecuencia en una situación que modera en uno el sentimiento de su dignidad, y despierta y fortifica en otro el ánimo y la confianza. No por eso recomendamos aquí nada contra la subordinación que existe y que debe existir; pero es necesario acordarse que la subordinación de suyo es penosa, que el número de los subordinados es el mayor, y de consiguiente, que la pena que causa, no debe llevarse más allá de lo que exige el bien y la tranquilidad común.
Todas estas razones prueban que el culto público, es también conforme el orden secundario, y por consiguiente, que es acepto a Dios y obligatorio.
(páginas 309-315.)
Capítulo IV
Del respeto a la divinidad
La imaginación del hombre aprende un no sé qué de grande, y se penetra de un sentimiento de asombro, siempre que se presenta en su alma la idea de Dios. Esto proviene, en unos de la reflexión, en otros del hábito de dar y ver a otros dar a Dios señales exteriores de sumisión. Pero esta buena disposición puede sofocarse por causas opuestas, es decir, por no detenerse a contemplar lo que es Dios, y por aquella ligera familiaridad con que se habla frecuentemente de Dios, de sus atributos, de su providencia, de su culto y de las verdades que nos ha revelado.
El Señor ha prohibido formalmente pronunciar su santo nombre en vano; prohibición que ya el hombre conocía por la luz de la razón, como muy conforme con el orden primario, es decir, con la necesidad, si Dios ha de ser Dios, de que el hombre hable de un ser tan grande, del modo que corresponde a su infinita dignidad, o de que sea, en el caso contrario, severamente castigado.
Se toma el nombre de Dios en vano cuando se pronuncia sin motivo justo y suficiente, esto es, cuando de pronunciarlo no se ha de seguir probablemente ningún buen efecto; como cuando nada significa en la conversación, o cuando se aplica a objetos que no tienen relación con la religión y la piedad, v. g., para afirmar o negar, o bien para expresar nuestra alegría o nuestro enojo: en una palabra, cuando se le nombra fuera de los actos de religión, o de un discurso serio, filosófico, teológico, o de otro modo instructivo; o fuera de aquellos casos en que el pronunciarle puede producir algún bien a nuestro prójimo.
Mucho más falta al respeto debido a la divinidad el que toma en boca el sacrosanto nombre de Dios por juego y diversión; todavía más, el que se mofa de tan santo nombre; y enormemente más, el que lo asocia con palabras o expresiones obscenas.
También es faltar al respeto que se debe a Dios, burlarse y ridiculizar las cosas que tienen relación con él, como la Sagrada Escritura, los lugares, personas y ceremonias destinadas para su culto. Solo un hombre destituido de todo sentimiento religioso puede poner en ridículo los objetos consagrados a Dios. Nadie está dispuesto a chancearse, ni se complace con las chanzas de los demás sobre aquellos objetos en que se interesa vivamente su corazón. Así una alma, que desea ganar el cielo, rechaza con indignación todo lo que puede hacer objeto de risa y de sarcasmo aquellas cosas en que no piensa jamás sin asombro y sin una profunda ansiedad. Solo la estupidez, o la más loca disipación, pueden hacer olvidar, aún al más inconsiderado, la suma importancia de cuanto tiene relación con la expectativa de una vida futura. Cuando un espíritu fuerte se mofa de las supersticiones del vulgo, insulta sus crédulos temores, sus errores pueriles, sus ritos caprichosos, no se le ocurre observar que la práctica más absurda con que un débil devoto cree asegurar su felicidad en la vida futura, es más razonable que el descuido y la indiferencia en esta materia importante, única para el hombre. En fin, el conocimiento de lo que se debe a los intereses supremos, sobre los cuales quiere instruirnos la religión, deben empeñar, aun a los que menos respetan las preocupaciones de los hombres, a guardar, en su estilo y en sus discursos sobre materias religiosas, un decoro cuya negligencia es una falta grave contra el respeto que debemos a Dios.
También se falta de palabra, y con más razón, al respecto debido a Dios, jurando con falsedad, sin justicia, y aun sin necesidad; murmurando de su providencia, y blasfemando de su santo nombre y de los de sus santos; alabándole y dirigiéndole nuestras oraciones distraídos en pensamientos mundanos.
Con las demás acciones, faltamos al respeto que se debe a Dios, profanando sus templos santos, conduciéndonos en ellos con liviandad y sin modestia, dejando de manifestar el acatamiento debido a su divina Majestad en las ocasiones necesarias, lo que equivale a un desprecio positivo: finalmente no absteniéndonos de todas aquellas acciones que arguyen poco aprecio de la grandeza de Dios, de su majestad, de su poder y de su justicia, o de cualquiera de sus atributos.
(páginas 315-318.)
Capítulo V
De la tolerancia en materia de religión
El asunto que nos ha ocupado en los capítulos anteriores, nos conduce naturalmente a tratar ahora de la tolerancia. Supuesto que el hombre está obligado a dar a Dios culto públicamente, y que en dar a Dios el culto que le corresponde, tanto interno como externo, consiste la verdadera religión: se pregunta si se puede tolerar que se dé a Dios en lo exterior y especialmente en público, un culto indebido: en otros términos, si se puede tolerar la profesión y ejercicio exterior de una religión falsa. Y decimos ejercicio exterior, porque el culto puramente interno no es, ni puede ser, objeto de las leyes humanas.
Para proceder con claridad en este punto tan delicado como importante, nos parece conveniente fijar el sentido en que tomamos las palabras consentir, permitir y tolerar. El que consiente siente con otro, o siente lo mismo que otro acerca de alguna opinión; aprueba y da por bien hecho lo que otro hace. El que permite da facultad a otros para hacer o dejar de hacer alguna cosa. El que tolera no impide que los demás sigan su opinión, y obren conforme a ella, ni les persigue o incomoda por sus opiniones y conducta consiguiente a ellas.
No necesita probarse que ninguna autoridad ni persona privada puede consentir en la profesión y ejercicio de una religión falsa; y que ninguna autoridad puede permitirla, porque el permitirla solo es propio de la autoridad. Pero no se entiende que la permite ni consiente el gobierno, que viéndose en la necesidad de tolerarla, da las disposiciones necesarias para que se profese y ejerza con libertad, y para la seguridad personal de los que la profesan; protege sus bienes y derechos, y castiga a los que les perjudican o incomodan injustamente. Antes bien, obligación suya es el hacerlo así, porque así lo reclama el sosiego público, y el bien de todos sus gobernados. En cuanto a tolerar, ninguna persona particular tiene derecho para perseguir, perjudicar o molestar a otra porque profese una religión falsa, o porque no profese ninguna. Cualquiera conoce que si todo hombre tuviera esta facultad, se perturbaría horrosamente el orden secundario, juzgando cada uno que su religión es verdadera, y que son falsas, por consiguiente, las que profesan los demás, y creyéndose autorizado para perseguirles por esta razón; de que resultaría una continua pugna entre los individuos de todos los pueblos y naciones de la tierra, que imposibilitaría el trato y los oficios recíprocos, sin los cuales no puede existir ninguna sociedad: ni es atendible el pretexto del celo por la gloria de Dios, pues para eso están las leyes y autoridades, que sin tamaños inconvenientes pueden proveer lo necesario y justo en este particular. Así pues, las personas particulares deben ser tolerantes con todo el mundo aun en materia de religión.
Las autoridades están en otro caso. La autoridad espiritual, o religiosa, a quien está encomendada por el mismo Dios la facultad de dirigir y vigilar sobre la pureza de la fe y del culto que debemos tributar a su majestad infinita, de proponer y enseñar la verdadera doctrina, notar y proscribir el error; no cumpliría debidamente con su encargo, si por los medios propios de su naturaleza no impidiese que se adulterase la verdadera creencia, y se extraviasen los hombres en el cumplimiento de la obligación que tienen de tributar al Señor un culto digno de su santidad y perfección. En este sentido la verdadera religión es necesariamente intolerante: jamás podrán aunarse el error y la verdad, la santidad y el pecado. A los teólogos corresponde probar la divina institución y la existencia de la autoridad religiosa, y señalar las fuentes de donde toma las reglas que la dirigen en el ejercicio de sus funciones: el católico sabe que existe esta autoridad; sabe que es la iglesia de Jesucristo, y que está obligado a conformarse con sus decisiones.
El objeto propio de la filosofía moral es solamente averiguar si las autoridades temporales pueden, según el derecho, natural, tolerar el ejercicio de las sectas o religiones falsas. Todo el mundo sabe que sobre este punto están divididos los filósofos y políticos: nosotros presentaremos en resumen las razones de unos y otros.
Mas antes de entrar en la cuestión, debemos advertir que ni el orden primario ni el secundario pueden acomodarse con la profesión del ateísmo, o sea, con la falta de toda religión. En cuanto al orden primario, claro está que el que cree que no hay Dios no se cuida de conformar sus acciones con lo que exige la esencia divina, y con lo que exige la esencia del hombre considerada en su dependencia y necesarias relaciones con la divinidad. En cuanto al orden secundario, haremos solamente una reflexión. Si confesando como confiesan casi todos los hombres, que hay un ser superior a todo lo que existe, un señor, un juez de todos los mortales, que tarde o temprano les ha de pedir cuenta de sus acciones, y ha de dar a cada uno su merecido, todavía vemos tantas injusticias e iniquidades, tan contrarias al orden que debiera reinar en las sociedades humanas para que todos sus individuos fueran tan felices como pueden serlo y Dios quiere que sean; ¿qué sucedería si el hombre estuviera convencido de que nadie le puede residenciar, premiar, ni castigar; que la suerte del hombre está circunscrita dentro de los límites de esta vida; que con la muerte se acaba todo, los goces y las privaciones, las penas y los placeres, la felicidad y la desgracia? Un hombre que estuviese en esta firme persuasión, obraría en su sentir, contra su propio bien, y por lo mismo irracionalmente, si pudiendo, sin comprometer su bienestar, no prescindiese de todos aquellos oficios que se prestan los hombres unos a otros cuando están convencidos de la verdadera moralidad de las acciones, de sus obligaciones, y de las gravísimas consecuencias de no cumplir con ellas. ¿Y podría conservarse el orden en una sociedad cuyos individuos profesasen semejantes principios? Las leyes civiles... Sí, las leyes civiles algo contienen: pero si faltara la expectativa de una eternidad feliz o desgraciada, ¿bastarían para que los hombres se condujesen como deben conducirse con sus semejantes? En vano se esperaría de ellos que sacrificasen sus intereses personales actuales al interés general, y a la parte que en él les pudiese tocar en lo sucesivo, en todas aquellas ocasiones en que nada tuviesen que temer de parte de la ley por causa de su conducta. ¿Y cuántas veces no falta este temor? ¿Cuántas veces no se halla el hombre en situación de eludir las disposiciones de la ley? Además de esto, hay muchas acciones que no caen ni pueden caer bajo la jurisdicción de las leyes, y que sin embargo son muy opuestas al bien general. Hay muchas leyes, cuyas disposiciones son a veces de difícil, y aun de imposible aplicación, o son insuficientes para retraer a ciertas personas de cometer delitos y desafueros. Por otra parte, si el hombre no tuviese otro freno que la ley civil, “¿de dónde, se preguntaría él a sí mismo, procede la ley civil? De la voluntad de algunos de mis semejantes que ninguna superioridad tienen sobre mí: la fuerza es el único título que pueden alegar para mandarme: la conveniencia pública tal vez no se consigue con estas leyes; y de todos modos, la conveniencia pública nada me importa, primero soy yo que los demás. Conozco que si todos hicieran estas mismas reflexiones y obraran según ellas, también a mí me vendría mal; pero todavía no estamos en el caso, cuando llegue, tendré que sucumbir a la necesidad; entretanto, según la situación en que yo me encuentro, puedo procurarme cumplidas satisfacciones sin que los demás me lo puedan impedir, aunque mi bienestar esté en oposición con el suyo; y sería una estulticia privarme yo de mis placeres, porque unos iguales a mi así lo disponen; cuanto más, que aun con el temor de un castigo eterno después de la muerte, todavía veo que muchos hacen lo mismo que yo: conque mucho mejor lo puedo hacer yo, para quien semejante temor no es más que una puerilidad.” Consecuencias son estas monstruosas y horribles, pero verdaderas: y nos guían a conocer con evidencia la imposibilidad de tolerar la profesión del ateísmo, si se ha de conservar el orden en las sociedades humanas.
No presenta tan mal aspecto la tolerancia de una religión falsa. En efecto, aunque todas ellas son contra el orden primario, porque en todas ellas se falta, más o menos, a lo que se debe inmediatamente a Dios, según que se aparten más o menos de la verdadera, puede muy bien con todas ellas conservarse el orden entre los hombres, por cuanto ninguna desconoce las principales verdades de la moral, sobre cuyo cumplimiento está cimentado el orden social. La dificultad está en fijar si los gobiernos tienen obligación de impedir que sus súbditos falten a lo que deben a Dios en cuanto pueda evitarlo la prudencia humana, aunque no sea necesario para la conservación del orden secundario; porque respecto de aquellas infracciones, con las cuales no solo se falta a lo que se debe inmediatamente a Dios, sino que llevan también consigo la perturbación del orden en la sociedad, no cabe la menor duda que debe prevenirlas la autoridad pública, como encargada sin disputa de promover la felicidad temporal de sus administrados, incompatible con la perturbación del orden: pero cuando este se puede conservar aun con el ejercicio de una religión en que no se da a Dios el crédito, el honor y la gloria que le corresponde, se pregunta si tienen obligación los que mandan de prohibirlo en sus estados: si están obligados, no solo a cumplir ellos mismos con lo que deben a Dios en particular, sino también a procurar que hagan lo mismo cuantos dependen de su autoridad: si la obligación que tienen de promover la felicidad de sus súbditos, se extiende también, y con más razón, por la mayor importancia del objeto; a la felicidad de la vida futura.
En cuanto a este último extremo; donde se reconoce una autoridad especial deputada por Dios para dirigir a los hombres en punto de tanto interés, quieren algunos que se limite la obligación de los gobiernos a facilitar a sus súbditos los medios necesarios para ser convenientemente dirigidos por esta autoridad espiritual, pero sin impedirles que profesen la religión que eligieren. Los gobernados tienen un derecho a que los gobernantes empleen la autoridad y el poder de que se hallan revestidos en su beneficio; no solo respecto de la felicidad temporal, sino también y principalmente respecto de la felicidad eterna, y por este principio no hay duda que los gobiernos están obligados, no solo a no impedir que sus súbditos abracen y profesen la verdadera religión como un medio necesario para conseguir su felicidad después de esta vida, sino también a proporcionarles medios positivos de abrazarla y profesarla: y a esto únicamente se extiende, según esta sentencia, la obligación de los que gobiernan considerada con relación a la felicidad de sus gobernados. Según esta opinión, aun en aquellos estados donde se profesa el cristianismo, pero se desconoce la autoridad de la Iglesia, y no hay para la creencia religiosa, y de consiguiente para el culto, otra regla que la Sagrada Escritura entendida según el espíritu privado de cada uno, deberán los gobiernos emplear los medios más conformes con este errado principio, puesto que ellos lo tienen por verdadero, para cooperar a la mejor dirección de sus súbditos en la inteligencia y cumplimiento de sus obligaciones religiosas; pues aunque se diga que su conciencia es errónea, no por eso deja de producir obligación. (Véase en la parte especulativa el capítulo 7.º que trata de la conciencia.)
Otros sostienen que, aun bajo este solo concepto, están obligados los que mandan a impedir que obren contra su propia felicidad, abrazando una religión falsa, todos los que la divina providencia, solícita siempre de la felicidad de los hombres, ha confiado a su dirección: de otra manera no emplearían en su beneficio el poder que Dios les ha dado tan cumplidamente como reclama el verdadero interés de sus administrados, y de consiguiente conforme a la voluntad de Dios, que quiere sinceramente la salvación de todos los hombres.
Considerada la obligación de los gobiernos en este punto con respecto a lo que se debe inmediatamente a Dios, es imposible, dicen unos, que Dios no haya querido obligar a sus lugar-tenientes en la tierra a impedir, por medio de la autoridad que ha depositado en sus manos, que los hombres le ofendan faltando a la primera de sus obligaciones; es imposible que no haya querido obligarlos a procurar que sus subordinados le presten la obediencia debida en un punto tan esencial como es la religión: lo contrario sería no apreciar el Señor su dignidad y su gloria. Otros opinan que las autoridades civiles solo están encargadas de las cosas temporales, y que sus facultades coercitivas en materia de religión, deben limitarse a contener o castigar aquellas faltas o excesos que pueden afectar a la sociedad en sus intereses generales, fomentando divisiones y odios entre sus súbditos, o trastornando el orden de cualquiera manera: que lo demás es obra de Dios solo: que la conciencia del hombre es un sagrado donde nadie debe penetrar: que todos los hombres tienen un derecho, de que sería injusto despojarles, para profesar la creencia que les parezca verdadera, y dar a Dios culto conforme a ella, supuesto que ellos, y nadie por ellos, son responsables delante de Dios del acierto o desacierto en la elección: que los gobernantes pueden errar en el concepto que formen de la verdad de una religión, como de hecho yerran muchos, pues vemos que profesan unos diferente religión que otros, y no puede haber más que una que sea verdadera; y que precisar a los súbditos a que abracen la que el gobierno tiene por tal, es exponerles a que abracen el error: que empeñarse en impedir el ejercicio de la religión que abracen los súbditos, es promover la división de los ánimos, disturbios y desordenes en los pueblos, y la guerra civil con todos sus estragos.
Abogan también por la tolerancia, en sentir de sus defensores, otras consideraciones: a saber, las ventajas temporales que de ella se siguen; el mayor número de los habitantes de un país y el producto de sus capitales y de su industria: la comunicación, comercio y relaciones más frecuentes y estrechas de todos los pueblos unos con otros, el aumento consiguiente de las riqueza e ilustración, y la fraternidad y buena armonía entre todos los habitantes de la tierra; todo lo cual contribuye poderosamente a la felicidad general del género humano.
Pero otros se escandalizan de que se antepongan los bienes temporales de los hombres a las obligaciones que tienen todos para con Dios, partiendo del principio qué “un bien físico por grande y general que se le suponga, nunca es un motivo que justifica una acción moralmente mala,” cual es, y en sumo grado no creer lo que Dios nos manda creer, no adorarle del modo con que nos manda adorarle; en una palabra, no obedecerle en lo que más se interesa su honor y su gloria: añadiendo que todos esos y los demás bienes terrenos que resultan de la tolerancia, se conseguirían igualmente, y con más seguridad, si en todas las naciones se profesase la verdadera religión; y que si ahora no se consiguen, culpa es, no de los gobiernos que prohíben en sus estados el ejercicio de las religiones falsas, sino de aquellos que las autorizan o toleran en el país que gobiernan.
De todos modos, si para decidirse las potestades seculares en un punto de tanta trascendencia, deben fijarse en la consideración de cuál es la voluntad de Dios, y esta la deben conocer por las consecuencias que de su decisión pueden originarse, deben considerar muy detenidamente, si de no tolerar una religión falsa, se seguirán mayores males en sus estados, aun para la misma religión verdadera; como no dejaría de suceder, por ejemplo, en un país donde estuviese muy arraigado el error y fuese muy crecido el número de los que lo profesasen. Deben considerar que el interés de la verdadera religión, no se limita a un reino, a un imperio solo; se extiende a la sociedad universal de todos los hombres, a la sociedad colectiva que resulta del conjunto de las sociedades particulares; y que si prohíben en sus dominios el ejercicio de alguna religión falsa, podrá prohibirse en otros, por represalias, el ejercicio de la verdadera; podrán ser proscritos los que la profesan e impedirse su propagación.
Las personas particulares deben poner todos los medios que están a su alcance para convencerse de cuál es la verdadera religión; y una vez convencidas, deben abrazarla y profesarla con sinceridad. Si viven en un país donde está excluido su ejercicio, no están autorizadas para promover rebeliones y turbulencias, pueden pasar a vivir en otro país o resignarse a sufrir con paciencia las consecuencias de su fe: mas, si de ningún modo les es permitido levantar sediciones ni tumultos, tampoco les es lícito jamás apostatar de su fe; primero se debe obedecer a Dios que a los hombres. Pero no es negar la fe el huir en las persecuciones por no verse en peligro de que quebrantarla: antes el que así huye, manifiesta con su fuga que no quiere abandonar su creencia; y aún deberá huir el que no se crea con el valor suficiente para arrostrar el peligro. Ninguno puede simular que profesa una religión falsa; los mayores e intereses, aun el de la vida, todos los respetos y consideraciones humanas, son nada en comparación de nuestro Dios. Tales son los deberes que nos impone la religión, esta sublime virtud que nos liga con la divinidad.
(páginas 318-330.)
Índice
Prólogo, v
Principios de Filosofía moral, 1
Parte especulativa.
Cap. I. Moralidad de las acciones, 2
Cap. II. Por qué medios podemos llegar a conocer la moralidad de las acciones, 7
Cap. III. De la utilidad, 24
Cap. IV. Necesidad de las reglas generales, 27
Cap. V. De la felicidad humana, 31
Cap. VI. Orden primario, 48
Cap. VII. De la obligación, 52
Cap. VII. De la conciencia, 55
Cap. IX. Premios y castigos, 60
Cap. X. Del derecho, 69
Cap. XI. División de los derechos, 71
Cap. XII. Derechos generales de la especie humana, 77
Parte práctica. Obligaciones relativas.
Sección primera. Obligaciones relativas determinadas.
Cap. I. De la propiedad, 86
Cap. II. Utilidad de la institución de la propiedad, 87
Cap. III. En qué se funda el derecho de propiedad, 91
Cap. IV. Derecho de la guerra, 99
Cap. V. De las promesas, 113
Cap. VI. Del voto, 131
Cap. VII. De los contratos, 133
Cap. VIII. Contratos de venta, 134
Cap. IX. Contratos de suerte, 139
Cap. X. Contratos de préstamo de cosas que no se consumen con el uso, 142
Cap. XI. Contratos concernientes al préstamo en dinero, 145
Cap. XII. Contratos de trabajo. Servicio, 151
Cap. XIII. Contratos de trabajo. Comisiones, 155
Cap. XIV. Contratos de trabajo. Sociedades, 158
Cap. XV. De la mentira, 160
Cap. XVI. Del juramento, 164
Cap. XVII: De los testamentos, 167
Sección segunda. Obligaciones relativas indeterminadas.
Cap. I. Caridad, 175
Cap. II. Conducta para con los criados e inferiores, 176
Cap. III. Socorros que puede dar un hombre por su profesión, 178
Cap. IV. Socorros en dinero, 180
Cap. V. Del resentimiento, 191
Cap. VI. De la cólera, 191
Cap. VII. De la venganza, 194
Cap. VIII. Del desafío, 198
Cap. IX. De los pleitos, 203
Cap. X. De la gratitud, 206
Cap. XI. Del uso de la palabra, 208
Obligaciones relativas que resultan del constitutivo de los dos sexos, 212
Cap. I. De la utilidad pública de las instituciones matrimoniales, 213
Cap. II. De la fornicación, 215
Cap. III. De la seducción, 221
Cap. IV. Del adulterio, 225
Cap. V. Incesto, 227
Cap. VI. Poligamia, 229
Cap. VII. Del divorcio, 235
Cap. VIII. Del matrimonio, 242
Cap. IX. Obligaciones de los padres, 246
Cap. X. Derechos de los padres, 265
Cap. XI. Deberes de los hijos, 268
Obligaciones para con nosotros mismos, 274
Cap. I. Defensa propia, 275
Cap. II. Suicidio, 278
Cap. III. Intemperancia, 286
Obligaciones para con Dios.
Cap. I. División de estas obligaciones, 296
Cap. II. Deber y resultados de la oración según que se pueden conocer por la razón natural, 299
Cap. III. Del culto divino, 309
Cap. IV. Del respeto a la divinidad, 315
Cap. V. De la tolerancia en materia de religión, 318
(páginas 331-334.)
Erratas
Pág. 48 lin. 19 dice estos léase actos
50 23 con el que con lo que
(página [335].)
[ Versión íntegra del texto contenido en un libro impreso de XVI + 335 páginas publicado en Madrid en 1841. ]
