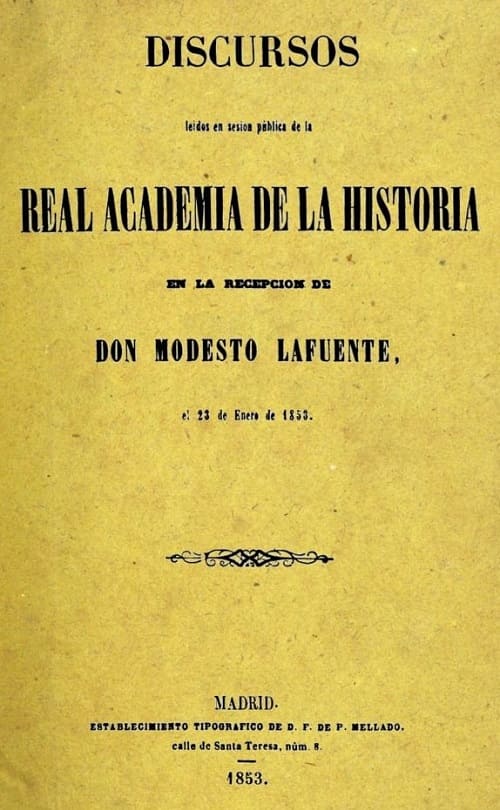
Discursos leídos en sesión pública de la Real Academia de la Historia en la recepción de Don Modesto Lafuente, el 23 de enero de 1853.
madrid
Establecimiento tipográfico de D. F. de P. Mellado,
calle de Santa Teresa, núm. 8
1853
❦
[ Fundación, engrandecimiento y caída del Califato de Córdoba ]
Discurso leído por el Sr. D. Modesto Lafuente al tomar posesión de la plaza de académico de número de la Real Academia de la Historia.
[ Importante servicio que hicieron los árabes a las letras ]
Contestación al discurso anterior por Don Antonio Cavanilles, académico de número.
Discurso leído por el Sr. D. Modesto Lafuente al tomar posesión de la plaza de académico de número de la Real Academia de la Historia.
Señores.
Recibo hoy la primera, pero la más pura recompensa, el primero, pero el más glorioso galardón a que pudiera aspirar por premio de mis desvelos y tareas literarias. Con toda la fe, con todo el ardimiento, con toda la santa audacia que necesita un hombre solo y aislado para una noble y grande empresa, acometí un trabajo histórico, ímprobo, difícil, casi gigantesco, la Historia general de nuestra nación. Publicada una buena parte de este trabajo, la Real Academia de la Historia ha tenido la dignación de llamarme a su seno. Esta honra, tributada sin duda, no al escaso merecimiento que haya podido hallar en la ejecución, sino a la magnitud del pensamiento, a la nobleza del fin, y a la laboriosidad y perseverancia que supone, es la que hoy me hace sentir una satisfacción profunda y una emoción que se debe traslucir. Reciba la sabia y respetable corporación a que desde hoy me glorío de pertenecer, el testimonio de mi más sincero reconocimiento. En los fastos de mi insignificante vida queda notado este día con la letra del gozo y de la gratitud.
Voy a cumplir hoy también con el primer deber de académico, discurriendo sobre un período de nuestra historia. Haré algunas consideraciones sobre un acontecimiento de los que influyeron más en la condición y en la vida social de España, a saber, la fundación, el engrandecimiento y la caída del Califato de Córdoba; indicaré sus causas y apuntaré sus consecuencias.
Señores, en uno de estos grandes movimientos y oscilaciones con que de tiempo en tiempo se ve marchar la masa general de la humanidad impulsada por la mano de Dios, el Oriente y el Mediodía habían sido arrojados sobre el Occidente. Los hombres de Asia y los hombres de África se habían lanzado sobre la vanguardia de Europa, y la habían arrollado y ahogado como un torrente. Un quejido de dolor resonó desde la confluencia de los dos mares hasta la cadena de los Pirineos. Era el lamento de la España moribunda; porque las naciones sienten la muerte y se quejan como los individuos. Todos creían que la España había muerto, inclusos los que se jactaban de haberla ahogado entre sus brazos vencedores. Pero la España vivía, y vivía sin saberlo ella misma, porque quedó aletargada. Era el principio del siglo VIII.
Comenzó a volver en sí, y el primer síntoma de su vitalidad se sintió en el fondo de unos riscos y en la concavidad de una gruta; de una gruta, el último asilo de la religión perseguida; de unos riscos, el postrer atrincheramiento de la independencia de los pueblos. Religión y patria era lo que hombres extraños habían venido a arrebatar a los españoles: fe y libertad eran los dos principios vitales de España. El primer arranque de vida fue imponente y terrible. Sucedió el portento de Covadonga, y de la profundidad de un oscuro valle de la antigua Iberia salió una voz avisando al mundo que las soberbias huestes del Profeta de la Meca, que los orgullosos dominadores de Asia y de África habían dejado de ser invencibles en un rincón de España.
Al poco tiempo una voz semejante a la de Asturias resuena en otros valles y en otras rocas del Pirineo. Los cristianos del occidente, del septentrión y del oriente de España se responden como los centinelas que vigilan los puntos extremos de una ciudadela sitiada. Ha comenzado la lucha, y los oprimidos van rescatando a fuerza de heroísmo y de individuales esfuerzos una parte de su patria de poder de los opresores. Pero eran pocos y obraban aislados: no eran bastante ilustrados para conocer las ventajas de la unidad, y eran demasiado altivos para rechazarla aunque las hubieran conocido. Solo los unía el principio religioso.
Por fortuna anduvieron todavía más desunidos entre sí los conquistadores. Hombres de diversas razas y tribus, de distinto origen y diferentes costumbres, árabes, sirios, egipcios, persas, berberiscos e israelitas, los unos nobles, cultos y galantes, los otros rudos, groseros y feroces, fanáticos musulmanes los unos, más tibios creyentes los otros, de mal grado sujetos los africanos a los asiáticos que los habían subyugado, unidos momentáneamente para la conquista, tan pronto como se vieron vencedores, desarrolláronse las rivalidades, las antipatías, los odios de casta y de tribu; los emires y walies, los alcaides y wazires se hicieron entre sí cruda guerra, y todo fue rebeliones, venganzas, turbulencias, desorden y espantosa anarquía. El emirato estuvo a punto de disolverse, y la España sarracena próxima a perecer destruida por la gangrena interior que corroía sus entrañas.
Sensible es que a enemigos de nuestra fe y de nuestra patria se les alcanzara en tal extremidad y angustia tan heroico, tan digno y tan eficaz remedio como el que buscaron, y pienso que se ha reparado poco en la grandeza de un hecho que pasó en nuestro país.
Si hoy mismo, Señores, si hoy, después de los progresos que ha hecho la civilización, se ofreciera a nuestros ojos en cualquiera de las naciones modernas más cultas, en medio de los estragos de una larga guerra civil y de los horrores de una prolongada anarquía, el espectáculo de una asamblea deliberando pacíficamente, sin acaloramiento, sin pasión y con dignidad sobre los medios de librar de la muerte el cuerpo social; si la viéramos concebir el atrevido pensamiento de fundar un imperio grande en una sociedad ya casi disuelta, ofrecer la diadema del proyectado imperio a un príncipe proscrito, desvalido y errante, resto de una familia recientemente exterminada, buscarle, sentarle en el trono, y constituir un imperio sólido, fuerte, poderoso y estable, creo que no hallaríamos términos con que ensalzar la noble, la patriótica, la elevada conducta de aquellos hombres.
Pues bien, Señores, esto lo ejecutaron hace once siglos los agarenos que habían venido a apoderarse de España. Yo no ceso de admirarme cada vez que me represento aquellos ochenta venerables musulmanes con sus largas y blancas barbas, jeques de otras tantas tribus, congregados en asamblea en Córdoba, discurriendo los medios de sacar la España muslímica de la agonía en que se hallaba, y proyectando fundar en ella un grande imperio independiente de Asia y de África. Aquellos hombres se acuerdan de un joven e ilustre príncipe, pero que vagaba errante y prófugo por los desiertos africanos, mendigando la hospitalidad del desvalido y el sustento del menesteroso de aduar en aduar entre aquellas tribus salvajes. Este príncipe, único vástago de la preclara estirpe de los Beni-Omeyas que había dado catorce califas al imperio de Oriente; el único que por una feliz casualidad se había salvado de la universal matanza de su familia, ejecutada entre los alegres brindis de un festín alevosamente preparado en Damasco por los vengativos Abbassidas, por aquellos feroces Abbassidas que acababan de plantar sobre el trono imperial de Siria el negro pendón de Abul Abbas después de haber desgarrado el estandarte blanco de los Ommiadas: este príncipe es buscado en los desiertos de África por los enviados de los jeques de Córdoba: le encuentran en una cabaña y le brindan con un trono; le hallan vestido de harapos y le ofrecen un manto de púrpura; le recogen de entre beduinos y le traen a España a regir un imperio que han proyectado para él. El acuerdo de los jeques de Córdoba nos costó setecientos años más de lucha. Era poco más de mediado el siglo VIII.
Viene a España el joven príncipe Abderrahman el Ommiada. «Es digno de un trono este hijo de Moawiah,» exclaman millares de musulmanes andaluces, entusiasmados con su noble y gallarda presencia. Y le erigen un trono en Córdoba, y se funda el imperio mahometano de Occidente, emancipado del califato de Oriente. Rugen todavía desencadenadas las tormentas de las guerras intestinas, pero el joven Ommiada, brioso, activo y esforzado, empuña su cimitarra, combate, triunfa, castiga, perdona, sofoca las rebeliones, reorganiza la España muslímica y afianza su trono. Es un planeta de poderoso influjo, a cuya aparición se calman las borrascas. En los períodos de sosiego embellece a Córdoba con alcázares, palacios, fuentes, baños y jardines: son las artes de Oriente que vienen a aclimatarse en el suelo español. En los jardines de la antigua colonia patricia donde nació y creció el célebre plátano de César, planta con su mano una esbelta palmera; símbolo del gusto y de la civilización oriental, que reemplaza al gusto y a la civilización romana. El mismo califa canta una balada a la reina de las selvas; es el genio poético de la Arabia representado por el jefe del estado. Erige escuelas o madrissas para la educación de la juventud; es la ilustración arábiga que quiere hacer de Córdoba la Bagdad de los estudios y de las academias. Da principio a la construcción de una gran mezquita que rivalice en esplendor con los más suntuosos templos de Arabia y de Siria; es el fanatismo mahometano que se propone hacer de la ciudad de Andalucía la Meca de los musulmanes de Occidente.
Bajo el segundo califa (que así los llamamos, aunque ellos al principio se dieran el modesto título de emires), se acaba de levantar la soberbia aljama de Córdoba, el templo maravilloso comenzado por su padre, y fabricado en parte con materiales conducidos en hombros de esclavos y traídos de la derruida ciudad de Narbona, de allá, de más allá de España, donde han llegado las armas sarracenas: monumento insigne del fervor religioso, de la grandeza, de la pompa y de los adelantos artísticos de nuestros dominadores.
Con el Califato de los Ommiadas se entroniza y predomina en España la raza árabe pura, noble, ardiente, voluptuosa y galante, sobre las razas berberiscas, groseras, vengativas, traidoras y feroces. El árabe era galante y tierno, porque era culto y voluptuoso. Por eso aquellos califas guerreros y letrados enloquecían con las gracias y las caricias de una linda esclava, y erigían para ella alcázares suntuosos, y le consagraban jardines y versos, cásidas y joyas, y el más despótico soberano de Oriente se hacía esclavo de la última de sus esclavas. El árabe era generoso y noble. Por eso un califa batallador abrazaba llorando cuando encontraba en el campo de batalla al hermano que aspiraba a derrocarle del trono: por eso eran indulgentes con los cristianos sumisos, y respetaban a un sacerdote de Cristo que se presentaba desarmado y solo a ajustar un tratado de paz, y permitían llevar en procesión por entre poblaciones musulmanas las reliquias de un santo. Pero el árabe era impetuoso y ardiente. Por eso martirizaban a los que se atrevían a ridiculizar sus ritos o a mofarse del Profeta: por eso cortaban las cabezas de los guerreros cristianos y las clavaban en los adarves de sus muros o hacían pilas de sus cráneos. El árabe era violento en sus pasiones y cruel en sus venganzas. Por eso degollaban sin piedad a los musulmanes disidentes, y saboreaban con bárbaro placer el espectáculo de trescientos cadáveres de otros tantos jeques revoltosos clavados en estacas festonando las márgenes de un río. Esta mezcla de cultura y de ferocidad, de generosidad y de fiereza, explica la conducta de los califas españoles y el carácter de la lucha de los sarracenos entre sí, y de los pueblos cristiano y musulmán durante el Califato.
Basta con que algunos grandes príncipes se sucedan sin interrupción en un trono para dar engrandecimiento y prosperidad a un estado; y la estirpe de los Beni-Omeyas fue en esto tan privilegiadamente afortunada, que casi todos los soberanos de aquella ilustre dinastía fueron insignes, o como políticos, o como sabios, o como guerreros: casi todos estuvieron dotados de cualidades eminentes. Por eso, al través de discordias intestinas y de guerras exteriores, crece el imperio y se engrandece el califato hasta hallarse en un grado de esplendor que asombra en el siglo X bajo Abderrahman III el Grande. Este esclarecido príncipe encadena con una mano el África a España, y con otra sofoca añejas rebeliones y da al cabo de dos siglos unidad al imperio. La fama de su grandeza vuela por el mundo, y embajadores de los soberanos de Constantinopla, de Alemania, de Esclavonia, de Francia, de Italia, de Navarra y de Barcelona, vienen a la corte del califa con cartas de amistad en que le tributan homenajes de respeto, y vuelven admirados de la magnificencia y agasajo con que han sido recibidos, mientras él da hospitalidad a un rey cristiano y le repone en el trono de León. Era un genio superior el de este califa, y era ya un imperio grande el de Córdoba.
Tipo de la cultura, de la magnificencia y de la galanía oriental este Abderrahman Al Nassir, construye y dedica a su esclava favorita para su recreo la mansión mas fastuosa que ha podido imaginarse, el célebre y maravilloso palacio de Zahara; el palacio de las quince mil puertas y de las cuatro mil trescientas columnas de preciosos y variados mármoles; el de los techos de cedro y los artesonados de ébano y de marfil; el de las fuentes de jaspe con cisnes de oro y los surtidores de azogue vivo que robaban sus rayos al sol; el de los bosquecillos de jazmines, de mirlos y de laureles con pabellones de mármol blanco y capiteles de oro; el de los arroyuelos, las flores y los perfumes; el de las siete mil esclavas y catorce mil esclavos para el servicio del califa y de la escogida de su harem. La mayor maravilla de aquella mansión de deleites es que parece una creación fantástica y poética, y fue la realidad de la poesía. Abderrahman debió dar celos al autor del Corán, porque realizó en la tierra el paraíso que el Profeta había prometido a los creyentes en el cielo, aquel paraíso de materiales placeres que la imaginación lúbrica de Mahoma había inventado para halagar la ardiente voluptuosidad de los árabes. Desde el palacio de Zahara solo la poesía ha podido crear tan deliciosas mansiones.
Si Abderrahman III fue como triunfador el César, como espléndido y magnífico el Trajano de los musulmanes, su hijo y sucesor Alhakén II fue como hombre de paz el Octavio, como filósofo el Marco Aurelio del califato de Occidente. Este príncipe, mas dado a las artes y a los goces de la paz que a las glorias y al estruendo de la guerra, convierte las cimitarras y alfanjes en arados y azadas, y hace de los soldados ganaderos, labradores, artesanos, comerciantes y mineros: los campos antes regados con sangre humana se ven cruzados de canales y acequias, y cubiertos de frutales y plantíos, de verde yerba y de doradas mieses. Este príncipe, que vio a su padre circundado siempre de literatos, poetas, médicos, astrónomos, matemáticos, filósofos, historiadores y artistas; que le vio confiar a los hombres de más saber los primeros cargos del imperio, y gastar inmensas sumas de mitcales de oro en adquirir libros y galardonar el talento, la aplicación y la ciencia; este príncipe, que había sido educado entre doctos académicos y que antes de empuñar el cetro había ganado coronas en certámenes literarios, sube al trono y convierte a Córdoba, la ciudad de las doscientas mil casas y de las seiscientas mezquitas, en una vasta academia; recoge el fruto de la cultura que han ido sembrando los ocho califas que le precedieron, y hace de Córdoba la Atenas del siglo X. La biblioteca del palacio de Meruan llega a encerrar hasta cuatrocientos o quinientos mil volúmenes; el índice y las biografías de los autores los ha escrito él mismo; el bibliotecario es un príncipe, es el hermano mismo del califa; su palacio es el templo de las letras y el albergue de las Musas. Los amantes de la ilustración que se lamentaban recordando el horrible incendio de la biblioteca de Alejandría en el siglo VII, pudieron consolarse al verla en el X como renacida y maravillosamente acrecentada en Córdoba, y el culto Alhakén parecía haber nacido para lavar la afrenta que había caído en el pueblo de Ismael con el escándalo del bárbaro Omar. El reinado de Alhakén II es el punto culminante de la civilización oriental en España.
Y este es el pueblo, Señores, que nos representaron por espacio de siglos nuestros antiguos cronistas e historiadores como un pueblo inculto, bárbaro y grosero, mirándole y haciéndole mirar solo por el prisma de la religión; idea disculpable por el celo religioso que la inspiraba, pero que se arraigó por centenares de años en nuestro pueblo, hasta que algunos doctos orientalistas pertenecientes a esta misma corporación, desenterrando los tesoros de la literatura arábiga que yacían u ocultos o desconocidos entre nosotros, han ido derramando luz y dando a conocer tales como eran a nuestros dominadores de Oriente. Gracias sean dadas por tan inmenso servicio a estos ilustrados académicos de la Historia, y no digo más en su elogio por no ofender la modestia de alguno que me escucha.
En medio de tanta grandeza y de tanta prosperidad del pueblo infiel, ¿qué había sido del pobre pueblo cristiano? Los cristianos no han desmayado por eso en su santa empresa. Con la fe en el corazón, la cruz en el pecho y la lanza en la mano, han hecho atrevidas excursiones y rescatado pueblos y territorios en Galicia, en Lusitania, en los antiguos Campos de los Godos, y avanzado por el Norte y por el Este hasta el Duero y el Ebro. Se han erigido las basílicas de Oviedo y Compostela: se han levantado tronos en León y Navarra, y han surgido los condados independientes de Barcelona y de Castilla. Los Alfonsos de Asturias, los Ordoños y Ramiros de León, los Garcías y Sanchos de Navarra, los condes de Castilla y de Barcelona, han visto derrotados los pendones del cristianismo en Aybar y en Valdejunquera, pero han sacado triunfante y gloriosa la enseña de la fe en Lutos, en Polvararia, en Laturce, en Gormaz, en el foso de Zamora y en los campos de Simancas. Sin embargo, en el flujo y reflujo de la reconquista, bajo los últimos califas que he nombrado y en el último tercio del siglo X el imperio sarraceno había alcanzado su unidad y se hallaba en gran prosperidad y pujanza; los reinos cristianos se encontraban abatidos, en decadencia y ardiendo en discordias.
En tal situación, Señores, se levanta como un gigante en el Mediodía de España el mas hazañoso campeón que habían tenido nunca los agarenos, el más formidable enemigo que habían tenido jamás los cristianos. Este gigante no es el califa, no es el soberano, no es el jefe del imperio; es el ministro, es el regente, es el tutor de un califa niño e imbécil, el único inepto que ha nacido de la ilustre estirpe de los Beni-Omeyas. Almanzor, rayo de la guerra, emprendedor como Aníbal, guerrero y literato como César, destructor, sin ser bárbaro, como Atila, mientras el imbécil califa vegeta en los salones y jardines de Zahara entretenido con pueriles juegos entre esclavos, eunucos y mujerzuelas, se lanza de improviso como un cometa sangriento de incierto rumbo, ya sobre el Oeste, ya sobre el Norte, ya sobre el Este de la España cristiana, y todo lo destruye, y todo lo arrasa y todo lo aniquila. Borrell de Barcelona se arroja al mar huyendo de las aterradoras huestes de Almanzor. Garci Fernández de Castilla sucumbe al filo de los alfanjes sarracenos. Los muros de León caen desplomados, y Bermudo II se refugia a Asturias llevando consigo las cenizas de los reyes y las reliquias de los santos mártires. El sepulcro del apóstol Santiago en Compostela es profanado y pisado por las inmundas plantas de los soldados de Mahoma, y las campanas de la Jerusalén de los españoles son trasportadas por orden de Almanzor en hombros de cautivos cristianos, para colgarlas como trofeos, si no como lámparas, en la grande aljama de Córdoba. En veinte y cinco años de periódicas campañas gana el terrible musulmán cincuenta victorias. Por todas partes estrago, ruina, desolación y muerte para el pueblo fiel, que al cabo de dos siglos y medio de combates se ve casi en la misma estrechez que después del desastre del Guadalete. Los triunfos y las conquistas de Almanzor señalan el apogeo de la grandeza del califato, el mayor poder de la dominación musulmana en España.
¿Será invencible este coloso? ¿Prevalecerá para siempre en España la ley de Mahoma? No puede ser. Porque la lucha es entre la usurpación y la justicia, entre la mentira y la verdad, entre el Corán y el Evangelio, entre la concepción monstruosa de un hombre y el libro escrito por la mano de Dios, entre el falso fulgor de una doctrina engañosa y la verdadera luz destinada a alumbrar la humanidad. Porque esa civilización al parecer tan brillante del pueblo de Oriente es la civilización del fanatismo y de la esclavitud. Porque la religión del código musulmán es la religión de la espada, es la religión de un paraíso de repugnantes obscenidades, es un dogma que pretende crear un cielo corrompido para sancionar la corrupción en la tierra. Y el que buscó quien derribara los ídolos del paganismo y el Olimpo de sus dioses inmorales, mejor hallará quien rasgue las páginas del libro de un impostor, y quien venza a los apóstoles armados de su doctrina.
¿Mas cómo se levantará de su postración el abatido pueblo cristiano? La desunión había perdido siempre a los españoles, y una secreta y misteriosa inspiración movió en aquella extremidad a los jefes de los estados cristianos de Galicia, de León, de Castilla y de Navarra, a unirse, a combinar sus débiles y diseminadas fuerzas, y a presentarse a combatir al Goliat de los sarracenos. Las menguadas huestes cristianas encuentran a las numerosas haces agarenas en la Montaña del Águila, Calat-al-Nósor en el lenguaje de los árabes, no lejos de la antigua Numancia, de glorioso recuerdo para los españoles. El hombre de las cincuenta victorias creyó llegado el momento de consumar el trágico drama inaugurado hacía cerca de tres siglos por Muza y por Tarik, y se quedó asombrado al encontrar valerosos combatientes donde solo pensó hallar cobardes fugitivos. Se empeña la lucha… y la mano invisible que sacó a unos pocos cristianos victoriosos de la gruta de Covadonga, los saca también triunfantes en la cuesta del Águila. Almanzor, el terrible, el victorioso, el invicto, siente correr la sangre de su cuerpo vertida por las lanzas cristianas; mira en derredor de sí, y se ve sin capitanes; y el soberbio musulmán sucumbe, no tanto por la recrudescencia de sus heridas, como de la rabia y desesperación de verse una vez vencido. Las lágrimas de sus soldados riegan su tumba en Medinaceli: un hombre misterioso recorre las márgenes del Guadalquivir anunciando a grandes voces con palabras fatídicas la catástrofe de Calatañazor a los musulmanes: en los templos cristianos resuenan himnos de júbilo; en las mezquitas se reza la azala del dolor; el pueblo repite unos versos de predicción siniestra hechos por Ibrahim ben Edris, y como Roma después de la batalla de Canas, así Córdoba viste de luto al recibir la nueva del desastre de Calatañazor. Apuntaba entonces el siglo XI.
Nunca con más razón se afligió y enlutó un pueblo entero por la muerte de un hombre. Porque Almanzor, guerrero y político, batallador y literato, que compartía las estaciones entre certámenes literarios y combates bélicos, que conquistaba ciudades y fundaba academias, que repartía entre los soldados el botín de las victorias y distribuía entre los doctos los premios del saber; Almanzor, el favorito de la sultana Aurora, único valido que haya empleado su privanza en bien y engrandecimiento del pueblo; Almanzor, que se contentaba con ser rey sin cetro, monarca sin corona, soberano sin trono y califa sin imperio, pudiendo tener imperio, trono, cetro y corona; Almanzor, cuyo nombre era pronunciado después del de el califa Hixem desde lo alto de trescientos mil alminares en África y en España, era la columna y el sostén del califato, y rota su cimitarra, el cetro de los califas era una frágil caña en manos de un niño que crecía en años y nunca llegaba al uso de la razón.
En efecto, muerto Almanzor, se ve derrumbarse como desde la cúspide de una gran pendiente el soberbio imperio de los Ommiadas, y desaparecer esta esclarecida estirpe como disipada por el soplo siniestro de un viento mortífero. Las tribus y razas berberiscas, edrisitas, alameríes, slavos, tadjibitas, zeiríes, benihuditas, mazamudas, zanbegas y beni-alafthas, cada cual arranca un girón del manto imperial de los Beni-Omeyas; cada wali y cada alcaide erige para sí un estado independiente, para disputarse después la presa como hambrientos lobos, y sobre las ensangrentadas ruinas del califato se levantan multitud de pequeños reinos, casi en cada comarca, casi en cada ciudad del desmoronado imperio.
¿Cómo tan rápidamente se precipitó el imperio de los califas desde la cumbre de su mayor grandeza al abismo de su ruina? Apuntaré las principales causas de tan súbita transición.
Aquellas indómitas y rebeldes tribus que se alimentaban en el corazón del imperio, y que habían tenido el triste don de conservar su ruda ferocidad en medio de la cultura de Oriente; gente vengativa, en quien los odios de casta no se extinguían nunca y se trasmitían como una herencia de generación en generación; aquellas hordas, que ya con sus rivalidades y enconos habían expuesto el emirato a una disolución, nunca se sujetaron de buen grado a los hombres de la raza árabe y siria, que eran menos que ellos y constituían como una clase aristocrática y privilegiada. Subyugados por el genio superior de los califas Beni-Omeyas, habían sido súbditos sin dejar de ser enemigos; aborrecían obedeciendo, y obedecían odiando al gobierno central. Así, en el momento que vieron al único califa inepto y flojo, privado del apoyo del gran ministro Almanzor, rompieron sus cadenas los leones de África, deshicieron con sus garras el yugo de los Ommiadas, escalaron el trono, se repartieron sus fragmentos, y hollaron con sus salvajes plantas los símbolos de la dominación, y con ellos los tesoros de la cultura y de la elegancia arábiga, los libros de la biblioteca de Meruan, las flores de los jardines, y el oro y los mármoles de los suntuosos salones del palacio de Zahara.
Almanzor mismo, con ser tan gran político y tan gran guerrero, cometió dos grandes errores como guerrero y como político; el uno con los cristianos, que le acarreó su ruina personal, el otro con los musulmanes, que precipitó la caída del imperio. El primero fue el de sus campañas periódicas: guerreando y venciendo en las primaveras y los otoños, gobernando y presidiendo academias los inviernos y los estíos, conquistador la mitad de cada año, y la otra mitad regente, dejaba a los cristianos espacio y hueco, o para reparar en parte sus desastres, o para irse recobrando de su estupor y entenderse entre sí: se recobraron, se entendieron, pelearon, y murió vencido. El segundo fue el de los gobiernos perpetuos de provincias, ciudades y fortalezas, con que invistió a los walies y alcaides que le prestaban algún servicio personal. Mientras el gobierno estuvo en las robustas manos del ministro-regente, aquellos pequeños soberanos feudales conservaron cierta sumisión a la cabeza del imperio. Pero seguido el funesto ejemplo de Almanzor por los débiles y combatidos califas que le sucedieron, aquellos walies, harto propensos ya a la emancipación, casi impunemente pudieron trocar en dominio lo que la flaqueza y la necesidad les había otorgado como feudo, y cada régulo se fue proclamando rey en la ciudad o comarca de su mando: de aquí la multitud de reinecillos que se erigieron, a manera de humildes viviendas fabricadas de los escombros de un soberbio palacio derruido.
Favorecía al espíritu de insumisión y de independencia el asiento de la corte del califato. Colocado el gobierno supremo en un punto excéntrico del Mediodía, distante de los puertos marítimos y de las comarcas montuosas del Norte y del Oeste, precisamente donde moraban las rebeldes e indomables tribus berberiscas, cuyo contacto con los cristianos les daba también facilidad para aliarse momentáneamente con ellos contra sus señores, la acción del gobierno sobre los disidentes llegaba debilitada, floja y tardía. La distancia aflojaba los lazos de la unidad, la rebelión los rompía, y las mismas causas facilitaron la desmembración de dos imperios, la del califato de Siria a mediados del siglo VIII, la del califato de Córdoba antes de mediar el siglo XI.
Adolecía además la constitución del imperio mahometano de un vicio de organización que le corroía y mataba. Mahoma, haciendo del Corán un código a la vez religioso, militar y político, creando un magistrado superior que era a un tiempo sumo sacerdote, rey y general de los ejércitos, formando un pueblo de guerreros y de esclavos, había hecho una ley a propósito para inspirar el fanatismo, muy conveniente para la unidad de impulsión tan necesaria para la conquista, muy oportuna para infundir y alimentar el orgullo que se siente en subyugar y dominar extrañas tierras y regiones; pero la más defectuosa, la más imperfecta, la más viciosa para la vida social de un pueblo. Una vez asentados en una región los musulmanes, ¿qué mejoras se prometían en su condición social de sus personales sacrificios y de su ciega sumisión al pontífice-rey? Esclavos eran, y esclavos habían de ser perpetuamente: pasarían siglos y siglos, y no pasaría su esclavitud; se sucederían generaciones, y los hombres de las generaciones futuras serían tan esclavos como los de la presente y los de la pasada: porque su ley política prescribe la servidumbre, y su ley política es inalterable, inmodificable, inmutable como su dogma. Mientras fuesen conquistadores, los enardecía el entusiasmo de la conquista: dominadores de una región, el único estímulo de sus esfuerzos era el paraíso; tenían que mirar al cielo, porque nada podían esperar de la tierra. No podía haber patriotismo, porque patriotismo y esclavitud perpetua son incompatibles, se excluyen, se repelen. Para sacrificarse por un soberano que no había de mejorar su condición, querían ser soberanos ellos mismos. En tanto que los soberanos fueron hombres tan eminentes como los califas Beni-Omeyas, el prestigio y el ascendiente de su talento, de su nombre y de su poder bastó a hacer, o auxiliares devotos, o súbditos sumisos, o forzosos vasallos. Vino un califa débil e inepto, y se rebelaron todos. Imperio sin pueblo, porque no es pueblo una congregación de esclavos, se desplomó como un edificio sin base: falló el gigante que sostenía en sus hombros la inmensa bóveda, y la bóveda cayó al suelo.
He aquí las principales causas de la repentina caída del califato de Córdoba.
Las consecuencias fueron inmensas, inmediatas unas, remotas otras, importantes todas. La caída del califato es la línea divisoria que señala la superioridad del pueblo cristiano sobre el sarraceno. Hasta ahora el pueblo español ha pugnado por vivir; desde ahora empieza a pensar en organizarse: cuenta ya con la existencia material, y comienza su vida política y civil. Los pueblos van ganando derechos políticos de la misma manera que han ganado territorios, lenta y parcialmente, y nacen los fueros de León, de Castilla, de Navarra, de Aragón y de Cataluña: legislación parcial, local, imperfecta, pero preciosa, que los alienta a sostener y proseguir la obra de la restauración, porque al compás que reconquistan mejora su condición social.
De tal manera, Señores, quedaron quebrantados y dislocados los sarracenos desde la jornada de Calatañazor, que aunque los reyes de Navarra, de León, de Aragón y de Castilla, los Sanchos y Ramiros, los Alfonsos y Fernandos, no recogieron al pronto todo el fruto que debieron y pudieron de aquella victoria, porque llevados de ese espíritu de rivalidad local, tan innato y tan funesto a los españoles, gastaron lastimosamente combatiendo entre sí las fuerzas que hubieran debido emplear contra el común enemigo, todavía desde la Montaña del Águila pudo divisarse en lontananza el resplandor de la cruz plantada por el sexto Alfonso de Castilla sobre los muros de Toledo, la antigua corte de los godos, el centro y el más formidable baluarte de la España mahometana.
Perdido este baluarte, los musulmanes andaluces en su nuevo conflicto vuelven los ojos al África, e invocan el auxilio de los Almorávides. Estos bárbaros africanos, modernos númidas que cruzan el estrecho como sus progenitores llamados por sus hermanos de España, vuelven como aquellos sus armas contra sus mismos invocadores, los vencen, los encadenan, los trasportan al desierto, se apoderan de la España sarracena, y los Almorávides hacen de España una dependencia de África, como antes los Ommiadas hicieron de África una dependencia de España. Los rudos musulmanes del Mediodía destruyen a los cultos musulmanes de Oriente: acaba la dominación de los árabes y empieza la de los moros.
Pero el África no se cansa de arrojar kabilas sobre la península española, y a la invasión de los terribles Almorávides con Yussuf en el siglo XI sucede en el XII la irrupción de los feroces Almohades con Abdelmumen. Estos sectarios de El Mahedi, tan bárbaros que prohibieron con pena de muerte que se escribiera la historia de su dominación, arrojan a su vez de España a los hombres de Lamtuna. Pero estos Almohades son después arrollados y destruidos por los Beni-Merines, otros africanos, más agrestes, si es posible, que ellos. El Mediodía era para España lo que había sido el Norte para Roma; semillero inagotable de hordas salvajes que se iban empujando unas a otras como las olas del mar. Lo que para el imperio romano fueron la Escitia, la Tartaria, la Escandinavia, el Tánais y el Vístula, eran para los reinos españoles Berbería, el Magreb, el Atlas, Sûs, Fez y Marruecos. Pero el imperio de los Césares fue derrocado, porque Roma tenía que expiar los crímenes del Capitolio, y merecía un Alarico y un Odoacro: España no estaba destinada a perecer, y no merecía un Yussuf y un Abdelmumen, porque en lugar de un Capitolio corrompido defendía una religión pura y santa, y tenía un galardón que recibir en premio de su perseverancia y de su fe.
Eran sin embargo terribles las primeras acometidas de los bárbaros meridionales. Los Almorávides pusieron a punto de sucumbir la causa del cristianismo en Zalaca: los Almohades le dieron un golpe mortal en Alarcos. Mas contra los primeros se levantaron un Campeador castellano y un Batallador aragonés, el Cid Ruy Díaz y Alfonso I de Aragón: el uno les arrancó temporalmente a Valencia, el otro les arrebató para siempre a Zaragoza. Para vengar el ultraje de los segundos recuerdan que solo la unión los pudo hacer triunfar en Calatañazor, y unen por segunda vez sus banderas, y vencen en la memorable batalla de las Navas, tercer portento de los anales del pueblo español en la edad media. En Calatañazor cayó y se disolvió el imperio ommiada; en las Navas de Tolosa cayó y se disolvió el imperio almohade: el primero representa el triunfo del Evangelio sobre el islamismo culto de Oriente, el segundo simboliza el triunfo de la verdad religiosa sobre el mahometismo bárbaro del Mediodía. La causa cristiana prevalece igualmente contra la culta Arabia que contra el África salvaje. Era ya el principio del siglo XIII.
A la sombra de estos triunfos ha ido avanzando la restauración en medio de reveses y contrariedades; ha ido creciendo la nacionalidad a través de dificultades y obstáculos; ha dado grandes pasos la unidad a vueltas de mil rivalidades y discordias; y al mediar aquel mismo siglo dos monarcas españoles, cada uno de los cuales lleva en su frente dos diademas, el uno las de Cataluña y Aragón, el otro las de León y Castilla, santo el uno y héroes ambos, Jaime I y Fernando III, prosiguiendo simultáneamente y con igual ardor la empresa de la reconquista, por Oriente el uno, por Mediodía el otro, el uno planta el pendón de San Jorge en la almudena de Mallorca y en la alcazaba de Valencia, el otro enarbola el estandarte de Santiago en el más alto alminar de la grande aljama de Córdoba y en la torre de la Giralda de Sevilla.
Recobradas las reinas del Guadalaviar y del Guadalquivir, los restos de todas las razas y de todas las dominaciones musulmanas se refugian, se agrupan, se apiñan en Granada como en el último baluarte de una ciudad asaltada por el enemigo. El estrecho, pero pobladísimo reino de Ben-Alhamar, compendio y como extracto de la grandeza de los imperios muslímicos que le precedieron, diminuta herencia de Damasco, de Bagdad y de Córdoba, se sostiene y vive todavía por más de dos siglos, merced a las distracciones de los dos grandes reinos cristianos; de Aragón, que gasta sus robustas fuerzas en conquistas exteriores y en empresas lejanas; de Castilla, que consume su vitalidad en disensiones intestinas, entre reyes y príncipes, entre monarcas y magnates, entre señores y vasallos. Granada se sostiene con sus discordias de familia y de casta, merced a los funestos celos y rivalidades entre Castilla y Aragón, hasta que unidos los intereses de ambos reinos por el dichoso enlace de dos príncipes, sujetas ambas monarquías a un mismo cetro (pronunciemos, Señores, con veneración y con orgullo los nombres de Fernando e Isabel!!!), estos dos príncipes marchan acordes y rematan la obra laboriosa de ocho siglos, plantando la sagrada enseña del cristianismo y el pendón nacional en los torreones de la Alhambra de Granada, último monumento y último símbolo de la dominación mahometana en la península española. El triunfo de Calatañazor tiene su complemento en Granada; el fruto de la Colina del Águila se recoge a la orilla del Genil, y la muerte de Almanzor el Grande ha producido la caída de Boabdil el Chico, el Augústulo del imperio mahometano de Occidente.
Contestación al discurso anterior por Don Antonio Cavanilles, académico de número.
Señores.
La Academia se complace en contar en el número de sus individuos al señor don Modesto Lafuente, que ha merecido alcanzar grande reputación literaria, que ha consagrado su vida al estudio, que solo y sin auxilio acometió la ardua empresa de escribir la historia de nuestra nación. El que ha dado tantas muestras de talento, de recta crítica y de buen gusto, no podía menos de pertenecer a una docta corporación, que alienta todos los esfuerzos, que premia los merecimientos literarios y que procura mantener viva la llama del saber histórico.
Si necesitásemos otra prueba de los conocimientos y del mérito del nuevo académico, el discurso que acabamos de oír nos la suministraría muy brillante. Con notable elegancia nos ha presentado el cuadro de una época en que dos pueblos, dos civilizaciones se disputaron el dominio de España: paralelo importante, lleno de erudición y de filosofía; panorama magnífico, que ha ido sucesivamente desplegando a nuestra vista las diferentes escenas de la vida civil, política y militar del pueblo árabe y del pueblo cristiano.
Voy, Señores, contando más que nunca con la indulgencia de la Academia, a suceder al señor Lafuente en el examen de este período, y a manifestar el importante servicio que hicieron los árabes a las letras.
Es claro que para conocer una época en que dos pueblos se disputaron el mando, no basta oír a los escritores de una de las naciones, hay que examinar lo que se escribió por ambas partes, y la historia de los árabes, y sus guerras, y sus relaciones con los cristianos deben ser objeto de un estudio llevado paralelamente, olvidándose al hacerlo del interés, del orgullo, de las pasiones de una y otra gente, aplicando el cuchillo del análisis a lo que alumbre la antorcha de la crítica.
Este linaje de estudios se halla por desgracia muy atrasado: el idioma árabe no está aun tan generalizado como fuera de desear, y entre nosotros (mengua es decirlo) se halla casi olvidado cuando debiera ser objeto de culto literario. Los códices desaparecen: el Escorial, ese gran depósito de donde han salido la mayor parte de los que adornan los museos y archivos extranjeros, el Escorial que custodió los códices pertenecientes a don Diego Hurtado de Mendoza, y a Benito Arias Montano, y los cuarenta mil del rey Cidán apresados en 1612 cerca del puerto de la Mármora, vio en 1671 consumirse entre los horrores de un incendio la mayor y más rica parte de su tesoro literario, y por las vicisitudes de los tiempos vio después correr varia fortuna a mucho número de sus más notables documentos.
Para conocer este período importante de la historia de España buscaban los estudiosos las cortas, diminutas y no siempre satisfactorias noticias de los autores españoles coetáneos a las diferentes fases de la dominación árabe, y examinaban entre otras obras de menor interés, el cronicón del Pacense, las obras del arzobispo don Rodrigo, las del Tudense, la Crónica latina del Cid, hoy rescatada por la Academia, la Crónica general, los poemas anteriores al siglo XV, y ese rico venero de costumbres, de recuerdos y de glorias que se conserva en nuestros romanceros.
Por desgracia el resto de Europa no sabía más que nosotros, y Fernando VI, encargando en 1748 al Siro-Maronita Casiri, el índice y la ordenada descripción de los manuscritos árabes del Escorial, y Carlos III dándolos a luz hicieron conocer al mundo esta riqueza literaria; y se tuvo noticia de mil ochocientos cincuenta y un códices, escritos la mayor parte por árabes, españoles por origen, por nacimiento, por domicilio, o por escuela; códices referentes casi todos a cosas de España; muchos de los cuales pertenecieron a las bibliotecas muslímicas de Granada.
Dado el impulso, el abate Andrés en su Historia sobre el origen y estado actual de la literatura llamó la atención de Europa sobre los árabes españoles; y en nuestros días el erudito Conde publicó la Historia de los árabes de España, obra a que debió acompañar el texto original, porque según la bella expresión de Mariana: la historia no pasa partida sino la muestran quitanza; obra que dejó incompleta, habiéndose publicado los dos últimos tomos después de su muerte por papeletas mal coordinadas, cuyos defectos no pueden atribuirse al autor sin faltar a la buena fe literaria.
Reivindiquemos, Señores, para España la gloria de haber llamado la atención del mundo sobre este género de estudios, que si no han ilustrado mucho la historia patria, han derramado gran luz sobre otros importantes ramos del saber. Casiri, Andrés, Conde pueden haberse equivocado en algunos puntos. ¿Para qué negarlo? Caminaban por sendas escabrosas, fueron los primeros, los maestros, la guía. Si hoy se alzasen del sepulcro, al ver la injusticia con que son tratados, cuanto no dirían a los críticos modernos, ¡y cómo protestarían, hombres del siglo XVIII, al verse juzgados por la generación presente!
Empero de estos puntos de partida proceden las últimas investigaciones. Unos autores se propusieron en el extranjero traducir a Conde, otros utilizaron los datos de Casiri, otros vistieron con la librea de la novela la Historia de los árabes de España, otros gastan sus fuerzas en hallar defectos en nuestros escritores; y no falta quien trata de imponernos magistralmente sus opiniones pensando que el mundo estaba en el caos y que a él solo fue revelada la luz.
Para juzgar este gran proceso hay que publicar los documentos, como lo hizo un docto académico dando a luz la historia de Almakary; como lo hace Dozy imprimiendo las de los Almohades y Almorávides. De este modo se verá lo que escribieron los árabes, se les comparará entre sí y con los escritores españoles; la arqueología nos mostrará las huellas que dejaron en el país, y el estudio y la recta crítica harán que, más felices que hasta aquí, veamos levantar parte del velo que oculta los sucesos de aquellas remotas edades.
En tanto con los datos que hoy poseemos emplearé los cortos instantes que he de ocupar todavía la atención de la Academia, en la investigación del adelantamiento literario que debimos a los árabes, prefiriendo la historia de las ideas a la narración de los hechos.
Al dirigir la vista a aquellos siglos, al considerar el estado político de Europa, la escentralización del poder, la insubordinación de unos, la abyección de otros, la corrupción de las clases más respetables, el silencio de las musas, la general ignorancia, ¿quién había de creer que la invasión sarracena no agravaría los males intelectuales del país? ¿que en medio de los instintos de ferocidad y de guerra, de las divisiones civiles, de tanta tribu, de tanta raza, de tanta variedad de gentes, habían de encontrarse príncipes dignos del trono, unidad en el mando y protección a las artes y a las letras? ¿Y que los hijos del desierto, recordando en el perfumado suelo de Córdoba los placeres de Damasco y de Bagdad, habían de ser el conducto por donde volviese a Europa el tesoro del saber que había desaparecido de ella?
¡Altos secretos de la Providencia que no es dado sondar a la mezquina comprensión del hombre! ¿Quién hubiera dado asenso al que tales cosas contara, cuando nuestros padres vencidos y derrotados en Guadalete, precedidos por los obispos, huían del alfanje y de la cimitarra, llevando el arca santa con las venerandas reliquias, y corrían a refugiarse a la parte norte de España, al país más fragoso, al de más virtud bélica, donde no penetraron los fenicios ni los cartagineses, y en cuya dominación tardaron dos siglos los romanos y otros dos siglos los godos?
¿Quién creería que habíamos de ser deudores del renacimiento de las letras a los árabes, cuando empezó la magnífica epopeya de la reconquista, y resonaron en las montañas de Auseva los gritos de gloria y de venganza, y se peleó por la fe de Recaredo, por la independencia, por la libertad? ¿cuando se desnudó en Covadonga el acero que después de ocho siglos debía envainarse en Granada?
Mas la Providencia que hace brotar el bien del mal, que purifica la atmósfera con las borrascas, que lleva en alas del huracán las semillas a fecundar países remotos, después de fatigar a los árabes españoles con guerras intestinas para dejar respirar a los cristianos y prepararlos a descender a la tierra llana; después de hacer que los africanos amenazasen la tranquilidad de la dominación árabe, y de darles dos fronteras que guardar, la del estrecho y la del país conquistado; después de hacer que, a semejanza de los metales, se fundiesen calientes y se separasen fríos, dispuso que llegasen al apogeo de su gloria, y diesen culto a las letras, y honrasen el valor y la hermosura.
Había el pueblo árabe, antes inculto, mísero y disperso, formando pequeños estados y hordas independientes y enemigas, constituido por fin un cuerpo en tiempo de Mahoma y consolidado su nacionalidad en el califato de Omar. Oscuros los árabes porque eran ignorantes, débiles porque estaban divididos, desplegan de pronto carácter bélico, cuando el fanatismo los aúna y preocupa su imaginación, y se hacen conquistadores, y subyugan en pocos años todo el Oriente romano y la Persia y el Egipto. La sed de conquistas es seguida de la fiebre del saber, y vemos más tarde a Bagdad convertida en otra Atenas en tiempo de Almamón el Augusto de sus reyes. De Bagdad se traslada la ciencia a Córdoba, y sus califas solicitan por medio de embajadas pacíficas las obras del entendimiento humano, y se recogen con entusiasmo y se conservan y se traducen. Se dotan estudios, se fundan bibliotecas, y se busca, se protege, se honra a los sabios de todas las escuelas y de todos los países. Ya no son las tribus bárbaras y estacionarias, ya no son los conquistadores de territorios, son los conquistadores del saber, son el conducto de que se vale la Providencia para conservar y propagar las luces.
La cadena de los siglos no se ha roto, merced a los árabes. La sucesión, la tradición de la doctrina, las conquistas del entendimiento humano iban a perderse; morían con sus dioses informes los conocimientos egipcios, desaparecían con sus dioses sensuales las ciencias de Grecia, los hijos del Septentrión desdeñaban las letras y las artes; mas los sectarios de Mahoma recorren el mundo y recogen los restos del saber próximo a extinguirse. Los egipcios les enseñan la química oculta bajo el disfraz de la alquimia; aprenden de los griegos la geometría y la astronomía; de los indios el álgebra, de los chinos las artes, y se declaran deudores a Aristóteles, cuyas obras conservan, traducen y comentan, de la filosofía, de la historia, de la medicina. ¡Magnífico espectáculo, Señores, el que presenta la idea triunfando de la barbarie: la luz del saber próxima a extinguirse; pero sin llegar a apagarse: la ciencia sobrenadando en el naufragio universal, viajando con las tribus nómadas, ocultándose en las tiendas de los guerreros, hasta que pura y esplendente y vencedora concluye por dominar al mundo civilizando al hombre!
Los árabes no eran inventores, su ley misma se oponía a ello. Mahoma les había dicho que la ciencia del sabio y la espada del fuerte sostienen la máquina del mundo; pero también había limitado el vuelo de su inteligencia diciéndoles que toda innovación era un extravío, y que todo extravío conduce al fuego eterno. No esperemos, pues, que su principal mérito sea la invención. El gran servicio que les debe el mundo es el haber recogido los escritos de la antigüedad, haber hospedado las ciencias y las artes, y haberlas trasmitido a la Europa que se hallaba en el caos. Ellos siguieron el largo trayecto que recorrió la ciencia que alumbró sucesivamente a los indios, a los chinos y a los persas, a los caldeos, a los fenicios, a los egipcios, a los griegos, a los romanos. Ellos conservaron con singular aprecio, entre otras, las obras de Euclides, de Tolomeo, de Aristóteles, de Dioscórides, de Hipócrates, de Galeno. No esperemos que el papel, ni la brújula, ni la pólvora sean invenciones suyas: el mundo moderno se las debe: ellos las trajeron a España, las conservaron, las trasmitieron.
Como en todo pueblo joven y sencillo, en el pueblo árabe, educado en un clima ardiente, la imaginación precedió siempre a la reflexión. Vémoslo propenso a lo maravilloso, cultivando su idioma rico y musical, dando más importancia a la forma que a la esencia, encantándose con los romances y la fábula. La poesía formaba parte del ambiente que respiraban: sensuales y valientes cantaban el amor y los combates.
Cuando volvieron la atención a estudios más severos no lograron borrar la huella de su carácter; siempre dominaba la imaginación y el fuego oriental. Si se consagran a la filosofía del Stagirita, la visten con comentarios que la desfiguran, y prefieren las sutilezas y argucias del entendimiento a la reflexiva investigación de la verdad. Si se dedican a la historia, no saben formarse sobre los modelos de Grecia y Roma: carecen de orden, de precisión, de miras elevadas; se pierden en el intrincado laberinto de sus genealogías; interrumpen la narración con diálogos, versos y adornos inútiles; y son minuciosos, redundantes, con la exuberancia de su lozana imaginación.
Cultivan la medicina de los griegos, la enriquecen aplicando a ella la química y las ciencias naturales; pero se apartan de la sencilla y atenta observación de sus maestros; no saben generalizar los hechos, condensarlos en aforismos o axiomas; son polifármacos y amigos de cuestiones sofísticas y de métodos supersticiosos.
Su misma arquitectura, que fue poco a poco separándose de la Bizantina, nos descubre la riqueza de imaginación de aquel pueblo: se pierde en menudas, prolijas y exquisitas labores ostentando en miles de columnas y en recargados follajes el abuso de ornamentación.
Si continuásemos recorriendo todos los ramos del saber, veríamos igualmente que tenían los defectos propios de su carácter; esa lozanía que acompaña siempre al renacimiento de las letras, que precede a los estudios serios, que forma parte del fanatismo literario. Empero dieron al mundo el espectáculo que no se volverá a ver, de recoger la ciencia moribunda, de conservarla, de cultivarla, de trasmitirla.
En Córdoba, Señores, y bajo el turbante musulmán, empezó esta restauración del saber. El joven Abdo-r-rahman I, último vástago de los Beni-Omeyas, educado en la adversidad, trocado el regalo de su infancia por la áspera vida de los desiertos de Tahart, depositario del valor, de la cultura, de la ciencia, de la galantería de los suyos, traslada a Córdoba el lujo y las aparatosas fiestas de Damasco y de Medina, erige suntuosos palacios, se rodea de los hombres más sabios de su tiempo y presta seguro y honroso asilo a las ciencias y las letras miradas con desdén por los godos españoles. ¡Monarca sensible que ama las dulzuras de la paz, que a la sombra de la palma, cuya cima mecieron tal vez las mismas auras de Damasco, recuerda en medio de su prosperidad la patria que ha perdido, los sitios que no volverá a ver, el horrible festín en que fueron sacrificados sus más próximos parientes, los amigos de que le dividían la distancia y los mares!
Una sucesión de grandes monarcas consolida este mismo espíritu de templanza y de ilustración, hasta que ocupa por cincuenta años el trono Abdo-r-rahman III el califa, el sucesor de Mahoma, el príncipe de los creyentes, el centro de unidad de los hijos del Profeta, el Emir almumenin. Entonces llegaron los árabes españoles al apogeo de su gloria: las ciencias tuvieron culto, las artes florecieron bajo aquel hombre, que próximo a morir, tras tan largo y tan glorioso reinado manifestó que apenas contaba en su vida más que catorce días de completa felicidad.
Su hijo, heredando las dotes de su padre, más pacífico, más agricultor, más amigo de la prosperidad material del país, literato, poeta, bibliófilo, fue el príncipe más amante de las letras, más favorecedor de los buenos ingenios. Mas estaba escrito que después de tan larga sucesión de príncipes había de recaer el trono en Hixém II, niño de diez años, en quien se había de eclipsar la gloria de sus mayores. En vano Almanzor, el Cid de los árabes, en sus expediciones de primavera y otoño descubrió el instinto y el genio de la guerra llevando la desolación hasta los confines de Galicia, y trayéndose como trofeo las campanas de Compostela, que rescatadas más tarde por San Fernando, fueron conducidas en hombros de muros a colocarse en las torres de aquella célebre basílica. En vano, alternando los deberes de guerrero con los placeres del entendimiento, se constituyó protector de las letras, fundó academias, estableció escuelas y cultivo todos los ramos del humano saber. ¡Mezcla notable de ilustración y de ferocidad, de dulzura de carácter y de espantosa barbarie! Sostuvo en las sienes de un monarca imbécil una corona vacilante; pero degradó la institución de la monarquía, envileciendo al soberano: logró adormecer, pero no extinguir las rivalidades de los súbditos: no supo educar a sus mismos hijos que le fueron rebeldes; excitó en vez de apagar el ardor bélico de los españoles, los irritó con el agravio, los aleccionó en la guerra, y cuando murió en Medinaceli, casi abandonado de sus tropas, se lamentó de no haber comprendido lo que convenía a los intereses de los suyos, estableciendo entre el pueblo musulmán y el cristiano un inmenso desierto, valladar y frontera de ambos campos.
¿Mas qué se hizo del saber de los árabes de España después de la muerte de Almanzor? ¿qué fue de sus bibliotecas? ¿qué de sus escritores y poetas? Todo desapareció instantáneamente… Tanto en la prosperidad como en la decadencia hay escalas, hay grados, hay transiciones en otros pueblos: en los árabes no. Del mismo modo que fue maravillosa y providencial su cultura fue prodigiosa y providencial su ruina. Cayó sin dejar reliquia el pueblo árabe que estuvo, por decirlo así, acampado en España, y en vano se le busca, en vano se tratan de encontrar sus artes y sus ciencias. Si en otros siglos brillan los musulmanes españoles, son ya hijos de otra civilización diferente, no conservan la doctrina de los árabes ni pueden confundirse con ellos. Muerto Almanzor se desbordaron las ambiciones, levantaron la cabeza las pasiones bastardas, rompieron el yugo los africanos, se despedazó el cetro, faltó la unidad, sucedió el fanatismo grosero a la cortesana galantería, el error a la ciencia, la cimitarra al plectro. Semejantes al relámpago brillaron, desaparecieron.
Mas los árabes habían llenado su misión: estaba hecho el bien: la semilla germinadora había caído sobre tierra fecunda y la Europa se había salvado de la ignorancia. Un monje llamado Gerberto, viene en el siglo X a Barcelona, pasa a Andalucía, estudia allí las matemáticas y la filosofía, y cultiva las ciencias, las letras y las artes. La maledicencia le persigue, la ignorancia le acusa de magia, y él, rico de ciencia, la lleva a los palacios, la esparce por Italia, y por uno de los más ocultos designios de la Providencia asciende al pontificado con el nombre de Silvestre II. Sentado en la silla de San Pedro el hombre que había estudiado entre los árabes, fomenta el renacimiento de las letras, dota escuelas, y presenta a la Europa, no bien despierta de su letargo, las obras de Aristóteles, el libro que ha reinado hasta nuestros días, el que explica las sensaciones, la generación de las ideas, el criterio de la verdad, las leyes del entendimiento y el que tanto ha contribuido a los progresos de la ciencia ideológica.
El ejemplo de Gerberto fue seguido, y se dio el espectáculo de una peregrinación literaria al emporio de las letras y las ciencias. Gerardo de Cremona estudia en las escuelas de Toledo; Campano de Novara recoge las obras de Euclides y se consagra a la astronomía; Athelardo, Daniel Moley, Othon y gran número de ingleses, franceses y alemanes, vuelven a sus respectivas naciones ricos de ciencia, y la propagan fundando escuelas, academias y liceos.
Esta atmósfera no podía menos de ser respirada por los españoles: el benéfico contagio de la ciencia debía infiltrarse en ellos, y vemos a Arnaldo de Villanova instruirse entre los árabes en las ciencias naturales, y a Raimundo Lulio, el omniscio de su siglo, estudiar en sus obras y aleccionarse en sus escritos. Vemos a la población cristiana adoptar en los puntos dominados el lenguaje de sus conquistadores, y hallamos con leyendas árabes monedas de nuestros reyes, extendidos en aquel dialecto muchos instrumentos, y contratos, y comentarios a la Biblia, y hasta una colección de cánones para uso de las iglesias de España.
No es mi ánimo, Señores, entrar en pormenores sobre este punto: llenas están las obras de los críticos modernos de esta parte de la historia literaria. Basta para mi propósito una indicación, un recuerdo de lo mucho que debió el mundo a los árabes españoles, de la ciencia que conservaron, que propagaron por Europa; de lo que les deben nuestros escritores; de lo que les debió Alfonso el Sabio, tanto en sus obras históricas como en su libro de las Armellas y en sus célebres Tablas. De lo que les debió la poesía provenzal, de las escuelas, de las academias, de los colegios que fundaron; de los elementos de civilización que introdujeron en el mundo. Los españoles no podemos volver la vista a ninguna parte sin encontrar el influjo árabe. Esas vegas de Granada y de Valencia, ese admirable sistema de riegos, esas prácticas agrícolas, nuestras artes, nuestra arquitectura, nuestro mismo idioma nos los recuerdan a cada momento. Mas no vengo, Señores, a repetir mal lo que otros han dicho bien, ni a ostentar erudición, ni a perderme en doctas investigaciones…
Me basta ver en todo esto la mano de la Providencia dirigiendo los destinos del mundo, llamar la atención de la Academia hacia un punto brillante de la civilización oriental, considerando al califato de Córdoba como el período más grande, más ilustre de la vida del pueblo árabe que, en tierra extraña, floreció en la prosperidad, que hizo el bien, que desapareció tan pronto como dejó de ser necesario.
El señor Lafuente nos ha dado a conocer bajo otro y muy notable punto de vista el período del califato, y al considerar su decadencia nos ha presentado al pueblo cristiano federándose, ensanchando sus buenos fueros, y hostilizando y venciendo a sus dominadores. ¡Ojalá que no hubiese habido entre nosotros tanto pequeño estado, tanta falta de homogeneidad en el poder, tanta división, tanta guerra civil! Y no hubiéramos visto esas treguas, esas paces, esas alianzas indecorosas, ni a los soldados españoles combatir en auxilio de los mahometanos contra soldados de España! Entonces la destrucción de Almanzor y la ruina del califato hubieran sido el verdadero triunfo de nuestros padres, y no hubieran mediado cuatro siglos desde que Alfonso VI debeló a Toledo, hasta que los Reyes Católicos conquistaron a Granada.
He dicho.
Antonio Cavanilles.
[ Versión íntegra del texto contenido en un opúsculo impreso sobre 35 páginas de papel. ]
