
Fernando Lassalle
¿Qué es una Constitución?
Con una introducción histórica de Franz Mehring
Traducción del alemán y prólogo por W. Roces
Libro de 160 páginas, 130×178 mm. [Lomo] “Fernando Lassalle - ¿Qué es una Constitución? - Cenit 1931”. [cubierta, firmada por “ARC”] “Fernando Lassalle - ¿Qué es una Constitución? - Cenit: ‘Panorama’”. [1] emblema. [3] “¿Qué es una Constitución?”. [4] “Primera edición. Reservados los derechos de reproducción. Copyright by Editorial Cenit, S. A. 1931”. [5 Portada] “Fernando Lassalle - ¿Qué es una Constitución? - Con una introducción histórica de Franz Mehring - Traducción del alemán y prólogo por W. Roces - ‘Panorama’ - Editorial ‘Cenit’, S. A. - Madrid, 1931”. [6] “ARGIS.- Altamirano, 18.- Teléfono 40505.- Madrid”. [7-156] texto. [157-158] “Índice”. [159 Colofón] “Este libro se acabó de imprimir en la imprenta Argis el día 25 de junio de 1931”. [160] “Otros libros de la Colección ‘Panorama’”. [contracubierta] emblema “Editorial Cenit, S. A. - Printed in Spain - 4 pesetas”.
“Panorama”
Editorial “CENIT”, S. A.
Madrid, 1931
Este libro se acabó de imprimir
en la imprenta Argis
el día 25 de
junio de
1931

Índice
Prólogo, por Wenceslao Roces (Madrid, 22 junio 1931), 7-14
Nota [Wenceslao Roces], 15
Introducción histórica, por Franz Mehring (1908), 17-47
¿Qué es una Constitución?, por Fernando Lassalle (Berlín, abril de 1862), 49-91
I. ¿Qué es una Constitución?, 52
1. Ley y Constitución, 54
2. Los factores reales del poder, 58.
a) La monarquía. b) La aristocracia. c) La gran burguesía. d) Los banqueros. e) La pequeña burguesía y la clase obrera.
3. Los factores de poder y las instituciones jurídicas. La hoja de papel, 65
a) El sistema electoral de las tres clases. b) El Senado o Cámara señorial. c) El rey y el Ejército.
4. Poder organizado e inorgánico, 70
II. Algo de historia constitucional, 72
1. Constitución feudal, 75
2. El absolutismo, 76
3. La revolución burguesa, 78
III. El arte y la sabiduría constitucionales, 80
1. Lo que debió hacerse el 48, 81
2. Consecuencias, 84
a) El desplazamiento de los factores reales de poder. b) Cambios sobre el papel. c) La Constitución vigente, desahuciada.
IV. Conclusiones prácticas, 90
¿Y ahora?, por Fernando Lassalle (segunda conferencia, noviembre 1862), 93-136
La verdad de la teoría, confirmada por los adversarios, 97
I. Las violaciones de la Constitución, “práctica de Derecho constitucional”, 100
II. Medios defensivos, 106
1. Objetivo de la lucha: el derecho de aprobación de los presupuestos, 106
2. La denegación de impuestos, 108
a) El ejemplo de Inglaterra. b) El caso de Prusia.
3. Proclamar la realidad de lo que es, 117
a) El pseudoconstitucionalismo. b) ¡Obligad al absolutismo a quitarse la careta! c) Gobierno y pueblo. d) La situación financiera. e) La fuerza de la verdad. f) El pasado.
III. ¡Nada de pactos!, 134
Apéndice polémico, 137-156
Dos notas de Lassalle contra la Gaceta Popular (Berlín, 10 y 14 enero 1863), 139-145
Derecho y Poder (Carta abierta, por Fernando Lassalle, Berlín, 7 febrero 1863), 147-156
Índice, 157-158
Anuncios de esta edición en la prensa republicano burguesa de Madrid en 1931
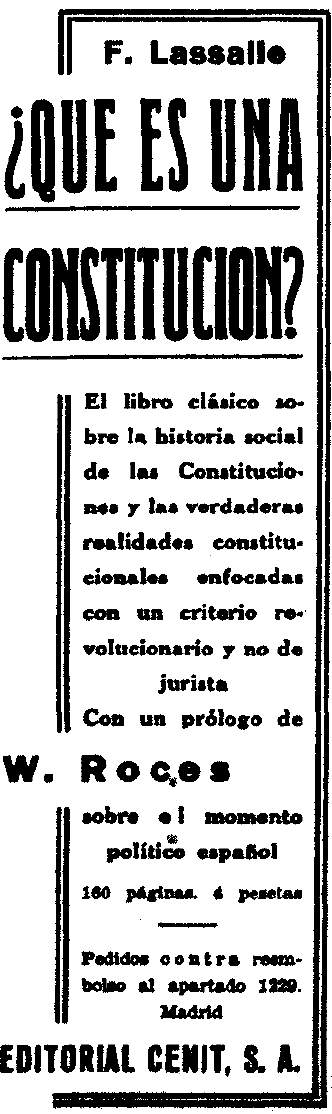

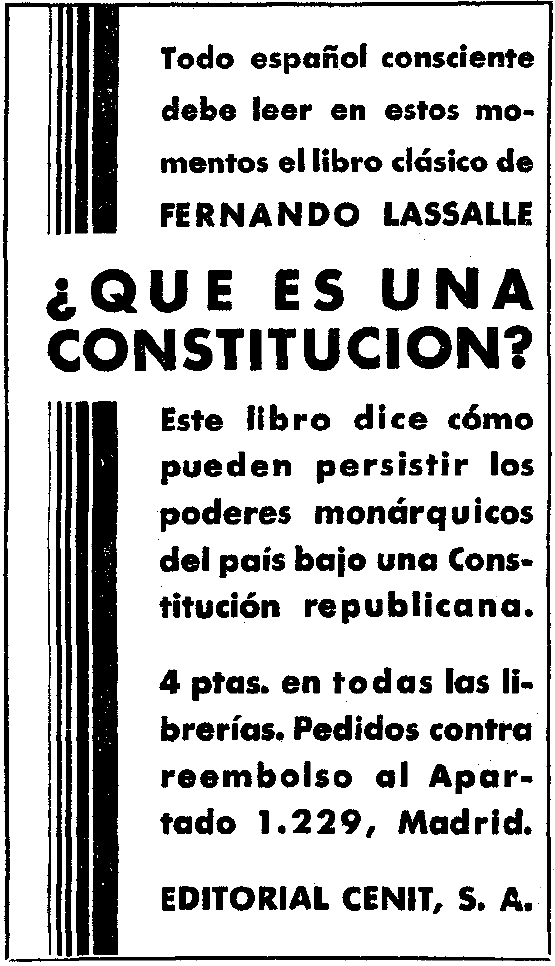
«F. Lassalle, ¿Qué es una Constitución? El libro clásico sobre la historia social de las Constituciones y las verdaderas realidades constitucionales enfocadas con un criterio revolucionario y no de jurista. Con un prólogo de W. Roces sobre el momento político español. 160 páginas. 4 pesetas. Pedidos contra reembolso al apartado 1229. Madrid. Editorial Cenit, S. A.» (Crisol, Madrid, 6 julio 1931, pág. 8.)
«España va a recibir una nueva Constitución. ¿Qué es una Constitución? Lea usted la obra de Lassalle que acaba de publicarse con este título y con un prólogo de W. Roces sobre el momento político español. 160 páginas. 4 pesetas. Pedidos contra reembolso al apartado 1.229. Madrid. Editorial Cenit, S. A.» (El Sol, Madrid, 14 julio 1931, pág. 2.)
«Todo español consciente debe leer en estos momentos el libro clásico de Fernando Lassalle, ¿Qué es una Constitución? Este libro dice cómo pueden persistir los poderes monárquicos del país bajo una Constitución republicana. 4 ptas. en todas las librerías. Pedidos contra reembolso al Apartado 1.229. Madrid. Editorial Cenit, S. A.» (El Sol, Madrid, 28 agosto 1931, pág. 2.)
[ Wenceslao Roces ]
Prólogo
En sus dos famosas conferencias sobre lo que es una Constitución –no vertidas hasta ahora, que yo sepa, al castellano–, Lassalle se acredita como un gran profesor de realidades constitucionales. Por eso, en un momento en que nuestro país, rota, al fin, la costra del estancamiento, tiene que afrontar en derechura constituyente el problema de sus realidades políticas, las enseñanzas lassalleanas cobran de pronto entre nosotros un gran vigor de actualidad.
En su magnífica Introducción histórica, explica Franz Mehring, maestro de la historia del socialismo, las circunstancias de lugar y tiempo sobre las que Lassalle, al pronunciar estas conferencias, hubo de enfocar su ojo agudo y certero de político. Pero, como todo estudio profundo que, a través de las envolturas circunstanciales, sepa calar hasta la médula de los fenómenos, las doctrinas expuestas aquí, los puntos de vista fundamentales, los criterios manejados por el investigador, tienen un valor de permanencia, que los arranca a la coyuntura episódica para la que fueron creados y los incorpora a la realidad viva de hoy. La materia sobre la que el observador aplicaba sus métodos, la proyección de éstos sobre la realidad contingente, han cambiado, sin duda; pero los métodos mismos, el instrumental de conceptos manejados, subsiste y sigue conservando indiscutiblemente, a la vuelta de setenta años, la misma fuerza de actualidad enjuiciadora que cuando Lassalle los esgrimía para disecar el raquítico cuerpo político de Prusia, en 1862. No son, pues, piezas de museo o de archivo las que exhumamos aquí, sino voces vivas que quieren y deben tener mando adoctrinador sobre nuestra realidad.
Traspuestos los métodos analíticos de Lassalle desde los tiempos del “conflicto constitucional” prusiano a las realidades y a las perspectivas de la situación política de España hoy, no sólo nos encontramos con que ésta confirma el gran vigor de actualidad que atesoran aquellos métodos, sino con que en ellos, en esta voz vigorosa de las realidades constitucionales, podrían aprender mucho cuantos hay están empeñados en la obra de crear en nuestro país, con los materiales legados por la caída de la monarquía, un nuevo Estado.
No hay tarea que más exija en quien la acomete ese grado de madurez, de virilidad de juicio a que podríamos llamar la pubertad política, que la del estadista revolucionario. Y en el mundo de la política no se es púber, mayor de edad, hasta que no se sabe mirar de frente a las realidades, pisar sobre ellas, debatirse con ellas, unas veces para crearlas, otras para destruirlas o para imprimirles una nueva modelación. Hay quien se pasa la vida entera, inconsciente de ello, naturalmente, y esto es lo característico, jugando a las muñecas. En política, abundan estos cerebros de rezagada y recalcitrante infantilidad. Impúber, en política, es todo el que, incapaz para ver con los ojos de la cara, y tocarlo con sus manos, un hecho político, confunde lamentablemente estos fenómenos con los jurídicos, creyendo que basta proclamar la norma para conjurar la realidad. Hay el político-jurista, como hay el adoctrinador seudomoral que cree que a los pueblos se los gobierna con buenos deseos o con imperativos éticos. A toda esta casta de gentes, cuya única preocupación de políticos es rehuir celosamente la realidad, como el catarroso rehúye las corrientes de aire, ha dado en llamárseles “idealistas”. Lo malo es que el sentido de realidad, el realismo que les falta para los negocios de la política, suele sobrarles para la gestión de aquellos que afectan a su provecho personal. Al revés de lo que ocurre con esos otros luchadores y revolucionarios a quienes se tilda de “materialistas”, haciendo de este vocablo una acusación. Estos reservan todo su talento de realidades para la vida social y la lucha por ella, y así, les queda una magnífica dosis de idealismo para aplicarla a sus personas.
Lassalle era un gran maestro de realidades políticas, y su política una política de carne y hueso, y no juego de muñecas jurídicas o morales. Este hombre, que aportó a la jurisprudencia su formidable Sistema de los derechos adquiridos, no era un jurista metido a político. No se entretenía modelando lindamente la forma, mientras otros, los enemigos de la nación, se reían a sus espaldas, acaparando la materia. Sin embargo, entre su “política realista” y la célebre “Realpolitik” del Canciller prusiano hay un abismo, que él mismo se cuida de señalar en su segunda conferencia. Los dos eran realistas; pero para uno la realidad estaba en los privilegios de una clase sojuzgadora con el Estado por instrumento, y para otro en los derechos de una nación, en que las clases humildes y trabajadoras, creadoras de riqueza, eran algo más que caballos de tiro.
La trayectoria ideológica de Lassalle arranca, como es sabido, del liberalismo, para desembocar en ese sistema que no hace más que llevar a sus últimas consecuencias lógicas, dentro de la vida social, la idea de libertad: el socialismo. En estas conferencias sobre el problema constitucional, Lassalle es todavía, por la táctica que adopta, el liberal realista y clarividente que quiere abrir los ojos a la democracia burguesa, para que ésta libre, cumpliendo el destino histórico que se lo reclama, su batalla contra las fuerzas del pasado, atrincheradas en la monarquía. Pero, si el planteamiento táctico del problema es ése, en el criterio con que lo enfoca se ve ya al hombre que pisa firme en el suelo de la concepción materialista de la historia. Son en vano las tentativas que el idealista hegeliano hace en él para afirmar un dominio perdido sobre aquella personalidad: el materialismo de Carlos Marx ha triunfado ya en Lassalle sobre el idealismo de Hegel, que fuera su credo inicial. Allí donde Marx dice “condiciones económicas”, “las leyes de la dinámica económica”, Lassalle pronuncia: “los factores reales y efectivos de la sociedad”. La idea es, en el fondo, la misma, aunque la expresión, en el segundo, no sea tan rotunda, tan clara y alquitarada, como en el primero. Pese a todas sus concepciones nacionales, a la ausencia en sus doctrinas de aquel magnífico aliento internacionalista del gran desterrado de Londres (“la clase obrera no tiene patrias”), explicables, sin duda, por las diferentes condiciones de medio en que su vida hubo de discurrir, Fernando Lassalle es, indisputablemente, una de las grandes figuras del socialismo marxista, y, en los anales de éste le corresponde, además, el mérito de haber sido el primer organizador de la clase obrera alemana.
Más adviértase –repetimos– que en estas conferencias no es a obreros a quienes habla, ni quiere plantear las reivindicaciones de una clase, sino una batalla nacional. Esta batalla consistía en destruir el falso constitucionalismo con que se enmascaraba aquel Estado de corte absolutista, llevando a la nación a todos los órganos de poder y a todos los resortes de fuerza y cuadros de mando social dentro del país.
En esta toma de posesión de todas las realidades de poder colectivo que forman el Estado por los representantes genuinos de la voluntad nacional, es lo que, para Lassalle, consiste “hacer una Constitución”. Y como este acto de posesionamiento es lo que se llama una “revolución”, es evidente que toda nueva Constitución, cuando real y verdaderamente lo es, desde este punto de vista, nace revolucionariamente. Son las revoluciones las que hacen las Constituciones; luego, vienen los legisladores, los juristas, a extenderlas por escrito, dando sanción jurídica, en un nuevo juego de instituciones, al hecho social consumado.
Porque las revoluciones son obra de la necesidad histórica, a que la que se llama “soberanía nacional” no hace más que servir de instrumento, son los Gobiernos revolucionarios, los elevados al Poder por la revolución, los más autorizados órganos, como las criaturas más legítimas, de la soberanía del país, que los engendra con la misión de consumar aquellos hechos sociales, base de las nuevas instituciones, que luego el legislador constituyente se encargará –¡qué otro remedio le queda!– de articular y definir. Las Cortes Constituyentes escriben la Constitución; mas, para ello, es necesario que antes los revolucionarios la hayan hecho. De otro modo, resultará una de estas dos cosas: o que la Constitución nueva que se escribe, el nuevo pedazo de papel, ateniéndose a la realidad social vigente, se limite a recoger en nuevas fórmulas y bajo nuevas etiquetas, troquelados si acaso en nuevas instituciones jurídicas, los mismo poderes sociales de antes, o que quiera engendrar quiméricamente una nueva realidad, llamándola a fuerza de normas que tenían que ser de ella expresión, en cuyo caso no será más que aquello: un mísero pedazo de papel, a merced del primer soplo de aire que se levante de la hostil realidad, de aquella realidad que se había hecho la ilusión de destruir negándola y que acecha y afila sus armas al margen de la ley y sin preocuparse gran cosa de su “legalidad”.
Para que pudiera haber escape a este dilema, sería necesario que el “legislador”, en frío, sentado ante el papel y recoleto en su cámara, fuera capaz de crear hechos revolucionarios, y no sólo de legitimarlos y escribirlos. La experiencia histórica demuestra que no acontece así. Y es natural. Si el Gobierno revolucionario que ha de preparar el terreno a la llamada “obra constituyente” no se ha cuidado, fiel a su mandato, de desmontar previamente en el país todos los resortes de fuerza social manejados por el Poder a quien la revolución vino a desposeer, estas fuerzas, readaptadas por instinto vital a la nueva situación, ya que no sean capaces para hacer del nuevo órgano legislativo un instrumento propio, cauce abierto de contrarrevolución, lo serán para interponerse, por mil recursos, ardides y enredos de captación e influencia, entre la voluntad y las realidades de la nación que pugnan por plasmarse, y la representación parlamentaria. Por eso es tan frecuente en la historia revolucionaria el caso de que estas fuerzas activas de país, todas estas realidades, necesidades e intereses a que se da el nombre de “pueblo”, rompan las esclusas de las Asambleas y Parlamentos en que pretenden estancarse las aguas de la revolución antes de haber ésta realizado su labor fecundadora, creándose eruptivamente, por la acción revolucionaria, órganos nuevos y genuinos de expresión: la Convención o el Soviet.
Con certero instinto histórico, las masas populares saben que, cuando se rompe la continuidad jurídica del pasado y no hay títulos derivativos que invocar, porque los ha roto la revolución, el Gobierno exaltado al Poder o las Cortes puestas al frente del país son ilegítimos si pretenden empalmar a todo trance con el pasado en detrimento del presente y del futuro. En momentos como éstos, la fórmula legitimista se vuelve del revés: ahora, los Gobiernos ilegítimos y las Cortes facciosas son, para decirlo con Lassalle, los que, dejando los factores reales y efectivos de poder, todas las fuerzas sociales del país, en manos de las instituciones supervivientes, se contentan con dar por plataforma de poder y garantía de futuro al pueblo triunfante que los exaltó una linda Constitución de papel. Como si el papel y todos los artículos escritos en él, por “fundamentales”, sagrados e inviolables que se bauticen, bastasen para cubrir el pecho de un obrero de las balas de la reacción. Los propios “constitucionalistas” saben bien que no bastan, y por eso, mientras a las masas del pueblo les brindan por todo baluarte artículos constitucionales, ellos procuran guardar sus espaldas, que estiman en más, detrás de los máuseres de aquella misma reacción, que, protegiéndolos, les paga, agradecidos, la inocuidad de sus agresiones de papel.
El pleito político que en España se está debatiendo, y a cuyo esclarecimiento tanto pueden contribuir, aplicadas a nuestra realidad presente, las enseñanzas de Lassalle, se reduce todo él a saber si la nación –“el poder no organizado”–, con todas las fuerzas que integran la democracia real, tendrá, inexorablemente, que seguir montando la guardia y preparando el asalto contra ese Estado, que el 14 de abril creyó conquistar; si sigue en pie el divorcio tradicional de España entre el Estado –el “poder organizado”, los cañones– y la nación; si cuando ésta creía haber tomado posesión de aquél, lo que hacía, en realidad, era destacar de su seno a nuevos gestores menos descarados, y, por lo tanto, menos evidentes también y más peligrosos, de los “factores reales de poder”; si esta pugna secular, que sólo puede hacer crisis transitoriamente en la verdadera democracia efectiva, no ha hecho, por ahora, otra cosa que cambiar de modalidad. Ese es, repito, el pleito que tiene a la vista nuestro país. Sería triste tener que avenirse, cuando ya se daba por resuelto, a reconocer que sigue en tramitación. Pero lo agradable o penosos no es norma de enjuiciamiento político, ni éste, para quien haya aprendido algo de la lectura de Fernando Lassalle, puede consistir en anteponer una cara ilusión a una dolorosa realidad.
Sale a la luz la versión española de las famosas conferencias constitucionales de Lassalle coincidiendo con las elecciones legislativas en que el pueblo de España va a votar a los redactores de su nueva Constitución “escrita”. El día 12 de abril, el Cuerpo electoral español declaró su voluntad de que España fuese una república y elevó al Poder, guiándose por sus programas y por sus campañas, a un grupo de hombres a quienes tenía derecho a creer revolucionarios, para que éstos, desde allí, hiciesen realidad social, en todos los órdenes, aquel veredicto, pidiendo cuentas a los responsables de la monarquía, a todos, y desposeyendo de sus resortes de poder a cuantos poderes sociales los detentaban bajo el manto regio. Tratábase, simplemente, de ejecutar la voluntad bien explícita y las necesidades, más explícitas todavía y más patentes, de la nación. ¿Hemos de creer que un Parlamento, órgano deliberante y palestra de mil corrientes encontradas de intereses y de opinión, va a tener la eficacia ejecutiva que no fue capaz de revelar a España el que ésta creyó su Gobierno provisional? Tampoco en este punto a un lector atento de Lassalle le es dado creer en milagros.
W. Roces
Madrid, 22-VI-1931.
(páginas 7-14.)
Nota
En la publicación de sus conferencias, Lassalle insistía siempre en destacar, haciendo abundante uso de la letra cursiva, los términos y afirmaciones que le parecía conveniente matizar para facilitar la lectura y asimilación mental de sus discursos. No se olvide que éstos perseguían casi siempre fines de vulgarización.
Nosotros hemos prescindido de anotar y apostillar por nuestra cuenta las manifestaciones del autor llamando la atención de los lectores españoles hacia la actualidad de ciertos asertos, destacando las características de nuestra actual situación política y estableciendo paralelos ilustrativos entre ésta y la de la época que Lassalle examinaba. De otro modo, hubiéramos recargado demasiado el libro; aparte de que hemos preferido remitirnos en este punto al criterio reflexivo del lector. Las escasas notas aclaratorias que nuestra edición lleva al pie, están tomadas de las ediciones alemanas.
En cambio, nos ha parecido oportuno intercalar en el texto de las conferencias una serie de epígrafes sumarios, para romper así la homogeneidad de la doctrina y facilitar un poco la lectura.
No pretenden otra cosa esas rúbricas que sintetizan muy a grandes rasgos el contenido sistemático de cada fragmento, y nuestra es la responsabilidad de haberlos intercalado, si en ellos no hubiese acierto.
Advertimos, finalmente, que nuestra edición está hecha sobre el texto de las Obras completas (Neue Gesammelte Ausgabe, ed. E. Bernstein). Vol. I, páginas 425-550.
(página 15.)
[ Franz Mehring ]
Introducción histórica
Para comprender debidamente los escritos de Lassalle acerca del problema constitucional conviene echar una rápida ojeada retrospectiva a la historia constitucional de Prusia.
El 2 de mayo de 1815, el rey Federico Guillermo III prometió dar al país una Constitución y una representación popular, pero cuando el país hubo expulsado definitivamente de su territorio a Napoleón, faltó vilmente a su solemne promesa. No consiguió, sin embargo, borrar del mundo todas las huellas de la palabra dada; los acreedores del Estado, agobiados de deudas, no se dejaban engañar tan fácilmente como los leales súbditos de su majestad, y el 17 de enero de 1820, el rey hubo de obligarse a no contraer nuevos empréstitos «sin oír y dar intervención a las futuras Cortes del reino». Esta vez, intentó cohonestar la violación de su palabra de rey instituyendo una Dieta provincial en cada una de las ocho provincias prusianas. Pero estas corporaciones, que no tardaron en caer en la impotencia más absoluta y en el más general de los desprecios, no brindaban a los acreedores del Estado la menor garantía, y no hubo más remedio que acudir a diversos expedientes financieros para rehuir la necesidad de nuevos empréstitos. Aunque a duras penas, fue consiguiéndose salir adelante, hasta que, en la década del 30, al fundarse la Liga aduanera y abrirse las líneas ferroviarias, el Estado prusiano se vio arrastrado a la corriente del comercio mundial; en las clases burguesas del país despertáronse entonces nuevas esperanzas, que, alentadas por la muerte del viejo rey en el año 1840, fueron a refugiarse en su sucesor, Federico Guillermo IV, pidiéndole que diese, por fin, cumplimiento a la promesa de 1815 y dotase al país de una Constitución.
Pero al nuevo rey no le corría prisa tampoco saldar la deuda de su padre, y aún consiguió ahogar, por espacio de algunos años, los primeros rumores de descontento de la burguesía. Lo que ya no estaba al alcance de sus fuerzas era remediar la penuria financiera, que iba agudizándose y haciéndose cada vez más insostenible, conforme aumentaban las necesidades del comercio moderno; el Estado militar prusiano no era el que menos sufría de esta crisis, pues la construcción de la red ferroviaria, inspirada en razones de táctica militar, apremiaba y no era posible acometerla sin acudir a nuevos empréstitos. Esto hizo que el rey, después de muchas vacilaciones, en el año 1847, se decidiese a congregar en Berlín, formando una Dieta unificado, las ocho Dietas provinciales, con el único y exclusivo objeto de que le sacasen de sus apuros financieros, autorizándole en primer término un empréstito de hasta veinte millones para la construcción de la línea de la Prusia oriental, que, por razones militares, no podía seguir demorándose, y a la que el capital privado no acudía. El rey se previno expresamente contra el peligro de que esta Dieta unificada pudiese llegar a considerarse como una representación del pueblo, en el sentido moderno de la palabra, advirtiendo que entre el Dios del cielo, de quien él tenía el cetro, y su país, no podía interponerse una hoja de papel. Tan pronto como hubiera fortificado el crédito del Gobierno, la Dieta unificada se iría cantando bajito a su casa, como el jornalero después de acabada la tarea que se le asignó, con la esperanza, si acaso, de volver a reunirse, cuando su majestad volviese a encontrarse sin salida para sus apuros financieros.
Pero la Dieta no se prestó a este bonito juego. Antes de ayudar al rey a salir del atranco, exigió que se le garantizasen en forma sus derechos corporativos; exigió, sobre todo, que se le diesen garantías precisas documentadas de que había de ser convocada periódicamente, sin lo cual no se prestaba a autorizar el empréstito. Y como el rey no quiso avenirse, la Dieta, por dos terceras partes de mayoría, denegó los créditos solicitados; de los ochenta y tres diputados de las provincias del Este y Oeste de Prusia, sólo votaron por el empréstito dieciocho, a pesar de que la construcción del ferrocarril era una cuestión vital para aquellas regiones. La Dieta no tuvo inconveniente en conjurar sobre sí el enojo del rey, pues, como hubo de decir con amable franqueza uno de los miembros de la Comisión a quien recibió, el renano Hansemann, en cuestiones de dinero no había cordialidad que valiera, y la Dieta sabía que era el rey quien tenía que congraciarse con ella y no ella con el rey. Hizo, pues, frente al enojo de su majestad, y sus cálculos no resultaron fallidos, pues, pocos meses después, el 6 de marzo de 1848, el rey se mostróse dispuesto a acceder a la convocación periódica de la Dieta.
* * *
Pero ya era tarde. El 18 de marzo se levantó el pueblo de Berlín, arrojó de la ciudad a los regimientos de la Guardia, después de una gloriosa lucha, e impuso al rey el reparto de armas entre el pueblo. Desgraciadamente, el proletariado triunfante no poseía la claridad ni la madurez de juicio suficientes para tomar las riendas del Poder. Éstas cayeron en manos de la burguesía, principalmente las de las provincias del Rin, que era la más fuerte y progresiva. Y se formó un nuevo Ministerio, integrado por burgueses renanos, por Camphausen, aquel Hansemann a quien hace poco nos referíamos, y unos cuantos aristócratas aburguesados.
El triunfo de la burguesía había sido grande, y, sin embargo, no las tenía todas consigo, ni mucho menos. Había querido chamuscar a la monarquía al fuego lento de los apuros financieros, para obligarla a concesiones y conseguir intervención en el Gobierno; pero esto era una cosa, y otra tenerse que tragar las castañas sacadas del fuego de una revolución hecha por puños proletarios. El Ministerio Camphausen-Hansemann esforzóse desde el primer momento por excluir del reparto de armas entre el pueblo a la clase obrera y por destruir el único título jurídico en que radicaba su poder: la revolución. Bajo la hermosa fraseología de que había que garantizar a todo trance «la continuidad del orden jurídico», el Gobierno de la burguesía volvió a convocar la Dieta unificada, para encomendarle un proyecto de bases de Constitución y ley electoral, que habrían de someterse en su día a los representantes del pueblo. Así surgió la ley de 6 de abril, en la que, además de sancionarse otras conquistas, como la libertad de Prensa y de asociación, se proclamaba que la función legislativa, la aprobación de los presupuestos públicos y la creación de impuestos, habrían de someterse a los representantes del pueblo, y la ley de 8 de abril, por la que se convocaban elecciones, mediante sufragio universal, igual y secreto, aunque indirecto, a una asamblea, que pactaría con la Corona la futura Constitución del Estado.
Este «pacto» daba al traste, ya por el mero hecho de decretarse, con todos los triunfos de la revolución y con ésta misma. Si la Corona y el Parlamento se enfrentaban de igual a igual, equipados con derechos iguales, era evidente que, en caso de discrepancia, el conflicto se decidiría en favor de la parte más fuerte, y el hecho era que aquellos bravos ministros burgueses se esforzaban celosamente por rodear de la mayor fuerza posible a la Corona. En vez de apoyarse sobre las masas populares para tener a raya a la Corona y la nobleza, preferían traicionar los intereses del pueblo para ganarse las simpatías de la nobleza y la Corona, alentados por la engañosa esperanza de que, de este modo, tendrían acceso al concierto de las clases gobernantes, como tercer eslabón de la cadena. Fue en vano que Carlos Marx, que conocía a los dos ministros renanos por haber colaborado con ellos en la Gaceta de Rin, les previniese contra el peligro: «la alta burguesía, antirrevolucionaria por naturaleza, llevada de su miedo al pueblo, o sea a los obreros, y la burguesía democrática sellaron una alianza ofensiva y defensiva con la reacción».
Así, se explica que el Gobierno pusiera cuanto estaba de su parte por hacerle la vida imposible a la nueva Asamblea nacional, reunida el 22 de mayo. No le fue difícil, pues tampoco la Asamblea estaba, ni mucho menos, a la altura de su misión. Sus miembros más destacados sabían de sobra, indudablemente, lo que tenían que hacer, lo que imponía el deber de la hora: «no tenemos más remedio, decía Waldeck, que destruir las tristes supervivencias del Estado feudal, si no queremos edificar sobre arena y sembrar en el aire». Y Bucher precavía, abundando en la misma idea: «No debiéramos dejar pasar un solo día sin reducir a cenizas un fragmento de ese pasado que acabamos de arrinconar.» Pero pasaron, no ya los días y las semanas, sino los meses sin que la Asamblea se preocupase de desmontar las instituciones del Estado absolutista y feudal. Elaboró, sí, un proyecto de Constitución, que era muy hermoso visto sobre el papel, pero no se cuidó de tocar al viejo militarismo prusiano ni de emancipar a los campesinos, que era la misión histórica que se le imponía y con la que podía haberse hecho fuerte frente a la Corona y la aristocracia.
Entretanto, la aristocracia y la Corona, la burocracia y la oficialidad del Ejército, en una palabra, todas las potencias reaccionarias del país, derrotadas el 18 de marzo por la clase obrera, iban haciendo nuevo acopio de fuerzas y preparaban sistemáticamente la contrarrevolución. La Asamblea Nacional, alarmada ante aquellos preparativos, acabó por abrir los ojos, y, como el comandante de la fortaleza silesiana de Schweidnitz, por las razones más fútiles del mundo, bañase en sangre, con una bárbara represión, a la milicia nacional de aquella plaza, la Asamblea aventuró un tímido ataque contra el militarismo, obligando al ministro de guerra a dar un decreto que tendía a prevenir al Ejército contra los manejos reaccionarios, sugiriendo a cuantos oficiales abrigasen ideas políticas incompatibles con el régimen constitucional la separación del Ejército, como un deber de caballeros.
Camphaussen, remordido, a pesar de todo, por su conciencia y su ideología burguesa, había dimitido la cartera, pero Hansemann supo llenar el vacío redoblando la frivolidad de la política cobarde y traidora de la burguesía; se las arregló para ir soslayando aquel decreto durante unas cuantas semanas, y cuando, por fin, la Asamblea, alarmada por los síntomas cada vez más patentes de contrarrevolución, le conminó a firmarlo, amenazó con la guerra civil y el derramamiento de sangre. De nada le sirvió la amenaza, y no tuvo más remedio que dejar la cartera: el zorro había caído en su propia trampa. La Asamblea Nacional no podía retroceder ante las amenazas del ministro, por poco respeto que se tuviese a sí misma; por su parte, la Corona no iba a tolerar que un ministro burgués diese un decreto previniendo al Ejército contra los manejos reaccionarios. El primer gobierno liberal de Prusia tuvo un fin tan desastroso como merecido.
Sin embargo, la contrarrevolución seguía maniobrando en la sombra, sin atreverse a aventurar el golpe decisivo; el rey no había echado todavía del cuerpo el susto del 18 de marzo. Reunió en torno suyo a un Gabinete burocráticomilitar, uno de cuyos primeros decretos fue realmente para precaver al Ejército contra toda tendencia reaccionaria. Para que se vea la poca eficacia de esta prevención, baste decir que algunos de los generales con mando a quienes la advertencia se hizo, y principalmente el general von Wrangel, destacado en la provincia de Brandemburgo, y el general von Brandenburg, que mandaba la provincia de Silesia, extralimitándose formalmente de su jurisdicción, dieron órdenes de tropa llenas de amenazas en que precavían a sus subordinados contra todo género de «manejos agitadores» y hablaban de restablecer «el orden y la paz, sin miramientos de ninguna clase y, en caso extremo, bajo su responsabilidad personal y exclusiva». Pero la Asamblea seguía terne e imperturbable, sin perder la confianza, aunque tenía bien poco en qué basarla; en vez de aprovechar los últimos momentos que le quedaban para hacer algo útil, se dejó intimidar por el griterío que alzaban todos los elementos reaccionarios del país, conscientes de lo que hacían, para que se restaurase a toda prisa la Constitución, y no se le ocurría más que seguir puliendo la Carta Constitucional sobre el papel, cuando, con la rápida emancipación de los campesinos, principalmente, le hubiera sido tan fácil rodearse de fuerzas efectivas.
Y así, sucedió lo que tenía que suceder. Sofocado el alzamiento de Viena por el príncipe de Windischgrätz, el 31 de octubre de 1848, la contrarrevolución berlinesa perdió el miedo y se quitó la máscara, pasó al frente del Gobierno a Brandenburg y ordenó que la Asamblea Nacional se trasladase de Berlín a la tranquila ciudad de Brandemburgo. El pretexto con que quería justificarse esta medida, mintiendo descaradamente, era que la Asamblea se veía coaccionada en Berlín por el terrorismo de la calle; la verdad era que se trataba de cohonestar un poco la disolución violenta del Parlamento, que el Gobierno preparaba y que no se atrevía a llevar a cabo con todo descaro: dábase por supuesto que la Asamblea no se avendría a verse arrinconada contra todo derecho en una ciudad provinciana alejada de la capital, con lo cual, al rebelarle contra las «generosas» intenciones de la Corona, perdería las simpatías de todos los buenos burgueses.
Este plan, muy limpio como se vé, prosperó, gracias a la cobardía de la Asamblea. Cierto es que la mayoría se negó a cambiar de residencia, pero se negó también a parar aquel violento golpe de Estado con la resistencia violenta que los obreros organizados de Berlín le proponían, al ofrecer a la Asamblea su brazo y su sangre contra la alta traición de la Corona. El señor von Unruh, presidente de la Asamblea Nacional, proclamó la célebre «resistencia pasiva», que ya Lassalle, en su discurso de defensa ante el Jurado, en 1849, fresco todavía el recuerdo de los hechos, estigmatizara como «aquella oscura resistencia, que no era tal resistencia, que no era más que una mala intención impotente, sin realidad externa, producto a la par de la conciencia claramente sentida del deber de resistir y de la cobardía personal, que no se atrevía a cumplir ese deber por no exponer en él la persona o la vida».
La «resistencia pasiva» no sirvió más que para allanar el camino a la contrarrevolución, que pronto no tuvo ya más que un cuidado: encontrar pretextos, por fútiles que ellos fuesen, para dar el asalto. El 9 de noviembre fueron suspendidas las tareas de la Asamblea Nacional, convocándosela para el 27 del mismo mes en Brandemburgo; y como se obstinase en seguir deliberando, el 10 de noviembre, el general Wrangel entró en Berlín, a la cabeza de veinte mil hombres y la disolvió a mano armada. La milicia nacional, que se negó a realizar este servicio de corchete, al que la ley no le obligaba y que le fue conminado por el director de Policía, a pesar de no tener jurisdicción alguna sobre este Cuerpo, fue también disuelta violentamente contra toda ley y todo derecho. Mas también ella se contentó con la «resistencia pasiva», y el golpe de Estado prosperó, sin que se disparase un solo tiro ni se derramase una sola gota de sangre. El sable triunfador decretó inmediatamente el estado de guerra, sin derecho alguno que lo autorizase ni razón de ningún género que lo exigiese, estranguló la libertad de Prensa y de reunión, instituyó Tribunales de Justicia militar, fulminó un sinnúmero de deportaciones, registros domiciliarios y detenciones de ciudadanos al margen de la ley; en una palabra, se impuso por el terror, como si estuviese en territorio conquistado.
La Asamblea Nacional hizo todavía unas cuantas tentativas para seguir reunida en Berlín, formuló protestas impotentes contra el golpe de Estado, acusó a los nuevos ministros como reos de alta traición ante el país, pero guardándose siempre muy mucho de dar a sus grandes frases el menor cuerpo de realidad. La deserción iba ganando sus filas en progresión creciente; ya apenas contaba en su seno con el número estricto de diputados para tomar acuerdos, cuando, en un momento de ira mal contenida, con las tropas a la puerta, entre la espada y la pared ya, por decirlo así, votó la denegación de impuestos, decretando que el Gobierno carecía de derecho para disponer de los fondos públicos y cobrar las contribuciones mientras la Asamblea Nacional no se reintegrase en su libertad de movimientos y deliberaciones. Pero, tomado este acuerdo, no se cuidó, como la lógica más elemental lo exigía, de organizar su ejecución, que hubiese equivalido a organizar el alzamiento nacional del país; muy lejos de esto, el presidente de la Cámara congregó a sus funcionarios para hacerles saber que, por razones reglamentarias, aquel acuerdo no tenía valor jurídico. Por lo demás, los partidos de izquierda, que hasta entonces habían formado el tronco del Parlamento, resolvieron –salvo una pequeña minoría– irse con los bártulos a Brandemburgo, para continuar allí sus deliberaciones.
Ante tanta cobardía, la contrarrevolución fue creciendo hasta que, por fin, el 5 de diciembre, la Corona disolvió la Asamblea. Pero, temerosa de la efervescencia que reinaba en ciertas regiones del país, principalmente en el Rin y en Silesia, no se atrevió a poner las cartas boca arriba, sino que dio una Carta otorgada, calcada en sus rasgos generales sobre el proyecto de Constitución elaborado por la disuelta Asamblea, prometiendo a la par que sometería este proyecto a la revisión de las Cámaras previstas en él, una Cámara alta, formada con arreglo al censo de riqueza, y una Cámara baja, elegida por sufragio universal. Cierto es que la universalidad del sufragio se menoscababa un tanto al no concederse ya a todo súbdito de Prusia, sino solamente a los «cabeza de familia»; además, la eficacia del voto resultaba indirectamente paralizada por la institución de la Cámara alta, y no eran éstas las únicas normas, aunque aisladas, ya de suyo bastante importantes, con que la Carta otorgada mutilaba la proyectada Constitución. Sin embargo, como los «retóricos» de la Asamblea Nacional habían producido una amarga decepción a las masas del pueblo, los «servidores prácticos» de la monarquía encontraron el camino allanado, a lo cual contribuyó también la Corona, convocando a las nuevas Cámaras a reunirse en Berlín el 26 de febrero de 1849 y prometiendo, entre otras cosas bellas, tomar juramento al Ejército por la Constitución, una vez que ésta estuviese revisada.
Pero esta revisión se quedó sin hacer. La Cámara alta no defraudó, como era natural, las esperanzas que los autores del golpe de Estado habían puesto en ella; pero con la Cámara popular no les salió la jugada tan derecha; aquí pudo más que ellos el sufragio universal. Y aunque con mucho trabajo, se consiguió reunir una mayoría de unos cuantos votos, que en el debate sobre el mensaje inaugural reconoció la Carta otorgada de 5 de diciembre de 1848 como derecho vigente, no pudo conseguirse, en cambio, que la Cámara refrendase el despojo cometido por el Gobierno prusiano sobre el cadáver de la Asamblea Nacional de Francfort; y como, encima, tuviese la osadía de declarar ilegal el estado de guerra proclamado en Berlín, invitando al Gobierno a levantarlo, fue disuelta por decreto regio el 27 de abril de 1849.
Ocurría esto por aquellos días en que los últimos rescoldos de la revolución alemana se avivaron por unos instantes, antes de su definitiva extinción. Ahora, la contrarrevolución ya no tenía nada que temer, y el 30 de mayo canceló, con un nuevo golpe de Estado, el sufragio universal e impuso el sistema electoral de las tres clases. Con este sistema, no necesitaba esforzarse mucho para reunir una Cámara propicia a sus deseos, sobre todo contando con que los elementos más resueltos de la oposición habían acordado, en una reunión celebrada el día 11 de junio, abstenerse de aquellas elecciones ilegales. Las nuevas Cámaras, reunidas el día 7 de agosto de 1849, se encargaron de revisar la carta otorgada, y lo hicieron en el más reaccionario de los sentidos. Subvirtieron descaradamente las promesas hechas por la Corona, las volvieron del revés, sin el menor escrúpulo –sustituyendo, por ejemplo, el juramento de fidelidad del Ejército a la Constitución por un artículo en que se le eximía de jurar– y mutilaron lastimosamente las conquistas de marzo, entre las que se contaba el derecho del Parlamento a autorizar los presupuestos públicos, limitando la intervención de las Cortes a los impuestos de nueva creación. A la par, dejaban indecisa, intencionada y artificiosamente, la solución que habría de adoptarse en los casos en que el Gobierno y el Parlamento discrepasen acerca de los presupuestos, a pesar de que la ley de 6 de abril de 1848 decía bien claramente que la Corona no podría hacer ningún gasto que no estuviera autorizado por la representación popular. Como se ve, la actividad legislativa de estas Cámaras –que consistía, según el chiste de la época, no tanto en «dar» leyes como en «tomarlas», en decir que sí a cuanto se les ordenaba– no podía ser más innocua, y, sin embargo, todavía exigió del rey que en la Constitución se introdujesen, antes de jurarla, unas cuantas mutilaciones reaccionarias. Se accedió. naturalmente, a sus deseos, y, por fin, el 6 de febrero de 1850, su majestad prestó el juramento constitucional, pero con una reserva todavía: que con la nueva Constitución se le permitiera gobernar.
Ya se comprende que de este laborioso parto, ayudado con el fórceps, no podía salir más que una criatura constitucional enteca y enfermiza. Y comenzó el calvario del recién nacido. No pasaba día sin que llevase algún pescozón o algún puntapié. Dando de lado a la Cámara alta, se instituyó un Senado sin base legal alguna, en el que se asignó a los junkers, o sea a la nobleza de la tierra, una representación propia. El Gobierno, presidido por Manteuffel, procuraba siempre que podía hollar los claros preceptos de la Constitución, bien fuese haciéndoles decir lo contrario de lo que decían, ayudado benévolamente por la interpretación de los Tribunales, bien quitándolos sencillamente de en medio con ayuda de tergiversaciones formales, o eludiendo su aplicación por la vía administrativa. Una ley reaccionaria de Prensa y otra ley reaccionaria de asociaciones escamotearon la libertad de Prensa y de asociación, que garantizaba el texto constitucional; los privilegios de clase de la nobleza fueron restablecidos por una sentencia del Tribunal Supremo, cuya infamia dejó estigmatizada para siempre Lassalle en su «Sistema de los derechos adquiridos», y el cinismo con que las autoridades administrativas vulneraban y pasaban por alto la Constitución, indignaba hasta a los políticos más mansos.
Permítasenos, para poner de relieve las características de la situación, reproducir unas cuantas líneas de la letanía en que el conocido historiador prusiano Treitschke se lamentaba de aquel estado de cosas. En el año 1857, este historiador escribía lo siguiente en los Anales prusianos:
«En Prusia, no hay un solo derecho público, que se halle garantizado, ni los derechos constitucionales ni los que tienen una existencia anterior a la Constitución. Todos los funcionarios de la Administración, aun los puramente técnicos, dependen incondicionalmente del Gobierno. A esta mediatización para con los de arriba, corresponden los poderes ilimitados para con los de abajo. El resistir a las autoridades de Policía es casi una quimera; quien no acate sus órdenes puede verse constreñido a obediencia por la vía ejecutiva, mediante multas y penas de cárcel, aunque las tales órdenes sean equivocadas o manifiestamente contrarias a la ley. Y es inútil pretender reclamar judicialmente contra semejantes medidas ejecutivas. Ni siquiera cabe demandar una indemnización de daños y perjuicios, pues la deniega la ley de 13 de febrero de 1854, dada, no para ejecutar el artículo 97 de la Constitución, sino para dejarlo prácticamente sin efecto. El Gobierno hállase autorizado, en caso de peligro, para suspender, temporal y progresivamente, toda una serie de artículos de los más importantes de la ley constitucional (art. 111 ), sin que haya recurso jurídico alguno para salir al paso de los abusos en que pueda incurrir ejercitando esta autorización. Y el estado de excepción no cesa, aunque las Cámaras declaren la suspensión injustificada. Otra cosa equivaldría, según el modo de ver del ministro de la Gobernación, a inmiscuirse en las atribuciones del Poder ejecutivo; al Parlamento no le quedaría otro camino que acusar a los ministros, mas también, como es sabido, se le deniega esta posibilidad. La libertad para cambiar de domicilio era un derecho reconocido a todo prusiano mucho antes de que hubiese vida parlamentaria, pero hoy, si a las autoridades de Policía se les antoja aplicar a las solicitudes de residencia las normas que rigen sobre policía de extranjeros, nada hay que coarte su libre arbitrio, ni contra sus extralimitaciones cabe recurso jurídico alguno. Los artículos 5 y 6 garantizan la libertad y la inviolabilidad personal del domicilio, pero la Policía puede penetrar en la morada de cualquier ciudadano, sin necesidad de exhibir mandato judicial, siempre que estime que, dando intervención al ministerio fiscal o al juez, puede frustrarse la finalidad perseguida por el registro domiciliario. Si me detienen por culpa de un funcionario público, no tengo nada que reclamar; si la detención obedece a una intención maligna del funcionario, podré demandarle, si es que la autoridad superior no juzga pertinente promover un conflicto de competencia. No hay Tribunal capaz de amparar al ciudadano si un decreto ministerial desplaza las demarcaciones electorales, impidiéndole de este modo ejercer el deber primordial de la ciudadanía... No acabaríamos nunca, si quisiéramos enumerar todos estos sabrosos frutos de la Constitución, que son para nosotros, colgados fuera de nuestro alcance por la picardía de la Administración, otros tantos suplicios tantálicos. Mientras los derechos fundamentales no se hallen amparados por la protección judicial, nada se opondrá a la interpretación omnímoda del Gobierno, dueño y señor de calificar las normas constitucionales más importantes y escuetas de principios de alcance general, carentes, por lo tanto, de toda fuerza obligatoria. Por eso es perfectamente lógico, dentro de esta situación, que en las Cámaras se alcen todos los días voces diciendo, con una sinceridad digna de los tiempos antiguos: «No hay más problema que saber si este artículo debe modificarse formalmente o eludirse por la vía administrativa.» Hasta aquí, Treitschke.
Permítasenos ahora detenernos un momento en el régimen fiscal. Las prerrogativas del Parlamento en materia de presupuestos salieron tan mal paradas como las que peor; ya la letra de la Constitución se preocupaba de mutilarlas lamentablemente, pero la práctica gubernativa acabó por reducirlas a pura ilusión. Los presupuestos del Estado sometíanse al Parlamento al comenzar el ejercicio en que habían de regir, de tal modo, que mientras la Cámara los estaba discutiendo, el Gobierno les daba ya ejecución; además, en los presupuestos sometidos a la Cámara no se hacían constar más que los epígrafes y sumas generales, dentro de los cuales los ministros, en los departamentos más importantes, sobre todo en el de Guerra, gozaban de un margen de libre manejo y de una autoridad casi totalmente sustraídos a la fiscalización de los representantes del pueblo y que les permitía adoptar medidas trascendentales sin necesidad de contar con el Parlamento o colocándose frente a él.
Mas, por otra parte, el Gobierno se guardaba mucho de abolir totalmente esas prerrogativas del Parlamento, como en general la Constitución, aunque careciesen de todo contenido real. Como el rey la había jurado con una reserva, no faltaban en la camarilla reaccionaria quienes le aconsejasen un nuevo golpe de Estado, y él mismo se inclinaba a darlo, para restablecer la Constitución anterior a las jornadas de marzo. No lo hizo, sin embargo, por una razón muy sencilla y evidente, a saber: que a la reacción le iba mucho mejor con aquel pseudoconstitucionalismo que con el absolutismo franco y abierto de la etapa anterior. Había estado al borde de la bancarrota, y ahora, gracias a este régimen pseudo constitucional, que había ido montando de un modo refinado, nadaba en la abundancia.
* * *
Por su parte; la burguesía se consolaba de la derrota política sufrida con la prosperidad económica de que disfrutaba; la década del 50 fue para la burguesía alemana una época de vacas gordas. Las trabas que la disgregación de Alemania en sus buenos treinta Estados oponía a la marcha de los negocios capitalistas producíanle cierta desazón, pero cuando el rey Federico Guillermo IV hubo de abandonar el trono por haberse vuelto loco, su hermano, regente del reino como príncipe de Prusia, relevó de sus puestos al Gobierno de Manteuffel, llamando a ocuparlos a algunos de aquellos aristócratas aburguesados que habían figurado en 1848 en el Gabinete de Camphausen-Hansemann, a un Schwerin, a un Auerswald, a un Patow, pareció apuntar una nueva era de esplendor del liberalismo. Las elecciones celebradas coincidiendo con esto, en 1858, llevaron a la Cámara de los diputados una mayoría liberal, y las puertas del reino milenario parecía que iban a abrirse, al fin.
Pero todo era una comedia, en que los estafadores se hacían pasar por estafados. El príncipe regente no era, ciertamente, ningún fanático feudal y medievalista como su hermano y antecesor, pero nada tenía que envidiar a nadie en ideas reaccionarias, aunque las mantuviese con cabeza serena y firme; con el Gabinete Manteuffel rompió por razones que tenían más de personal que de político, y todo su pretendido «liberalismo» consistía, en rigor, en planear un gran aumento de efectivos militares, cuyos gastos aspiraba a cubrir mediante la abolición de las exenciones feudales del impuesto territorial; para vencer la resistencia de la Cámara alta necesitaba ministros liberales, digámoslo así. Ellos sabían muy bien lo precaria que era su posición, y no se esforzaban en lo más mínimo por restar a la nobleza de la tierra ni una sola de las prerrogativas que se habían adjudicado bajo la presidencia de Manteuffel; el aparato administrativo seguía por entero en manos de los junkers, quienes no se recataban para reírse delante de todo el mundo de sus superiores, los graciosos ministros liberales.
Pero aún fue más necia la conducta de la burguesía, que, como dijo muy acertadamente Lassalle, prorrumpió en un verdadero «júbilo bovino de coronación» ante la «nueva era». Hasta sus elementos más decididos y audaces, los que en 1848 habían desautorizado la cobranza de impuestos, absteniéndose luego de tomar parte en las elecciones ilegalmente convocadas por el sistema de las tres clases, abandonaron ahora su política obstruccionista, renunciaron al sufragio universal y se declararon a sí mismos no elegibles, para no dificultar la obra de los ministros liberales. La mayoría liberal del Parlamento, en vez de empujar al Gobierno hacia adelante, hizo suya la consigna del propio Gobierno: no precipitarse ni impacientarse; evitó tímida y celosamente cuanto pudiera molestar al regente del reino; en una palabra, la burguesía volvió a hacer lo mismo que había hecho en el año 1848: sacrificó todos los derechos del pueblo para mendigar las simpatías de la nobleza y la Corona.
Los tres años de la legislatura de aquel Parlamento transcurrieron, como era natural, sin dejar ningún fruto en el campo de las reformas liberales. En cambio, la mayoría liberal de la Cámara realizó una hazaña que probablemente será única en la historia parlamentaria de todos los países. Ya en la segunda legislatura, el príncipe regente se destacó con sus planes militares, unos planes que venían a gravar los presupuestos en unos diez millones de tálers sobre la consignación ordinaria. La impresión general que estos planes militares produjeron se refleja en estas palabras de Lassalle: «Esa ley es bochornosa. Viene a destruir por completo, aunque disfrazadamente, la milicia nacional, el último resto democrático que nos quedaba de la época de 1810, y no tiene más finalidad que ésa y la de crear un instrumento inmenso de poder en manos del rey y la nobleza». No hay duda que esta impresión era certera, mas no por ello debe desconocerse que la burguesía podía adoptar, como adoptaba, un punto de vista muy diferente. Ya hacía mucho que la burguesía alemana había renunciado a implantar por medio de una revolución la unidad nacional que necesitaba para sus fines capitalistas y sólo esperaba la salvación de las bayonetas prusianas, que habían de brindarle una Alemania refundida en pequeño, con eliminación de Austria y bajo la hegemonía de Prusia sobre los Estados menores. Siendo así, era lógico que se aviniese a los refuerzos militares proyectados por el príncipe regente. Pero como éste no podía pensar en implantar una medida de tanta monta sin la anuencia del Parlamento, era natural también que el partido liberal hubiese subordinado su voto a condiciones encaminadas a sacar al parlamentarismo prusiano de aquella existencia mísera y ficticia que arrastraba, para infundirle un poco de realidad y de poder.
Y sin embargo, la mayoría liberal de la Cámara no hizo ni lo uno ni lo otro; ni rechazó las reformas militares, ni dio su autorización bajo condiciones que le hubiesen asegurado ciertos derechos, sino que, tanto en su segunda como en su tercera legislatura, votó los créditos solicitados provisionalmente, dio su «voto de confianza» a los «caballeros ministros», con lo cual perdió la partida antes de haberla siquiera empezado. Y si para la Corona era imposible poner en pie unos cuantos cientos de batallones, escuadrones y baterías sin el consentimiento de la Cámara de diputados, no menos imposible, sino mucho más quimérico aún, era para la Cámara borrar del mundo de la realidad, con su voto, estos batallones, escuadrones y baterías, una vez creados.
Semejante política, verdaderamente insensata, dejó en cierto modo perplejos a los electores liberales. Después de clausurada la última legislatura de la Cámara de diputados, en junio de 1861, surgió en el panorama político el partido progresista alemán con un programa muy suave, en el que se abjuraba del sufragio universal, pero en el que, no obstante, se percibía la determinación de empujar un poco más. Entretanto, había muerto Federico Guillermo IV y se sentaba en el trono, como rey Guillermo I, el hasta entonces príncipe regente. Al ceñirse la corona, en enero de 1861, el nuevo rey demostró al mundo, con una mísera amnistía, plagada de celadas pérfidas, que seguía siendo el viejo reaccionario de siempre, de cuyo recuerdo no se borraba el 18 de marzo, y esto mismo había de atestiguar ahora, en la mezcla de miedo y de ira con que recibió a una criatura política tan inocente como era el nuevo partido progresista. El rey dio al país un manifiesto en el que le hacía saber que en la ceremonia solemne de coronación que iba a celebrarse en Konisberga se patentizaría el derecho imprescriptible de la monarquía de derecho divino. Y en efecto, en el acto de coronación se produjo en términos tan insolentes y retadores, que los electores todos que conservaban cierta claridad de juicio pudieron comprender que aquel hombre no tenía que aprender nada de nadie en materia de reacción. Fruto de todo esto fue que en las nuevas elecciones, celebradas poco tiempo después de la coronación, en diciembre de 1861, el partido progresista obtuviese de golpe 161 actas y comenzase a acuciar en el Parlamento, reclamando, bastante modestamente por cierto, que se introdujese una mayor especificación en los presupuestos públicos, reclamación que prosperó el 6 de marzo de 1862 por 161 votos contra 143. Muy indignado por este «voto de desconfianza», el Gobierno de la «nueva era» disolvió la Cámara de Diputados, pero, pocos días después, hubo de tomar también él el portante. El segundo Gabinete liberal de Prusia tuvo el mismo fin que el primero, un fin tan bochornoso como merecido.
Para sustituirlo, la Corona nombró a un nuevo Gobierno integrado por elementos burocrático-feudales. Este Gobierno abrió la lucha electoral bajo esta bandera: ¿Régimen monárquico o parlamentario?, pero poniendo todas sus esperanzas en las presiones electorales, que llegaron a extremos desconocidos aun en los tiempos de Manteuffel. Por su parte, el partido progresista declaró en peligro la Constitución si a la Cámara no se le permitía ejercer su derecho de fiscalización del presupuesto; «si la Constitución sólo había de servir para aumentar el contingente de dinero y de hombres para el Ejército, de poco servía». Sin embargo, el partido progresista rechazaba el reproche de parlamentarismo y seguía aferrándose a la Constitución prusiana, tal y como era. Así estaban dispuestas las cosas cuando, en abril de 1862, Lassalle pronunció su primera conferencia sobre el tema constitucional.
* * *
Ya se comprende que un hombre como Lassalle tenía que haber seguido el proceso que acabamos de relatar, con descontento creciente; «quien viva en Berlín, en los tiempos que corren, y no muera de liberalismo, tiene que morir de rabia», escribíale a Carlos Marx. Pero Lassalle era un político demasiado claro y reflexivo para dejar rienda suelta a su cólera, por legítima que ésta fuese; por el momento, lo que más le interesaba era orientar a las clases burguesas acerca de sus verdaderos intereses y evitar que volviesen a reincidir en los extravíos en que habían caído, para su mal, en la revolución del 48.
Se limitó, pues, a poner de relieve ante esas clases los verdaderos términos del litigio en que estaban empeñadas con la Corona. Y a pesar de que el cuadro esquemático de los sucesos históricos ocurridos desde 1848 hubiera podido reforzar sus argumentos, prefirió renunciar a todos los amargos reproches por el pasado, como también se abstuvo de hacer la menor indicación acerca de la política obligada para esas clases en el futuro. Lassalle hablaba a los electores burgueses, ante quienes desarrolló por cuatro veces esta conferencia en las agrupaciones políticas de Berlín, dirigiéndose a ellos como a seres «pensantes», a quienes trataba de esclarecer el verdadero concepto y naturaleza de una Constitución, para que luego ellos, por su cuenta, dedujesen las obligadas conclusiones. Esta táctica, muy certera dada la época en que desarrolló la conferencia, ha contribuido también a conservar en sus manifestaciones un gran valor de actualidad hasta los tiempos presentes, brindándonos un estudio estrictamente científico a la par que todos accesible sobre lo que es una Constitución.
Los gritos del partido progresista clamando por los derechos que le garantizaba la Constitución se asemejaban bastante a los gritos de una doncella cien veces violada clamando por su virginidad; el Gobierno había demostrado ya cien veces que se reía de la Constitución, apoyándose en el poder que le asistía para pisotearla siempre que se lo aconsejase su interés, y la burguesía se había sometido a esa conducta y no tenía tampoco más remedio que someterse, mientras no supiese hacer otra cosa que clamar más o menos desgarradamente por sus derechos hollados. Si quería poner fin, de una vez, a aquellos abusos despóticos del Gobierno, tenía que dejarse de rondar, para decirlo con Freiligrath en torno «al mismo pesebre» y alzar un poder propio frente al poder gubernamental. En su primera conferencia, Lassalle aporta con cristalina claridad la prueba de que los problemas constitucionales no son, en última instancia, problemas de derecho, sino de poder, y que la verdadera Constitución de un país reside en los factores reales y efectivos de poder imperantes en la nación; sus palabras quedarán siempre como modelo de elocuencia auténtica y verdaderamente popular.
A pesar de que esta conferencia tuvo una gran importancia indirecta, y a pesar de lo mucho que sus enseñanzas se infundieron, como merecen todavía seguirse infundiendo, en la conciencia de la clase obrera, su resultado práctico inmediato no fue grande; Lassalle no logró alcanzar el fin que con ella se proponía, que era abrir los ojos del censo electoral progresista acerca de la verdadera médula histórico-política del conflicto constitucional que se venía tramitando. Su discurso fue escuchado con gran atención y obtuvo el aplauso que todo discurso pronunciado entonces desde la oposición podía estar seguro de obtener; pero el auditorio no pareció darse cuenta de la profunda diferencia que mediaba entre aquel discurso y los que estaba acostumbrado a escuchar de labios de los jefes progresistas; a las pocas semanas, las palabras de Lassalle quedaban completamente borradas ante el aplastante triunfo electoral conseguido por el partido del progreso el 6 de mayo de 1862. A despecho de todas las presiones y de todos los resortes manejados por el Gobierno, obtuvo nada menos que 250 actas, éxito que venía a demostrar la gran herejía que cometía este partido al no abrazar el camino obligado.
Los progresistas esperaban confiados que el Gobierno capitulara ante el resultado de las elecciones. Y aunque el camino no había de ser tan andadero, no parecía descartada la posibilidad de un pacto. Al Gobierno era a quien más interesaba sellarlo, para mantener en pie la ficción del pseudoconstitucionalismo; y, en efecto, se avino a hacer ciertas concesiones, restringiendo los créditos militares y concediendo algunas rebajas en los impuestos; además, satisfizo las pretensiones que habían determinado la disolución de la anterior Cámara de diputados, prestándose a especificar el presupuesto para el ejercicio de 1862 y presentando a su debido tiempo el que había de regir para el de 1863.
Por otra parte, el partido progresista empezó a sentir escrúpulos acerca de si debía o no oponerse a los gastos de las reformas militares, denegando partidas consignadas para el ejercicio de 1862, ya en gran parte invertidas, e invertidas de buena fe, puesto que la Cámara de diputados las había autorizado en los dos presupuestos anteriores. Un dirigente tan prestigioso del partido progresista como Carlos Twesten previno a sus correligionarios contra el peligro de tomar acuerdos que ni el propio partido, a última hora, querría ver ejecutados. Y, de este modo, se llegó casi por unanimidad a la fórmula de que la Cámara de diputados se avendría al aumento de los efectivos militares con tal de que la Corona hiciese la concesión de reducir a dos años el tiempo de permanencia en filas. Pero el pacto se estrelló a última hora contra la incomprensión cerril del rey. Por fin, el 23 de septiembre, la Cámara veíase obligada a desautorizar los gastos ocasionados por las reformas militares, y al día siguiente, el monarca llamaba a la presidencia del Consejo de ministros al señor von Bismarck-Schönhausen, embajador de Prusia en la corte de París.
Todo el mundo sabía que Bismarck, que disfrutaba desde 1848 fama de reaccionario a machamartillo, había sido puesto al frente del Gobierno bajo condición de sacar adelante las reformas militares aun contra la voluntad del Parlamento. Sin embargo, el nuevo presidente creyó oportuno presentarse en escena, a lo primero, con gesto conciliador, brindando al partido progresista con una rama de olivo que decía haber cortado para él en Avignon como símbolo de paz; dejó entrever que los refuerzos militares tendían a implantar «por la sangre y por el hierro» la unidad alemana, en interés de la burguesía, y llamó a su rival a un pacto, declarando abiertamente que problemas jurídicos de esta naturaleza no solían dirimirse echando a reñir teorías opuestas, sino por la práctica constitucional, con lo que, en forma, aunque velada bastante inequívoca, venía a abrazar la misma teoría constitucional que Lassalle expusiera.
Mas, a pesar de todo esto, seguía puesto en tela de juicio el derecho de la Cámara a aprobar los presupuestos, y en este punto, Bismarck no se anduvo con rodeos. Descubrió la «laguna» que la Cámara reaccionaria encargada de revisar la Constitución había dejado en ésta y concluyó que, puesto que según la Constitución, los presupuestos del Estado habían de aprobarse por una ley, y ésta, constitucionalmente, suponía el consentimiento de los dos cuerpos colegisladores, Senado y Cámara de los diputados, y de la Corona, aquélla, la Cámara, no tenía títulos para aprobar los presupuestos por sí sola; pero que, como la Constitución no daba norma alguna para el caso de que los tres poderes en quienes residía la potestad legislativa discrepasen respecto a los presupuestos, en este caso, no cabía más solución sino que impusiese la suya el que tuviera de su lado el poder, puesto, que la vida del Estado no podía paralizarse un solo momento.
Mas era evidente que la Cámara de diputados no podía prestarse a reconocer semejante «laguna», ni aquel modo de llenarla, si no quería ver reducido a la nada su derecho a intervenir en los presupuestos. No tuvo, pues, más remedio que declarar inconstitucional cualquier gasto que el Gobierno realizase y que estuviera expresa y definitivamente desautorizado por el Parlamento. En vista de esto, Bismarck, el 13 de octubre de 1862, dio el cerrojazo a la Cámara. ¿Y ahora? A esta pregunta, que asomaba a los labios ante las nuevas perspectivas, es a la que contesta Lassalle con su segunda conferencia sobre el problema constitucional.
* * *
Esta segunda conferencia, desarrollada también en varias agrupaciones políticas de Berlín a fines de 1862 y comienzos de 1863, no tiene ya un carácter académico y científico tan señalado como la primera: cosa explicable, entre otras razones porque en ella se trataba de resolver una cuestión práctica, que iba por fuerza indisolublemente unida a las circunstancias de lugar y tiempo. Al desarrollar en ella un plan para el futuro, Lassalle no podía pasar en silencio en absoluto los errores del pasado; tenía que aludir a ellos, para prevenir en lo posible su reiteración; pero lo hizo de la manera más suave, evitando todo reproche, pues creía honradamente que había que tender el manto de paz sobre el pasado del partido progresista, en la esperanza de que éste se decidiera, por fin, a seguir una política consecuente y lógica.
Este proceder leal le perjudicaba bastante, en cierto sentido, pues daba lugar a que pudiera discutirse, como aún se sigue discutiendo, si la táctica que proponía garantizaba realmente el triunfo del partido a quien la preconizaba. Para poner en claro esta táctica, al menos ante el auditorio para quien hablaba Lassalle, un auditorio de buenos burgueses a quienes hoy apalean y que al día siguiente, frotándose todavía los golpes, se entusiasman, no había más remedio que trazar un resumen completo de la historia constitucional prusiana desde el año 1840. Si Lassalle se proponía hacer un esfuerzo por poner en pie a los progresistas, hacía bien en no espantarlos de antemano poniéndoles delante de los ojos todos los pecados pasados de la oposición burguesa; pero como las pruebas que habían de abonar patentizar del modo más elocuente la exactitud de la táctica por él propuesta tenía que ir a buscarlas a aquellos pecados del pasado, Lassalle, con aquella manera de proceder, tan prudente, daba pábulo a todos los equívocos intencionados unos y otros sin intención; equívocos que todavía es hoy el día en que no se han acallado del todo.
Veamos, en primer término, respecto a qué recursos y derroteros no mediaba discrepancia alguna entre Lassalle y el partido progresista. Los progresistas no eran partidarios de un alzamiento armado contra la violación constitucional del Gobierno, y Lassalle, si bien no retrocedía ante él por las mismas razones que movían a aquellos leales súbditos de su majestad, sabía demasiado bien que las revoluciones no se improvisan, y menos del brazo de compadres liberales. Ambas partes estaban también de acuerdo en cuanto a la imposibilidad o ineficacia de una denegación de impuestos públicos; en su segunda conferencia, Lassalle expone de modo maestro las razones de esta imposibilidad, las mismas que movían a Waldeck, el más prestigioso jefe del partido progresista, a votar en contra.
La verdadera discrepancia giraba, pues, en torno a esta cuestión: ¿Debía la oposición burguesa destruir la ficción del pseudo-constitucionalismo sin el que, a la larga, el Gobierno no podría hacer frente a la obstrucción parlamentaria, o lo indicado era mantenerse en el terreno en que venía luchando contra todos los abusos gubernativos y violaciones de la Constitución, en el terreno de las protestas y resoluciones sobre el papel, que habían ido hundiéndola cada vez más en la charca? Aquello era lo que preconizaba Lassalle; ésto lo que sostenía el partido progresista.
Digamos, ante todo, que la senda abrazada por este resultó ser, como no era difícil pronosticar, a poco que se tuviesen en cuenta las enseñanzas del pasado, un lamentable error. La Cámara de diputados, por el mero hecho de seguir colaborando y deliberando tranquilamente sobre todo género de asuntos con aquel mismo Gobierno de cuyas violaciones constitucionales tanto se dolía, por el hecho sobre todo de aprobarle los presupuestos, salvo las partidas destinadas a las reformas militares, que representaban hacia la décima quinta parte de los gastos, facilitaba la labor de los gobernantes, no les ponía ni la más leve piedrecita en el camino y sólo conseguía deshonrarse a los ojos de todo el mundo, incluso de los buenos burgueses, que no tardaron en darse cuenta, cosa a la verdad nada difícil, de que todos aquellos discursos interminables y aquella serie inacabable de resoluciones no cambiaban en nada a la realidad y que ni los mismos «fraseólogos» progresistas sabían lo que querían, cuando subían los escalones de la amada tribuna con su imponente majestuosidad. De este modo, Bismarck pudo ganar sin gran esfuerzo la partida, rigiendo la política interior como venía rigiendo la extranjera, a espaldas de la Cámara, y después del triunfo de 1866 aún indemnizó al Parlamento de su violación constitucional haciéndole saber que había obrado muy acertadamente al sacar adelante las reformas militares contra la voluntad de las Cortes.
Así, pues, la propia experiencia histórica se ha encargado de demostrar que la táctica progresista era equivocada. En cambio, el ejemplo de Lassalle no logró sufrir la prueba práctica, ni por tanto, se puede cerrar el paso, en la discusión promovida por él, a las argumentaciones hipotéticas. Pero el que afirme que tampoco ese recurso hubiera conducido a la meta, no hará ni más ni menos que afirmar la impotencia más completa del pueblo frente al Gobierno. Las proposiciones mantenidas por Lassalle y por el partido progresista fueron las únicas que entonces se hicieron y las únicas que en aquellas circunstancias podían hacerse. Si, pues, hay que reputar la táctica del primero igualmente ineficaz que la progresista, aunque la experiencia no lo haya revelado como hizo con ésta, no habrá más remedio que concluir, lógicamente, que aquel Gobierno anticonstitucional era inatacable. Pero entonces, surge la pregunta: ¿Por qué el Gobierno no dio al traste de una vez con aquella Constitución, que indudablemente le estorbaba; por qué hasta un hombre tan cerril como Manteuffel se negó a esta sugestión de la camarilla palaciega; por qué Bismarck, después de sus triunfos de 1866, cuando los reaccionarios implacables volvían a pedir que se quitase de en medio la Constitución, se revolvía con todas sus fuerzas contra estos deseos? ¿Qué mejores testigos que Manteuffel y Bismarck podía apetecer Lassalle para documentar su afirmación de que ningún Gobierno podía y modernamente salir adelante sin la ficción del pseudo-constitucionalismo?
Por lo demás, no hay para qué perder el tiempo discutiendo hipotéticamente qué habría acontecido si el partido progresista hubiese seguido el camino que le trazaba Lassalle. Basta saber que, dados los derroteros que venía siguiendo la historia constitucional prusiana, la táctica de Lassalle era, en aquellas circunstancias, la única posibilidad que cabía para lograr un resultado práctico. Bastante menos compleja era la situación de la década del 40, y, sin embargo, la Corona prusiana no había podido arreglárselas sin acudir al pseudo-constitucionalismo, y entonces la burguesía había sabido muy bien lo que tenía que hacer, había sabido muy bien que en materia de dinero no hay cordialidad que valga; no se le había ocurrido pactar con la Corona, sino que había arrostrado certeramente, con gran serenidad de ánimo, el «enojo» del rey, segura de que éste volvería a buscarla. Pero después de ver a los puños del proletariado trabajar en la revolución del 48, intimidada, se entregó a aquella política mísera y cobarde, en que la Corona y la nobleza se quedaban con la nata y a ella le dejaban el suero.
A la misma razón obedecía el que siguiera aferrándose a esa política, después de la violación constitucional de Bismarck. La propuesta de Lassalle era lo suficientemente clara y evidente para hacerla vacilar en un principio. Y, en efecto, hay indicios de que, bajo la primera impresión, las opiniones dentro del partido progresista vacilaron. Y acaso hubiesen abrazado el camino que se les proponía, si éste se hubiera limitado a garantizar al partido progresista el triunfo, en aquel conflicto momentáneo con Bismarck. Pero la táctica de Lassalle –que no se recataba tampoco para decirlo– perseguía resultados prácticos que iban mucho más allá de aquel caso concreto; en realidad, sus tiros iban dirigidos contra aquella lastimosa Constitución, y la burguesía sabía muy bien por qué, a pesar de todo, formaba el cuadro en torno de aquel «guiñapo de bandera»; sabía que la clase obrera tenía reivindicaciones mucho más importantes que las suyas que hacer valer; no dudaba un momento que, llegada aquella revisión fundamental de la Constitución a que tendía la táctica de Lassalle, no sería ella el único acreedor que compareciese a alegar derechos sobre la masa del régimen quebrado.
Por mucho que se doliesen de las violaciones constitucionales efectivas de Bismarck, todavía se asustaban bastante más de otra «violación constitucional» imaginaria, con que no dejaban de amenazarlos de vez en cuando los reaccionarios de la época. Es muy elocuente, e ilumina con vivísimo resplandor la situación, el que, por aquellos mismos días en que Lassalle desarrollaba su segunda conferencia sobre el tema constitucional, un señor von Unruh, que estaba siempre a mano cuando había que echar una zancadilla liberal, impetrase de «su majestad regia» que en modo alguno restableciese el sufragio universal, alegando que el sistema electoral de las tres clases formaba parte indisoluble de la Constitución jurada por su majestad. Presentada la proposición de Lassalle a la fracción progresista de la Cámara por uno de sus diputados, Martiny, en forma de propuesta, fue rechazada, con un solo voto en contra: el del proponente.
* * *
Una vez que hubieron consumado este sacrificio de la inteligencia, aquellos honorables caballeros progresistas, se abalanzaron como era natural, con las infamias y sospechas que son de rigor en tales casos, sobre quien a tiempo les había querido prevenir. De estos ataques trata Lassalle en la tercera parte de este volumen sobre el problema constitucional. Su contenido no necesita explicaciones, salvo la alusión que se hace hacia el final a «la antigua y verdadera democracia». Fuera del propio Lassalle, puede que esta democracia no contase en todo el país con una docena de afiliados. Pero Lassalle tenía perfecto derecho a hablar de ella, ya que estaba laborando por su potente renacer, con aquella «Carta abierta de contestación» que había de alumbrar una nueva y verdadera democracia dentro del país.
Franz Mehring (1908.)
(páginas 17-47.)
Fernando Lassalle
¿Qué es una Constitución?
(Conferencia pronunciada ante una agrupación ciudadana de Berlín, en abril de 1862)
Señores:
Se me ha invitado a pronunciar ante vosotros una conferencia, para la cual he elegido un tema cuya importancia no necesita encarecimiento, por su gran actualidad. Voy a hablaros de problemas constitucionales, de lo que es una Constitución.
Pero antes de nada, quiero advertiros que mi conferencia tendrá un carácter estrictamente científico. Y, sin embargo, mejor dicho, precisamente por ello mismo, no habrá entre vosotros una sola persona que no sea capaz de seguir y comprender, desde el principio hasta el fin, lo que aquí se exponga.
Pues la verdadera ciencia, señores –nunca está de más recordarlo– no es otra cosa que esa claridad de pensamiento que, sin arrancar de supuesto alguno preestablecido, va derivando de sí misma, paso a paso, todas sus consecuencias, imponiéndose con la fuerza coercitiva de la inteligencia a todo aquel que siga atentamente su desarrollo.
Esta claridad de pensamiento no reclama, pues, de quienes escuchan ningún género de premisas especiales. Antes al contrario, no consistiendo, como acabamos de decir, en otra cosa que en aquella ausencia de toda premisa sobre la que el pensamiento se edifica, para alumbrar de su propia entraña todos sus resultados, no sólo no necesita de ellas, sino que no las tolera. Sólo tolera y sólo exige una cosa, y es que quienes escuchan no traigan consigo supuestos previos de ningún género, ni prejuicios arraigados, sino que vengan dispuestos a colocarse frente al tema, por mucho que acerca de él hayan hablado o discurrido, como si lo investigasen por vez primera, como si aún no supiesen nada fijo de él, desnudándose, a lo menos por todo el tiempo que dure la nueva investigación, de cuanto respecto a él estuviesen acostumbrados a dar por sentado.
I. ¿Qué es una Constitución?
Comienzo, pues, mi conferencia con esta pregunta: ¿Qué es una Constitución? ¿En qué consiste la verdadera esencia de una Constitución? Por todas partes y a todas horas, tarde, mañana y noche, estamos oyendo hablar de Constitución y de problemas constitucionales. En los periódicos, en los círculos, en las tabernas y restaurantes, es éste el tema inagotable de todas las conversaciones.
Y, sin embargo, formulada en términos precisos esta pregunta: ¿En qué está la verdadera esencia, el verdadero concepto de una Constitución?, mucho me temo que, entre tantos y tantos como hablan de ello, no haya más que unos pocos, muy pocos, que puedan darnos una contestación satisfactoria.
Muchos, veríanse tentados, seguramente, a echar mano, para contestarnos, al volumen en que se guarda la legislación prusiana del año 1850, hasta dar en él con la Constitución del reino de Prusia.
Pero esto no sería, claro está, contestar a lo que yo pregunto. No basta presentar la materia concreta de una determinada Constitución, la de Prusia o la que sea, para dar por contestada la pregunta que yo formulo: ¿dónde reside la esencia, el concepto de una Constitución, cualquiera que ella fuere?
Si hiciese esta pregunta a un jurista, me contestaría seguramente en términos parecidos a éstos: «La Constitución es un pacto jurado entre el rey y el pueblo, que establece los principios básicos de la legislación y del gobierno dentro de un país.» O en términos un poco más generales, puesto que también ha habido y hay Constituciones republicanas: «La Constitución es la ley fundamental proclamada en el país, en la que se echan los cimientos para la organización del Derecho público de esa nación.»
Pero todas estas definiciones jurídicas formales, y otras parecidas que pudieran darse, distan mucho de dar satisfacción a la pregunta por mí formulada. Estas contestaciones, cualesquiera que ellas sean, se limitan a describir exteriormente cómo se forman las Constituciones y qué hacen, pero no nos dicen lo que una Constitución es. Nos dan criterios, notas calificativas para reconocer exterior y jurídicamente una Constitución. Pero no nos dicen, ni mucho menos, dónde está el concepto de toda Constitución, la esencia constitucional. No sirven, por tanto, para orientarnos acerca de si una determinada Constitución es, y por qué, buena o mala, factible o irrealizable, duradera o inconsistente, pues para ello sería menester que empezasen por definir el concepto de la Constitución. Lo primero es saber en qué consiste la verdadera esencia de una Constitución, y luego, se verá si la Carta constitucional determinada y concreta que examinamos se acomoda o no a esas exigencias sustanciales. Mas, para esto, no nos sirven de nada esas definiciones jurídicas y formalistas que se aplican por igual a toda suerte de papeles firmados por una nación o por ésta y su rey, para proclamarlas por Constituciones, cualquiera que sea su contenido, sin penetrar para nada en él. El concepto de la Constitución –como hemos de ver palpablemente cuando a él hayamos llegado– es la fuente primaria de que se derivan todo el arte y toda la sabiduría constitucionales; sentado aquel concepto, se desprenden de él espontáneamente y sin esfuerzo alguno.
Repito, pues, mi pregunta: ¿Qué es una Constitución? ¿Dónde está la verdadera esencia, el verdadero concepto de una Constitución?
Como todavía no lo sabemos, pues es aquí donde hemos de indagarlo, todos juntos, aplicaremos un método que es conveniente poner en práctica siempre que se trata de esclarecer el concepto de una cosa. Este método, señores, es muy sencillo. Consiste simplemente en comparar la cosa cuyo concepto se investiga con otra semejante a ella, esforzándose luego por penetrar clara y nítidamente en las diferencias que separan a una de otra.
1. Ley y Constitución
Aplicando este método, yo me pregunto: ¿En qué se distinguen una Constitución y una Ley?
Ambas, la ley y la Constitución, tienen evidentemente, una esencia genérica común. Una Constitución, para regir, necesita de la promulgación legislativa, es decir, que tiene que ser también ley. Pero no es una ley como otra cualquiera, una simple ley: es algo más. Entre los dos conceptos no hay sólo afinidad, hay también desemejanza. Esta desemejanza, que hace que la Constitución sea algo más que una simple ley, podría probarse con cientos de ejemplos.
El país, por ejemplo, no protesta de que a cada paso se estén promulgando leyes nuevas. Por el contrario, todos sabemos que es necesario que todos lo años se promulguen un número más o menos grande de nuevas leyes. Sin embargo, no puede dictarse una sola ley nueva sin que se altere la situación legislativa vigente en el momento de promulgarse, pues si la ley nueva no introdujese cambio alguno en el estatuto legal vigente, sería absolutamente superflua y no habría para qué promulgarla. Mas no protestamos de que las leyes se reformen. Antes al contrario, vemos en estos cambios, en general, la misión normal de los cuerpos gobernantes. Pero en cuanto nos tocan a la Constitución, alzamos voces de protesta y gritamos: ¡Dejad estar la Constitución! ¿De dónde nace esta diferencia? Esta diferencia es tan innegable, que hasta hay Constituciones en que se dispone taxativamente que la Constitución no podrá alterarse en modo alguno; en otras, se prescribe que para su reforma no bastará la simple mayoría, sino que deberán reunirse las dos terceras partes de los votos del Parlamento; y hay algunas en que la reforma constitucional no es de la competencia de los Cuerpos colegisladores, ni aun asociados al Poder ejecutivo, sino que para acometerla deberá convocarse extra, ad hoc, expresa y exclusivamente para este fin una nueva Asamblea legislativa, que decida acerca de la oportunidad o inconveniencia de la transformación.
En todos estos hechos se revela que, en el espíritu unánime de los pueblos, una Constitución debe ser algo mucho más sagrado todavía, más firme y más inconmovible que una ley ordinaria.
Vuelvo pues, a mi pregunta de antes: ¿En qué se distingue una Constitución de una simple ley?
A esta pregunta se nos contestará, en la inmensa mayoría de los casos: La Constitución no es una ley como otra cualquiera, sino la ley fundamental del país. Es posible, señores, que en esta contestación vaya implícita, aunque de un modo oscuro, la verdad que se investiga. Pero la respuesta, así formulada, de una manera tan confusa, no puede satisfacernos. Pues inmediatamente surge, sustituyendo a la otra, esta interrogación: ¿Y en qué se distingue una ley de la ley fundamental? Como se ve, seguimos donde estábamos. No hemos hecho más que ganar un nombre, una palabra nueva, el término de «ley fundamental», que de nada nos sirve mientras no sepamos decir cuál es, repito, la diferencia entre una ley fundamental y otra ley cualquiera.
Intentamos, pues, ahondar un poco más en el asunto, indagando qué ideas o qué nociones son las que van asociadas a este nombre de «ley fundamental»; o, dicho en otros términos, cómo habría que distinguir entre sí una ley fundamental y otra ley cualquiera para que la primera pueda justificar el nombre que se le asigna.
Para ello será necesario:
1°. Que la ley fundamental sea una ley que ahonde más que las leyes corrientes, como ya su propio predicado de «fundamental» indica.
2°. Que constituya –pues de otro modo no merecería llamarse fundamental– el verdadero fundamento de las otras leyes; es decir, que la ley fundamental, si realmente pretende ser acreedora a ese nombre, deberá informar y engendrar las demás leyes ordinarias basadas sobre ella. La ley fundamental, para serlo, habrá, pues, de actuar e irradiar a través de las leyes ordinarias del país.
3°. Pero las cosas que tienen un fundamento no son como son por antojo, pudiendo ser también de otra manera, sino que son así porque necesariamente tienen que ser. El fundamento a que responden no les permite ser de otro modo. Sólo las cosas carentes de un fundamento, que son las cosas casuales y fortuitas, pueden ser como son o de otro modo cualquiera. Lo que tiene un fundamento no, pues aquí obra la ley de la necesidad. Los planetas, por ejemplo, se mueven de un determinado modo. ¿Este desplazamiento responde a causas, a fundamentos que lo rijan, o no? Si no hubiera tales fundamentos, su desplazamiento sería casual y podría variar en cualquier instante, estaría variando siempre. Pero si realmente responde a un fundamento, si responde, como pretenden los investigadores, a la fuerza de atracción del sol, basta esto para que el movimiento de los planetas esté regido y gobernado de tal modo por ese fundamento, por la fuerza de atracción del sol, que no pueda ser de otro modo, sino tal y como es. La idea de fundamento lleva, pues, implícita la noción de una necesidad activa, de una fuerza eficaz que hace, por ley de necesidad, que lo que sobre ella se funda sea así y no de otro modo.
Si, pues, la Constitución es la ley fundamental de un país, será –y aquí empezamos ya, señores, a entrever un poco de luz–, un algo que pronto hemos de definir y deslindar, o, como provisionalmente hemos visto, una fuerza activa que hace, por un imperio de necesidad, que todas las demás leyes e instituciones jurídicas vigentes en el país sean lo que realmente son, de tal modo que, a partir de ese instante, no puedan promulgarse, en ese país, aunque se quisiese, otras cualesquiera.
Ahora bien, señores, ¿es que existe en un país –y al preguntar esto, empieza ya a alborear la luz tras de la que andamos– algo, alguna fuerza activa e informadora, que influya de tal modo en todas las leyes promulgadas en ese país, que las obligue a ser necesariamente, hasta cierto punto, lo que son y como son sin permitirles ser de otro modo?
2. Los factores reales del poder
Sí señores; existe, sin duda, y este algo que investigamos reside, sencillamente, en los factores reales de poder que rigen en una sociedad determinada.
Los factores reales de poder que rigen en el seno de cada sociedad son esa fuerza activa y eficaz que informa todas las leyes e instituciones jurídicas de la sociedad en cuestión, haciendo que no puedan ser, en sustancia, más que tal y como son.
Me apresuraré a poner esto en claro con un ejemplo plástico. Cierto es que este ejemplo, al menos en la forma en que voy a ponerlo, no puede llegar a darse nunca en la realidad. Pero aparte de que enseguida veremos, probablemente, que este mismo ejemplo se puede dar muy bien bajo otra forma, no se trata de saber si el ejemplo puede o no darse, sino de lo que de él podamos aprender respecto a lo que sucedería, si llegara a ser realidad.
Saben ustedes, señores, que en Prusia sólo tienen fuerza de ley los textos publicados en la Colección legislativa. Esta Colección legislativa se imprime en una tipografía concesionaria situada en Berlín. Los originales de las leyes se custodian en los archivos del Estado, y en otros archivos, bibliotecas y depósitos se guardan las colecciones legislativas impresas.
Supongamos ahora, por un momento, que se produjera un gran incendio, por el estilo de aquel magno incendio de Hamburgo{1}, y que en él quedasen reducidos a escombros todos los archivos del Estado, todas las bibliotecas públicas, que entre las llamas pereciese también la imprenta concesionaria de la Colección legislativa, y que lo mismo, por una singular coincidencia, ocurriese en las demás ciudades de la monarquía, arrasando incluso las bibliotecas particulares en que figurase esa colección, de tal modo que en toda Prusia no quedara ni una sola ley, ni un solo texto legislativo acreditado en forma auténtica.
Supongamos esto. Supongamos que el país, por este siniestro, quedase despojado de todas sus leyes, y que no tuviese más remedio que darse otras nuevas.
¿Creen ustedes, señores, que en este caso el legislador, limpio el solar, podría ponerse a trabajar a su antojo, hacer las leyes que mejor le pareciesen, a su libre albedrío? Vamos a verlo.
a) La monarquía
Supongamos que ustedes dijesen: Ya que las leyes han perecido y vamos a construir otras totalmente nuevas, desde los cimientos hasta el remate, en ellas no respetaremos a la monarquía las prerrogativas de que hasta ahora gozaba, al amparo de las leyes destruidas; más aún, no le respetaremos prerrogativas ni atribución alguna; no queremos monarquía.
El rey les diría, lisa y llanamente: Podrán estar destruidas las leyes, pero la realidad es que el Ejército me obedece, que obedece mis órdenes; la realidad es que los comandantes de los arsenales y los cuarteles sacan a la calle los cañones cuando yo lo mando, y, apoyado en este poder efectivo, en los cañones y las bayonetas, no toleraré que me asignéis más posición ni otras prerrogativas que las que yo quiera.
Como ven ustedes, señores un rey a quien obedecen el Ejército y los cañones... es un fragmento de Constitución.
b) La aristocracia
Supongamos ahora que ustedes dijesen: Somos dieciocho millones de prusianos,{2} entre los cuales sólo se cuentan un puñado cada vez más exiguo de grandes terratenientes de la nobleza. No vemos por qué este puñado, cada vez más reducido, de grandes terratenientes ha de tener tanta influencia en los destinos del país como los dieciocho millones de habitantes juntos, formando de por sí una Cámara alta que sopesa los acuerdos de la Cámara de diputados elegida por la nación entera, para rechazar sistemáticamente todos aquellos que son de alguna utilidad. Supongamos que hablasen ustedes así y dijesen: Ahora, destruidas las leyes del pasado, somos todos «señores» y no necesitamos para nada de una Cámara señorial.
Reconozco, señores que no es fácil que estos grandes propietarios de la nobleza pudiesen lanzar contra el pueblo que así hablase a sus ejércitos de campesinos. Lejos de eso, es muy probable que tuviesen bastante que hacer con quitárselos de encima.
Pero lo grave del caso es que los grandes terratenientes de la nobleza han tenido siempre gran influencia cerca del rey y de la corte, y esta influencia les permite sacar a la calle el Ejército y los cañones para sus fines propios, como si este aparato de fuerza estuviera directamente a su disposición.
He aquí, pues, cómo una nobleza influyente y bien relacionada con el rey y su corte, es también un fragmento de Constitución.
c) La gran burguesía
Y ahora se me ocurre sentar el supuesto inverso, el supuesto de que el rey y la nobleza se aliasen entre sí para restablecer la organización medieval en los gremios, pero no circunscribiendo la medida al pequeño artesanado, como en parte se intentó hacer efectivamente hace unos cuantos años, sino tal y como regía en la Edad Media; es decir, aplicada a toda la producción social, sin excluir la gran industria, las fábricas y la producción mecanizada. No ignoran ustedes, señores, que el gran capital no podría en modo alguno producir bajo el sistema medieval de los gremios, que la verdadera industria y la industria fabril, la producción por medio de máquinas, no podrían en modo alguno desenvolverse bajo el régimen de los gremios medievales. Entre otras razones, porque en este régimen se alzarían, por ejemplo, toda una serie de fronteras legales entre las diversas ramas de la producción, por muy afines entre sí que éstas fuesen, y ningún industrial podría unir dos o más en su mano. Así, el enjalbegador no tendría competencia para tapar un solo agujero; entre los gremios fabricantes de clavos y los cerrajeros se estarían ventilando constantemente procesos para deslindar las jurisdicciones de ambas industrias; el estampador de lienzos no podría emplear en su fábrica a un solo tintorero, &c. Además, bajo el sistema gremial estaban tasadas por la ley estrictamente las cantidades que cada industrial podía producir, ya que dentro de cada localidad y de cada rama de industria sólo se autorizaba a cada maestro para dar ocupación a un número igual y legalmente establecido de operarios.
Basta esto para comprender que la gran producción, la producción mecánica y el sistema del maquinismo, no podrían prosperar ni un solo día con una Constitución de tipo gremial. La gran producción exige ante todo, la necesita como el aire que respira, la fusión de las más diversas ramas de trabajo en manos del mismo capitalista, y necesita, en segundo lugar, la producción en masa y la libre competencia; es decir, de la posibilidad de dar empleo a cuantos operarios quiera, sin restricción alguna.
¿Qué sucedería, pues, si en estas condiciones y a despecho de todo, nos obstinásemos en implantar hoy la Constitución gremial?
Pues sucedería que los señores Borsig, Egels, etcétera{3}, que los grandes fabricantes de tejidos estampados, grandes fabricantes de seda, etcétera, cerrarían sus fábricas y pondrían en la calle a sus obreros, y hasta las Compañías de ferrocarriles tendrían que hacer otro tanto; el comercio y la industria se paralizarían, gran número de maestros artesanos veríanse obligados a despedir a sus operarios, o lo harían de grado, y esta muchedumbre interminable de hombres despedidos se lanzaría a la calle pidiendo pan y trabajo; detrás de ella, espoleándola con su influencia, animándola con su prestigio, sosteniéndola y alentándola con su dinero, la gran burguesía, y entablaríase una lucha en que el triunfo no sería en modo alguno de las armas.
Vean ustedes cómo y por dónde aquellos caballeros, los señores Borsig y Egels, los grandes industriales todos, son también un fragmento de Constitución.
d) Los banqueros
Supongamos ahora que al Gobierno se le ocurriera implantar una de esas medidas excepcionales abiertamente lesivas para los intereses de los grandes banqueros. Que al Gobierno se le ocurriese, por ejemplo, decir que el Banco de la Nación no se había creado para la función que hoy cumple, que es la de abaratar más aún el crédito a los grandes banqueros y capitalistas, que ya de suyo disponen de todo el crédito y todo el dinero del país y que son los únicos que pueden descontar sus firmas, es decir, obtener crédito en aquel establecimiento bancario, sino para hacer accesible el crédito a la gente humilde y a la clase media; supongamos esto, y supongamos también que al Banco de la Nación se le pretendiera dar la organización adecuada para conseguir este resultado. ¿Podría esto, señores, prevalecer?
Yo no diré que esto desencadenará una insurrección, pero el Gobierno actual no podría imponer tampoco semejante medida. Veamos por qué.
De cuando en cuando el Gobierno se ve acosado por la necesidad de invertir grandes cantidades de dinero, que no se atreve a sacar del país por medio de contribuciones. En esos casos, acude al recurso de devorar el dinero del mañana, o lo que es lo mismo, emite empréstitos, entregando a cambio del dinero que se le adelanta papel de la Deuda pública. Para esto, necesita de los banqueros. Cierto es que, a la larga, primero o más tarde, la mayor parte de los títulos de la Deuda vuelven a repartirse entre la clase rica y los pequeños rentistas de la nación. Mas esto requiere tiempo, a veces mucho tiempo, y el Gobierno necesita el dinero pronto y de una vez, o en plazos breves. Para ello, tiene que servirse de particulares, de mediadores que le adelanten las cantidades que necesita, corriendo luego de su cuenta el ir colocando poco a poco entre sus clientes el papel de la Deuda que a cambio reciben, y lucrándose, además, con el alza de cotización que a estos títulos se imprime artificialmente en la Bolsa. Estos intermediarios son los grandes banqueros; por eso a ningún Gobierno le conviene, hoy en día, estar a mal con estos personajes.
Vean ustedes pues, señores, cómo los grandes banqueros, como los Mendelssohn, los Schnickler, la Bolsa en general, son también un fragmento de Constitución.
Supongamos ahora que al Gobierno se le ocurriera promulgar una ley penal semejante a las que rigieron en algún tiempo en China, castigando en la persona de los padres los robos cometidos por los hijos. Esa ley no prevalecería, pues contra ella rebelaríase con demasiada fuerza la cultura colectiva y la conciencia social del país. Todos los funcionarios, burócratas y consejeros de Estado, se llevarían las manos a la cabeza, y hasta los honorables senadores tendrían algo que objetar contra el desatino. Y es que, dentro de ciertos límites, señores, también la conciencia colectiva y la cultura general del país son un fragmento de Constitución.
e) La pequeña burguesía y la clase obrera
Imaginémonos ahora que el Gobierno, inclinándose a proteger y dar plena satisfacción a los privilegios de la nobleza, de los banqueros, de los grandes industriales y de los grandes capitalistas, decidiese privar de sus libertades políticas a la pequeña burguesía y a la clase obrera. ¿Podría hacerlo? Desgraciadamente, señores, sí podría, aunque sólo fuese transitoriamente; la realidad nos tiene demostrado que podría, y más adelante tendremos ocasión de volver sobre esto.
Pero, ¿y si se tratara de despojar a la pequeña burguesía y a la clase obrera, no ya de sus libertades políticas solamente, sino de su libertad personal; es decir, si se tendiera a declarar personalmente al obrero o al hombre humilde esclavo, vasallo o siervo de la gleba, de volverle a la situación en que vivió en muchos países durante los siglos lejanos, remotos, de la Edad Media? ¿Prosperaría la pretensión? No, señores, esta vez no prosperaría, aunque para sacarla adelante se aliasen el rey, la nobleza y toda la gran burguesía. Sería inútil. Pues, llegadas las cosas a ese extremo, ustedes dirían: nos dejaremos matar antes que tolerarlo. Los obreros se echarían corriendo a la calle, sin necesidad de que sus patronos les cerrasen las fábricas, la pequeña burguesía correría en masa a solidarizarse con ellos, y la resistencia de ese bloque sería invencible, pues en ciertos casos extremos y desesperados, también ustedes, señores, todos ustedes juntos, son un fragmento de Constitución.
3. Los factores de poder y las instituciones jurídicas. La hoja de papel
He ahí, pues, señores, lo que es, en esencia, la Constitución de un país: la suma de los factores reales de poder que rigen en ese país.
Pero, ¿qué relación guarda esto con lo que vulgarmente se llama Constitución, es decir, con la Constitución jurídica? No es difícil, señores, comprender la relación que ambos conceptos guardan entre sí.
Se toman estos factores reales de poder, se extienden en una hoja de papel, se les da expresión escrita, y a partir de este momento, incorporados a un papel, ya no son simples factores reales de poder, sino que se han erigido en derecho, en instituciones jurídicas, Y quien atente contra ellos atenta contra la ley, y es castigado.
Tampoco desconocen ustedes, señores, el procedimiento que se sigue para extender por escrito esos factores reales de poder convirtiéndolos así en factores jurídicos.
Claro está que no se escribe, lisa y llanamente: el señor Borsig, fabricante, es un fragmento de Constitución; el señor Mendelssohn, banquero, es otro trozo de Constitución, y así sucesivamente; no, la cosa se expresa de un modo mucho más pulcro, mucho más fino.
a) El sistema electoral de las tres clases
Así, por ejemplo, si de lo que se trata es de proclamar que unos cuantos grandes industriales y grandes capitalistas disfrutarán en la Monarquía de tanto poder, y aún más, como todos los burgueses modestos, obreros y campesinos juntos, el legislador se guardará muy bien de expresarlo de una manera tan clara y tan sincera. Lo que hará será dictar una ley por el estilo, supongamos, de aquella ley electoral de las tres clases{4} que se le dio a Prusia en el año 1849, y por la cual se dividía la nación en tres categorías electorales, a tenor de los impuestos pagados por los electores y que, naturalmente, se acomodan a su fortuna.
Según el censo oficial formado en aquel mismo año por el Gobierno, a raíz de dictarse la mencionada ley, había entonces en toda Prusia 3.255.703 electores de primer grado, que se distribuían del modo siguiente en las tres clases electorales:
| Pertenecían a la | primera …… 153.808 electores |
| ” a la | segunda …… 409.945 ” |
| ” a la | tercera …… 2.691.950 ” |
Repito que estas cifras están tomadas de los censos oficiales.
Por ellas, vemos que en el reino de Prusia hay 153.808 personas riquísimas que disfrutan por sí solas de tanto poder político como 2.691.950 ciudadanos modestos, obreros y campesinos juntos, y que aquellos 153.808 hombres de máxima riqueza, sumados a las 409.945 personas regularmente ricas que integran la segunda categoría electoral, tienen tanto poder político como el resto de la nación entera; más aún, que los 153.808 hombres riquísimos y la mitad nada más de los 409.945 electores de la segunda categoría, gozan ya, por sí solos, de más poder político que la mitad restante de la segunda clase sumada a los 2.691.950 de la tercera.
Vean ustedes, señores, cómo, por este procedimiento, se llega exactamente al mismo resultado que si la Constitución, hablando sinceramente, dijese: el rico tendrá el mismo poder político que diecisiete ciudadanos corrientes, o, si se prefiere la fórmula, pesará en los destinos políticos del país diecisiete veces tanto como un simple ciudadano.{5}
Antes de que esta ley electoral de las tres clases fuera promulgada regía ya legalmente, desde la ley de 8 de abril de 1848, el sufragio universal, que asignaba a todo ciudadano, fuese rico o pobre, el mismo derecho de sufragio, es decir, el mismo poder político, el mismo derecho a contribuir a trazar los derroteros del Estado, su voluntad y sus fines. He aquí, pues, confirmada y documentada, señores, aquella afirmación que antes hacia de que, desgraciadamente, era bastante fácil despojarles a ustedes, despojar al pequeño burgués y al obrero, de sus libertades políticas, aunque no se les arrancasen de un modo inmediato y radical sus bienes personales, el derecho a la integridad física y a la propiedad. Los gobernantes no tuvieron que hacer grandes esfuerzos para privarles a ustedes de los derechos electorales, y hasta hoy, no sé de ninguna agitación, de ninguna campaña promovida para recobrarlos.
b) El Senado o Cámara señorial
Si en la Constitución se quiere proclamar que un puñado de grandes terratenientes aristócratas reunirá en sus manos tanto poder como los ricos, la gente acomodada y los desheredados de la fortuna, como los electores de las tres clases juntas, es decir, como el resto de la nación entera, el legislador se cuidará también de no decirlo de un modo tan grosero –no olviden ustedes, señores, dicho sea incidentalmente, que la claridad en la expresión es grosería–, sino que le bastará con poner en la Carta constitucional lo siguiente: los representantes de la gran propiedad sobre el suelo, que lo vengan siendo por tradición, con algunos otros elementos secundarios, formarán una Cámara señorial, un Senado, cuya aprobación será necesaria para que adquieran fuerza de ley los acuerdos de la Cámara de diputados, en la que está representada la nación; de este modo se pone en manos de un puñado de viejos terratenientes una prerrogativa política de primera fuerza, que les permite contrapesar la voluntad de la nación y de todas sus clases, por unánime que ella sea.
c) El rey y el Ejército
Y si, siguiendo por esta escala, se aspira a que el rey por sí solo tenga tanto poder político, y mucho más aún, corno las tres clases de electores juntas, como la nación entera, incluyendo a los grandes terratenientes de la clase noble, no hay más que hacer esto:
Se pone en la Constitución{6} un artículo 47, diciendo: «El rey proveerá todos los cargos del Ejército y la Marina», añadiendo, en el artículo 108: «Al Ejército y a la Marina no se les tomará juramento de guardar la Constitución». Y si esto no basta, se construye además la teoría, que no deja de tener, a la verdad, su fundamento sustancial en este artículo, de que el rey ocupa frente al Ejército una posición muy diferente a la que le corresponde respecto de las demás instituciones del Estado, la teoría de que el rey, como jefe de las fuerzas militares del país, no es sólo rey, sino que es además algo muy distinto, algo especial, misterioso y desconocido, para lo que se ha inventado el término jefe supremo de las fuerzas de mar y tierra, razón por la cual ni la Cámara de diputados ni la nación tienen por qué preocuparse del Ejército, ni inmiscuirse en sus asuntos y organización, reduciéndose su papel a votar los créditos de que necesite. Y no puede negarse, señores –la verdad ante todo, ya lo hemos dicho– que esta teoría tiene cierto punto de apoyo en el citado artículo 108 de la Constitución. Pues si ésta dispone que el Ejército no necesita prestar juramento de acatamiento a la Constitución, como es deber de todos los ciudadanos del Estado y del propio rey, ello equivale, en principio, a reconocer que el Ejército queda al margen de la Constitución y fuera de su imperio, que no tiene nada ver con ella, que no tiene que rendir cuentas más que a la persona del rey, sin mantener relación alguna con el país.
Conseguido esto, reconocida al rey la atribución de proveer todos los cargos del Ejército y colocado éste en una actitud de sujeción personal al rey, éste ha conseguido reunir por sí solo, no ya tanto poder, sino diez veces más poder político que la nación entera, supremacía que no resultaría menoscabada aunque el Poder efectivo de la nación fuese en realidad diez, veinte y hasta cincuenta veces tan grande como el del Ejército. La razón de ese aparente contrasentido es muy sencilla.
4. Poder organizado e inorgánico
El instrumento de poder político del rey, el Ejército, está organizado, puede reunirse a cualquier hora del día o de la noche, funciona con una magnífica disciplina y se puede utilizar en el momento en que se desee; en cambio, el poder que descansa en la nación, señores, aunque sea, como lo es en realidad, infinitamente mayor, no está organizado; la voluntad de la nación, y sobre todo su grado de acometividad o de abatimiento, no siempre son fáciles de pulsar para quienes la forman; ante la inminencia de una acción, ninguno de los combatientes sabe cuántos se sumarán a él para darla. Además, la nación carece de esos instrumentos del poder organizado, de esos fundamentos tan importantes de una Constitución, a que más arriba nos referíamos: los cañones. Cierto es que los cañones se compran con dinero del pueblo; cierto también que se construyen y perfeccionan gracias a las ciencias que se desarrollan en el seno de la sociedad civil, gracias a la física, a la técnica, &c. Ya el solo hecho de su existencia prueba, pues, cuán grande es el poder de la sociedad civil, hasta dónde han llegado los progresos de las ciencias, de las artes técnicas, los métodos de fabricación y el trabajo humano. Pero aquí viene a cuento aquel verso de Virgilio: Sic vos non vobis! ¡Tú, pueblo, los haces y los pagas, pero no para ti! Como los cañones se fabrican siempre para el poder organizado y sólo para él, la nación sabe que esos artefactos, vivos testigos de todo lo que ella puede, se enfilarán sobre ella, indefectiblemente, en cuanto se quiera rebelar. Estas razones son las que explican que un poder mucho menos fuerte, pero organizado, se sostenga a veces, muchas veces, años y años, sofocando el poder, mucho más fuerte, pero desorganizado, de la nación; hasta que ésta un día, a fuerza de ver cómo los asuntos nacionales se rigen y administran tercamente contra la voluntad y los intereses del país, se decide a alzar frente al poder organizado su supremacía desorganizada.
Hemos visto, señores, qué relación guardan entre sí las dos Constituciones de un país, esa Constitución real y efectiva, formada por la suma de factores reales y efectivos que rigen en la sociedad, y esa otra Constitución escrita, a la que, para distinguirla de la primera, daremos el nombre de la hoja de papel.{7}
II. Algo de historia constitucional
Una Constitución real y efectiva la tienen y han tenido siempre todos los países, como, a poco que paren mientes en ello, ustedes por sí mismos comprenderán, y no hay nada más equivocado ni que conduzca a deducciones más descaminadas, que esa idea tan extendida de que las Constituciones son una característica peculiar de los tiempos modernos. No hay tal cosa. Del mismo modo y por la misma ley de necesidad que todo cuerpo tiene una constitución, su propia constitución, buena o mala, estructurada de un modo o de otro, todo país tiene, necesariamente, una Constitución, real y efectiva, pues no se concibe país alguno en que no imperen determinados factores reales de poder, cualesquiera que ellos sean.
Cuando, mucho antes de estallar la gran Revolución francesa, bajo la monarquía legítima y absoluta de Luis XVI, el Poder imperante abolió en Francia, por decreto de 3 de febrero de 1776, las prestaciones personales de construcción de vías públicas por las que los labriegos venían obligados a trabajar gratuitamente en la apertura de caminos y carreteras, creándose para afrontar los gastos de estas obras públicas un impuesto que había de gravar también sobre las tierras de la nobleza, el Parlamento francés clamó, oponiéndose a esta medida: Le peuple de France est taillable et corvéable à volonté, c’est une partie de la constitution que le roi ne peut changer; o dicho en castellano: El pueblo de Francia –es decir, el pueblo humilde, el que no gozaba de privilegios– puede venir sujeto a impuestos y prestaciones sin limitación, y es ésta una parte de la Constitución que ni el rey mismo puede cambiar.
Como ven ustedes, señores, ya, entonces se hablaba de una Constitución, y se le atribuía tal virtud, que ni el propio rey la podía tocar; ni más ni menos que hoy. Aquello a que los nobles franceses llamaban Constitución, la norma según la cual el pueblo bajo tenía que soportar todos los tributos y prestaciones que se le quisieran imponer, no se hallaba recogido todavía, cierto es, en ningún documento especial, en un documento en que se resumiesen todos los derechos de la nación y los más importantes principios del Gobierno; no era, por el momento, más que la expresión pura y simple de los factores reales de poder que regían en la Francia medieval. Y es que en la Edad Media el pueblo bajo era, en realidad, tan impotente, que se le podía gravar con toda suerte de tributos y gabelas, a gusto y antojo del legislador; la realidad, en aquella distribución de fuerzas efectivas, era ésa; el pueblo venía siendo tratado desde antiguo de ese modo. Estas tradiciones de hecho brindaban los llamados precedentes, que todavía hoy en Inglaterra, siguiendo el ejemplo universal de la Edad Media, tienen una importancia tan señalada en las cuestiones constitucionales. En esta práctica efectiva y tradicional de cargas y gravámenes, invócabase con frecuencia, como no podía ser menos, el hecho de que el pueblo viniera desde antiguo sujeto a esas gabelas, y sobre ese hecho se erigía la norma de que podía seguirlo siendo sin interrupción. La proclamación de esta norma daba ya el principio de Derecho constitucional, al que luego, en casos semejantes, se podía recurrir. Muchas veces, se daba expresión y sanción especial sobre un pergamino a una de esas manifestaciones que tenían su raíz en los resortes reales de poder. Y así surgían los fueros, las libertades, los derechos especiales, los privilegios, los estatutos y cartas otorgadas de una clase, de un gremio, de una villa, &c.
Todos estos hechos y precedentes, todos estos principios de Derecho público, estos pergaminos, estos fueros, estatutos y privilegios juntos formaban la Constitución del país, sin que todos ellos, a su vez hicieran otra cosa que dar expresión, de un modo escueto y sincero, a los factores reales de poder que regían en ese país.
Así, pues, todo país tiene, y ha tenido siempre, en todos los momentos de su historia, una Constitución real y verdadera. Lo específico de los tiempos modernos –hay que fijarse bien en esto, y no olvidarlo, pues tiene mucha importancia–, no son las Constituciones reales y efectivas, sino las Constituciones escritas, las hojas de papel.
En efecto, en casi todos los Estados modernos vemos apuntar, en un determinado momento de su historia, la tendencia a darse una Constitución escrita, cuya misión es resumir y estatuir en un documento, en una hoja de papel, todas las instituciones y principios de gobierno vigentes en el país.
¿De dónde arranca esta aspiración peculiar de los tiempos modernos?
También ésta es una cuestión importantísima, y no hay más remedio que resolverla para saber qué se ha de adoptar ante la obra constituyente, qué juicio hemos de formarnos respecto a las Constituciones que ya rigen y qué conducta hemos de seguir ante ellas; para llegar, en una palabra –cosa que sólo podemos conseguir afrontando este problema– a poseer un arte y una sabiduría constitucionales.
Repito, pues: ¿De dónde procede esa aspiración, peculiar a los tiempos modernos, de elaborar Constituciones escritas?
Veamos, señores, ¿de dónde puede provenir?
Sólo puede provenir, evidentemente, de que en los factores reales de poder imperantes dentro del país se haya operado una transformación. Si no se hubiera operado transformación alguna en ese juego de factores de la sociedad en cuestión, si estos factores de poder siguieran siendo los mismos, no tendría razón ni sentido que esa sociedad sintiese la necesidad viva de darse una nueva Constitución. Se acogería tranquilamente a la antigua, o, a lo sumo, recogería sus elementos dispersos en un documento único, en una única Carta constitucional.
Ahora bien: ¿cómo ocurren estas transformaciones, que afectan a los factores reales de poder de una sociedad?
1. Constitución feudal
Represéntense ustedes, por ejemplo un Estado poco poblado de la Edad Media, como entonces lo eran casi todos, bajo el gobierno de un príncipe y con una nobleza que tiene acaparada la mayor parte del territorio. Como la población es escasa, sólo una parte insignificante de la misma puede dedicarse a la industria y al comercio; la inmensa mayoría de los habitantes no tienen más remedio que cultivar la tierra para obtener de la agricultura los productos necesarios que les permitan subsistir. Téngase en cuenta que el suelo está, en su mayor parte, en manos de la nobleza, razón por la cual sus cultivadores encuentran empleo y ocupación en él, en diferentes grados y relaciones: unos como vasallos, otros como siervos, otros, finalmente, como colonos del señor territorial; pero todos estos vínculos y gradaciones tienen un punto de coincidencia: coinciden todos en someter a la población al poder de la nobleza, obligándola a formar en sus huestes de vasallaje y a tomar las armas para guerrear por sus pleitos. Además, con el sobrante de los productos agrícolas que saca de sus tierras, el señor toma a su servicio y trae a su castillo a toda suerte de guerreros, escuderos y jefes de armas.
Por su parte, el príncipe no tiene frente a este poder de la nobleza más poder efectivo, en el fondo, que el que le brinda la asistencia de aquellos nobles, que se prestan de grado –por la fuerza no le sería dable obligarlos– a rendir acatamiento a sus órdenes guerreras, pues la ayuda que pueden prestarle las villas, pocas todavía y mal pobladas, es insignificante.
¿Cuál será, señores, la Constitución de un Estado de este tipo?
No es difícil decirlo, pues la contestación se deriva necesariamente de ese juego de factores reales de poder que acabamos de examinar.
La Constitución de ese país no puede ser más que una Constitución feudal, en que la nobleza ocupe en todo el lugar preeminente. El príncipe no podrá crear sin su consentimiento ni un céntimo de impuestos y sólo ocupará entre los nobles la posición del primus inter pares, la posición del primero entre sus iguales en jerarquía.
Y esta era, en efecto, señores, ni más ni menos, la Constitución de Prusia y de la mayoría de los Estados en la Edad Media.
2. El absolutismo
Ahora, supongan ustedes lo siguiente: La población crece y se multiplica de un modo incesante, la industria y el comercio empiezan a florecer, y su prosperidad brinda los recursos necesarios para fomentar un nuevo incremento de población, que comienza a llenar las ciudades. En el regazo de la burguesía y de los gremios de las ciudades empiezan a desarrollarse el capital y la riqueza del dinero. ¿Qué ocurrirá ahora?
Pues ocurrirá que este incremento de la población urbana, que no depende de la nobleza, que, lejos de esto, tiene intereses opuestos a los suyos, redundará, al principio, en beneficio del príncipe; irá a reforzar las huestes armadas que siguen a éste, con los subsidios de los burgueses y los agremiados, a quienes las constantes pugnas y banderías de la nobleza traen grandes quebrantos, y que no tienen más remedio que aspirar, en interés del comercio y de la producción, al orden y a la seguridad civil y a la organización de una justicia ordenada dentro del país, lo que les lleva a apoyar al príncipe con dinero y con hombres; con estos recursos, el príncipe podrá ya, tantas cuantas veces lo necesite, poner en pie de guerra un ejército lucido y muy superior al de los nobles que se le resistan. Puestos en estos derroteros, el príncipe, ahora, irá socavando y menoscabando más y más el poder de la nobleza; la privará del fuero del duelo, asaltará y arrasará sus castillos, si viola las leyes del país, y cuando, por fin, corriendo el tiempo, la industria haya desarrollado suficientemente la riqueza pecuniaria y el censo de población del país haya crecido lo bastante para permitir al príncipe poner sobre las armas un ejército permanente, este príncipe lanzará a sus regimientos contra los bastiones de la nobleza, como el Gran Elector o como Federico Guillermo I{8}, al grito de Je stabilirai la souverainité comme un rocher de bronze,{9} abolirá la libertad de impuestos de la nobleza y pondrá fin al fuero de reconocimiento de tributos de esta clase.
Vean ustedes, pues, señores, una vez más, cómo, al transformarse los factores reales de poder se transforma la Constitución vigente en el país; sobre las ruinas de la sociedad feudal surge la monarquía absoluta.
Pero el príncipe no ve la necesidad de poner por escrito la nueva Constitución; la monarquía es una institución demasiado práctica, para proceder así. El príncipe tiene en sus manos el instrumento real y efectivo del poder, tiene el ejército permanente, que forma la Constitución efectiva de esta sociedad, y él mismo y los que le rodean dan expresión, andando el tiempo, a esa idea, cuando asignan a su país el nombre de «Estado militar».
La nobleza, que dista mucho ya de poder competir con el príncipe, ha tenido que renunciar de tiempo atrás a la posesión de un cuerpo armado puesto a su servicio. Ha olvidado su vieja pugna con el príncipe y que éste era un igual suyo, ha ido abandonando sus antiguos castillos para concentrarse en la residencia real, donde se contenta con recibir una pensión y contribuye a dar esplendor y realce al prestigio de la monarquía.
3. La revolución burguesa
Pero, entretanto, la industria y el comercio se van desarrollando progresivamente, y, a la par con ellos, crece y florece la población.
A primera vista, parece que estos progresos han de redundar siempre en provecho del príncipe, aumentando el contingente y la pujanza de sus ejércitos y ayudándole a conquistar un poderío mundial.
Pero el desarrollo de la sociedad burguesa, acaba por cobrar proporciones tan inmensas, tan gigantescas, que el príncipe ya no acierta, ni con ayuda del ejército permanente, a asimilarse en la misma proporción estos progresos de poder de la burguesía.
Unos cuantos números, señores, pondrán una gran claridad plástica en esto.
En el año 1657, la ciudad de Berlín sólo contaba con 20.000 habitantes. Por la misma época, a la muerte del Gran Elector, el ejército prusiano se componía de 24 a 30.000 hombres.
En el año 1803, la población de Berlín había subido a 153.070 habitantes.
En 1819, dieciséis años más tarde, el censo de Berlín era ya de 192.646 habitantes.
En este mismo año de 1819, el ejército permanente –no ignoran ustedes que, según la ley, todavía vigente, de septiembre de 1814, que tratan de arrebatarnos, la milicia nacional no forma parte del ejército permanente–, en el año 1819, digo, formaban el ejército permanente de Prusia 137.639 hombres.
Como ven ustedes, el contingente del Ejército, desde los tiempos del Gran Elector, se había cuadruplicado.
Pero, con todo, no guardaba, ni mucho menos, proporción con el incremento experimentado por el censo de habitantes de la capital, que había crecido en la proporción de nueve a uno.
Y, a partir de ahora, este proceso de crecimiento cobra un ritmo mucho más acelerado.
En el año 1846, la población de Berlín –tomo las cifras siempre de los censos oficiales– ascendía a 389.308 habitantes, es decir, a cerca de 400.000, o sea casi el doble de los que tenía en 1819. Como se ve, en el transcurso de veintisiete años, el censo de la capital –que ahora cuenta ya, como saben ustedes, cerca de los 550.000 habitantes– se remontó a más del doble.{10}
En cambio el Ejército permanente, en el año 1846, apenas había aumentado, pues contaba 138.810 hombres contra los 137.639 del año 1819. Lejos de seguir aquella progresión gigantesca del censo civil, vemos, pues, que casi se había estancado.
Al desarrollarse en proporciones tan extraordinarias, la burguesía comienza a sentirse como una potencia política independiente. Paralelamente con este incremento de la población, discurre un incremento todavía más grandioso de la riqueza social, y el mismo grandioso florecimiento y desarrollo experimentan las ciencias, la cultura general y la conciencia colectiva, este otro fragmento de Constitución. La población burguesa se dijo: no quiero seguir siendo una masa sometida y gobernada, sin voluntad propia; quiero tomar en mis manos el gobierno y que el príncipe se limite a reinar con arreglo a mi voluntad y a regentar mis asuntos e intereses.
Es decir, señores, que los factores reales y efectivos de poder que regían dentro de las fronteras de este país habían vuelto a desplazarse. Y este desplazamiento produjo en la historia la jornada del 18 de marzo de 1848.
Ya ven ustedes, señores, cómo, después de todo, no iba tan descaminado aquel ejemplo que poníamos al principio de nuestras manifestaciones, como ejemplo puramente hipotético e imposible. El país no se quedó sin leyes porque un inmenso incendio las arrasase, pero se las arrebató un vendaval:
Incorporóse el pueblo,
Estalló la tormenta.{11}
III. El arte y la sabiduría constitucionales
Cuando en un país estalla y triunfa la revolución, el derecho privado sigue rigiendo, pero las leyes del derecho público yacen por tierra, rotas, o no tienen más que un valor provisional, y hay que hacerlas, de nuevo.
La revolución del 48 planteaba, pues, la necesidad de instaurar una nueva Constitución escrita, y el propio rey se encargó de convocar en Berlín la Asamblea Nacional, encargada de estatuir esta nueva Constitución, como primero se dijo, o de pactarla con él, que fue la fórmula empleada más tarde.
Ahora bien, ¿cuándo puede decirse que una Constitución escrita es buena y duradera?
La respuesta, señores, es clara, y se deriva lógicamente de cuanto dejamos expuesto: cuando esa Constitución escrita corresponda a la Constitución real, a la que tiene sus raíces en los factores de poder que rigen en el país. Allí donde la Constitución escrita no corresponde a la real, estalla inevitablemente un conflicto que no hay manera de eludir y en el que a la larga, tarde o temprano, la Constitución escrita, la hoja de papel, tiene necesariamente que sucumbir ante el empuje de la Constitución real, de las verdaderas fuerzas vigentes en el país.
¿Qué debió suceder entonces al triunfar la revolución de 1848?
Pues, sencillamente, debió anteponerse a la preocupación por hacer una Constitución escrita, el cuidado de hacer una Constitución real y efectiva, desarraigando y desplazando en beneficio de la ciudadanía las fuerzas reales imperantes en el país.
1. Lo que debió hacerse el 48
El 18 de marzo demostró, sin duda, que el poder de la nación era ya, de hecho, mayor que el del Ejército. Después de una larga y sangrienta jornada, las tropas no tuvieron más remedio que ceder.
Pero recuerden ustedes aquello que decíamos de que entre el poder de la nación y el poder del Ejército existe una diferencia notable, que explica el que el poder del Ejército, aunque en realidad sea menor, resulte a la larga más eficaz que el poder, mucho más grande en verdad, de la nación.
La diferencia a que aludimos consiste, como recordarán ustedes, en que el poder de la nación es un poder desorganizado, inorgánico, mientras que el poder del Ejército constituye una organización perfecta, puesta en pie y preparada para afrontar la lucha en todo momento, razón por la cual es siempre, a la larga, como hemos dicho, más eficaz y acaba siempre, necesariamente, dando la batalla a las fuerzas, aunque más pujantes, inorgánicas y dispersas, del país, que sólo se aglutinan y unen en momentos contados de gran emoción.
Si se quería, pues, que la victoria arrancada el 18 de marzo no resultase forzosamente estéril para el pueblo, era menester haber aprovechado aquel instante de triunfo para transformar el poder organizado del Ejército, tan radicalmente que no volviera a ser un simple instrumento de fuerza puesto en manos del rey contra la nación.
Era necesario, por ejemplo, haber limitado a seis meses el tiempo de permanencia en filas, pues la brevedad de este plazo, que según las mayores autoridades militares basta y sobra para dar al soldado una instrucción militar perfecta, evitaría, por otra parte, que se le infundiese ningún espíritu de casta; lejos de eso, permitiría renovar constantemente el Ejército con contingentes del pueblo, transformándolo ya por este solo hecho, de Ejército del rey en Ejército de la nación.
Era necesario haber dispuesto que la baja oficialidad, hasta el grado de coronel inclusive, no fuese nombrada de arriba a abajo sino elegida por los propios cuerpos de tropa, para que estos cargos no se proveyesen con intenciones hostiles al pueblo, y no se contribuyera de este modo a seguir haciendo del Ejército un instrumento ciego de poder en manos de la monarquía.
Era necesario haber sometido al Ejército, respecto de todos aquellos delitos y transgresiones que no tuviesen carácter puramente militar, a los Tribunales ordinarios de la nación, para que de este modo fuese acostumbrándose a sentirse parte del pueblo y no una institución de mejor origen, una casta aparte.
Era necesario, finalmente, haber colocado los cañones y las armas, que sólo deben servir a la defensa del país, en la medida en que no fuesen estrictamente indispensables para la instrucción militar, bajo la custodia de las autoridades civiles, elegidas por el pueblo. Con una parte de esta artillería debieron formarse secciones especiales de la milicia nacional, para de este modo restituir también a manos del pueblo, a quien pertenecen, los cañones, este importantísimo fragmento de Constitución{12}.
Nada de esto se hizo, señores, ni en la primavera ni en el verano de 1848, y no habiéndose hecho, ¿podemos extrañarnos de que en noviembre del mismo año empezara a cancelarse y a demostrarse estéril la revolución? No; no podemos extrañarnos, pues esto no era más que la consecuencia necesaria, inevitable, del error de haber dejado intactos dentro del país todos los factores reales de poder.
Y es que los reyes, señores, tienen mejores servidores que ustedes. Los servidores de los reyes no son retóricos, como lo suelen ser los del pueblo. Son hombres prácticos, que poseen el instinto de saber lo que la hora exige. El caballero Manteuffe{13} no era, ciertamente, un gran orador. Pero era un hombre de realidades. Cuando, en noviembre de 1848, puso fin a la Asamblea nacional y sacó los cañones a la calle, ¿qué fue lo que creyó más urgente hacer? ¿Poner por escrito una nueva Constitución, una Constitución reaccionaria? ¡Oh, nada de eso, para eso tenía tiempo! Lejos ello, hasta condescendió a otorgar a ustedes, en diciembre de 1848, una Constitución escrita bastante liberal. ¿Qué fue, pues, lo que en aquel mes de noviembre estimó de más urgencia, en qué consistió su primera medida? Pues consistió, señores, ustedes lo recuerdan, en desarmar a los ciudadanos, en despojarlos de las armas. Ven ustedes cómo, señores, aquel servidor de la monarquía nos trazaba, desde su punto de vista, el camino acertado: desarmar al adversario vencido es el deber primordial de todo vencedor, si no quiere que la guerra vuelva a estallar, en el momento menos pensado.
2. Consecuencias
Al comenzar nuestra investigación, señores, hemos procedido lentamente, con mucha cautela, hasta llegar al verdadero concepto de Constitución. Tal vez a algunos de los que me escuchan se les hiciera el camino un poco largo. Pero ya ven ustedes cómo, una vez en posesión de este concepto, las cosas se han desarrollado aceleradamente, con qué rapidez se nos han ido revelando, una tras otra, las consecuencias más sorprendentes y cómo ahora podemos enfocar ya el problema mucho mejor, más claramente y de muy otro modo de lo que se suele hacer, hasta llegar a consecuencias que realmente no se avienen con aquellas que está acostumbrada a aceptar la opinión pública, al enfrentarse con estas cuestiones.
Examinemos ahora brevemente unas cuantas consecuencias más, derivadas de nuestro punto de vista.
a) El desplazamiento de los factores reales de poder
Hemos visto que en el año 1848 no se adoptó ninguna de aquellas medidas que se imponían para desplazar los factores reales de poder dentro del país, para convertir al Ejército, de un Ejército del rey, en un instrumento de la nación.
Cierto es que fue formulada una proposición encaminada a ese fin y que representaba un primer paso en el camino para su consecución; me refiero a la proposición de Stein, que tendía a sugerir al ministerio una orden que había de dar a las tropas y que obligaría a todos los oficiales reaccionarios a pedir el retiro.
Pero recuerden ustedes, señores, que apenas la Asamblea nacional de Berlín aprobó esta proposición, cuando ya toda la burguesía y medio país alzaron el grito, diciendo: ¡La Asamblea nacional debe preocuparse de hacer la Constitución, y no andar importunando al Gobierno, no perder el tiempo con interpelaciones, con asuntos que son de la incumbencia del Poder ejecutivo! ¡Hacer la Constitución, y nada más que hacer la Constitución!, oíase gritar por todas partes, como si se tratase de apagar una quema.
Como ven ustedes, señores, aquella burguesía, aquel medio país que así gritaba, no tenía ni la más remota idea de lo que real y verdaderamente es una Constitución.
El hacer una Constitución escrita era lo de menos, era lo que menos prisa corría; una Constitución escrita se hace, en caso de apuro, en veinticuatro horas, pero con hacerla, nada se consigue, si es prematura.
Desplazar los factores reales y efectivos de poder dentro del país, inmiscuirse en el Poder ejecutivo, inmiscuirse en él tanto y de tal modo, socavarlo y transformarlo de tal manera, que se le incapacitase para ponerse ya nunca más como soberano frente a la nación; ésto, lo que se quería precisamente evitar, era lo que importaba y lo que urgía; esto era lo que había que echar por delante, para que la Constitución escrita que luego viniera fuese algo más que un pedazo de papel.
Y como no se hizo a su debido tiempo, la Asamblea nacional se encontró con que no le dejaban vagar para poner por escrito tranquilamente su Constitución; se encontró con que el Poder ejecutivo aquel a quien tanto se preocupara de respetar, lejos de pagarle en la misma moneda, le daba un puntapié y la mandaba a casa, valiéndose de aquellas fuerzas que, con delicadeza exquisita, no le había querido menoscabar.
b) Cambios sobre el papel
Segunda consecuencia. Supongamos por un momento que la Asamblea Nacional no hubiese sido disuelta, sino que hubiera llegado, sin contratiempo, al término del viaje, a elaborar y votar una Constitución.
De haber ocurrido así, ¿qué habría cambiado sustancialmente en la marcha de las cosas?
Absolutamente nada, señores; no habría cambiado absolutamente nada, y la prueba la tienen ustedes en los mismos hechos. Cierto es que la Asamblea nacional fue licenciada, pero el propio rey, recogiendo los papeles póstumos de la Asamblea nacional, proclamó el 5 de diciembre de 1848 una Constitución que en la mayoría de los puntos correspondía exactamente con aquella Constitución que de la propia Asamblea Constituyente hubiéramos podido esperar.
Fíjense ustedes bien. Esta Constitución era el propio rey quien la proclamaba; no se le obligaba a aceptarla, no se le imponía, la decretaba él voluntariamente, desde su plataforma de vencedor. A primera vista, parece como si esta Constitución, por haber nacido así, hubiera de ser más viable y vigorosa.
Pero no hay nada de eso. ¡Antes al contrario! Ya pueden ustedes plantar en su huerto un manzano y colgarle un papel que diga: «Este árbol es una higuera.» ¿Bastará con que ustedes lo digan y lo proclamen para que se vuelva higuera y deje de ser manzano? No. Y aunque congreguen ustedes a toda su servidumbre, a todos los vecinos de la comarca, en varias leguas a la redonda, y los hagan jurar a todos solemnemente aquello es una higuera, el árbol seguirá siendo lo que es, y a la cosecha próxima lo dirán bien alto sus frutos, que no serán higos, sino manzanas.
Pues lo mismo acontece con las Constituciones. De nada sirve lo que se escriba en una hoja de papel, si no se ajusta a la realidad, a los factores reales y efectivos de poder.
Con aquella hoja de papel que lleva la fecha del 5 de diciembre de 1848, el rey, espontáneamente, se avenía a un gran número de concesiones, pero todas ellas chocaban contra la Constitución real, es decir, contra los factores reales de poder que el rey seguía teniendo, íntegros, en sus manos. Y con la misma imperiosa necesidad que envuelve la ley de la gravitación, tenía que ocurrir lo que ocurrió, que la Constitución real fuese abriéndose camino, paso a paso, hasta imponerse a la Constitución escrita.
Y así, a pesar de haber sido aprobada por la Asamblea revisora la Constitución del 5 de diciembre de 1848, el rey no tardó en verse movido, sin que nadie se lo impidiese, a ponerle la primera cortapisa, con la ley electoral de 1849, por la cual se implanta en el censo la división tripartita de que más arriba hablábamos. La Cámara creada con ayuda de esta ley electoral era el instrumento con el cual podían introducirse en la Constitución las reformas más urgentes y sustanciales, para que el rey pudiese jurarla en el año 1850, y ya una vez jurada, seguir capándola y menoscabándola sin ningún pudor. Desde 1850 no pasa un solo año en que no se ponga alguna cortapisa a la Carta constitucional. No hay bandera, por vieja y venerable que sea, por cientos de batallas que haya presidido, que presente tantos agujeros y jirones como nuestra famosa Constitución.
c) La Constitución vigente, desahuciada
Tercera consecuencia. Como saben ustedes, señores, hay en nuestra ciudad un partido cuyo órgano en la Prensa es la Gaceta Popular, un partido que se agrupa con angustia febril y ardoroso celo en torno a ese guiñapo de bandera, en torno a nuestra agujereada Constitución, partido que gusta de llamarse por esto mismo el de los «leales a la Constitución» y cuyo grito de guerra es: ¡Dejadnos nuestra Constitución, por lo que más queráis; la Constitución, nuestra Constitución, socorro, auxilio, fuego, fuego!
Cuando ustedes, señores, donde y cuando quiera que ello sea, ven que se alza un partido que tiene por grito de guerra ese grito angustioso de «¡agruparse en torno a la Constitución!», ¿qué piensan, qué debemos todos pensar? Al hacer a ustedes esta pregunta, señores, no apelo a sus deseos, no me dirijo a ustedes llamando a su voluntad. Les pregunto, pura y simplemente, como a hombres conscientes: ¿Qué inferirán ustedes, qué deberá necesariamente inferirse, de espectáculo semejante?
Estoy seguro, señores, de que, sin necesidad de ser profetas, dirán, cuando tal observen: esa Constitución está dando las boqueadas; ya podemos darla por muerta, unos cuantos años más y habrá dejado de existir.
La razón es sencillísima. Cuando una Constitución escrita corresponde a los factores reales de poder que rigen en el país, no se oye nunca ese grito de angustia. Ya se mirará muy mucho de acercarse demasiado a semejante Constitución, de no guardarle el respeto debido. Con Constituciones de éstas, a nadie que esté en su sano juicio se le ocurre jugar, si no quiere pasarlo mal. Con ellas no valen bromas. No, allí donde la Constitución escrita refleja los factores reales y efectivos de poder, no se dará jamás el espectáculo de un partido que tome por bandera el respeto a la Constitución. Mala señal que ese grito resuene, pues ello es indicio seguro e infalible de que es el miedo quien lo exhala, indicio infalible de que en la Constitución escrita hay algo que no se ajusta a la Constitución real, a la realidad, a los factores reales de poder. Y si esto sucede, si este divorcio existe, la Constitución escrita está perdida, y no hay Dios ni hay grito capaz de salvarla.
Esa Constitución podrá ser reformada radicalmente, girando a derecha o a izquierda, pero mantenida, nunca. Ya el sólo hecho de que se grite que hay que conservarla es clara prueba de su caducidad, para cualquiera que sepa ver claro. Podrá desplazarse hacia la derecha, si el Gobierno cree necesaria esta transformación para oponer la Constitución escrita, aconsonantándola con los factores reales de poder, al poder organizado de la sociedad. Otras veces es el poder inorgánico de ésta el que se alza para demostrar una vez más que es superior al poder organizado. En este caso, la Constitución se transforma y se cancela virando a izquierda, como antes en sentido derechista. Pero tanto en uno como en otro caso, la Constitución perece, está perdida y no hay quien la salve.
IV. Conclusiones prácticas
Si ustedes, señores, no se han limitado a seguir y meditar cuidadosamente la conferencia que he tenido el honor de desarrollar aquí, sino que, llevando adelante las ideas que la animan, deducen de ellas todas las consecuencias que entrañan, se hallarán en posesión de todas las normas del arte y de la sabiduría constitucionales. Los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder; la verdadera Constitución de un país sólo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen; y las Constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social: de ahí los criterios fundamentales que deben ustedes retener. En esta conferencia me he limitado a desarrollarlos de un modo especial en relación con el Ejército. Por dos razones: la primera es que la premura del tiempo no me permitiría más, y la segunda que el Ejército constituye el más importante y decisivo de todos los resortes del poder organizado. Pero ya comprenderán ustedes, sin necesidad de que yo se los explique, que lo mismo que hemos dicho del Ejército acontece con la organización de los funcionarios de justicia, los empleados de la administración pública, &c.; también éstos son resortes orgánicos de poder de una sociedad. Si no olvidan ustedes esta conferencia, señores, y vuelven a verse alguna vez en el trance de tener que darse a sí mismos una Constitución, espero que sabrán ustedes ya cómo se hacen estas cosas, y que no se limitarán a extender y firmar una hoja de papel, dejando intactas las fuerzas reales que mandan en el país.
Hasta que ese día llega y provisionalmente, para el uso diario, como si dijéramos, esta conferencia servirá también para abrirles los ojos, aunque yo no haya aludido a ello, acerca de la verdadera necesidad a que responden esos nuevos proyectos militares de aumento de efectivos que reclaman su aprobación. Ustedes mismos, sin más que aplicar lo que han oído aquí, pondrán el dedo en la fuente recóndita de que brotan esas reformas solicitadas.
La monarquía, señores, tiene servidores prácticos, no retóricos y grandes oradores, servidores prácticos como yo los desearía para ustedes.
——
{1} Un incendio famoso ocurrido en Hamburgo en el año 1842, y que redujo a cenizas una parte considerable de la ciudad.
{2} Lassalle habla en 1862.
{3} Grandes industriales prusianos de la época.
{4} El 8 de abril de 1848 habíase prometido al pueblo de Berlín, alzado revolucionariamente, una ley que sancionando el sufragio universal. Después del golpe de Estado el 5 de diciembre de 1848, la monarquía otorgó al país, el 30 de mayo de 1849, el sistema electoral de las tres clases, que se mantuvo en vigor hasta la revolución de 1918.
{5} En efecto, 2.691.950 : 153.808 = 17,5.
{6} Se refiere a la Constitución prusiana de 5 de diciembre de 1848, resp. de 31 de enero de 1850.
{7} Alusión a aquella frase altisonante pronunciada por Federico Guillermo IV el 11 de abril de 1847, en un mensaje de la Corona: «Créome obligado a hacer aquí la solemne declaración de que ni ahora ni nunca permitiré que entre el Dios del cielo y mi país se deslice una hoja escrita a guisa de segunda Providencia...»
{8} 1713-1740.
{9} Glosa marginal del rey: «Afirmaré la soberanía como una roca de bronce.»
{10} En 1926, el censo de Berlín arrojaba 4.02 millones de habitantes.
{11} Verso del poeta de la guerra de la Independencia Teodoro Kórner (1791-1813).
{12} Como es sabido, la Commune de París (18 de marzo de 1871), comenzó cuando el Gobierno quiso retirar a la milicia nacional parisina sus cañones y el pueblo hubo de defenderse contra el desarme.
{13} Véase la Introducción histórica de Mehring.
(páginas 49-91.)
Fernando Lassalle
¿Y ahora?
Segunda conferencia sobre problemas constitucionales (Noviembre de 1862)
En mi anterior conferencia expuse ante ustedes, señores, lo que eran las Constituciones en general y la prusiana en particular. Demostré a ustedes que era necesario distinguir entre las Constituciones reales y las Constituciones meramente escritas u hojas de papel, haciéndoles ver que la verdadera Constitución de un país reside siempre y únicamente puede residir en los factores reales y efectivos de poder que rigen en esa sociedad. Demostré a ustedes que las Constituciones escritas, cuando no se corresponden con los factores reales de poder de la sociedad organizada, cuando no son más que lo que yo llamaba una «hoja de papel», se hallan y tienen necesariamente que hallarse irremisiblemente a merced de la supremacía de esos factores de poder organizado, condenadas sin remedio a ser arrolladas por ellos. En esas condiciones, decía yo, no hay más que una alternativa: o el Gobierno acomete la reforma de la Constitución para poner la Constitución escrita a tono con los factores materiales de poder de la sociedad organizada, o ésta, con su poder inorgánico, se alza para demostrar, una vez más, que es más fuerte y más pujante que el poder organizado, desplazando fatalmente los resortes organizados de poder e esa sociedad, es decir, los pilares sobre los cuales la Constitución descansa, trasplantándolos a la izquierda, con el mismo empuje y el mismo grado de desviación que el Gobierno les imprimiría hacia la derecha, bajo una u otra forma, en caso de triunfar.
Al final de mi conferencia, resumía las conclusiones de la misma en los términos siguientes: «Si ustedes, señores, no se han limitado a seguir y meditar cuidadosamente la conferencia que he tenido el honor de desarrollar aquí, sino que, llevando adelante las ideas que la animan, deducen de ellas todas las consecuencias que entrañan, se hallarán ustedes en posesión de toda la sabiduría constitucional. Los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino poder; la verdadera Constitución de un país sólo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen, y las Constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social: he ahí los criterios fundamentales que deben ustedes retener.»
Y si esto es así, si la meditación consecuente y lógico desarrollo de esta conferencia hasta las últimas consecuencias que entraña, nos ponen en posesión de todas las normas del arte y la sabiduría constitucionales, lógicamente, era obligado que el desarrollo de sus ideas nos señalase el camino, el único camino posible y seguro para resolver el conflicto actualmente planteado en nuestro país, en un sentido beneficioso y triunfante para la nación. Y esto es, en efecto, lo que hoy me propongo demostrar a ustedes. Lo que en esta conferencia persigo es deducir de la teoría que expuse ante ustedes el único medio que puede llevar por la fuerza de la necesidad a una solución victoriosa del conflicto planteado entre el Gobierno y el Parlamento.
La verdad de la teoría, confirmada por los adversarios
Pero, antes de pasar adelante, permítanme ustedes que vuelva a insistir en la fuerza incondicional de verdad que encierra la teoría expuesta por mí acerca de lo que es una Constitución y sobre la que he de basar hoy, como fundamento anímico, todas mis investigaciones. Saben ustedes, señores, que entre partidos políticos opuestos no hay ninguna acusación política que no suscite discusión acalorada. Nada de lo que un partido político acata y profesa como indiscutible prevalece como tal ante los demás, que lo desechan como absolutamente falso con la misma fuerza de convicción con que aquél lo abraza por verdadero. Casi se siente uno movido a pensar –y no faltan, en efecto, espíritus escépticos y vacilantes que tal entiendan– que la verdad no existe, que no existe o ha desaparecido ya una razón humana única y común a todos, viendo cuán absolutamente, con qué desprecio y con qué despecho unos partidos rechazan como indiscutiblemente falso lo que otros, con la misma fuerza absoluta, acatan como axiomático e irrebatible. Sólo a la ciencia le es dado penetrar en esta cruda disonancia de opiniones, en este estridente concierto de desarmonías, de afirmaciones que se acusan de mentirosas unas a otras, para alumbrar una verdad cuyo resplandor es tan claro y potente, que hasta los partidos políticos más dispares se ven obligados a reconocerla. Los casos en que tal acontece constituyen, por tanto, un verdadero triunfo de la ciencia y una contrastación muy poderosa de los quilates de verdad que encierra una teoría. Uno de estos raros casos de excepción, es el que se da con la teoría constitucional que hube de exponer ante ustedes en mi pasada conferencia.
Yo pertenezco, señores, como todos ustedes saben, al partido de la democracia pura y resuelta.{1} No obstante, hasta un órgano político tan poco sospechoso de connivencia con mis ideas como la Gaceta de la Cruz no pudo menos de reconocer sin ambages la verdad indiscutible de la teoría constitucional sustentada por mí. En el número 132 (8 de junio de 1862), este periódico consagra un artículo editorial a comentar mi conferencia, y se expresa en los términos siguientes: «El discurso de un judío revolucionario del que se habló mucho en su tiempo y quien, con certero instinto, da en el clavo de la cuestión, aunque no diga, ni mucho menos, todo lo que sabe y piensa.» Procuraré ir purgando, conforme haga falta, este último defecto que se me reprocha. La Gaceta de la Cruz puede estar seguro de que haré todo lo posible por confirmar su sospecha, dando expresión, a medida que las circunstancias lo vayan demandando, en su momento oportuno, cada vez más abiertamente, a todo lo que pienso y sé. Lo que por ahora me interesa es levantar acta de su confesión, en que reconoce que doy en el clavo con mi teoría constitucional. Pero no es sólo este periódico de la derecha el que lo reconoce; también los ministros reconocen en todo la verdad de mi teoría. Veámoslo. En una sesión de la Cámara de diputados, la del 12 de septiembre de 1862, el ministro de la Guerra, señor von Roon, declaraba que su concepción de la historia tendía a que la mayor parte, la parte primordial de ésta, no sólo entre los diferentes Estados, sino dentro de las fronteras de cada Estado, no era otra cosa que la pugna en torno al poder y a la conquista de nuevo poder entre los diversos factores.
Es, como ven ustedes, expresada exactamente con las mismas palabras, la teoría que yo hube de desarrollar ante ustedes en mi conferencia anterior, cimentada sobre una amplia base histórica, y que luego vio la luz en un folleto. Cierto es que el ministro de la Guerra pronunció también en la misma intervención y unas cuantas líneas más abajo del pasaje que acabo de citar, estas notables palabras: «Existen en Berlín, fuera de la Cámara de diputados, personas afiliadas a partidos que –y ahora voy a citar sus palabras textualmente– «han expuesto por escrito y de palabra, ante agrupaciones políticas locales y en la Prensa, las tendencias más peregrinas, y también, a mi modo de ver, más subversivas».» Como ante las agrupaciones políticas locales a que el ministro alude no se ha pronunciado, hasta ahora, que yo sepa, fuera de la mía, ninguna otra conferencia a que pueda aplicarse por ningún concepto ese calificativo de «tendencias subversivas», y como además el periódico afecto al ministro acusó a mi conferencia, repetidas veces, ya que hube de pronunciarla ante tres o cuatro Asambleas distintas, de encerrar tendencias subversivas, me creo autorizado a pensar, teniendo en cuenta además que el ministro de la Guerra, poco después, hacía suya, como su concepción de la historia, la idea fundamental de aquella conferencia; me creo, digo, autorizado a creer, por todas estas razones, que la acusación del ministro, en la parte que toca a las conferencias locales, quiere aludir a la pronunciada por mí hace unos meses ante este auditorio sobre el verdadero concepto de una Constitución.
Ahora bien, señores, comprenderán ustedes que tiene que parecerme maravilloso y un tanto chocante que el señor ministro de la Guerra encuentre subversiva, puesta en mis labios, la misma concepción de la historia, y hasta expresada exactamente con las mismas palabras, que mantenida por él tiene, por lo visto, un carácter conservador. Pero ocurre algo todavía más notable y maravilloso, y es que el ministro, en la misma intervención a que nos venimos refiriendo, reprocha a la Cámara el no haber desautorizado esas tendencias expresadas en la Prensa y ante distintas agrupaciones políticas locales, a que más arriba había aludido. ¿Es que la Cámara tiene jurisdicción, ni es de su incumbencia desautorizarme a mí o a cualquier otro orador o publicista por las doctrinas que mantengamos? Lo verdaderamente cómico es que el ministro de la Guerra no advierte que, invitando a la Cámara a desautorizar aquella concepción de la historia que él acaba de abrazar, la invita a desautorizarlo a él mismo y a las ideas que profesa. Sin embargo, todo esto no son más que ocurrencias regocijantes de que el ministro habrá de responder por su cuenta ante la lógica y que no tienen nada que ver con el tema de que se trata aquí: lo que importaba únicamente era poner de relieve cómo el ministro de la Guerra de Prusia se solidarizaba plenamente con aquella teoría constitucional expuesta en mi anterior conferencia, abrazándola incluso con las mismas palabras.
I. Las violaciones de la Constitución, «practica de Derecho constitucional»
No ha sido menos amable con ella el actual presidente del Gobierno, señor Bismarck, al votar por las ideas expuestas aquí por mí, y no como aportación de un testimonio personal, sino en nombre de todo el Gobierno. Todos ustedes saben que la Constitución reconoce expresamente a la Cámara el derecho indiscutible e indiscutido de aprobar o rechazar los presupuestos públicos presentados por el Gobierno. El Parlamento creyó oportuno hacer uso de esta facultad, desautorizándolos. Ahora bien, el señor Bismarck no niega que la Cámara esté en su derecho. Pero dice –son sus palabras textuales, pronunciadas en la sesión de 7 de octubre–: «Los problemas de derecho de la índole de éste no suelen resolverse echando a reñir dos teorías opuestas, sino paulatinamente, por la práctica del derecho constitucional.» Si se fijan ustedes un poco, señores, verán que aquí está contenida y desarrollada, aunque sea en términos un poco velados y pudorosos, como cuadra a un ministro, toda mi teoría. El señor Bismarck traduce lo que yo llamo derecho del Parlamento esfumando el concepto, por la expresión de problemas de derecho. No niega –¿cómo había de negarlo?– que esto que él llama problemas de derecho y yo llamo sencillamente derecho, figura en la hoja de papel, en la Constitución escrita. Pero, concedido esto, añade: Aunque figure allí, en la hoja de papel, lo que en la realidad decide y da norma es la práctica, la práctica del derecho constitucional. Esta expresión velada, «la práctica del derecho constitucional», la voz de los hechos y de la realidad que se impone al derecho escueto y a la teoría jurídica, no hace más que sustituir, sin que la claridad salga ganando nada con ello, a lo que yo llamaba los factores reales de poder. Quedaos vosotros con la hoja de papel, nos viene a decir el señor Bismarck, traduciendo su cauto lenguaje ministerial al lenguaje de la verdad sin adornos; a mí me basta con manejar los factores reales y efectivos del poder organizado, el Ejército, las finanzas, los tribunales de justicia, estos factores reales de poder, que son en última instancia los que deciden y dan la norma para la práctica constitucional.
El veto de estos factores efectivos y materiales, dice el señor Bismarck a los diputados, convierte vuestro derecho en mera teoría, en letra muerta, en un simple problema de derecho, y estos mismos factores de autoridad me garantizan desde ahora que el pleito no se fallará precisamente a tono con ese derecho vuestro puramente teórico, registrado en un pedazo de papel. Poco a poco, dice el señor Bismarck, la práctica del derecho constitucional se encargará de ir resolviendo en un sentido muy distinto ese problema de derecho, es decir, ese conflicto entre el derecho meramente escrito en el papel y los factores de poder esculpidos en el bronce de la realidad. Y aquí se nos vuelve a revelar, en una nueva perspectiva, la agudeza de visión del señor Bismarck. Recordarán ustedes que en mi anterior conferencia les explicaba qué eran los precedentes constitucionales. Basta con que una vez, la primera vez, tenga poder para hacer algo, para que a la segunda vez, al repetirse el acto, me considere ya asistido del derecho necesario. A título de ejemplo para ilustrar este apotegma, aduje ante ustedes aquel principio medieval del derecho constitucional francés, según el cual «el pueblo bajo podía ser cargado de tributos y prestaciones sin limitación». Veíamos que este principio no había empezado siendo más que la expresión desnuda y escueta de los factores reales de poder que regían en la Francia medieval. Este principio empezó reflejando una realidad, la realidad de que el pueblo bajo, en la Edad Media, era tan impotente, que se le podía recargar de impuestos y gabelas a gusto de los gobernantes; y esta proporción de fuerzas efectivas que empezó siendo mero hecho acabó por convertirse en norma. Y siguió haciéndose tributar al pueblo como se le venía haciendo tributar desde atrás. Este proceso efectivo brindaba los llamados precedentes, que todavía hoy tienen tanta importancia en el Derecho constitucional inglés. Para gravar de hecho al pueblo con nuevos impuestos y prestaciones, se invocaba frecuentemente, como no podía menos, el precedente, la práctica establecida. Y esta práctica brindaba el principio de derecho constitucional, al que luego, en casos análogos, podría recurrirse.
Es, evidentemente, y a poco que ustedes se fijen lo verán, la misma concatenación lógica de ideas que inspiran al señor Bismarck, cuando afirma que la práctica del derecho constitucional se encargará de ir resolviendo paulatinamente la cuestión en un sentido totalmente distinto.
Si esta vez, año 1862 –quiere dar a entender el señor Bismarck–, consigo imponer mi punto de vista, si dispongo de poder bastante para hacerlo prevalecer, a la próxima vez, año 1866, suponiendo que para entonces se me ocurra volver a aumentar los efectivos militares contra la voluntad del Parlamento y sentar nuevas partidas de gastos no aprobadas por la Cámara, podré invocar ya un derecho para obrar así, podré ya apelar a un precedente. Y si en 1870 se me antoja reforzar otra vez el Ejército y realizar gastos y empeñar créditos contra el voto de las Cortes, mi derecho será ya indiscutible, pues entonces ya serán dos precedentes los que me asistan y podré apoyarme en una «práctica del derecho constitucional» completa.
Hay que estarle, pues, agradecidos al señor Bismarck. Esta agradable perspectiva, la agradable alusión al mañana, sugiriéndonos que no será ésta seguramente la última vez que refuerce los contingentes militares contra el voto de la Cámara, o imponga en los presupuestos públicos partidas de gastos rechazados por ella; esta consoladora seguridad de que poco a poco irá erigiendo en practica constitucional sagrada e inviolable la norma de aumentar el Ejército y los gastos públicos contra el voto del Parlamento, este panorama encantador es el que el señor Bismarck brinda al Parlamento y brinda al país para indemnizarles y consolarles de su agresión a la Constitución escrita y a la teoría jurídica irreal.
Puede que ustedes piensen que este consuelo es un tanto dudoso. Que es algo así –supongamos– como si para vencer la resistencia que ustedes oponen a dejarse dar una paliza y ganar su voluntad, se les prometiese que aquella paliza no sería la última, sino que en lo sucesivo los volverían a zurrar abundantemente.
Pero, aunque así sea, no me negarán ustedes, señores, después de analizadas las palabras del señor presidente del Gobierno, que estamos ante un conocedor agudo y experto de los problemas constitucionales, que el señor Bismarck se mueve de lleno dentro del área de mi teoría, que sabe harto bien que la verdadera Constitución de un país no se encierra en unas cuantas hojas de papel escritas, sino en los factores reales de poder, y que son éstos, los resortes de poder, y no el derecho extendido sobre el papel, los que informan la práctica constitucional, es decir, la realidad de los hechos; y, por último, que sabe perfectamente bien a qué atenerse respecto a lo que son los precedentes, a cómo se forman y a cómo se pueden luego manejar.
Me permito, pues, señores, llamar la atención de todos ustedes, y muy principalmente de los delegados de la Policía que me escuchen y creyesen encontrar aquí algo punible, acerca de esto: que estoy produciéndome en un terreno perfectamente inatacable y reconocido como bueno por las autoridades supremas del Estado.
Mas no deben ustedes, señores, maravillarse de ver a los hombres del Gobierno expresarse con tal claridad. Ya les hacía notar yo la última vez que los reyes están muy bien servidos, que los servidores de los reyes no son grandes oradores ni retóricos como los del pueblo, pero sí hombres prácticos que, aunque no posean una conciencia teórica muy cimentada, tienen un instinto certero para saber lo que en cada caso conviene hacer. Pero no son sólo las opiniones de los gobernantes las que puedo invocar hoy en abono de la verdad de mi teoría, sino algo que tiene mucha más importancia. y es que los hechos mismos se han encargado de confirmarla de la manera más contundente. Recuerden ustedes la profecía que yo hacía aquí en la pasada primavera, como tercera consecuencia derivada de mi punto de vista. Les hacía ver a ustedes en ella cómo y por qué, necesariamente, nuestra actual Constitución estaba en trance de muerte, agonizante, y por qué razones no tenía más remedio que ser reformada perentoriamente, o en un sentido derechista por el Gobierno, o haciéndola virar a la izquierda por el pueblo; no había más que esos dos caminos, y era una quimera pensar que la Constitución pudiera mantenerse por más tiempo inalterable. He aquí mis palabras: «Esta Constitución está en las últimas, puede darse ya por muerta; unos cuantos años más, y habrá dejado de existir». No quería sembrar demasiado pánico, y por eso dije: «unos cuantos años más». Los hechos han venido a demostrar que hubiera podido decir perfectamente: unos cuantos meses más, y la Constitución habrá dejado de existir.
El propio presidente de la Cámara de Diputados, señor Grabow, acaba de reconocer en su discurso de clausura del Parlamento que la Constitución ha sufrido «grave detrimento». La Cámara alta –un organismo que forma parte integrante de esta misma Constitución– ha cometido una violación constitucional al aprobar los presupuestos públicos rechazados por la Cámara baja. Pero aún es más serio y más grave el golpe asestado contra la Constitución por el propio Gobierno. La Cámara deniega los créditos demandados para la nueva organización militar, y el Gobierno sigue poniéndola en práctica, según su propia confesión, como si nada hubiese ocurrido.
II. Medios defensivos
La lógica, señores, ha triunfado. La Constitución vigente es, por el momento al menos y provisionalmente, una Constitución que ya no rige en la realidad, y la historia ha sobrepujado a nuestra profecía, en lo que al plazo se refiere. Pueden ustedes, pues, tener una confianza absoluta, plena, en la verdad inatacable en la teoría constitucional mantenida por mí. Y si de esta teoría, que así confirman, con tan rara unanimidad, todas las partes litigantes y los hechos mismos, se derivase, con el imperio de la lógica, un medio cualquiera para triunfar en el actual conflicto, podríamos damos por muy satisfechos, pues estaríamos seguros, abrigaríamos la misma seguridad plena y absoluta, de que este medio alumbrado por nuestra teoría nos conduciría sin vacilación, sin posibilidad de fracaso, a la victoria.
Y así es, en efecto. De nuestra teoría se desprende, con evidencia plena, el medio que buscamos, y a exponerlo se encamina, precisamente, mi conferencia de hoy.
1. Objetivo de la lucha: el derecho de aprobación de los presupuestos
Ante todo, planteemos los términos del problema tal como deben plantearse. En toda investigación es esencialísimo el planteamiento del problema, y muchos resultados falsos no se deben más que a esto, a que no supieron plantearse debidamente los términos del problema investigado. La cuestión que aquí se debate no es ésta: ¿qué hacer para salvar e infundir fuerzas duraderas a esta Constitución: es decir, a esta Carta constitucional de enero de 1850, tal y como es, con todos sus pelos v señales? Así planteada la cuestión, señores, ni yo ni nadie podría darle una solución que no fuese aparente y ficticia, pues nadie, por mago que sea, puede infundir vida real a un cadáver, aunque lo consiga galvanizar, dándole una apariencia de vida. Así, para citar tan sólo un ejemplo, a nadie se le escapa que por lo menos la Cámara alta –que forma parte integrante de la Constitución de 1850 y que necesita sus prerrogativas para obstruir sistemáticamente todos los acuerdos de la Cámara de diputados– no puede, a la larga, perdurar. Y es evidente que, al abolirse ese organismo, se destruirá una de las bases esenciales de la actual Constitución. Sin embargo, esto no es problema para ustedes. A ustedes les tiene esto sin cuidado. ¿Por qué ha de interesarles a ustedes que se mantengan en la Constitución normas e instituciones que no hacen más que perjudicarles? ¿Qué les interesa a ustedes, por ejemplo, que se mantenga el artículo 108, en que se dice que «el Ejército no prestará juramento a la Constitución»? ¿O el artículo 111, en que se autoriza al Gobierno para declarar, en determinados casos, el estado de guerra, dejando en suspenso media docena de artículos, que son precisamente los más importantes de toda la Constitución y quedando facultado para violar los derechos más inviolables del hombre y el ciudadano? ¿Ni qué les interesa a ustedes que se conserve el artículo 106, que prohíbe a los jueces entrar a discutir la legalidad de los decretos reales? ¿Ni el artículo 109, que exime al Gobierno de la autorización de la Cámara en lo tocante a la cobranza de todos los impuestos que rijan o hayan regido alguna vez? Todos esto no son más que unos cuantos ejemplos rápidos para demostrar que la persistencia de esta Constitución, tal y como es, con todos sus pelos y señales, no les interesa a ustedes nada, ni, aun interesándoles, sería posible, a la larga, mantenerla en toda su integridad. Lo único que a ustedes les interesa, ante el actual conflicto, es esto: hacer que prevalezca el derecho absoluto del pueblo, que hasta esta Constitución reconoce, a que sus diputados aprueben los presupuestos públicos que han de regir, derecho que no se podrá eliminar tampoco en el futuro de ninguna de las Constituciones que se lleguen a promulgar.
La cuestión, pues, tal como verdaderamente está planteada, la que a nosotros nos interesa, reza así: ¿Cómo imponer y hacer valer en la realidad el derecho que asiste al pueblo de denegar por medio de sus diputados las partidas de gastos que no estime suficientemente justificadas en los presupuestos públicos? Para contestar a esta pregunta, me serviré, como hice también la vez anterior, del método indirecto; es decir, empezaré eliminando todos los recursos que, por plausibles que ellos sean, no sirvan para alcanzar el fin apetecido.
2. La denegación de impuestos
Si no me equivoco, hay quien piensa que, en la próxima legislatura, la Cámara deberá acudir al recurso de la denegación de impuestos, al recurso de declarar todos los impuestos ilegales, para constreñir al Gobierno a volver a los cauces de la ley. Pero este recurso, por mucha fascinación que ejerza sobre nosotros, resultaría, en la práctica, palmariamente falso; fracasaría, sin alcanzar en modo alguno el fin que se persigue.
Ante todo, hay que reconocer que, con un artículo como el 109 de nuestra Constitución, es más que dudoso que la Cámara pueda rechazar la cobranza de impuestos ya vigentes.
Pero, aun admitido que no fuera así, aun admitido que nuestra Constitución reconociese a la Cámara, con palabras escuetas y secas, el derecho a denegar el cobro de impuestos, este recurso seguiría siendo tan poco práctico y tan impotente en la realidad como lo es hoy.
a) El ejemplo de Inglaterra
La denegación de impuestos, que no debe confundirse todavía con la insurrección, es un recurso muy acreditado, especialmente en Inglaterra, y que allí tiene existencia legal, para obligar al Gobierno a someterse en un punto cualquiera a la voluntad de la nación. La simple amenaza de negarse a pagar los impuestos por parte de los decanos de la City bastó, cuando el bill de reformas de 1830, para obligar a la Corona a ceder, introduciendo en la Cámara de los lores las reformas necesarias para vencer la resistencia de este Cuerpo legislativo. Ante estos precedentes y estas pruebas de eficacia, nada tiene de extraño que haya quien vuelva los ojos hacia aquel país, buscando en él una salida al conflicto actual, pues ya en la crisis de noviembre del año 1848 no faltaron quienes quisieran aplicar aquí el mismo procedimiento. Pero no debe olvidarse que el acuerdo de denegación de impuestos tomado por la Asamblea nacional en 1848 –y eso que la Asamblea nacional, como Parlamento constituyente que era, tenía el derecho incondicional e indiscutible de adoptar un acuerdo semejante–, resultó completamente estéril en la práctica; como resultaría, si el fracaso no fuera aún más ruidoso, toda reiteración total o parcial, en nuestros días, de aquel acuerdo.
¿Por qué esta diferencia, señores? ¿Por qué una medida tan eficaz en Inglaterra fracasa y necesariamente tiene que fracasar en nuestro país? No tienen ustedes más que aplicar nuestra teoría, para comprender inmediatamente la razón. A la par, se encontrarán ustedes aclarado de este modo un importante fragmento de nuestra historia pasada –la solución dada al conflicto de noviembre de 1848– y curados de fracasos para la presente. Pues es lo cierto que quienes en noviembre de 1848 veían en la denegación de impuestos, por sí sola, una medida eficaz, al igual que los que ahora vuelven a dirigir sus miradas hacia ese recurso salvador, pasaban y pasan por alto nada menos que la diferencia fundamentalísima que nuestra teoría ha puesto de relieve entre las Constituciones reales y las Constituciones meramente escritas.
Inglaterra, señores, es un país en que la verdadera Constitución, la Constitución real, es constitucional; es decir, un país en que el predominio de los factores reales y efectivos de poder, el poder organizado, está de parte de la nación.
En un país semejante, es facilísimo llevar a la práctica un acuerdo de denegación de impuestos, y ya se guardará mucho el Gobierno de ponerse en semejante trance; por eso basta con que la amenaza se formule para que el Gobierno ceda. Por eso también en ese país, la denegación de impuestos no es, ni mucho menos, un recurso que se utilice pura y exclusivamente para repeler los ataques dirigidos a la Constitución vigente, sino por el contrario, como sucedió en 1830, al presentarse el bill de reformas, un arma que permite al pueblo atacar, cuando los intereses del país lo demanden, a la propia Constitución. Es un recurso pacífico, legal y organizado para someter al Gobierno a la voluntad del pueblo.
No acontece así en Prusia, donde hoy, como en noviembre de 1848, sólo existen una Constitución escrita o unos cuantos fragmentos de Constitución, y donde todos los resortes efectivos del poder, todo el poder organizado, se hallan exclusivamente en manos del Gobierno. Para comprender en todo su alcance esta diferencia, bastará con que se imaginen ustedes el curso que seguiría en la realidad un acuerdo parlamentario de denegación de impuestos en Inglaterra, y el que seguiría en Prusia.
Supongamos que la Cámara de los Comunes acordase negar al Gobierno el pago de impuestos y que el Gobierno, haciendo frente a este voto, se obstinase en hacerlos efectivos por la fuerza. Los agentes ejecutivos se presentan en casa del contribuyente inglés y tratan de embargarle. Pero el contribuyente inglés les da con la puerta en las narices. Los agentes ejecutivos lo llevan ante los Tribunales. Pero el juez inglés falla en favor del ciudadano demandado, y, encima, reconoce que éste ha hecho bien resistiéndose al empleo de la fuerza al margen de la ley. Los agentes ejecutivos vuelven a presentarse en casa del ciudadano con un piquete de soldados. El ciudadano sigue resistiéndose y les hace frente, con sus familiares y amigos. Los soldados disparan; hieren y matan a varias personas. Ahora, es el ciudadano el que los lleva a ellos ante los Tribunales, y éstos, aun reconociéndose que dispararon por orden de sus superiores, como en Inglaterra semejante orden no exime de responsabilidad cuando se trata de actos cometidos contra la ley, condenará a los soldados a muerte por homicidio. Por el contrario, si el ciudadano, asistido por sus amigos y familiares, responde al fuego de la tropa y hiere o mata a alguien, los Tribunales le absolverán, reconociendo que se ha limitado a resistir al empleo ilegal de la fuerza.
Pero hay más. Como en Inglaterra todo el mundo sabe que las cosas se desarrollarán así, como, por tanto, todas las probabilidades de triunfo están desde el primer instante de parte del pueblo, todo el mundo se negará a pagar los impuestos; todos, aun los indiferentes y los que de buena gana pagarían, se resisten a pagar para no captarse las antipatías de sus conciudadanos, a quienes, según todas las predicciones racionales, está reservada la victoria, para que el día de mañana no les apunten por la calle con el dedo como a malos ciudadanos.
Además, ¿de qué arma dispondría el Gobierno para vencer la resistencia de la Cámara de los Comunes y del pueblo? Dispondría del Ejército. Pero es el caso que, en Inglaterra, desde el bill of Rights, el Gobierno tiene que dirigirse todos los años al Parlamento, pidiéndole autorización para mantener un ejército. Esta autorización se le otorga anualmente y siempre por plazo de un año, por medio de los llamados mutiny-acts, gracias a los cuales el Gobierno viene revestido durante el año del imprescindible poder disciplinario sobre la tropa, que de otro modo quedaría sujeta al imperio de las leyes ordinarias vigentes en el país, para todo lo referente a las sanciones que hubieran de imponerse en caso de insubordinaciones y amotinamientos. Téngase en cuenta, además, que en esos mismos «actos» legislativos se indican los contingentes exactos de tropas que el Gobierno queda autorizado para mantener y se consignan los créditos necesarios para su sostenimiento. ¿Qué ocurriría, si el Gobierno inglés se dejase arrastrar a una pugna con la Cámara de los Comunes? Pues que la Cámara de los Comunes, al finalizar el año, se negaría, sencillamente, a renovar aquella delegación de poderes, y, a partir de este momento, el Gobierno no podría mantener un Ejército, no podría pagar a sus tropas, no podría reprimir sus sublevaciones, no tendría autoridad alguna disciplinaria sobre los soldados, que podrían desertar, y desertarían tranquilamente, sin exponerse a sanción alguna. Más aún. Como he dicho a ustedes, los mutiny-acts señalan anualmente el número de tropas que el Gobierno queda autorizado para mantener. En el último año (1861-62) esta cifra no excedía de 99.000 hombres para toda la Gran Bretaña y sus colonias, con la sola excepción de la India. Como las colonias inglesas son muchas y requieren grandes contingentes de fuerza armada, no será exagerado suponer que la mitad de estas tropas se destinan a las colonias, quedando la mitad restante en la metrópoli; es decir, que para una población de veinticinco millones de habitantes, no se autorizan más que 50.000 hombres armados; como pueden ustedes comprender, en estas condiciones no es fácil que las tropas hagan frente a la nación.
Y seguimos adelante, deduciendo consecuencias y efectos reflejos.
Siendo evidente, allí, que, casi todo el mundo se resistirá a pagar los impuestos, circunstancia que viene a reforzar infinitamente las perspectivas que ya existían en favor del pueblo, y como además, según hemos visto, el Gobierno sólo está autorizado, según la ley, a sostener en pie de guerra, dentro del territorio, un contingente de Ejército tan insignificante, el Gobierno inglés no puede estar nunca seguro de que no le fallen sus propios funcionarios, de que no le fallen los mismos resortes de poder de que dispone. Fácilmente advertirán ustedes, señores, que, en la muchedumbre que forman los funcionarios públicos, la actitud que éstos adopten ante un conflicto semejante dependerá muy principalmente de la opinión que se formen acerca de cuál de las dos partes contendientes, el Gobierno o el pueblo, saldrá triunfante de la contienda. Y así como en la Bolsa el alza o la baja experimentada por los valores depende, en buena parte, de la opinión que la mayoría de los bolsistas tenga ya, al abrirse la sesión, respecto a si triunfará el alza o la baja, la conducta de los funcionarios públicos, y con ella el funcionamiento de un factor muy importante para el triunfo, dependerá, en buena parte, de la idea que se formen sobre quién ha de quedar vencedor. Si los funcionarios creen que ha de triunfar el Gobierno, su conducta será la de funcionarios celosos, enérgicos, inexorables. Pero si las circunstancias abonan el parecer contrario, se comportarán de un modo vacilante, inseguro, protestarán, se inhibirán, se pasarán al enemigo. La cosa no puede ser más natural. Unos, porque no quieren jugarse la pelleja, otros porque no desean exponerse a la contingencia de perder su empleo y su sueldo, otros, en fin, porque no quieren aventurar su posición social. Y como la fuerza real y efectiva del pueblo inglés, cuando el Parlamento se decide a votar la denegación de impuestos, es tan grande desde el primer momento, que todo el mundo tiene que creer, quiéralo o no, en su triunfo, los funcionarios ingleses, puestos en el trance de resistir, desertarían en masa del Gobierno, y al presidente del Consejo de ministros, rodeado si acaso de un puñado de existencias catilinarias, de esas que nada tienen que perder, no le quedaría otro camino, si se obstinaba en cobrar las contribuciones por encima de todo, que sacar a la calle los cañones y empezar a encarcelar gente. Por eso, porque la realidad allí es ésa y no otra, no es fácil que el Gobierno en Inglaterra ponga nunca a la Cámara en el trance de tener que llevar a la práctica un acuerdo de denegación de impuestos. El Gobierno, colocado ante esa actitud, cederá siempre, y el acuerdo rebelde quedará reducido, en último término, a las proporciones de una demostración pacífica.
b) El caso de Prusia
Ahora supongan ustedes que un Parlamento prusiano, por muchos títulos de legitimidad que tuviera para hacerlo, como los tenía en noviembre de 1848, acordase negar al Gobierno la cobranza de impuestos.
A nadie se le ocurrirá pensar que el Gobierno fuese a renunciar por esto a hacer efectivas las contribuciones. El contribuyente arroja de su casa al agente de arbitrios. Muy bien. Se le sienta en el banquillo de los acusados, y nuestros jueces, inconmovibles a pesar de todos los magníficos discursos de la defensa, le condenan a tantos y tantos meses de cárcel por resistencia a las órdenes del Gobierno. El agente fiscal vuelve a presentarse, seguido de un piquete de soldados, que hacen fuego sobre el contribuyente y sobre los amigos que le rodean y apoyan sus pretensiones, hiriendo y matando a varios. Sería un iluso quien pensase en llevar ante los Tribunales a los soldados y al agente ejecutivo. Ellos se han limitado a cumplir las órdenes de sus superiores, y esto les exime de toda responsabilidad. Imaginémonos, en cambio, que sea el contribuyente el que dispara sobre el agente fiscal y los instrumentos de la fuerza armada, hiriendo o matando a alguno de ellos. Le harán comparecer ante los Tribunales en juicio sumarísimo, y a las pocas horas estará condenado y ejecutado.
Y como todo el mundo sabe que las cosas ocurrirán así, como todas las probabilidades hablan en contra del contribuyente, no habrá más que una pequeña minoría de hombres de carácter firme y decidido que se resistan a pagar los impuestos; lo cual, a su vez, reforzará las perspectivas que el Gobierno tiene de imponerse; y como en Prusia, además, el Gobierno no necesita que el Parlamento le autorice año por año a mantener un Ejército de determinadas proporciones, ni necesita tampoco que las Cortes deleguen en él su poder disciplinario sobre el mismo; y como, finalmente, nuestro Gobierno no se contenta, como el inglés, con un Ejército de unos 50.000 hombres para veinticinco millones de habitantes, sino que para dieciocho millones de población civil solamente sostiene en pie de guerra un Ejército de más de 140.000 hombres, con los cuales tiene en sus manos una magnífica arma para dar cumplimiento a sus órdenes, cualesquiera que éstas sean –según la nueva organización del Ejército, las tropas en pie de guerra son todavía más, son cerca de 200.000 hombres–, conseguirá, sin ningún género de duda, que la inmensa mayoría de los funcionarios se le mantenga fiel ante semejante conflicto, y así sucesivamente, sin más que recorrer todo el ciclo a la inversa. Y a la postre, el acuerdo de denegación de impuestos resultará un fiasco y no habrá servido, si acaso, más que para molestar con persecuciones judiciales a nuestros mejores ciudadanos, que fue lo que ocurrió en 1848.
De aquí se deduce, señores, que la denegación de impuestos por el Parlamento, como medida aislada, no es recurso eficaz más que en manos de un pueblo que tenga ya de su parte los resortes efectivos del poder organizado, que haya conquistado ya la fortaleza y dispare desde dentro, pero representa un arma inútil cuando el pueblo que la maneja no tiene más baluarte que una Constitución escrita y no ha asaltado aún el arsenal de los resortes efectivos del poder.
Por no haberlo sabido ver claramente, por no haber parado mientes en esta teoría, fracasó la Asamblea Nacional de 1848. Para un pueblo que se disponía a asaltar aquella fortaleza, que no lo había hecho aún y tenía que hacerlo, la denegación de impuestos por el Parlamento no tenía razón de ser más que si con ella se quería encender una insurrección general en el país.
Pero en esto, señores, en un alzamiento armado, espero que nadie pensará, en las actuales circunstancias; pues por razones obvias que ustedes me dispensarán de exponer aquí, hoy en día sería quimérico pensar en sacar adelante un movimiento de esta índole.
No ocurría así, ciertamente, en noviembre de 1848, cuando el Parlamento votó la denegación de impuestos. En medio del ambiente de general excitación que entonces reinaba, pudo muy bien haberse llevado a cabo una insurrección triunfante, y el acuerdo votado por la Asamblea Nacional hubiera estado muy en su punto, si las Cortes, siguiendo consecuentemente la línea de conducta iniciada, hubieran decretado el alzamiento nacional del país. Lo impidió, como saben todos ustedes, aquella «resistencia pasiva», de triste recordación, inventada por un parlamentario.
Pero hoy, que la idea de una insurrección, lo repito, sería completamente quimérica, en las circunstancias dominantes, y en que semejante tentativa no haría más que poner el triunfo en manos del Gobierno; hoy, sería completamente incongruente pensar en esgrimir esa arma de la denegación de impuestos.
Si, pues, no cabe este recurso, ni cabe tampoco, por el momento, organizar una insurrección, ¿qué salida nos queda? ¿O es que estamos totalmente desamparados e indefensos?
3. Proclamar la realidad de lo que es
No, señores, no lo estamos. La Cámara posee, por el contrario, un recurso de irresistible fuerza y eficacia, un recurso que tiene necesariamente, infaliblemente, que vencer la resistencia del Gobierno.
Este recurso, que acaso se les hará a ustedes ininteligible, en la fórmula en que voy a exponerlo, por la sencillez misma de esta fórmula, consiste pura y simplemente en esto: en que la Cámara proclame lo que es ya una realidad.
a) El pseudoconstitucionalismo
Para saber lo que esto significa, para darse idea de la profundidad que se oculta bajo la sencillez de esta fórmula, tenemos que remontarnos a esta cuestión: ¿Qué es y cómo nace el pseudoconstitucionalismo?
La contestación que demos a esta pregunta no puede ser dudosa para quien tenga presente lo expuesto en mi anterior conferencia.
En ella, expuse a ustedes que, mientras la propiedad del suelo y la producción agrícola eran la fuente más importante de la riqueza social en el país y este poder primordial residía, efectivamente, en manos de los terratenientes de la nobleza, la Constitución del país tenía que ser necesariamente feudal y la monarquía hallarse mediatizada.
Expuse a ustedes, asimismo, documentando mis deducciones paso a paso sobre la historia, que, al crecer la población y tomar incremento, como consecuencia de ello, la producción industrial burguesa, el juego recíproco de fuerzas empieza a desplazarse hacia el campo de la monarquía, hasta que, una vez que la producción industrial burguesa acaba por convertirse en fuente primaria de la riqueza social, se implanta la monarquía absoluta, y la nobleza, reducida a la impotencia, degenera, forzosamente, en elemento decorativo del trono. Y finalmente, expuse a ustedes cómo al seguirse desarrollándose incesantemente, hasta cobrar proporciones gigantescas, el comercio y la industria, a la par que impulsada por este proceso, iba creciendo con pujanza imponente la población, tenía que sobrevenir un punto en que la monarquía no pudiese ya mantenerse a la altura de estos avances poderosos de la burguesía, por medio de sus ejércitos permanentes y en que la burguesía, sintiéndose el verdadero titular del poder social, pugnase por conseguir que éste se regentase y administrase conforme a su voluntad; y este momento histórico de la sociedad, en que sus factores reales de poder se habían ido transformando ya de un modo tan radical, hace estallar, como decíamos, las jornadas de marzo de 1848.
Pero en aquella conferencia me preocupé también de advertirles, señores, aduciendo razones, que la lucha no había acabado, que no podía darse por terminada, ni por asomo, con el nuevo poder social de la burguesía, por mucho que éste se impusiera, rompiendo triunfalmente los viejos moldes, como lo hizo el 18 de marzo de 1848. Les decía, como recordarán ustedes, que el poder social concentrado en manos de la burguesía, por grande que fuese y por arrollador que fuese, era un poder desorganizado, inorgánico, mientras que el poder concentrado en manos del Gobierno, aunque no fuese tan grande, tenía una organización, era un poder disciplinado y dispuesto para dar de nuevo la batalla a cualquier hora del día o de la noche; y que, por tanto, si la burguesía no sabía aprovechar rápida y enérgicamente su ofensiva victoriosa para traer a sus manos aquel poder organizado que hasta ahora tenía enfrente, el absolutismo sabría y tendría necesariamente que encontrar el momento propicio para entablar de nuevo la lucha, interrumpida esta vez victoriosamente, dando la batalla para mucho tiempo, por grande que él fuese, al poder de la burguesía.
Y así ocurrió, en efecto, y todos ustedes recuerdan perfectamente la fecha de ese acontecimiento, que se llama la contrarrevolución de noviembre de 1848.
Ahora bien: ¿qué hace el absolutismo, después de llevar a cabo una contrarrevolución triunfante como ésta?
El absolutismo tiende a perpetuarse, es cierto. ¿Pero, se obstinará en perpetuarse, aunque así sea, retornando a las viejas formas, volviendo a plasmarse en los viejos moldes, desplegando a los ojos de todos, escueta y desnuda, franca y sincera la realidad absolutista? ¿Hará añicos la Constitución, para seguir gobernando sin Carta constitucional de ningún género y sin traba ninguna, real ni aparente, que menoscabe su poder despótico, volviendo a la fase de antes? ¡No, por cierto! No es tan necio como todo eso. El absolutismo, cuando ha sido abatido una vez, como lo fue en nuestro país el 18 de marzo, comprende por experiencia que el poder social inorgánico de la burguesía es, en el fondo, muy superior al suyo y que, si bien lo ha derrotado en un momento propicio, pasajeramente, gracias a la gran disciplina del poder organizado de que dispone, la burguesía sigue representando, a pesar de todo, lo mismo que antes, la supremacía social, todo lo inorgánica y desorganizada que se quiera, pero la verdadera supremacía; que, por tanto, de un momento a otro, cuando menos se piense, puede estallar un nuevo conflicto en que él, el absolutismo, vuelva a salir derrotado, y derrotado para siempre, si el enemigo sabe, aprovechando la lección del pasado, explotar mejor esta derrota.
El absolutismo, tan pronto como cobra conciencia de la supremacía social de la burguesía, tiene algo así como un vago presentimiento de que, del mismo modo que un hombre sólo puede engendrar otro hombre, un mono otro mono y todos los seres otros iguales a ellos y formados a su imagen y semejanza, a la larga, en el transcurso del tiempo, el poder elemental e inorgánico imperante en la sociedad, acabará por engendrar, como criatura suya y a su imagen y semejanza, el poder organizado, o sea una nueva forma de gobierno. El absolutismo tiene, digo, un presentimiento más o menos confuso de todo esto, pues los hombres de gobierno son, como ya he dicho varias veces, hombres prácticos que poseen el instinto de saber lo que las circunstancias aconsejan. Hay un viejo dicho popular, muy certero, que recoge esta intuición; es aquel dicho que dice: a quien Dios le da un empleo, le da también inteligencia para gobernarlo. Así es: los empleos, por la situación en que colocan a los hombres, engendran en ellos ciertas dotes y cualidades, aun cuando no los tuviesen antes de ocuparlos. Y no puede ser de otro modo, aunque los charlatanes no tengan la menor idea de ello, ni de la gran verdad que en aquel dicho se encierra.
Ya decía el viejo diplomático Talleyrand{2}: On peut tout faire avec les bayonnettes excepté s’y asseoir. «Teniendo las bayonetas, puede hacerse todo, menos sentarse en ellas.» Ya se imaginan ustedes, señores, por qué. Las bayonetas se le clavarían a uno en las posaderas. Talleyrand quería dar a entender, en esta forma epigramática, que disponiendo de las bayonetas, el gobernante podía momentáneamente hacer todo cuanto se le antojase, todo menos convertirlas en un fundamento sólido y permanente de poder.
Al absolutismo, por mucho que abuse de su poder, no le agrada nada esa existencia precaria de un régimen que vive en divorcio manifiesto y explícito con los poderes sociales del país, expuesto a cada momento a que estos poderes se le caigan encima como una avalancha, y lo aplasten.
Por eso, llevado de su instinto de conservación adiestrado por la experiencia, echa mano de un recurso, el único de que dispone para permanecer en el Poder el mayor tiempo posible: este recurso es el pseudoconstitucionalismo.
En qué consiste el pseudoconstitucionalismo, lo saben ustedes.
El absolutismo otorga una Constitución en que los derechos del pueblo y de sus representantes quedan reducidos a una porción mínima, privada además de toda garantía real, y los representantes del pueblo, curados de antemano, por medio de ella, de la posibilidad o de la ventolera de alzarse contra el rey y declararse independientes de la Corona. En cuanto un diputado intenta hacer que prevalezca la voluntad del pueblo contra la del Gobierno, éste procura desprestigiar la tentativa, aplicándole el mote de «parlamentarismo», como si la esencia de un Gobierno verdaderamente constitucional no residiese pura y exclusivamente en el sistema parlamentario. Finalmente, el régimen abriga siempre la reserva mental de que, si a pesar de todas estas cautelas, llega un momento en que la representación popular se decide a votar por su cuenta, sin respetar la voluntad del Gobierno, este voto será considerado nulo, aunque guardando siempre, claro está, la apariencia externa y decorativa de las formas constitucionales.
El absolutismo, al dar este paso, disfrazándose de régimen constitucional, avanza un gran trecho en la defensa de sus intereses y consolida su existencia por tiempo indefinido.
Si el absolutismo, por ceguera, se obstinara en mantenerse dentro de los viejos moldes, sin velos ni envolturas, franca y abiertamente, tendría los días contados. El divorcio manifiesto, patente, que se abriría entre él y la realidad social, haría de su derrocamiento la consigna constante y diaria de la sociedad. La sociedad entera se convertiría, sin poder evitarlo, por la fuerza de las cosas, en una gran conspiración encaminada a derribar aquella forma de gobierno. No hay régimen que pueda afrontar a la larga semejante situación. Un Gobierno puede, si las circunstancias le son propicias, concentrar en un momento dado sus tropas y lanzarlas al ataque victoriosamente, haciendo triunfar la contrarrevolución. Pero su situación es más difícil cuando, en vez de atacar, se ve atacado y tiene que mantenerse a la defensiva ante los ataques del pueblo. En esta clase de luchas, el atacante lleva casi siempre las de ganar, por una razón: porque es él quien elige el momento más favorable para el ataque. Así se explica que en los movimientos políticos de este siglo los Gobiernos hayan salido casi siempre triunfantes en los golpes de Estado, y derrotados, en cambio, en las revoluciones.
Sin embargo, puede también ocurrir que el Gobierno rechace victoriosamente el ataque del pueblo, cuando lo vea venir, cuando lo espere dentro de un determinado plazo, no muy largo, y pueda contar con él. Lo que el Gobierno no puede, o es para él de una dificultad casi invencible, es mantenerse armado y en pie de guerra épocas enteras, años y años, equipado para repeler un ataque que puede sobrevenir acaso en el momento más desesperado, en aquél en que más dificultades y complicaciones se acumulen sobre el Gobierno. Situaciones como éstas acaban por hacerse insostenibles para el régimen y son, por tanto, desde su punto de vista, poco de apetecer.
En cambio cuando el Gobierno, aun siendo absolutista, sabe rodearse de una apariencia inocua de formas constitucionales, aunque bajo este manto siga manteniendo el viejo absolutismo, está en situación ventajosísima, pues la clase predominante en la sociedad se adormece y queda tranquila, arrullada por la aparente adecuación que cree felizmente conseguida entre la forma de gobierno y la voluntad del país. Lo que se trataba de conseguir, aquello por lo que había que luchar, se cree ya conseguido, y este espejismo aplaca los ánimos, paraliza y embota las armas y lleva la satisfacción o la indiferencia a las masas del pueblo. A partir de este momento, la conciencia de la sociedad se aleja de la campaña de oposición contra el Gobierno, y esta labor queda encomendada única y exclusivamente a esas fuerzas inconscientes, sordas, que laten y actúan en el seno de todas las sociedades.
El pseudoconstitucionalismo no es, por tanto –conviene mucho, señores, que no olvidemos esto–, una conquista del pueblo, sino, por el contrario, un triunfo del absolutismo, con el cual consigue éste mantener su régimen el mayor tiempo posible.
El peudoconstitucionalismo consiste, según esto, como ya ustedes han podido comprobar, en que el Gobierno proclame lo que no es; consiste en hacer pasar por constitucional a un Estado que es, en realidad, un Estado absoluto; consiste en el engaño y la mentira.
b) ¡Obligad al absolutismo a quitarse la careta!
Frente a esta mentira y frente a este poder, no hay más recurso absoluto e infalible que descubrir el engaño; el procedimiento es bien sencillo, pues sólo consiste en destruir una apariencia, haciendo imposible la continuación de aquellas formas engañosas y cortando así el paso a sus efectos desorientadores. Consiste en obligar al Gobierno a quitarse el velo de la hipocresía, presentándose formalmente ante el país y ante el mundo como lo que en realidad es: como un Gobierno absoluto.
Es necesario, decía, y no hay otro medio infalible para triunfar, que la Cámara proclame lo que es ya una realidad.
Es necesario que la Cámara, inmediatamente de reunirse, tome un acuerdo encaminado a ese fin, acuerdo que, para mayor claridad, voy a permitirme esbozar aquí a título de ejemplo.
El acuerdo que la Cámara debe necesariamente adoptar en su primera reunión, tal y como yo lo concibo, es el siguiente:
«Considerando que la Cámara ha denegado los créditos necesarios para la nueva organización militar; no obstante lo cual, el Gobierno, sin preocuparse de ello ni tener en cuenta para nada el acuerdo tomado, sigue realizando, según reconoce, gastos encaminados a ese fin; considerando que, mientras esto suceda, la Constitución prusiana, según la cual el Gobierno no puede en modo alguno proceder a gastos que no estén autorizados por ambas Cámaras, no es más que una mentira; considerando que, en estas circunstancias y mientras esta situación dure, sería indigno de los representantes del pueblo y supondría una complicidad directa de éstos en la violación constitucional cometida por el Gobierno, seguir deliberando y tomando acuerdos con éste, ayudándole de este modo a mantener la apariencia de una situación constitucional…, la Cámara resuelve suspender sus sesiones por tiempo indefinido, mientras el Gobierno no aporte pruebas de haber puesto término a los gastos desautorizados.»
Bastaría que la Cámara tomase este acuerdo para que el Gobierno quedara indefectiblemente derrotado. Las razones son muy sencillas y van implícitas en lo que acabamos de decir. Este acuerdo no se sale para nada de las facultades jurídicas del Parlamento, y nada podrían contra él el Poder ejecutivo ni los Tribunales.
El Gobierno, colocado ante esta actitud de la Cámara, no tendría más que una alternativa: o ceder o resistir. Pero, bien entendido que en el segundo caso, y esto es lo que importa, no le quedaría más camino que gobernar como Gobierno absoluto, sin cendales y sin Parlamento. No se me oculta que se le ofrecería una tercera salida: disolver la Cámara. Pero esta posibilidad no merece siquiera la pena de mencionarse, pues el remedio sería demasiado pasajero para ser eficaz. Los nuevos diputados saldrían inmediatamente elegidos con la misma bandera electoral, y la nueva Cámara reiteraría inmediatamente la declaración de la anterior. Y volveríamos al mismo dilema: el Gobierno tendría necesariamente que someterse o decidirse a gobernar por toda una eternidad sin Parlamento. Pero ¿es que podría prescindir lisa y llanamente de las Cortes? No, no podría. Hay mil razones que lo demuestran. No tienen ustedes más que tender la vista sobre Europa. A donde quiera que miren, en todas partes, con la única excepción de Rusia, y eso porque este país vive en condiciones sociales distintas a las nuestras, se encontrarán ustedes con Estados de forma constitucional. Ni un Napoleón pudo prescindir de la apariencia formalista constitucional para gobernar. En el Estado napoleónico funcionaba una Cámara de diputados. Ya esta sola coincidencia les demuestra a ustedes sobre el terreno de los hechos que en las condiciones actuales de vida de los Estados europeos –y mi teoría ha puesto al descubierto el fundamento claro de esto en las condiciones sociales de población y de producción de estos países– reside una ley de necesidad que les impide ser gobernados sin guardar las formas constitucionales. Observen ustedes el caso de Austria, en que tenemos la prueba más palmaria de lo aquí expuesto. En Austria fue cancelada la Constitución después de triunfar la contrarrevolución armada del año 1849. No es que los austríacos fuesen peores ni más contrarrevolucionarios que los otros. Nada de eso. Lo que ocurre es que el Gobierno austríaco era más candoroso, menos astuto que el nuestro. No habían pasado más que unos cuantos años, y el Gobierno de la monarquía austríaca, espontáneamente, sin que el pueblo se rebelase ni exigiese nada, restauraba, por la cuenta que le tenía, la Constitución. El empleo, para decirlo con el dicho que citábamos antes, dio al Gobierno de Austria la inteligencia, el talento necesario para comprender que, despojado de toda apariencia formalista constitucional, erigido en Gobierno absoluto claro y franco, tendría una existencia muy precaria y no tardaría en saltar hecho añicos.
Díganme ustedes ahora si sería posible que Prusia, precisamente Prusia, fuese un islote de absolutismo declarado en medio de Europa; si es posible que Prusia, con su pujante burguesía, exista y funcione sin formas constitucionales. Adviertan ustedes, además, lo débil que es el Gobierno prusiano frente al extranjero; no pierdan de vista que su posición diplomática en el mundo exterior sería insostenible, que se hallaría expuesta a los puntapiés más soberbios e insoportables de los otros Gobiernos ante el menor conflicto, si se atreviese a afrontar este divorcio declarado y permanente con su propio pueblo, sin acertar a ocultar sus miserias a los ojos del mundo.
c) Gobierno y pueblo
Y no se me diga, señores, ni se crea, que este es un razonamiento poco patriótico. En primer lugar, el político es como el naturalista: ha de observar y contemplar las cosas como son, sin perder de vista ni una sola de las fuerzas activas investigadas. El antagonismo de unos Estados con otros, las rivalidades, los celos, los conflictos en las relaciones diplomáticas, son una fuerza activa innegable, y, buena o mala, agradable o molesta, no hay más remedio que tomarla en consideración. Pero, además, señores, encerrado en el silencio de mi cuarto, entregado a mis estudios históricos, ¡cuántas veces he tenido ocasión de comprobar del modo más minucioso la gran verdad de que sin estas rivalidades y celos de unos Gobiernos con otros, que son el acicate que los espolea a mantenerse a tono con el progreso en el interior del país, no sabríamos en qué etapa de barbarie nos encontraríamos hoy, y con nosotros el mundo todo! Y finalmente, señores, no hay que creer que la existencia del pueblo alemán sea tan precaria y tan mísera que una derrota de sus Gobiernos hubiese de comprometer seriamente la vida de la nación. Si recorren ustedes, señores, la historia con cierto cuidado e íntima compenetración con lo que leen, comprobarán que la obra de cultura creada por nuestro pueblo ha sido hasta ahora tan gigantesca y tan imponente, de tal modo resplandece y es ejemplar ante el resto de Europa, que nadie puede dudar de que nuestra existencia como nación responde a una necesidad y es indestructible. Si Alemania se viese envuelta en una gran guerra exterior, es posible que en ella se derrumbasen todos nuestros Gobiernos, el de Sajonia, el de Prusia, el de Baviera, todos; pero de los escombros de esa guerra se alzaría como el fénix de sus cenizas, indestructible y perenne, y esto es lo único que a nosotros nos interesa, el pueblo alemán.
d) La situación financiera
Vuelvan ustedes ahora la vista, señores, del mundo exterior a la situación interior del país, al estado de su hacienda. Hace veinte años, en 1841, bajo el Estado absoluto, el presupuesto público de Prusia era de 55 millones.
Hoy, en el año 1863, el presupuesto del Gobierno asciende nada menos que a 144 millones. Es decir, que en menos de veinte años el presupuesto, la carga tributaria, se ha triplicado.
Un Gobierno que se ve obligado a presentar semejante presupuesto, un Gobierno que rige los destinos del país de ese modo, sin sacar la mano de los bolsillos del contribuyente, tiene que guardar, por lo menos, la apariencia de que gobierna con el asentimiento de la nación.
Si en el régimen antiguo, en aquel sencillo régimen patriarcal: si con un presupuesto de 55 millones, al que además contribuían con una quinta parte los dominios de la Corona, bastaba el absolutismo paternal, hoy que el presupuesto es de 144 millones, Prusia no se dejaría gobernar, a la larga, por los ukases de ningún Gobierno despótico.
e) La fuerza de la verdad
Y sobre todo, señores, posen ustedes la vista en las conclusiones que anteriormente sacábamos de nuestra teoría, de que las situaciones concretas que acabamos de examinar no son más que simples proyecciones sobre la realidad, y según las cuales el Gobierno no podría, en modo alguno, abrazar un divorcio sincero y franco con la realidad social. Si el Gobierno, a pesar de todo, se obstinase en ello, si se aventurase a seguir gobernando de un modo absoluto, sin Parlamento, ya se habría conseguido mucho, pues con este reconocimiento sincero, incoado por la Cámara, de la verdadera realidad, con esta aceptación franca del absolutismo por el Gobierno, se habría matado una ilusión, se habría desgarrado el velo de la mentira, los confusos acabarían viendo claro, los indiferentes a las distinciones sutiles abrirían los ojos y se indignarían, la burguesía entera se vería arrastrada desde el primer momento a una lucha latente, subterránea, que minaría los cimientos del Gobierno, toda la sociedad sería una gran conspiración organizada contra él, y al Gobierno, lanzado por esta pendiente, no le quedaría más consuelo que ponerse a estudiar astrología para leer en las estrellas la hora de su muerte inexorable.
Tal es la fuerza que tiene proclamar abiertamente la realidad de las cosas. Es el arma política más poderosa que existe. Fichte dice en una de sus obras que «el proclamar la realidad de lo que era» constituía un recurso predilecto del primer Napoleón, y a él debió, en efecto, este gran estadista una gran parte de sus triunfos.
Toda acción política importante consiste en eso, en proclamar la realidad de la cosas, y comienza siempre así.
Del mismo modo que la política mezquina y ruin consiste en silenciar y disfrazar temerosamente la cruda realidad.
f) El pasado
Y sí yo, señores, no me esforzase por reprimirlas dentro de lo humanamente posible, en gracia a la concordia, podría y debería formular aquí acusaciones políticas muy graves. Hacía ya varios años –desde la nueva era y a la par con ella– que los órganos del partido popular en la Prensa –y no hay por qué silenciarlo, pues aunque yo llevara la discreción hasta el punto de no apuntar nombres, en seguida adivinarían ustedes que quería aludir a la Gaceta Popular– venían siguiendo un sistema que no consistía, en puridad, más que en proclamar lo que no era. Arrancaban de la idea preconcebida de que convenía esfumar, silenciar y velar las cosas. Por lo visto, creían que lo aconsejable era persuadir al Gobierno de su carácter constitucional hasta que, a fuerza de decírselo, acabara por creerlo. Se trataba, como se ve, de trabajar al Gobierno por la mentira, sin advertir que en la vida, como en la historia, todos los triunfos verdaderos se han alcanzado trabajando, removiendo y sembrando con la verdad. Estos paupérrimos de espíritu no se daban cuenta de que, sin advertirlo, se estaban convirtiendo en hombres de Gobierno, no sólo en lo que respectaba a los medios empleados, sino también en lo que se refería a los resultados conseguidos. En lo que respectaba a los medios empleados, pues estos medios eran exactamente los mismos que los que hemos visto que empleaba el absolutismo embozado en la capa del pseudoconstitucionalismo: proclamar lo que no es. Y en lo que se refería a los resultados conseguidos, porque estos paupérrimos de espíritu no veían que, para engañar al Gobierno desde sus columnas, haciéndole creerse constitucional, tenían que predicar día tras día la misma mentira al pueblo, hasta que esta mentira acabara infiltrándose en él. Y no veían, además, esos paupérrimos de espíritu, que estas mentiras lo único que conseguían era hacer que el Gobierno se envalentonase, asombrado casi ante sí mismo del crédito y del nimbo de que se le rodeaba, de aquella aureola de una «nueva era» con que le ceñían la frente, empujándolo poco a poco por la senda del pseudoconstitucionalismo, tan suave y andadera, hasta llegar, por último, a la meta de sus exigencias militares. Estos paupérrimos de espíritu, que no hacían más que clamar día tras día desde sus artículos de fondo contra la inmoralidad, no veían que la mentira es un recurso profundamente inmoral, un arma que en las luchas políticas puede favorecer a las malas artes maquiavélicas del Gobierno, pero que jamás redunda en provecho del pueblo.
Estos paupérrimos de espíritu, señores, son los que tienen, en grandísima parte, la culpa del giro que han tomado las cosas.
Fueron ellos los que a los gritos de «¡Unos caballeros! ¡Los ministros son unos caballeros! ¡Hay que tener confianza en los ministros!», movieron a la Cámara desde sus artículos de fondo a aprobar los créditos provisionales solicitados por un Gobierno pseudoconstitucional para la organización del Ejército, y que entonces le hubiera sido mucho más fácil el Parlamento denegar. Ellos fueron los responsables de que se implantase la organización militar, que sin aquellos créditos provisionales no hubiera podido acometerse, y que nos ha traído a esta gravísima situación.
¡Paz al pasado!
Paz al pasado, sí, pero cuidémonos, combatiendo con redoblada e intransigente energía, de que en esta grave batalla del presente no se siga engañando al pueblo y hurtándole sus derechos por medio de una política de disfraz y de mentira. He expuesto a ustedes el único medio seguro e infalible que daría al pueblo el triunfo. Luchen ustedes ahora por conseguir su aplicación. Es menester establecer un intercambio de influencias entre los diputados y la opinión pública. Lancen ustedes este recurso que aquí hemos descubierto como consigna de agitación. Propáguenlo ustedes, luchen por él, hasta ganar el convencimiento de la gente, entre sus amigos, en todos los lugares públicos y privados que frecuenten, dentro del radio de acción a que lleguen sus influencias. Consideren como adversario, consciente o inconsciente, de la buena causa a todo aquel que lo repudie. Este recurso es el único de que la Cámara dispone. Dígaseme si dispone de algún otro. La Cámara incurriría en la más lamentable y absurda ilusión si creyera que por continuar deliberando con el Ministerio y desautorizándole otros créditos, aunque se los desautorizase todos, iba a vencer su resistencia. El Gobierno, que no tuvo inconveniente en pisotear la primera denegación de la Cámara, indiscutiblemente legítima y constitucional, pasando por encima de ella como si no existiese, ¿cómo va a respetar, por qué va a hacer más caso de una segunda, de una tercera o de una cuarta votación? Lejos de eso, se irá acostumbrando a considerar inexistentes todos aquellos acuerdos del Parlamento que no le agraden. Se irá acostumbrando el Gobierno, y se acostumbrará también el pueblo. Este dulce hábito de despreciar los acuerdos desagradables de las Cámaras arraigará, y en el pueblo –y con razón– con más fuerza aún y en más alto grado que en el Gobierno. Una Cámara que se resignase a ver pisoteados sus acuerdos constitucionales, que siguiese deliberando y colaborando con el Gobierno como si nada hubiera ocurrido, que siguiese desempeñando tranquilamente el papel que le repartieron en la comedia del pseudoconstitucionalismo, se convertiría en el peor cómplice del Gobierno, pues de este modo le permitiría seguir aplastando, bajo la perdurable apariencia de guardar las normas de la Constitución, los derechos constitucionales del pueblo. La Cámara que así procediese sería más responsable y merecería mayor castigo que el Gobierno. Pues no es mi enemigo quien mayor castigo merece, sino quien, llamándose mi representante y teniendo por misión defender mis derechos, los vende y los traiciona.
III. ¡Nada de pactos!
Pero aún sería peor, si cabe, que la Cámara se aviniese ante este conflicto a lo que llaman una transacción, a base, por ejemplo, de fijar en dos años el tiempo de permanencia en filas. Contra esto, señores, es contra lo que deben ustedes alzar la voz con especial energía. No hay transacción posible ante la cuestión que aquí se debate. Si, por ejemplo, el Gobierno brindase a la Cámara, como fórmula de avenencia, la de señalar en dos años el tiempo de servicio activo y la Cámara se prestase a ello, los intereses del país quedarían abandonados y traicionados en un punto que, aunque importante de suyo, no lo es tanto si se le compara con la cuestión enfocada en su totalidad. Pues si se aceptase la organización militar con esta limitación de dos años de servicio activo, lo que se haría sería escamotear la milicia nacional –en la que reside la verdadera fuerza defensiva del país–, convirtiéndola en reserva de guerra, bajó el mando de oficiales de línea. Y el país se quedaría sin milicia nacional. Junto a este problema capital, en que se juega la milicia nacional del país, la cuestión de saber si el tiempo de permanencia en filas será de dos a tres años, incluso la cuestión de los gastos, quedan reducidas a la nada.
Mas tampoco, en último término, es el problema de la milicia nacional el problema candente y primario que aquí se discute.
El problema que ha pasado a primer término, por virtud del giro que tomaron las cosas, es el problema constitucional de principio. ¿Está el Gobierno obligado a poner fin a los gastos que la Cámara se negó a autorizar? Pues el Gobierno, pese a la repulsa de la Cámara, continúa desarrollando sus planes de gastos como si aquélla no existiese. Si en estas condiciones, la Cámara se aviene a un pacto, cualquiera que él sea, a este de la limitación del tiempo de permanencia en filas o a cualquier otro, ya no estaríamos ante un pacto, ante una transacción: estaríamos ante la bancarrota total del derecho público. Si así aconteciera, se habría instaurado con toda felicidad la «práctica constitucional» bismarckiana: en todos los conflictos planteados entre el Gobierno y el derecho de las Cámaras amparado por la Constitución, son éstas las que tienen que ceder. Y triunfaría de este modo el sistema de los precedentes. Por eso tienen ustedes que considerar, sin ambages, como un enemigo consciente o inconsciente, y como inconsciente doblemente peligroso, de la buena causa, a todo aquél que les hable a ustedes de pactos, concesiones o avenencias en este punto.
Pero, además de ser infalible, nuestro recurso, señores, no encierra ningún peligro, no puede causar ningún mal. A nadie puede acarrear daño, pues si el Gobierno –esto está al alcance de cualquiera– se siente tan decidido a replegarse sobre el absolutismo, que no quiere ceder aunque la Cámara haga aquella declaración y sigue gobernando sin Parlamento, por procedimientos absolutistas francos y sinceros, es evidente que la Cámara carecerá de fuerza, con mucha más razón, para desalojar al Gobierno de la trinchera del pseudoconstitucionalismo absolutista y obligarle a ser un Gobierno real y verdaderamente constitucional con esa táctica de transigencia y de colaboracionismo; con eso, no se conseguirá más que permitir al Gobierno que siga representando ante el país y ante el mundo la comedia del constitucionalismo de mentirijillas. La comedia de este régimen, que es mucho más funesto que el absolutismo sin careta ni disfraz, pues extravía la inteligencia popular y deprava, como deprava todo sistema de gobierno basado en la mentira, la moral del pueblo.
El remedio que propugnamos es, pues, en todo caso, inocuo para el país. Lo es también para los diputados que han de aplicarlo y que para ello no necesitan de gran valentía, pues les basta con un poco de energía y claridad de juicio. El único sacrificio que les impone en el peor de los casos, es renunciar al prestigio de una posición oficial.
Y finalmente el remedio es, como ya les he dicho, sencillamente ineludible e indefectiblemente eficaz. Por eso hay que pensar que el Gobierno, si ese remedio se aplica, retrocederá ante él.
Pero podría también ocurrir –y con esto no saldrían ustedes, señores, perdiendo nada– que el Gobierno no cediese instantáneamente, sino que se obstinase en seguir gobernando sin Cámara durante algún tiempo. Y digo que con esto no saldrían ustedes perdiendo nada, porque la humillación del Gobierno ante la majestad del pueblo sería tanto mayor cuanto más tardase en verse obligado a retroceder. Y el acatamiento que no tendría más remedio que hacer al poder social de la burguesía, como potencia superior, sería tanto más rendido cuanto más tardase en volver sobre sus pasos para doblegarse ante la Cámara y el pueblo.
Entonces serían ustedes, señores, quienes hubiesen de dictar las condiciones, de vencedor a vencido. Y ya nada les impediría exigir e imponer el régimen parlamentario, fuera del cual no hay ni puede haber más régimen que el pseudoconstitucionalismo. Nada de perder la cabeza con vértigos reconciliatorios. Me parece que ya tienen ustedes experiencia suficiente para saber lo que es el absolutismo. Nada de nuevos pactos y transacciones; con este enemigo no hay más que un argumento: las manos al cuello y la rodilla sobre el pecho.
——
{1} Hasta el año 1863 no se fundó en Alemania, por el propio Lassalle, un «partido obrero».
{2} Ministro de Napoleón (1754-1838).
(páginas 93-136.)
Apéndice polémico
Dos notas de Lassalle contra la Gaceta Popular (Enero de 1863)
Derecho y poder (Carta abierta)
* * *
A los artículos publicados en la Gaceta Popular, de Berlín, órgano del partido progresista (números del 10 y 13 de enero de l863), en los que se atacaba duramente a Lassalle, aunque sin mencionarle, por la idea expuesta en su discurso «¿Y ahora?», hubo de contestar Lassalle con las dos notas siguientes, publicadas en la Gaceta de Voss, números del 13 y 15 de enero:
I
Vossische Zeitung de 13 de enero de 1863.
El señor F. Lassalle nos envía la siguiente carta, rogándonos su inserción:
«Estimado señor director:
En el número 8 de la Gaceta Popular del 10 de enero aparece, bajo el epígrafe de «Supertensión y revisión», un artículo editorial en el que, sin mencionarme, se critica la proposición desarrollada y defendida en mi folleto «¿Y ahora?», consistente en que la Cámara suspenda sus sesiones por tiempo indefinido, en tanto que el Gobierno no aporte pruebas de haber puesto fin a los gastos desautorizados por el Parlamento. Está perfectamente dentro del orden que ese periódico se pronuncie en contra de mi idea, y no había que esperar de él otra cosa. Lo que ya no está tan bien ni me parece necesario es acudir, para combatirla, a una mentira descarada, con la cual mi proposición se convierte, además, de la manera más ridícula, en todo lo contrario de lo que es.
En efecto, la Gaceta Popular dice que la Cámara de Diputados tendrá cosas más importantes que hacer que:
«…convencerse durante catorce días enteros (??) de dieta, rumiando en el silencio su fracaso, de la virtud megalómana asignada a una simple resolución, para luego, cumplido ese plazo, volver a caer (??) en la misma comedia, reiterando aquella resolución, y sumergirse de nuevo con gesto imponente por otros catorce días (???). Mucho nos tememos que ni aun los más infalibles consejeros se atreviesen a repetir por tercera vez esta escena (???), pues catorce días (!!!) de «silencio imponente» son realmente imponentes para el lector; pero, repetidos con tanta insistencia en la realidad, harían remitir, contra la propia voluntad de los organizadores, la supertensión, por tirante que ésta fuese.»
Como se ve, este periódico da a entender que mi proposición tendía a aplazar las sesiones de la Cámara por catorce días, aplazamiento que luego se reiteraría por otro plazo de dos semanas, y así sucesivamente. Es, en realidad, una idea tan ridícula, que difícilmente podría encontrar albergue en otro cerebro que no fuese el de un redactor de la Gaceta Popular. El hecho es que semejante proposición no ha sido formulada por nadie ni se contiene para nada en mi mencionado folleto. Lo que yo pido, en términos explícitos, es que la Cámara suspenda sus sesiones definitivamente, en tanto que el Gobierno aporta las pruebas mencionadas.
La Gaceta Popular llega hasta poner entre comillas las palabras «silencio imponente», queriendo dar a entender de este modo que las toma del folleto en cuestión. No hay tal. Tales palabras no se contienen ni en este folleto ni en el artículo publicado ayer en la Gaceta Nacional, a que podrían hacer referencia también las críticas del mencionado periódico. Lejos de eso, quedan a cien leguas de mi argumentación. Esta manera de provocar en cuantos no han leído el folleto, la creencia insidiosa de que en éste se propone una suspensión, varias veces reiterada, por catorce días, podrá ser todo lo hábil, todo lo rabínica que se quiera, pero honrada no lo es. La Gaceta Popular debió tomar por modelo a la Gaceta de la Cruz, que, aun combatiendo, como era natural que lo hiciese, mi conferencia, reproduce de una manera fiel y literal la proposición que en ella se hace.
Tratándose de un asunto tan importante, que afecta al país entero y en el que los periódicos deben dejar a todo el mundo en libertad para formarse un juicio sobre las diferentes proposiciones presentadas, esa falsificación representa una conducta que no queremos calificar, así en lo que toca a la ley de Imprenta como en lo que respecta al decoro público.
Sólo cabe una hipótesis para explicarse, acaso, esa fábula de los catorce días, que la Gaceta Popular me achaca. Puede ser –digo yo– que el reglamento de la Cámara, que no conozco, disponga que sus sesiones sólo podrán suspenderse por un plazo de catorce días, y si es así, el redactor del periódico –obrando como cumple a su inteligencia y honorabilidad– se limitaría a corregir reglamentariamente mi proposición.
Sin embargo, semejante dificultad reglamentaria no puede existir tampoco más que para un redactor de la Gaceta Popular. Pues, aparte de que la Cámara tiene facultades soberanas para derogar su reglamento, el Parlamento, que al tomar aquel acuerdo expondría su existencia, bien podría exponerse también a infringir una norma reglamentaria. La Gaceta Popular puede estar tranquila. La dificultad no está precisamente en el reglamento… La idea desarrollada en mi folleto, y en la que aquí no puedo detenerme por falta de espacio, es cabalmente la opuesta, a saber: obligar al Gobierno a una de dos: a someterse al derecho constitucional de las Cámaras, o a desprenderse de toda la apariencia y aparato constitucionales y de cuantas ventajas se derivan de su posesión, implantando un Gobierno absoluto sin disfraces –o, lo que es lo mismo, apoyado en una Constitución feudal otorgada–, para tomar, tarde o temprano, unos derroteros que el Gobierno no puede en modo alguno ni quiere tomar, ni tomará.
Lo cierto es que, violado el derecho constitucional de aprobar los presupuestos, queda violada toda la Constitución, y abolida ésta, no reporta ventaja ninguna para el país mantener la mera apariencia de que subsiste.
La claridad y la decisión, la alternativa resuelta que hemos expuesto, es lo único que puede salvarnos de esta grave crisis. Lo aproximado a la verdad es, en este caso, como suele serlo siempre, lo más falso de todo.
Su afmo. s. s.
F. Lassalle
Berlín, 10 de enero de 1863.
II
Vossische Zeitung, número 12, del 15 de enero de 1863.
Réplica
Dos negaciones forman una afirmación, pero dos mentiras no forman nunca, por mucho que se esfuercen, una verdad.
Acosada por mi declaración de ayer, la Gaceta Popular declara en su número de hoy que el plan de suspender por etapas reiteradas de catorce días las sesiones de la Cámara de Diputados ha sido expuesto por «una respetable e influyente personalidad». Cierto es, añade, que «no se ha hecho todavía público» y que ahora (¡de repente!) se ha decidido prescindir de él. A este plan quiso referirse, según dice, sin pensar para nada en mi folleto. Se equivoca quien crea, añade la Gaceta Popular, «que nuestros artículos de fondo van nunca dirigidos contra los fantasmas inocuos de un hueco pesimismo». Contra semejante peligro nos previene, concluye un sentimiento de «limpieza espiritual» y la dignidad del periódico.
Aunque el fin primordial que me proponía está, después de esto, alcanzado, y los que hayan leído mi folleto y los editoriales publicados en los números 8 y 9 de la Gaceta Popular no abrigarán ya la menor duda, limitándose tan sólo a maravillarse en silencio de tanta y tan osada mendacidad, la mentira es tan hipócritamente insolente, que no tenemos más remedio que someternos a la vergüenza de una breve réplica sobre los hechos, aunque no sea más que para poner en claro a los ojos de otros el carácter de ese periódico y su patente de «limpieza espiritual».
En el editorial del número 8, la Gaceta Popular toma por base de sus elucubraciones esta ingeniosa distinción: «La representación popular es un poder, pero no tiene poder alguno», idea que se endereza contra la teoría que sirve de base a mi folleto, según la cual la verdadera Constitución de un país reside en los factores reales y efectivos de poder que en este país rigen, sin que la Constitución escrita haga más que dar expresión a esos factores de poder, careciendo de todo valor en cuanto le falta esta base real. Por eso concluía yo que, primariamente y en última instancia, los problemas constitucionales no eran tanto problemas de derecho como de poder.
La referencia polémica a esta teoría desarrollada históricamente por mí, y que la Gaceta Popular, naturalmente, no comprendió ni por asomo, impregna, línea a línea, los dos editoriales de los números 8 y 9…
En éste, se me menciona a mí y se menciona a mi folleto de la manera más clara, aludiendo a la Gaceta de la Cruz, que acababa de publicar dos artículos de fondo acerca de mi conferencia. Mas tampoco aquí acierta la Gaceta Popular, llevada sin duda de la más pura «limpieza espiritual» que siempre la inspira, a dejar de mentir del modo más descarado. Poniendo entre comillas las palabras «el verdadero demócrata modelo», pretende sugerir hipócritamente a sus lectores la apariencia engañosa de que es la Gaceta de la Cruz la que así me califica, cuando a este periódico no se le pasó jamás por las mientes emplear semejante expresión ni ninguna otra que se le parezca, limitándose a combatir del modo más enérgico mi folleto, aunque reconozca en él una gran claridad y consecuencia lógica, elogio que puede tributarse hasta al adversario más encarnizado y que no sería tal elogio si no viviésemos en una época en que el estilo y la argumentación de la Gaceta popular empiezan a hacer escuela.
Ahora bien, si después de aludirme tan claramente, la Gaceta Popular, orgullosa de sus suscriptores y faltas de sintaxis – 34.000 dice que tiene, suscriptores se entiende, pues las faltas de sintaxis exceden con creces de esa cifra en cada trimestre– cree incompatible con su «limpieza» habernos aludido en sus editoriales a mí y a mi folleto, en el cual pongo bastante de relieve, aunque sea de pasada, la pobreza espiritual de ese periódico y el daño político que hace, no demostrará más que una cosa: que sus procedimientos tratándose de reflejar simples hechos, son tan hipócritamente mentirosos como sus consejos políticos. A esto, sólo podemos replicar, con el poeta:
Non audet Stygius Pluto tentare quod audet
Effrenus monachus plenaque fraudis anus
Que el redactor de la Gaceta popular mande que se lo traduzcan.
F. Lassalle
Berlín, 14 de enero de 1863.
* * *
Derecho y poder
Carta abierta, por Fernando Lassalle
Advertencia preliminar
El 7 de febrero de este año apareció en la Reforma de Berlín un artículo editorial que me movió a dirigir a este periódico la carta que más abajo se reproduce suplicando su inserción.
La Reforma de Berlín, que se tiene por «radical», se negó a publicarla.
En vista de esto, envié la carta al Vossische Zeitung, haciendo constar que, si la Redacción, contra lo que yo esperaba, tenía algún reparo en insertarla en forma de artículo, le rogaba que la publicase como anuncio, pasándome la cuenta con arreglo a las tarifas de publicidad. A mi carta contestó la Redacción de la Vossische Zeitung en los siguientes términos:
«Estimado señor nuestro:
Lamentamos mucho no poder publicar en ninguna de las formas que nos propone el artículo que nos envía y adjunto le devolvemos, por entender que contiene ciertos pasajes que podrían dar lugar a reparos con arreglo a las leyes de imprenta.»
Los reparos que se pretextaban sólo eran, naturalmente, eso, un pretexto. El artículo no contenía nada que pudiese justificar su persecución ante los Tribunales –aparte que la responsabilidad sólo hubiera recaído sobre mí, como firmante–, y no es de creer que al periódico le asustase la perspectiva de que la Policía pudiera recoger cualquiera de los suplementos no políticos en que pudo haber metido como publicidad el artículo en cuestión.
Esa es la libertad de Prensa que otorgan a la democracia los órganos berlineses del partido progresista, en cuanto se trata de algo que no encaja en la ideología y en la lógica de su partido.
Ahogar, silenciar, reprimir todo lo que se salga del baratillo de ideas del partido progresista: tal es la táctica de ese partido y de sus órganos.
No en vano ninguno de esos periódicos –ni, con ellos la progresista Gaceta del Rin– se prestó a reproducir la declaración con que uno de estos días explicaba el diputado Martiny{1} las razones que le impulsaron a renunciar al acta, pura y simplemente porque desentonaban a los oídos del partido progresista.
Ir a llamar a las puertas del señor Zabel –Gaceta Nacional– hubiera sido más que ganas de perder el tiempo, sabiendo como yo sabía por anteriores experiencias, que nadie le puede arrebatar a este periódico la maestría en el arte de silenciar y ahogar.
Durante un momento, pensé –¡a esto ha llegado la democracia en Prusia, acosada por la conspiración de la coterie progresista en torno suyo!– si debía enviar la carta a la Gaceta de la Cruz, apelando a la cortesía del enemigo para buscar en sus columnas la hospitalidad que me negaban los periódicos del partido del progreso.
Pero luego, recapacité que no tenía por qué dar este gusto a las artes calumniadoras de la Gaceta Popular. Me quedaba todavía un camino: éste que sigo aquí, publicando la carta en forma de hoja.
F. Lassalle.»
Berlín, 13 de febrero de 1863.
Derecho y poder
Estimado señor director:
En el artículo editorial de la Reforma de Berlín, del 7 de febrero, sobre el mensaje de la Cámara alta, aparecen las siguientes palabras:
«El conde de Krassow coincide con Lassalle en entender que el conflicto planteado es una cuestión de poder.»
Como es sabido, fue la Gaceta Popular la que dió lugar al equívoco de que en mis conferencias sobre la Constitución se profesaba la teoría de que el poder debía anteponerse al derecho. Tampoco entre el público faltaron cabezas confusas que abrazasen esta ingeniosa interpretación, dando a entender, por lo visto, que el señor Bismarck, con su política, no hacía más que poner en práctica como un doctrino mis enseñanzas.
Las palabras transcritas pueden, por la forma en que están concebidas, contribuir a reforzar en otros este equívoco. Y por muy duro que a uno le resulte ante manifestaciones tales, hacer otra cosa que alzarse de hombros y sonreír, no quiero dejar pasar la ocasión sin hacer aquí algunas breves observaciones.
Si yo hubiese creado el mundo, es muy probable, probabilísimo, que, por lo que a este punto concreto se refiere, y a título de excepción, lo hubiera organizado ajustándome a los deseos de la Gaceta Popular y del conde de Schwerin{2}; es decir, de tal manera, que el derecho mandase sobre el poder. Pues así es, en efecto, como cumple a mis exigencias morales y a mis deseos.
Desgraciadamente, no me cupo a mí en suerte crear el mundo, y así, no tengo más remedio que declinar toda responsabilidad, lo mismo en lo que toca a las alabanzas que en lo que respecta a las censuras, por su actual organización.
Se olvida que mis conferencias no se proponen precisamente exponer y desarrollar lo que debiera ser, sino lo que real y verdaderamente es; que no pretenden ser disquisiciones éticas, sino investigaciones históricas.
Por eso, aun siendo evidente que el derecho debía prevalecer sobre el poder, tienen que resignarse a la evidencia de que, en la realidad, ocurre lo contrario, que es siempre el poder el que prevalece sobre el derecho y se le impone y lo sojuzga, hasta que el derecho, por su parte, consigue acumular a su servicio la cantidad suficiente de poder para aplastar el poder del desafuero y la arbitrariedad.
En aquellas conferencias se demuestra que históricamente es y ha sido siempre así, a la par que se ponen de relieve –como no puede menos de hacerlo una teoría– las razones internas que determinan el que en la realidad el poder prospere sobre el derecho desnudo y escueto; pero una investigación histórica cuya finalidad se reducía a patentizar lo que es y tal y como es, no tenía por qué entrometerse a decir lo que, con arreglo a la conciencia subjetiva del investigador, debiera ser. Dejemos a un lado aquellas razones teóricas profundas, para atenernos a lo que los hechos históricos demuestran y abonan. Y puesto que nos encontramos en la semana de los «sucesos patrióticos», permítame usted evocar unos cuantos recuerdos y formular unas cuantas preguntas que afectan a nuestra patria.
¿Prevaleció el derecho sobre el poder o el poder sobre el derecho cuando, en el mes de noviembre de 1848, fue disuelta por las bayonetas la Asamblea nacional?
¿Prevaleció el derecho sobre el poder o el poder sobre el derecho cuando la Cámara convocada para revisar la Constitución fue disuelta de nuevo en el año 1849, a pesar del artículo 112 de la Carta otorgada?
¿Prevaleció el derecho sobre el poder o el poder sobre el derecho cuando en el mes de junio de aquel mismo año fue abolido el derecho de sufragio universal reconocido y sancionado por la ley, para implantarse por decreto el sistema electoral de las tres clases?
¿Prevaleció el derecho sobre el poder o el poder sobre el derecho cuando este decreto electoral de las tres clases fue sancionado legislativamente por una Cámara elegida en virtud del mismo, siendo así que, en derecho, sólo lo podía sancionar una Asamblea elegida por sufragio universal, con arreglo a la ley que seguía rigiendo?
¿Prevaleció el derecho sobre el poder o el poder sobre el derecho cuando una Asamblea elegida por este sistema ilegal de las tres clases, en la que se congregaban un puñado de notables, pero que no era, ni mucho menos, la representación legal del país, se atrevió a sancionar aquella ley electoral y una Constitución, sin tener la menor competencia jurídica para hacerlo?
Y ahora, ¿prevalece el derecho sobre el poder o el poder sobre el derecho, cuando, una vez más, como la Cámara ha declarado, el Gobierno viola la Constitución, mantiene con sonrisa impasible sus medidas, y el Parlamento, a pesar de todo, se resigna y sigue prestándole, por el mero hecho de mantenerse reunido, una apariencia constitucional?
Me parece que, a la vista de todos estos hechos, no habrá nadie que dude que, en la realidad, el poder se impone al derecho desnudo y escueto, y no al revés.
Mas tampoco puedo por menos de declinar el honor de contar entre mis discípulos a los señores Bismarck y conde de Krassow.
El que actúa tiene que cargar con la plena responsabilidad de sus actos ante la moral y el derecho. A esa responsabilidad es ajeno el investigador teórico de la historia, que sólo se cuida de poner de relieve la realidad objetiva, destacando las leyes a que responde, sin preocuparse de lo que debiera ser. En el historiador, su punto de vista subjetivo, ético, no se identifica con el contenido de sus investigaciones, como se identifica en quien actúa con el contenido de sus actos. El señor Bismarck no hace más que confirmar, con su modo de gobernar, lo que yo me había limitado a poner históricamente de manifiesto como una realidad. Lo cual no quiere decir que yo le haya dado las normas éticas a que había de ajustar su actuación.
¿Y qué significa, ante la evidencia de lo que queda dicho, el júbilo devoto con que la Cámara acogió la declaración del conde de Schwerin, asegurando que en el Estado prusiano «el derecho prosperaba sobre el poder»? Buenas intenciones, y nada más. Esa declaración tendría un valor solemne si se tratase de hombres resueltos por encima de todo a someter el poder a los mandatos del derecho. Pero no es así.
¿Cómo un hombre como el conde de Schwerin, que intervino personalmente como diputado y como ministro en la mayoría de las violaciones de derecho que acabamos de enumerar, se atreve a decir que el derecho está por encima del poder?
Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hablar de derecho en el Estado prusiano, más que la democracia, la antigua y verdadera democracia,{3} la única que se ha mantenido siempre fiel al derecho, sin humillarse a pactar con el poder.
El conde de Schwerin no tiene derecho a hablar de derecho, habiendo tomado parte activa en la mayoría de sus violaciones.
La Gaceta Popular no tiene derecho a hablar de derecho, habiéndose pasado varios años aceptando la Constitución de los notables y todas las violaciones de derecho que enumerábamos, y no sólo aceptándolas, sino más aún, ensalzándolas y glorificándolas.
El señor von Unruh no tiene derecho a hablar de derecho, cuando entre las actas finales de la Asamblea nacional de 1848 figura una protesta firmada por él, en que abjura solemnemente de todo lo que ahora predica declarándolo nulo e ilegal.
El partido progresista no tiene derecho a hablar de derecho cuando acepta de buen grado su más flagrante violación.
La democracia –¡y de ello se siente orgullosa!– es la única que tiene derecho a hablar de derecho, porque es también la única que jamás ha sancionado ni una sola de sus violaciones.
¡Cuántas veces nos habrán reprochado la Gaceta Popular y otros periódicos de esa cuerda que sólo éramos unos fanáticos abstractos del derecho! Ahora, viran en redondo y nos acusan de ser unos fanáticos del poder, de defender una política de fuerza. No hay tal cosa. La democracia no se ha apartado nunca ni un punto de la línea del derecho. Es la Gaceta Popular, son el conde de Schwerin, el señor von Unruh y el partido progresista, quienes dejan abandonado al derecho para conseguir en la transacción unas migajas de poder. Pero las cuentas les han salido erradas. Han soltado la prenda del derecho, pero de ese poder que habían de recibir a cambio de su claudicación no les han tocado, como era justo y natural, más que los puntapiés.
Sólo en la democracia reside el derecho, en toda su plenitud, y en ella residirá también pronto, en toda su integridad, el poder.
Para que sirvan de orientación a muchas cabezas confusas, en esta época de confusión, le agradecería, estimado señor director, así como a todos los demás periódicos a quienes cabe considerar capaces de esta obra de equidad, que reprodujesen las anteriores líneas.
Su afmo. s.s.
F. Lassalle
Berlín, 7 de febrero de 1863.
——
{1} Véase el final de la Introducción histórica de Franz Mehring.
{2} El conde de Schwerin, un «liberal viejo», que el 27 de enero de 1863 se había enfrentado con Bismarck en la Cámara, declarando que, a la larga, la dinastía prusiana sólo podría mantenerse en el trono sobre este axioma: «el derecho prevalece sobre el poder», Bismarck le contestó, diciendo que no se habían interpretado bien sus palabras.
{3} Véase Franz Mehring en la Introducción histórica, al final.
(páginas 137-156.)
Otros libros de la Colección “Panorama”
El Partido Socialista ante la realidad política española, por Gabriel Morón, prólogo de Álvaro de Albornoz, 202 páginas, 4 pesetas.
La Internacional sangrienta de los armamentos, por Otto Lehmann, 205 páginas, 4 pesetas.
La Economía mundial y el Imperialismo, por N. Bujarin, con un prólogo de Lenin; 272 paginas, 4 pesetas.
Carlos Marx (Ensayo para un juicio), segunda edición, por R. Wilbrandt, prólogo de G. Franco; 224 páginas, 4 pesetas.
La Ciencia en el país de los Soviets, por I. G. Crowther; 177 páginas y profusión de grabados, 4 pesetas.
(página 160)
[ Versión íntegra del texto contenido en este libro impreso de 160 páginas publicado en Madrid por Editorial Cenit en 1931. ]
