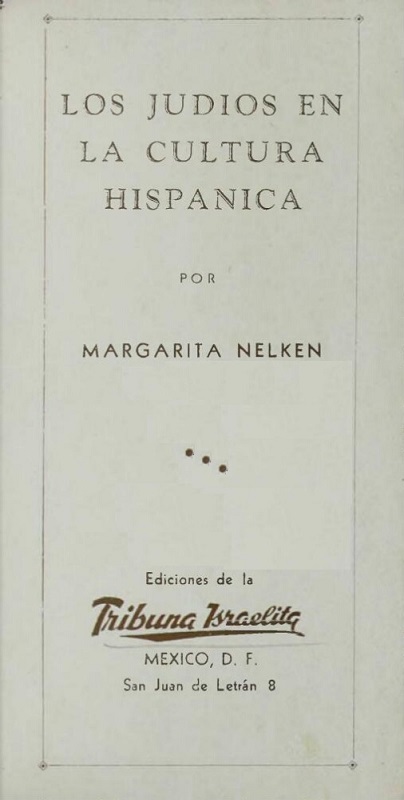Los judíos en la cultura hispánica
por Margarita Nelken
Ediciones de la Tribuna Israelita
México, D. F. - San Juan de Letrán 8
[ 1950 ]
I
Procedencia
En la segunda mitad del siglo X, el rey de los Kassars, –pueblo, éste, de la Rusia meridional– judío, aunque no de origen, recibió una misiva, firmada por Khasdai ibn Sapirt, el cual era, a la sazón, el consejero, o “privado” hebreo del sultán de Córdoba, Abderramán III. En esta misiva de Khasdai ibn Sapirt, cuyas fechas de nacimiento y muerte sitúanse, aproximadamente, por los años de 915 y 990, aparece por vez primera, en documento conocido, el nombre hebraico de España; ello, en párrafo que textualmente dice así: “El nombre del país que habitamos, es, en lengua santa, Sefarad, y en la lengua de los ismaelitas dueños de la región, Andalucía”.
Los ismaelitas de que habla el consejero del sultán, eran los árabes. El vocablo Sefarad, por él empleado, es el que había de dar origen, en lenguaje moderno, al de Sefardia. De aquí que los judíos procedentes de la península ibérica, y diseminados por el mundo, principalmente por el sur de Francia, Italia y demás orillas del Mediterráneo, y en primer lugar, por supuesto, por el norte de África, lleven el nombre de sefardíes, o sefarditas.
En Noráfrica y en los países del Mediterráneo oriental o levantinos, el sefardita, expulsado desde ya cerca de cinco siglos del suelo de sus mayores, conserva, como su más preciado tesoro, la lengua que, al mismo grado ya que el hebreo, era la suya propia. Una conseja, comúnmente admitida, quiere que muchas familias judías, descendientes de España, guarden aún hoy, en su casa de Fez o de Salónica, la llave de la mansión ancestral de Córdoba o de Granada; quizá sea cierto en algún caso excepcional, pero, por muy poético y emotivo que resulte tal dicho, no pasa de leyenda. En cambio, sí tiene enorme trascendencia el hecho de que esas muchedumbres dispersas por diversos países, cuyos hábitos, como es natural, a lo largo de las generaciones, han ido poco a poco fusionándose con su propia idiosincrasia; sí tiene enorme trascendencia el hecho de que sigan pensando y hablando en castellano. Pensando y hablando, en suma, y en cierto modo, como españoles. Ellos, los sefardíes de nuevo empujados hacia Oriente, por la intolerancia de los que así creían mejor salvaguardar la unidad espiritual de España –(y también, fuerza es decirlo, por la avidez de aquellos a quienes las riquezas acumuladas por los hebreos, y los destacados puestos que tantos y tantos de ellos ocupaban, no dejaban punto de sosiego)– ellos llevábanse consigo la lengua que, desde varias centurias, habíase hecho tan suya como de cualquiera de los pueblos que integraban los dominios de sus perseguidores; y, esa lengua, la habrían de conservar, a través de los siglos, en ciertos lugares de su nuevo destino, casi intacta. Ahora bien: una Cultura, cuando se halla fuertemente enraizada en las tradiciones de un pueblo; cuando, desde remotísimo tiempo forma parte consubstancial de estas tradiciones, no desaparece porque en su contra se eleven las artificiales barreras de unas prohibiciones, así sean estas tan severas y temibles como las del Santo Oficio. Los judíos fueron expulsados de la península ibérica; lleváronse consigo su idioma, y lo mantuvieron vivo a través de sus vicisitudes, y de las mutaciones de los siglos y ambientes; incluso, resguardado de las modificaciones que los distintos contactos e interinfluencias, habrían de ir aportando al castellano de la propia, lejana y siempre añorada “madre Patria”. Las huellas de su espíritu, no por eso desaparecieron, ni dejaron de aparecer en la Literatura castellana. Y es que estas huellas eran tan profundas, que el procurar recorrerlas, por sucintamente que sea, equivale a penetrar en uno de los aspectos más característicos de la Cultura hispana. Una de sus aportaciones más decisivas al acervo de la Cultura universal.
❦
¿De dónde, y cómo, habían llegado a España, a “Sefarad”, esos judíos que tan españoles habían de ser?
Blasonaban ellos de descender de las tribus de Levi y de Judah. Asimismo, afirmaban haber arribado a la península en tiempos de Nabucodonosor, en expediciones a cargo de hábiles marinos, adiestrados en su arte por los tirios, maestros en navegación; e incluso, que la fundación por ellos de Toledo, era contemporánea de Asuero. Difícil es precisar con exactitud la época de las primeras radicaciones hebreas en la península ibérica; no lo es el pensar que, al igual que los fenicios, los judíos tendrían, ya con antelación de muchos siglos a nuestra era, comercio regular con el sur de la península; que este comercio hubo de intensificarse durante la dominación romana –(Estrabón da reiterados testimonios de ello)– y que, al acaecer el magno desastre de la destrucción de Jerusalén por las hordas de Tito, aquel pueblo arrojado de sus hogares se dirigiera hacia los territorios del otro extremo del Mediterráneo, con los cuales tenía ya relaciones, y en los que, por consiguiente, suponía habría de encontrar más fácil acomodo.
Lo que no ofrece duda es que, a principios del siglo IV, los judíos se hallan instalados en España. De ello existe un testimonio irrecusable: el de los llamados “Cánones” del Concilio de “Iliberis”, que tuvo lugar entre el año 300 y el 303, y en el cual los obispos congregados ocupáronse reiteradamente de la existencia de los hebreos en la península.
Más tarde, estos judíos, ya radicados en “Iliberis”, verían su número reforzado por los que venían, no siempre de grado, formando parte de las invasiones islámicas. Sabido es que los árabes arrastraban consigo, dentro de sus ejércitos, a grupos compactos de judíos, sirios y de Palestina, a los cuales, con frecuencia, encomendaban el papel de “tropas de ocupación”, en las regiones que iban conquistando. Ocioso es apuntar que estos recién llegados fusionaríanse de inmediato con sus hermanos de raza, ya con antelación radicados en el país.
De otra parte, la invasión árabe representaba, para los judíos de España, una liberación. Más aún: el retorno a su dignidad de seres civilizados. Los visigodos habían reducido a los hebreos a la condición de esclavos; durante las postrimerías de la dominación visigótica, la degeneración de las costumbres habían alcanzado unas proporciones equiparables únicamente a las que privaron durante el Bajo Imperio; por aquellos lustros, eran casi solos los judíos los que mantenían en alto la llama del trabajo y del saber. Bien fuese porque les convenía a los árabes granjearse lo que hoy llamaríamos su “neutralidad”, o, incluso, su cooperación, como ayuda a la conquista de los dominios visigóticos; bien fuese porque advirtieron cuanto les convenía esa cooperación de los únicos grupos que, en la península significaban trabajo y estudio; lo cierto es que, desde el primer momento, procuraron estar bien con los hebreos, y que éstos, a su vez, en su lastimera condición, hubieron de acogerlos como a salvadores.
Andando el tiempo, tornaríanse los árabes, para con los judíos, no menos despiadados que los visigodos, cuyas leyes antijudías, en particular las dictadas por el rey Sisebuto (m. en 621) tienen párrafos que se dirían modelos cabales de las hitlerianas; mas, en aquella que podríamos llamar “luna de miel” de la invasión árabe, y en los periodos álgidos del Califato, cuando los moros creíanse seguros e indefinidamente poderosos, las manifestaciones de la cultura hebraica en la península ibérica van estrechamente unidas a las del desarrollo arábigo. Y esto, cual queda indicado, no sólo por ser la Cultura árabe la dominante en la España que lentamente iba saliendo de entre las tinieblas de la Alta Edad Media, sino por haber sido, la conquista de la península por los árabes, la que devolvió a los judíos de la península, tiranizados por los visigodos, sus posibilidades de desenvolvimiento cultural.
II
Primicias de la cultura hebraica en España
Los judíos y el califato
Tan pronto se hubieron instalado en el sur de la península, los árabes, más sin duda por razones “políticas” que de humanidad o de justicia, dieron a los hebreos allí radicados, y a los que con sus huestes habían traído, si no completa igualdad para con ellos, al menos libertad absoluta de practicar su religión, de enseñarla, y de abrir sus propias escuelas. Con la libertad religiosa y de enseñanza, o sea la de estudiar y comentar sus propios textos, no había, naturalmente, de tardar en florecer su propia Cultura.
La fama de Córdoba y Toledo, a partir del siglo IX, extendiose por todo Occidente; por todos los países que por entonces constituían el mundo civilizado. Se habla de Córdoba y de Toledo hasta más allá del Rhin. Los versos de sus poetas se recitan y admiran hasta en los claustros germánicos. Y estos poetas son, indistintamente, árabes o judíos. Y judíos –de ambos sexos–, son, muchas veces, los que los van recitando, o cantando. De las judías que, a la par que las moras, recorrían tierras y más tierras, y a veces harto distantes de su lugar de origen, para recrear con sus cantos y danzas a grandes señores, y aún a muchedumbres en fiesta, nos hablará Juan Ruiz, el célebre “Arcipreste de Hita”, todavía en el siglo XIV:
“Después fiz muchas cantigas de danza
para judías e moras e para entendederas,
para en instrumentos de comunales maneras,
el cantar que non sabes, oílo a cantaderas…”
Ahora bien, mucho antes, las cantaderas y danzaderas, lo mismo judías que moras, tenían fama, en toda la Península, y en la Europa por la cual el brillo de las cortes resplandecía con inigualados destellos. Menéndez Pelayo no vacila en definir la juglaría “el modo de mendicidad más alegre y socorrido”. El oficio de poeta, por aquellos tiempos medievales, a menudo confundíase todavía con el de juglar; y así como los poetas cristianos solían ser empedernidos viajeros, que iban de corte en corte, y de castillo en castillo, los poetas judíos solían ir de ciudad en ciudad, pidiendo hospitalidad a las sinagogas. Y muchos, para ampliar sus posibles auditorios, su “radio de acción”, preferían escribir en castellano que en hebreo; al igual que los árabes que, por escribir directamente en castellano, o en latín, conocíanse por “moros latinados”.
Pero, sería craso error creer que el juglar era simple divulgador de invenciones ajenas. Hacíase una distinción absoluta entre aquellos que se contentaban con recitar o cantar versos compuestos por otros, y aquellos que daban curso a su propia inspiración:
“sabed que es sermonario
de las fábricas agenas,
de arte de ciego juglar;
que canta viejas fazañas,
que con un solo cantar
cala todas las Españas…”
dirase de un tal “Juan Poeta”, despreciándole por no ser de su cosecha lo que recita. Lo cual prueba que su caso no era el general. El nombre de “Isabel la Cantadera”, juglaresa de la corte de Pedro IV de Aragón, que los más de los historiadores que lo mencionan creen corresponder a una mujer judía, debe, por tanto, ser tenido, no por el de una simple recitadora sino, ya que mereció perpetuarse, por el de una poetisa singularmente apreciada.
La juglaría, en los siglos en que la Cultura, en la península ibérica, es el resultado de la yuxtaposición, o de la fusión, de tres civilizaciones: la hebrea, la árabe y la cristiana, aparece como la más importante manifestación de la lírica castellana. Nada de extraño, pues, que, por encima de denuestos y prohibiciones, que, reiteradamente intentaron rebajar en la estimación pública, a los juglares, y, sobre todo, a las juglaresas, asimilándolas a las soldaderas, conserve la Historia algunos nombres de juglares insignes, entre los cuales buen número eran judíos: como ese matrimonio de juglares, que Sancho IV de Castilla distinguía hasta el extremo de sentarle a su mesa; o esa María Pérez Balteira, que formaba parte de la corte del rey Fernando “el Santo”, que era riquísima, poseía propiedades cuantiosas, y no menos cuantiosas rentas, y, en 1269, acompañó al rey de Aragón, Jaime I, en la cruzada que éste inició.
Y es que el arte fue siempre el gran nivelador; o, si se prefiere, la llave mágica para franquear las puertas más herméticas. Y a los príncipes cristianos, como a los prelados, y a las muchedumbres de las plazas públicas, importábales, de estos artistas judíos, antes el nivel de su arte que su origen. Sin contar que, en la Alta Edad Media, aunque mentira parezca, existía en España, entre cristianos, árabes y judíos, un espíritu de tolerancia y convivencia que, en ciertos aspectos, hace de aquellos siglos remotos épocas más avanzadas que las posteriores.
El hebreo, el árabe y el latín, eran, y por igual para los sectores ilustrados de una u otra raza y religión, los idiomas cultos y refinados.
❦
Poco a poco, tras los tiempos negros de la decadencia visigótica, tan ominosos para los judíos de España, resurge en la península la Cultura específicamente hebraica y, desde la península hispánica, difúndese por Europa, a través de las Academias rabínicas (Ieshiboth), famosas ya, por todo el Occidente europeo, en el siglo X, y entre las cuales habían de descollar principalmente, primero la de Córdoba, y, más tarde, la de Barcelona.
Las cortes cristianas eran, por entonces, aún semi-bárbaras, ignorantes por completo, y por igual, de los refinamientos del espíritu y del vivir; en cambio, los eruditos, poetas y hombres de ciencia judíos y árabes, hacían de España, la España de los fastos de Andalucía y de Toledo, punto de atracción de cuantos soñaban con la corte de Abderramán III, a la que se calificaba de “gala del mundo”. Córdoba es la Atenas de ese lento y penoso resurgir de la civilización de entre las tinieblas en que la había sumido el desplome del mundo antiguo: “Corduba famosa, locuples de nomine dicta…” Y en esa corte de Abderramán III, faro de Europa; en esas ciudades del Califato, que por un tiempo fue, en Europa, el único punto realmente progresivo y refinado, los judíos, por igual en las Letras que en la Ciencia, ocupan un puesto de primerísima categoría.
La característica más destacada de la Cultura que pudiéramos llamar hispanohebraica, bajo la dominación árabe, fue su interferencia constante con el Califato. Y ello, lo mismo en la propia España, que en el norte de África; en particular en Túnez, en donde, en la segunda mitad del siglo IX, y comienzos del X, brilló, con singular relieve, el nombre de Isaac Israeli, médico ilustre, y filósofo de producción fecunda: autor, entre otras muchas obras, de “El Libro de los Elementos”, “El Libro del espíritu y del alma”, y “El Libro de las Definiciones”, en que se advierte clara una propensión al Neoplatonismo, y cuya influencia, entre los filósofos medioevales, y no sólo entre los hebreos, perduró largo tiempo.
Pero, a fines del siglo X, iníciase ya, en la propia península, un florecimiento de Literatura hebraica de habla castellana, que presenta los visos de un movimiento intelectual de inconfundible idiosincrasia. Moralistas como Bahia ibn Pakuda, autor del tratado “Deberes del corazón”, de tono ascético y, a ratos, estoico; historiadores como Moisés ibn Gikatilla, que, por vez primera, intentó aplicar la exégesis histórica al Antiguo Testamento; poetas de la valía de un Samuel ibn Nagdilah (993-1055) que, por otra parte, fue también insigne tratadista, aseveran la importancia de la Cultura hebraica-hispánica, en aquella centuria.
❦
Samuel ibn Nagdilah, merece le dediquemos un párrafo especial. Había nacido en Córdoba, y allí dedicó su juventud al estudio, aprendiendo con fruición el hebreo, el árabe, el latín, el caldeo, e iniciándose, bajo la dirección de Rabbi Hanoch, en la ciencia talmúdica, y, bajo la de Abu-Zacarias-ben-David, en la filosofía. Sus contemporáneos ponderan sus conocimientos matemáticos y gramáticos, y, sobre todo, su saber para redactar documentos, y desentrañar peliagudas situaciones diplomáticas. Y, más que nada, alaban el celo con que se convirtió en protector de sus hermanos de raza. Y es que por entonces, ya los judíos habían vuelto a conocer, en suelo hispano, la amargura de las persecuciones. Al menos de una, que cuenta entre las más inmisericordes; aquella que se conoce por la persecución de Suleyman, y por la cual este príncipe quiso vengar, en los judíos, la ayuda que el conde de Barcelona había prestado a sus enemigos, y que él creía ser fruto de negociaciones llevadas a cabo por unos negociantes hebreos de Córdoba. El 19 de abril de 1013, eran arrojados de esta riquísima ciudad aquellos que precisamente constituían, en mucho, su riqueza. Por Valencia, por Castilla, más al norte aún, dispersábanse los que tanto lustre habían dado a sus cortes arábigas. Algunos hallaban acogida en Granada: entre estos, el Rabbi Samuel ibn Nagdilah, o Nagdela, también conocido, por Samuel Levi Aben Nagrela quien, en aquel nuevo reino, había de alcanzar los más altos puestos y honores.
El gobernador árabe tuvo ocasión de poner a prueba su saber y prudencia. Quedó tan satisfecho de sus servicios, que, en su lecho de muerte, recomendó a su soberano lo utilizara como hombre de confianza.
Y, en efecto, el califa le nombró, primero, secretario privado, y, al poco, “guazir”: con lo cual el polígrafo judío convertíase en el hombre más poderoso de la corte, hasta el extremo de que los escritores cortesanos –árabes y judíos– dedicáronle numerosos poemas, de una adulación rayana en la desvergüenza. Verdad es que los poetas y hombres de ciencia de Granada, o en Granada refugiados tras el saqueo de sus moradas cordobesas, hallaban, en Rabí Samuel, el más generoso mecenaje. Su muerte fue considerada como una verdadera calamidad nacional, principalmente por sus correligionarios, que en él perdían a un incomparable valedor. Después de su muerte, sus obras adquirieron, si cabe, mayor fama aún que las que ya tenían.
Eran, estas: “Hilcheta Gabriata” y “Mebo ha-Talmud”, comentarios acerca del Talmud, y metodología para estudiar el mismo; “Ben Mischele”, compilación de sentencias y parábolas; “Ben Koheleth”, tratado inspirado en el Eclesiastés; “Ben Tehillim” poemas religiosos inspirados en los Salmos, y, en fin, una colección de poesías profanas, de la más elevada espiritualidad, y entre las cuales es particularmente célebre la desgarradora despedida a su amada Córdoba.
❦
Contemporáneo de Rabbi Samuel ibn Nagdilah, y todavía más universal e imperecederamente famoso, es Salomón ibn Gabirol, cuya vida desarrollose, asimismo, por entero en España, y cuya obra tuvo extraordinarias e infinitas repercusiones, en la Cultura árabe primero, seguidamente en la Cultura general española, y en fin puede decirse, sin hipérbole, que en la Cultura general de la Edad Media.
Se da el caso curioso de que, hasta mediados de la pasada centuria –(exactamente en el año de 1846)–, no fue identificada su personalidad: sus escritos, pergeñados inicialmente en árabe, vertidos después al latín, resultábanles poco ortodoxos a los judíos, por lo cual éste no firmaba con su nombre sino sus versos. La significación de Gabirol o cual también se le llama, Aben Gabirol, o, en una tercera apelación, de índole arábiga, Avicebrón; su significación como poeta, es muy alta, y así ha sido unánimemente reconocida; mas queda oscurecida por su rango de filósofo, merced a su libro “Fons Vitae”, punto de partida del Neoplatonismo, y que estudiada, comentada y discutida por los escolásticos cristianos, los cuales, unas veces creían habérselas con la creación de un filósofo cristiano; otras, con la de un árabe, mas sin sospechar jamás se tratara realmente de la obra de un filósofo judío.
Sábese de él, a través de los datos autobiográficos diseminados en “Fons Vitae”, y que, a Salomón Mimk, le sirvieron para, en el siglo pasado, identificar a Ben Gabirol con Avicebrón, o sea, el poeta con el filósofo; sábese que nació en Málaga, en 1021, y que murió en Valencia, en 1058. Que su existencia es como el reverso de la de su contemporáneo, el privado del rey de Granada, pues él fue un escritor pobre, que iba de ciudad en ciudad, como un juglar, acogiéndose a la hospitalidad, por no decir a la caridad de las sinagogas de los lugares a que llegaba en sus continuas andanzas. Su obra poética ofrece, a parte su intrínseco valor lírico, el mérito de la introducción de los metros árabes. Conviene, además, mencionar que algunas de sus composiciones en verso, de inspiración religiosa, han sido más tarde introducidas en la liturgia cristiana: por ejemplo, su “Kether Malkuth” (Corona de la Realeza).
Mas, ya hemos dicho que en Gabirol, el filósofo sobrepasa al poeta, por grandes que sean los merecimientos de éste último. Durante toda la Edad Media, y aún ya entrado el Renacimiento, todo el Occidente culto; sus Universidades y sus distintas Escuelas filosóficas, se apasionaron por las doctrinas del “Fons Vitae”, y sostuvieron en torno a ellas enconadas disputas. Y, no deja de ser digno de atención, el hecho de que, a partir del siglo XII no fueron ya los filósofos hebreos, sino los cristianos, los que se encargaron de seguirlas difundiendo, en repetidas traducciones latinas.
❦
Salomón ibn Gabirol túvose, por los sabios de su raza, por un espíritu demoledor, cuyo racionalismo pugnaba peligrosamente con la ortodoxia que convenía mantener a salvo de cualquier contingencia. Juda Halevi, nacido en 1085, y conocido entre los árabes, por Ab'l Massanu'l Levi, a la vez que preclaro poeta, sin duda alguna uno de los más grandes entre los hebreos de todos los tiempos, autor de himnos de insuperable belleza, procuró, en sus obras de índole filosóficas, reaccionar, a la vez contra las tendencias racionalistas iniciadas por Gabirol, y contra la influencia arábiga, creciente entre los escritores judíos. Su obra titulada “Khozari”, trata, en forma de diálogo, de apuntalar la fe en sus contemporáneos con los soportes de una tradición inmutable.
Pero el “Khozari” es mucho más, y también muy otra cosa, que un tratado religioso. Contiene multitud de páginas en que su autor, ante todo poeta, traduce, en imágenes bellísimas, los pensamientos que acuden a su mente, independientemente de los razonamientos filosóficos; y aún descripciones de espectáculos de la Naturaleza. Encierra también –y hasta en su mismo título– una referencia a aquel famoso rey de una región de la Rusia meridional, al cual había enviado una epístola un consejero judío de un califa cordobés.
Ignórase el lugar exacto del nacimiento de Judá Halevi, aunque se comprende debió ser en Andalucía. Se sabe, en cambio, que murió –en 1140– en Jerusalén: según una leyenda comúnmente admitida como verídica, asesinado por un árabe, mientras cantaba uno de sus himnos.
❦
Los esfuerzos de Judá Halevi por devolver su integridad a la filosofía y literatura hispano-hebreas, no tuvieron más alcance que el de su propia personalidad.
Su obra siguió despertando viva admiración por la belleza de su estilo y elevación de su inspiración, más no logró detener el curso del tiempo. Poco después, un filósofo toledano, Abraham ibn Daud (1110-1180) va todavía más lejos que Gabirol, pues aspira nada menos que a la fusión de los textos de sus mayores con los aristotélicos. Su escrito filosófico más importante: “La Fe Sublime”, aunque obtuvo en su tiempo gran predicamento, no puede equipararse a la obra de Gabirol. En cambio, como historiador, destaca en primerísimo lugar, con su “Sefer ha-Kabbala” (Libro de la Tradición), el cual comprende la narración de los sucesos acaecidos desde los primeros períodos bíblicos, hasta los días de su autor.
Abraham ibn Daud no parece haber salido nunca de Toledo, y la fama que adquirió es una de las mejores pruebas de la resonancia que, en todo Occidente, tenían los movimientos intelectuales toledanos.
Verdad es que las traducciones hallábanse entonces a la orden del día. Contrariamente a lo que supone el vulgo, los siglos medievales inmediatamente anteriores al despuntar renacentista, acusaban ya una fiebre de saber, y ese sentido universalista que, en el auge del Renacimiento, habían de hacer, de los espíritus rectores, de cualquier país que fuesen, verdaderos ciudadanos del mundo, tal como hoy lo entendemos. Por ello, no es de extrañar el que una Escuela de traductores, fundada en Toledo, por el año de 1125, por el arzobispo Raimundo, contara entre sus maestros y alumnos, a la vez a ingleses y franceses, a italianos y a árabes, y a varios eruditos –o aspirantes a eruditos judíos.
Sobradamente conocidas son las traducciones castellanas del Talmud y de la Kabala, así como de la Biblia, hechas por orden del rey Alfonso “el Sabio”. Conviene, asimismo, no olvidar aquí, por su particular importancia, una publicación anónima de una versión castellana, y en verso, de las “Sentencias de Salomón”. De continuo repetida, durante toda la Edad Media, la obra, bajo el título de: “Proverbios en rimo del sabio Salomón, rey de Israel”, vió la luz primera en el siglo XIII. Cierto es que ha sido con frecuencia atribuida a distintos autores; más, como hasta la fecha no ha sido posible establecer con seguridad la paternidad de ninguno de ellos, preferible es seguir teniéndola por labor de traductor ignoto, o sea por publicación anónima, cual queda sentado más arriba.
Y, ya que de traducciones de obras hebreas hablamos, citamos ya de una vez, aun cuando el riguroso orden cronológico la reservara para más adelante, la celebérrima traducción del “Cantar de los Cantares”, hecha directamente del hebreo, por Fray Luis de León, y que, en 1572, le acarrearía aquella condena, que había de pasar a la Historia por dar origen, en su término, a la conocida frase –elevada a categoría de dicho popular– con la cual el ilustre poeta reanudó su docta enseñanza, en la Universidad salmantina, al cabo de los cinco años transcurridos en prisión en Valladolid: “Decíamos ayer…”
Tal traducción demuestra la admiración que envolvía a los textos bíblicos, y el interés por conocerlos literalmente. La sentencia del tribunal inquisitorial, a su vez demuestra el temor de que esta admiración hacia los textos hebreos despertara, en los públicos cristianos, peligrosas simpatías hacia los perseguidos, cuya Cultura seguía atrayendo a los eruditos. Y, en fin, y esto a título tan sólo de pequeña diversión, que rompa la aridez de estas páginas, recordemos, de paso, que esa bellísima traducción de la inmortal loa a la Sulamita, el catedrático de Salamanca, habíasela dedicado a Isabel Osorio, quien ya pertenecía también a una orden monástica. Hecho que, de seguro, encocoraría aún más a los furibundos inquisidores.
❦
Pero tornemos a la filosofía, y al nobilísimo afán, por parte de algunas de las lumbreras de la filosofía hebraica, de procurar, por medio de sus escritos, enfrentarse con aquellos que, a cuenta de discusiones de tipo religioso, intentaban, ya en tiempos del Califato, y aún en aquellos ambientes en que los judíos gozaban de mayor estimación, arruinar su crédito en la opinión del vulgo en general, y, muy en particular, de los poderosos que dispensaban honores y riquezas a los más distinguidos hijos de Israel.
“Las Guerras del Señor”, obra con que, a principios del siglo XII, Rabbi Ben Jacob-ben Reuben refuta los ataques dirigidos a su religión, no traspasaron las lindes de un ambiente asaz reducido. En cambio, ese mismo siglo XII había de ver surgir, en Córdoba, a una de las glorias más certeras de las Letras hebraicas: Moisés ben Maimun más generalmente conocido por Maimónides, quien había, por encima de las fronteras espirituales y lingüísticas, de aparecer como uno de los genios más decisivos de la Edad Media, ya que, por su resonancia es uno de los filósofos cristianos de mayor alcance: Santo Tomás de Aquino, o “el doctor Angélico”, su obra adquirió unas perspectivas que se han prolongado hasta nuestros días.
Maimónides nace en 1135; cual queda dicho, en la andaluza ciudad de Córdoba. Más, por lo visto, la benevolencia que los árabes demostraban hacia los judíos cuando su invasión de la península, y que mantuvieron en tanto les fue útil contar con un pueblo amigo frente a los ataques de otros, o en vista de los ataques que a otros dirigían; esa benevolencia, al correr del tiempo, tenía ya sus altibajos, con los cuales íbase paulatinamente desvaneciendo, a medida que la Cultura judía, cada día más pujante y de proporciones más “internacionales”, alzábase ante la suya como peligrosa rival. A medida, también, que el favor dispensado por los príncipes árabes a sus consejeros judíos, y las misiones confidenciales que éstos desempeñaban, despertaban envidias, y azuzaban recelos y rencores. De Maimónides, se sabe que le alcanzó la toma de Córdoba por los Almohades, cuyo fanatismo ensangrentó las losas de aquella “sultana del Califato de Occidente”. Fue, aquella, una era negra para los hebreos españoles, a quienes se perseguía bajo el peregrino pretexto de que existía un texto antiguo, en el cual los hijos de Israel prometían, si para el siglo V de la Hégira no había llegado su Mesías, someterse a la ley del Korán.
El pretexto no podía ser más burdo. Pero se le hacía descansar nada menos que en un compromiso adquirido con el propio Profeta. No era menester más, para que las turbas fanatizadas aprovecharan la coyuntura que se les ofrecía de entrar a saco en las sinagogas y mansiones de los ricos judíos. Noticias fidedignas hay de que Maimónides –llamado a veces, entre los árabes, Rambam– valiéndose de su prestigio y autoridad moral, recomendoles a sus correligionarios no vacilaran, si preciso les fuere, en convertirse al islamismo, siquiera “de puertas afuera”. Pensaría, sin duda, que las exacciones de unos ignorantes no merecían el martirio de unos fieles que, al permanecer de este modo en sus hogares, podían, incluso, mejor defender la fe y Cultura de sus mayores. Ahora bien: él personalmente, prefirió expatriarse. Después de difundir, en su “Sepher-ha-Kabbalah” primero, y, algo más tarde, en su famoso “Iggeret Teman”, escrito dirigido al Gran Rabino de la arábiga región del Yemen, su docta opinión respecto a la aparición, por tres veces repetida, de falsos mesías: la primera en Francia, en el año de 1087; la segunda, en Fez, de Marruecos, en 1127, y la tercera, por fin, en Ispahan, de Persia, en 1172, abandonó Córdoba, junto con sus familiares, andando el año de 1148.
Es fama que, llegando a tierras de África, hubo todavía, por cierto tiempo, de vagar por el desierto, para librar su vida y la de los suyos. Quizá acudiese a su mente, en aquellas jornadas azarosas, la recomendación que, antes de dejar suelo ibérico, habíales hecho a los de su raza, amenazados de martirio si no abrazaban la fe de Mahoma. Y pensara que esa seguridad que les diera, de que el abrazar el Islamismo, “a fuerza”, no entrañaba pecado de idolatría, ya que, al hacerlo, no habrían de proclamar sino un único Dios: quizá pensara que bien podía, él mismo, haberse sujetado a ella, siquiera en aras a la avanzada edad de su padre, a quien esa huida obligaba a penalidades y fatigas en desproporción con los años cumplidos. Mas, sea como fuere, su entereza no flaqueó.
En 1160 le encontramos ya establecido, con los suyos, en Fez, la populosa ciudad de las legendarias murallas y los innúmeros palacios. Bien porque no hallara en ella ambiente propicio a sus especulaciones intelectuales; bien –y es lo más probable– porque los ecos de su fama movieran al sultán de El Cairo a atraérselo a su corte, el hecho es que la estancia en Fez fue breve, pues, en 1165, ya se halla radicado en El Cairo, en donde el sultán Saladino le nombró médico de su especial confianza; cargo que cumuló, además, con el de Gran Rabino. Y allí murió, en 1204, en medio de la unánime reverencia habiendo gozado, en sus últimos años, del respeto que únicamente a los más grandes ingenios envuelve, pero que muy pocos de ellos logran gozar en vida. Su cuerpo fue llevado a orillas del Lago Tiberíades, en donde su sepulcro, a través de los siglos transcurridos desde entonces y de las convulsiones políticas que los han salpicado, ha sido por igual venerado por judíos, por árabes y por cristianos.
Maimónides tiénese, sin disputa, por uno de los sabios que mayor brillo dan a la Cultura hispana. Su obra es copiosa, y aunque le ha merecido el apodo de “Platón judío”, se halla por entero encaminada a desbrozar de sus oscuridades los textos santos y a comentarlos, salvándolos de exégesis superfluas. Constituye, cual se ha dicho, la manifestación más cumplida del racionalismo hebreo, que se esforzaba, en la Edad Media, por adaptar, a la evolución de las Ideas, una doctrina que sus heraldos más calificados habían ido paulatinamente privando de toda vibración, y hasta de su misma savia.
Así vemos cómo logró clasificar, en dieciséis títulos, el Talmud. (En “Mishne Torah” –Repetición de la Ley–, o “Iad Khasaka” –Mano Fuerte–). Como, en “Mishna” (obra cuyo nombre árabe es: “Kitabu’l siragi”, o sea “El Libro de la Lámpara”, título bajo el cual es universalmente conocida) reduce a trece artículos los que juzga fundamentales (I: Existencia de Dios; 2: Unidad de Dios; 3: Espiritualidad de Dios; 4: Eternidad de Dios; 5: Sólo Dios ha de ser adorado; 6: Dios se ha revelado a los hombres por mediación de sus profetas; 7: Moisés es, entre los profetas, el más grande; 8: Moisés dictó las Leyes de Dios en el Sinaí; 9: Tales Leyes son inmutables, puesto que son divinas; 10: El hombre es libre en sus actos, mas estos actos, Dios los prevé; 11: Existe una recompensa final; 12: La llegada del Mesías será un hecho; 13: La resurrección será un hecho). Como, en fin, en la que muchos tienen por su obra cumbre: “More Nebukim” (en árabe: “Dalatu’l Haiirina”), libro mundialmente célebre bajo el título de “Guía de los Perplejos”, procura, en cierto modo, conciliar las enseñanzas bíblicas con las aristotélicas.
Su título, él mismo se ha cuidado de explicarlo, en la Introducción, en la cual, tras anunciar que se ha propuesto “dar la ciencia de la ley en su realidad… al hombre que ha estudiado la ciencia de los filósofos, que se siente atraído y guiado por la razón humana, pero que está desconcertado respecto al significado exterior de la ley, y, por tal causa, este hombre piadoso y culto permanece en la turbación”, dice que ese tratado tiene por objeto “explicar las alegorías oscuras que se hallan en los libros de los profetas”, y abriga la esperanza de que su lectura hará “encontrar el camino recto y superar toda turbación”.
Baste decir que un Baruch Spinoza había, más tarde, de nutrir sus postulados con varios de los razonamientos de Maimónides, para percatarse de la trascendencia de los escritos del gran cordobés.
❦
Maimónides era un precursor, cuyo genio se anticipaba a su época. Su afán racionalista había, por fuerza, de chocar con la resistencia ideológica, de aquellos de sus correligionarios todavía mal preparados para acompañarle en sus atrevidas conclusiones. Así vemos, en la misma España, cómo otros filósofos judíos, quienes, desde luego, deberían más propiamente ser calificados de “talmudistas”, procurarán oponerse, con sus escritos, a la corriente renovadora del “Platón judío”.
Tratábase, en su opinión, de salvaguardar la pureza de la fe; y así, no es de sorprender que su obra, aunque con pretensiones a la serenidad del discurso filosófico, aparezca con ribetes abiertamente polémicos. Tal, la de Jacob Ben Asher, que se ocupó sobre todo de las leyes y Jurisprudencia contenidas en el Talmud. Tal, la de Moseh Bar Najman –o Moisés ben Nakhman–, llamado “Gerondi”, por haber nacido, en 1194, en la catalana ciudad de Gerona, que murió en Palestina, hacia 1270, o 72, y de quien nos ocuparemos al tratar de la Cultura hebraica en las cortes cristianas, y cuyos comentarios a la Biblia, en realidad, no son sino un intento de refutación de Maimónides. Tal, por fin, “El Rabí de España”, o sea Salomón ben Adreth, nacido en 1235, que mereció ese apodo por su erudición talmúdica, expuesta en “Torath ha Baíth” (La enseñanza de la casa), tratado que prosigue la lucha contra las tendencias racionalistas, pero que ha sobrevivido en las Letras, principalmente a causa de sus escritos acerca de los usos, y costumbres de su pueblo.
❦
Y ya nos encontramos, con Salomón ben Adreth, que murió en 1310, en los tiempos en que los eruditos y poetas, filósofos y hombres de ciencia judíos, en sus grandezas y en sus desventuras, relacionáronse antes con los reyes y príncipes cristianos que con los príncipes árabes.
Para la Cultura hebraica, la derrota del califato de Occidente hubo, de momento, de representar un desastre tan grande como para los mismos árabes.
No es cosa, en este breve bosquejo de la Cultura hebraica en la España anterior a la expulsión de los judíos, de extendernos sobre las condiciones sociales y políticas en que esta Cultura se desarrolló bajo, y junto –muy junto– al Califato. Ciertos episodios históricos, sobradamente divulgados, tales como el extraordinario favor de que gozó, junto a Abderramán III, un Abu Joseph Aben Hasdai, quien, en varias ocasiones, fue su embajador, o lo que hoy diríamos su Ministro de Estado, o Secretario de Relaciones Exteriores; o la no menos extraordinaria privanza, junto a Mohammad Abi-Amer-Almanzor, de Jacob Aben-Gan, judío de Córdoba, que llegó a Juez (Hagib) Supremo, no ya sólo del “Andalus”, sino, además, del Imperio de Fez, dicen, mejor que cualquier comentario, cuál era la condición, bajo el Califato, al menos en sus más brillantes períodos, de los judíos, a los cuales su saber y dotes personales franqueaban los umbrales de los alcázares de los príncipes arábigos.
Con todo, no estará de más, en este sucinto examen, aludir a una rama de la ciencia en que más alto descollaban los hebreos, y que era precisamente la que, en buena parte, les valía el favor de los califas. Esta es la medicina.
Desde que, por la Décima Centuria, consumose la decadencia de las Academias Rabínicas de Oriente, habían afluido a la península ibérica toda suerte de sabios: entre ellos, los diestros en el arte de curar. Precisamente aquel Abu Joseph, valido de Abderramán III, según sus enemigos, debía su alto puesto, antes que a sus otros merecimientos, a la confianza que el sultán tenía en sus fórmulas para remediarle los males del cuerpo. Y en verdad que la fama de su ciencia debió de sobrepasar en mucho la medida común, por cuanto doña Toda, reina viuda de Navarra, imploró, como una gran merced, el que el médico del sultán atendiera a su nieto, aquel infortunado don Sancho de León, apodado “el Gordo”, cuya gordura revestía proporciones de calamidad. Hasta Córdoba hicieron, pues, el viaje la reina viuda de Navarra y su elefantiásico nieto, y el haber, el médico judío, logrado reducir el volumen del joven a proporciones normales, a la vez que colmaba de orgullo al califa, que de tal guisa asentaba, ante las cortes cristianas, el esplendor cultural de la suya, había de servir para reforzar, en sumo grado, el prestigio de los hebreos todos, por todo Occidente.
❦
Hasta ahora, y salvando este breve paréntesis de orden científico, nos hemos ocupado principalmente del aspecto filosófico de la Cultura judía en tiempo de los árabes. Antes de pasar a las manifestaciones culturales –y, siguiendo el plan previamente trazado, literarias– de los judíos en las cortes de los príncipes cristianos de la Edad Media hispánica, hemos de retrotraernos algo en el tiempo, para evocar las figuras de aquellos hebreos que, bajo el califato, se destacaron como poetas, y aún como historiadores, moralistas, o en otras ramas específicamente de orden literario.
Más que en cualquier modalidad, adviértese en la lírica el desarrollo, a la par que de las influencias arábigas, de las castellanas. Más justo sería, desde luego, decir de las “interinfluencias”, ya que, a su vez, la poesía castellana habrá de acusar las huellas de su contacto con los poetas judíos. Pero no es, éste, capítulo que aquí nos incumbe tratar.
A comienzos del siglo XII, tenemos, verbigracia, al poeta Yehuda Ben Samuel, conocido por “El Levita”, quien gusta de intercalar, entre sus versos hebreos, otros de romance. Tenemos, sobre todo, en ese mismo siglo XII, a Moisés ibn Ezra, uno de los más grandes poetas judíos de todos los tiempos, cuya producción escribiose totalmente en árabe, y no sólo la poética, sino también la filosófica –menos importante que aquella–, e incluso, un “Tratado de Retórica”, primero en su género, en la literatura hebraica. Moisés ibn Ezra, había nacido en la andaluza ciudad de Granada, en el año de 1070, y toda su vida, que acabó en 1138, deslizose a la sombra del Califato, en el más riguroso y amplio sentido del término. Ha dejado, entre otras muchas composiciones que no han envejecido, una célebre Elegía a la muerte de su hermano, fiel trasunto de las clásicas “ritha” árabes, y unas doscientas composiciones religiosas, que, en su mayor parte, han quedado integradas a la liturgia mosaica.
Junto a él, fuerza nos es mencionar, y en el mismo plano de indiscutida superioridad, a otro altísimo poeta de la misma época: Abraham ibn Ezra, quien fue, además, uno de los iniciadores de la exégesis crítica de la Biblia. Gran viajero, llevó a cabo la hazaña de recorrer, en la primera mitad del siglo XII –pues nació en 1092, y murió en 1167– nada menos que Francia, Italia, Inglaterra, país por entonces punto menos que fabuloso para un habitante de la península ibérica, y por último, Egipto.
Se le ha comparado a su hermano de raza Enrique Heine: y es que su lírica, como la del autor del “Intermezzo”, suele yuxtaponer, a la manifestación de una ironía que nada perdona, la de una desolación en ocasiones desesperada. De él son los suspiros: “¡Ay de mí, el día en que nací!”, y “¡Me fatigo por llegar, y nunca llego!” cuyo acento, en verdad, diríase mejor correspondiente a nuestros actuales desasosiegos, que a los días del Medioevo.
Era toledano y su fama, quizá por razón de su constante viajar, extendiose muy pronto por todo Occidente. Tiénese memoria de los honores que le dispensaron los judíos del sur de Francia, en particular de Beziers, en donde se le dio el título, en magnífica ceremonia, de “príncipe de los judíos”, y a donde acudieron a saludarle rabinos de muy distantes lugares. Él, a cambio de esta pleitesía, dedicó a la comunidad judía de Beziers su obra: “El Nombre de Dios”, la cual alcanzó, de inmediato, extraordinaria difusión, lo mismo en Francia que en España.
De Judá al Kharizi, conócese poco de su vida. Sábese únicamente que nació en España, asimismo por el siglo XII, pero que no tardó en marchar a radicarse en Palestina. En sus versos imita, a veces sin recato alguno, a los poetas satíricos árabes, muy en boga por entonces.
Con este nombre de un “arabizante” tan empecinado, cerraremos la parte de los escritores judíos cuya actividad desplegose en la órbita de los moros invasores de la península.
III
En la órbita castellana
Porque fueron los reyes castellanos los que, a principios del siglo XV, perpetraron la expulsión de los judíos de ese suelo hispano que era en verdad su Patria, tanto por lo menos cual lo podía ser de pueblos llegados a la península más tarde que ellos, y que no tenían, como ellos, en su haber, para allí sentirse “en casa”, una contribución secular al engrandecimiento espiritual de España, es opinión corriente, en los no enterados, suponer que los reyes cristianos de la Edad Media fueron enemigos, y aún perseguidores constantes de los judíos asentados en la península. Siendo hecho demostrado por innumerables e incontrovertibles testimonios, el que por el contrario, durante largo tiempo, aquellos príncipes, más discretos y humanos que sus sucesores de edades que se consideran más avanzadas, tan sólo por ser posteriores, supieron tener, para con sus súbditos de la raza de Israel, el trato a que esta, por la parte que le tocaba en la grandeza de sus reinos, se había hecho acreedora.
En ella, la faceta de orden intelectual ocupa rango primerísimo.
❦
Al igual que de las cortes árabes, de las cristianas de la Edad Media, en suelo hispano, la Historia conserva abundantes nombres de judíos que obtuvieron, unas veces por sus dotes de estadistas y diplomáticos; otras por su habilidad para administrar las finanzas del reino; otras, en fin, por su rara ciencia médica, puestos destacados junto a los príncipes.
Si de médicos hablamos, nos encontramos con que, en 1202, el rey don Sancho de Navarra, por sobrenombre “el Fuerte”, les hace donación, a sus médicos hebreos, don Jucef y don Mosseh Aben Samuel –(y repárese en la consideración del “don”, que les aplican las crónicas de la época que lo relatan)– de una parte de las rentas de la aljama de Tudela. Con que Alfonso el Sabio repartía, entre sus médicos judíos y el obispo de Cuenca, la renta de la aljama toledana. Con que, lo mismo el infante don Manuel, que su hijo don Juan Manuel (sobrino de Alfonso el Sabio, y autor celebradísimo de “El Conde Lucanor”), en la segunda mitad del siglo XIII y primera del XIV, no tuvieron junto a sí más que a médicos judíos, o, cual se decía en Castilla, a “físicos”.
Imposible sería citar ni aún siquiera los más conocidos de entre estos “físicos” que, por espacio de varias centurias, tan destacados puestos ocuparon en la vida española medioeval. Punto menos que al azar, y sólo a título de ejemplos, mencionemos, pues, tan sólo a don Cidelo y don Ruy Capon –este último “físico” de la reina doña Urraca– ilustres en Castilla; a don Jucef Aben-Trevi, famoso en Navarra; y, en fin, a don Cag, famoso en Aragón, todos ellos por los siglos XI y XII. Y no olvidemos tampoco al infortunado don Mayr, que sucedió a don Abrahem Aben Zarzal en el cargo de “físico de cámara” de Enrique III “el Doliente” y que, al morir tempranamente este rey, pagó su anterior favor viéndose, según la justicia del tiempo, sometido a tormento, por acusarle, los que envidia le tenían, de haber envenenado a su Señor.
Enrique el Doliente había casado con una descendiente de don Pedro el Cruel, y éste, que tuvo por físico de confianza al Rabbi Sem Tob, del que más lejos nos ocuparemos, fama era que protegía con ahínco a los judíos, por no ignorar que por sus venas corría sangre judía. No es, desde luego, menester recurrir a esta que pudiéramos llamar “crónica escandalosa de la corte”, para explicar la afición de este rey a rodearse de hebreos. La influencia de éstos, en su corte, desde luego era inmensa. De ella quedan eco en numerosos escritos, tales como el “Libro de los Blasones” de Alonso de Torres, rey de armas de Fernando V, quien, refiriéndose a don Pedro, textualmente dice: “Échasele en cara que él, su casa y su reino, se rigen y gobiernan por judíos…” Y del lance –real o supuesto–según el cual don Pedro no era hijo de la reina, quien había dado a luz una hembra, sino de una judía, habiéndose cambiado sigilosamente la criatura apenas nacida, queda, asimismo, constante en el referido “Libro de los Blasones”, y en fin, en la narración, por testigos presenciales, de la bochornosa escena entre don Pedro y su hermano don Enrique, cuando, al entrar este en la tienda de Beltrán Du Guesclin, tras la derrota de Montiel, exclamó “¿Do está el fi de p… judío que se llama rey de Castilla?”
Médicos, astrólogos –lo cual con frecuencia por entonces confundíase– (y ¿cómo no recordar aquí que Alfonso VI, antes de librar la batalla de Talaca, consultaba con los rabinos “por parecerle eran estos más sabios a las interpretaciones de sueños”, y querer saber, por ellos, la significación del sueño que había tenido en Toledo?) astrónomos como Rabbi Nehemias Bar Samuel, y David Abudraham, de Sevilla; Rabbi Jacob Aben Meyr, de Córdoba, y Rabbi Isahak Aben Samuel de Toledo, autores de las renombradas “Tablas Astronómicas” establecidas por mandato del rey Sabio, así como el “Arbah-Turim” (Los Cuatro Ordenes) de Rabbi Yechissel, quien se hallaba al frente de una verdadera Academia astronómica, integrada por ocho sabios judíos; botánicos tan afamados como Rabbi Jehosuah Aben Vivas; polígrafos como Aben Yom y Asser, traductores de Aristóteles, ornato todos de la corte de Alfonso el Sabio, dicen lo bastante los motivos que un rey de Castilla podía tener para rodearse de judíos, sin necesidad de apelar a suspicacias de orden escandaloso. Y en cuanto al Rabbi Abrahem Aben Zerak, que, ante la invasión de tierras navarras por los feroces “pastores” llegados del otro lado del Pirineo, habíase visto obligado a abandonar su hogar de la villa de Estalla, para refugiarse en los dominios del rey de Aragón, muriendo por último asesinado durante las sangrientas matanzas de 1328, que su hijo, el sabio historiador Menahem, había de relatar, constancia hay del sentimiento con que, no ya la corte, sino el pueblo navarro todo había visto partir a quien fuere tan reputado como médico que como naturalista.
❦
Mas, ciñámonos de una vez a las manifestaciones literarias, al fin y al cabo, objeto central de nuestro trabajo.
Con frecuencia, mézclanse, en una misma figura, la aureola de escritor y la de hombre de ciencia. Tal parece haber sido el caso de Moisés Ben Nakman, apodado “Gerondi”, por haber nacido, en 1194, en la catalana ciudad de Gerona, y conocido, entre sus contemporáneos, por “el Padre de la Ciencia”. Era físico del rey don Jaime de Aragón, y disfrutaba cerca de él de tal prestigio, que le fue dado discursear, ante el propio rey, acerca “del error que implica el tener a Cristo por el Mesías”.
Era talmudista erudito y –¿por qué no decirlo?– asaz apegado a la letra de sus textos. Con lo cual queda sentado que fue acérrimo adversario de Maimónides. Hacia 1270, murió en Palestina, adonde había marchado, ignórase si en simple viaje, o con intención de radicarse definitivamente.
Sucedíale, en el favor del rey Jaime, Rabbi ben Astruch, quien empeñose, a su vez, en una controversia sobre temas religiosos, y, para un judío de entonces, harto peligrosos. Mas, era tan grande su autoridad, que el rey le mantuvo en su privanza, en contra de las recriminaciones del propio Papa.
Y es que este monarca, cuyos secretarios privados eran dos hermanos judíos, el Rabbi Selemoh, y el Rabbi Babiel, de Zaragoza, quienes tenían particularmente a su cargo la correspondencia arábiga, y cuyo Tesorero Mayor era asimismo hebreo, el Rabbi Jehudah, no había, por ninguna campaña, ni sugestión contrarias, por altas que fueren, de prescindir de aquellos en quienes sabía tener sus mejores servidores.
❦
Aunque mentira parezca, las gentes de aquellos remotos siglos, en que prácticamente no existían los medios de locomoción, eran grandes viajeras. Un Isaac Shelo, judío aragonés, realizó, a fines del siglo XIII, un viaje por Palestina, desde donde envió a sus familiares, quedados en España, un detenido relato. Y este, bajo el título de “Los caminos de Jerusalén”, no sólo ha sido varias veces publicado, sino que muchos de sus trozos figuran todavía, en la actualidad, en los itinerarios turísticos de aquella región.
Sin recorrer tamañas distancias, también se trasladó con frecuencia, de un lado a otro de la península, aquel celebérrimo Kasdai Kreskas –o, según otros de sus biógrafos, Crescas–, nacido en 1340, en el ghetto de Barcelona, y que en Zaragoza, alcanzó la categoría de Rabino.
No nos confundamos con el hecho de la existencia de un ghetto: cosa natural era en aquellos tiempos, no ya la separación de razas y cultos en las ciudades, sino, incluso, la separación por oficios. Lo cierto es que, en parte alguna gozaron de mayor prestigio, los sabios y literatos hebreos, que en Cataluña. Y, fuera de duda queda que este prestigio reforzaríase considerablemente con la difusión de “Or Adonai” (La luz del Señor), obra de Krescas, unánimemente considerada como la creación literaria más importante de su época en Cataluña, y cuyos postulados filosóficos –ataques más o menos abiertos a las doctrinas aristotélicas–, habían, más tarde, de ser aprovechadas, nada menos que por Spinoza. Su autor murió en 1410.
Contemporáneo suyo, pues se sabe, a falta de datos más completos, que vivía en España en las postrimerías del siglo XIV, fue uno de los filósofos “tradicionalistas” más conocidos del judaísmo hispano: Isaac Ben Moisés Halevi, famoso bajo el seudónimo de “Prophiat Duran”; admirado a la vez por su filosofía y por su ciencia médica, y de quien consérvase un prolijo escrito, redactado en forma epistolar, que constituye una apología de la ortodoxia hebraica más rigurosa.
❦
Y ahora, retrotraigámonos un poco, para situar debidamente, dándole un sitio aparte, a uno de los escritores judíos más famosos de las Letras Españolas; y decimos bien, puesto que el lugar que ocupa el Rabbi Sem Tob pertenece ya, por completo, a la literatura castellana, en la cual su influencia había de ser decisiva.
Ya hemos aludido, más arriba, a la repercusión de las modalidades castellanas, a la par que de las arábigas, entre los escritores hebreos; principalmente entre los poetas. Aunque fueron varios los que con anterioridad al Rabbi Sem Tob pergeñaron sus obras en el idioma en que éstas mayor difusión habían de alcanzar en la península ibérica, tiénese generalmente a este autor por el primero en fecha de los escritores judíos, de habla castellana, cultivadores del epigrama en verso. Mejor aún: por el primer escritor castellano cultivador de este género literario.
Moralistas, habíalos tenido ya la literatura hebraica, mas, en lengua hebrea; el Rabbi Sem Tob fue el primero en integrar por entero su producción a la Literatura castellana, y el puesto que en ella le corresponde, tanto por los merecimientos de su obra, como por la prolongación de ésta en las Letras Españolas, merecen sea su nombre destacado muy especialmente, entre los que pudiéramos llamar “literatos puros”. (Ello, pese a que fue a la vez que escritor insigne, médico de reconocidas luces: según algunos de sus biógrafos, el más famoso de los “físicos” de don Pedro el Cruel).
Sábese, del Rabbi Sem Tob, que habitaba la castellana ciudad de Carrión de los Condes, en cuya población dominaban con mucho los judíos, sin que pueda afirmarse que esta fue su cuna. Ignóranse, asimismo, las fechas exactas de su natalicio y muerte; ahora bien, como sus “Proverbios Morales”, dedicados a don Pedro el Cruel, hablan, en su dedicatoria, de la cabellera ya encanecida de su autor; y como don Pedro reinó de 1350 a 1369, puede presumirse que, por esos años, el escritor era ya hombre de edad madura, cuando no avanzada.
Los “Proverbios Morales”, escritos en versos de siete sílabas, forman un conjunto de seiscientas ochenta y seis cuartetas: en ellas, adviértese claramente la influencia de la Biblia, y aún reminiscencias del Talmud, y de “Avicebrón”, así como de algunos poetas árabes. Santillana, el célebre autor de las “Serranillas”, gala de la literatura castellana del siglo XV, los alaba sin reserva, califica a su autor de “gran trovador”, y hasta se declara abiertamente su discípulo. Y es que, en los “Proverbios Morales”, del Rabbi Sem Tob, es en donde hay que buscar la fuente de la que manaron, en linfa purísima, muchas estrofas del culto e inspirado marqués.
En su devoción hacia aquel al que reconoce por su maestro, Santillana cuenta que Sem Tob dejó otras muchas obras trascendentales; pero los que le atribuye han sido más tarde reconocidas como pertenecientes a otros autores. Quede, pues, el Rabbi Sem Tob, como autor de los “Proverbios Morales”; y ello basta para su gloria dentro, no ya de las Letras castellanas, sino de la literatura universal.
❦
El siglo XV había de señalar, para los judíos españoles, la hora dramática de su desarraigo del solar ancestral. Por no renunciar a la fe de sus mayores, hubo de buscar asilo en Italia Judas Abrabanel, o Abarbanel –o también llamado Abravaniel– quien, al salir de España, en 1492, cuando la expulsión de los judíos de la península, era ya célebre, bajo el nombre de “León Hebreo”, si bien la obra por la cual cuenta entre los clásicos de la literatura: “Diálogos de Amor”, no había aún sido dada a la estampa, y no lo pudo ser sino en italiano.
Figura en verdad curiosa, la de este judío, de rancio abolengo español nacido en Lisboa, en 1437, reputado, desde muy joven, como talmudista y cabalista, y, no obstante, favorito, primero del rey Alfonso V de Portugal; más tarde uno de los prestigios de la corte castellana, y cuya obra más conocida, la que había de influir poderosamente en todos los escritores de su tiempo, particularmente en Castiglione, el autor de “El Cortesano”, y en los poetas franceses de “La Pléyade”, y, una vez vertida al castellano, en un Fray Luis de León, un Herrera y un Camoens, apareció primero en un idioma distinto al de su versión original.
Aparte los celebérrimos “Diálogos de Amor”, modelo de composición erótica, aprovechados en este sentido, entre otros, por Tulia de Aragón, Piccolomini, y demás escritores renacentistas de índole “amorosa”, León Hebreo, al morir, en Nápoles, en 1508, dejaba numerosos comentarios a la Biblia, y, sobre todo en lengua hebrea, “Iemoth Olam” (Los días del mundo) emocionado relato de los éxodos de su raza.
❦
Otro escritor judío, nacido en España, y obligado a ir a morir lejos de ella, fue, en el siglo siguiente, Ioseph Karo.
Nació en España, cual queda dicho, sin que se sepa con certeza el lugar, en 1488. Desde Palestina, en donde había de terminar su existencia de exiliado, en 1575, escribió tratados de Jurisprudencia talmúdica: “Shalkham Arukh” (Mesa dispuesta) que hicieron autoridad durante todo el Renacimiento, así como un docto comentario al “Turim” del Rabbi Jacob Ben Asher, publicado bajo el título de “Beth Josep” (La casa de José).
Mencionemos, en fin, las obras con las cuales algunos escritores, que ya no practicaban el culto de sus mayores, patentizaban solidarizarse, a la vez, que con el espíritu de éstos, con los sufrimientos de su raza. Las principales producciones de este orden son: “Emek Habakha” (El valle de las lágrimas), de Joseph Ha Cohen, español nacido en Avignon (Francia) en 1496, y muerto en Génova en 1575; y “Shebet Iehuda” (El azote de Judá), de Salomón ibn Verga, de quien se sabe que, al desterrarse de España, residió largo tiempo en Portugal.
❦
Y ya hemos llegado a la época en que los judíos españoles, virtualmente, dejarán de hallarse ligados al desarrollo cultural de España. Mucho lustre le habían dado; hondas huellas dejaban en esa Cultura que por siglos había sido la suya. No era posible que tales huellas de pronto se borraran, ni que dejaran de seguir dando frutos en el terreno que por tanto tiempo abonaran los que las imprimieron.
Los temas judíos, o inspirados en tradiciones judías, serán utilizados por escritores castellanos, mucho después de la expulsión decretada, como error político máximo, cual habían de reconocer más tarde aún los menos inclinados a modalidades espirituales hebraicas, los Reyes Católicos, Isabel y Fernando (quien, por cierto, al hacerlo, prescindían de sus “físicos” de Cámara).
Abundan los títulos que así lo prueban, de los cuales baste citar “La judía de Toledo”, de Juan Bautista Diamante, uno de los autores dramáticos más celebrados del siglo XVII. La obra, inspirada en la figura de aquella judía que al rey Alfonso VIII le hiciera perder el seso, y que en las crónicas medioevales, llámase “Doña Fermosa”, rezuma, en cada línea, la inclinación sentimental hacia la raza proscrita.
Proscripción que tendría sus fallas ya que, en ese mismo siglo XVII, encontramos todavía, en la misma España, a un escritor judío –de raza y de religión–, el cual, por cierto, aliaba a su condición de artista de la pluma otra por entonces nada corriente entre sus correligionarios: la de soldado.
Antonio Enrique Gómez, que así era su nombre, aunque también aparece en la Literatura española bajo el de Enrique Enríquez de Paz, nació en 1602, y murió alrededor del año 1662. Fue autor aplaudido de comedias, entre las que destaca la titulada “A lo que obliga el honor”, y de una novela picaresca, mitad en prosa, y mitad en verso: “El Siglo Pitagórico, y Vida de don Gregorio Guadaña”, la cual vio la luz en 1644.
❦
Aún cuando no lo exigiera el orden cronológico, nos gustaría poner punto final a estas páginas con una evocación de Isabel Rebeca Correa, una de las figuras más representativas, no ya sólo de las facultades intelectuales de aquellos judíos españoles, que tanto habían de realzar las Letras, y de impulsar la obra de Cultura de la que por siglos fue su Patria, sino, genéricamente, de la sed de erudición del llamado siglo de oro de la Literatura hispana.
Había nacido en Lisboa, pero muy joven, marchó a Holanda, acompañando a su esposo. Mujer de excepcionales dotes para el estudio, dominaba por igual el latín, el griego, el italiano y el francés, además, huelga decirlo, del hebreo, el portugués y el castellano. A nadie hubo por tanto de asombrar el que, apenas radicada en Ámsterdam, a la sazón emporio del Pensamiento europeo, fuese el más preciado ornato de la Academia allí fundada por Manuel de Belmonte, “Regente de Su Majestad Catholica”, con quien, así como con el gran poeta y heterodoxo –de indudable ascendencia hebraica– Miguel –o Daniel– Levi de Barrios, uniola de seguida estrecha amistad. Debutó Isabel Rebeca, en las Letras, a guisa de traductora, con una versión, en metro español, del poema “el Pastor Fido” del italiano Bautista Guariño. A la vez, lanzose por el derrotero de las investigaciones científicas, dando a conocer el fruto de las mismas en numerosos opúsculos, unánimemente celebrados.
Mas, nuestra polígrafa, sentíase inclinada sobre todo a la poesía, y era demasiado, y demasiado legítimamente ambiciosa, para no apetecer, en ese aspecto, una celebridad que a ella sola envolviese: es decir, que no hubiera de compartir con ningún autor del cual apareciera únicamente como fiel intérprete. Alentada por sus doctos amigos, Manuel de Belmonte y Miguel, o Daniel, Levi de Barrios, decidiose, pues, a publicar sus propios Sonetos y Églogas, dejando un punto de lado su anterior dedicación a la ciencia, y a la labor de traducir al castellano obras de otros idiomas. Sus trabajos, en el campo de la lírica, fueron impresos, unas veces en Amberes, otras en Bruselas, y las más, en el propio Ámsterdam. Y, pese al origen, harto conocido, de su autora, introducíanse abiertamente en los dominios del rey de España, en donde alcanzaron merecida y amplia audiencia.
Y aquí viene un dato asaz curioso y pintoresco: esa como inmunidad, con que se beneficiaba Isabel Rebeca Correa en el país por excelencia feudo del temible Santo Oficio, era fruto, antes que de los méritos de sus escritos, de los de su esposo: Daniel Judá, que había logrado fama mundial como geógrafo, ya que era uno de los principales colaboradores del “Atlas del Mundo”, obra celebérrima en su tiempo, y aún mucho después, que vio la luz en Ámsterdam, entre los años de 1659 y 1672.
Daniel Judá había dedicado algunos de sus más importantes trabajos a Carlos II de España, “el Hechizado”, cuya degenerada fisonomía ha perpetuado, para la posteridad, uno de los mejores lienzos, más implacablemente analíticos, de Carreño de Miranda, y que, pese a su triste condición de “poseso” de toda suerte de terrores morbosos y supersticiones interesadamente cultivadas, sentía afición a la Cultura, y se mostraba generoso protector de los que a ella se entregaban. Y Daniel Judá no era sino el nombre adoptado por el coronel mallorquín Nicolás de Oliver, al renunciar a la religión aprendida en su infancia para abrazar la ley mosaica.
Este matrimonio erudito de Isabel Rebeca Correa, la judía nacida y formada fuera de España, pero que fue máximo ejemplar de la española ilustrada del tiempo de los Austrias, y cuya producción literaria realizose por entero en lengua castellana, y de Nicolás de Oliver –o Daniel Judá– el militar y hombre de ciencia, judío por voluntad expresa, bien alto proclaman la significación del espíritu y tradición hebraicos, dentro del ciclo de la Cultura irradiada, desde las aljamas (juderías) de la península ibérica, a todo el orbe civilizado.
❦
No es nuestra pretensión el haber dado aquí, ni siquiera en resumen, un panorama completo de la contribución judía al desenvolvimiento de la Cultura hispánica en general, de las Letras castellanas en particular. La empresa sobrepasaría con mucho los límites de un trabajo de las proporciones de este, y la simple enumeración de cuantos hijos de Israel destacaron en la intelectualidad española, exigiría un bien nutrido tomo.
Nuestro propósito era tan sólo el evocar, ante el lector, ese aspecto singularísimo de la Cultura de la que, para los judíos sefarditas, sigue siendo, por razones de habla y tradición, la Madre Patria. A la vez, evocar esos ambientes en que dicho aspecto pudo lograrse, y que, si bien entrañan horas harto trágicas y dolorosas, también muestran períodos luminosos, en que, por igual bajo el Califato, que en las cortes castellanas, aragonesas o navarras; por igual en Cataluña, que en Valencia o en Andalucía, hebreos de reconocidos méritos alcanzaron, por ellos, honores, y hasta regias privanzas.
Toda la legislación medioeval: “Fueros”, “Ordenamientos”, “Cartas-Pueblas”, “Partidas”, “Usatges”, recoge, en España, con sus Derechos y Libertades, y aun con sus Prohibiciones, los ecos de esta atmósfera en que fue posible que los judíos llegaran a ostentar, a título de embajadores, la representación de califas o príncipes cristianos; pudieran, a título de Consejeros, influir directamente en los negocios del Estado; o, en fin, tuvieran, a título de médicos de Cámara, la vida del sultán, o del rey, en sus manos. Contrariamente a lo que suele creerse, los judíos, por largos siglos, fueron, en España, estimadísimos, incluso por su lealtad, cual cuentan las viejas Crónicas de aquel paje judío del Cid, que se llamaba Gil, y tomó el apellido de Díaz por ser el de su señor, y que, en la “Crónica General de Castilla”, publicada a principios del siglo XIV, y hasta en la misma “Estoria de Espanna”, de Alfonso el Sabio, es presentado como modelo de heroísmo y fidelidad. O, cual narrase de lo acontecido en la batalla de Sacralías, en que el campo quedó “sembrado de turbantes amarillos y negros”, testimonio del arrojo con que los judíos habían defendido la causa del rey de Castilla, su protector.
A quien quisiere adentrarse más en el conocimiento de estas materias, aconsejamos examine obras de mayor envergadura: en especial la “Historia de la Literatura Española” de Fitzmaurice-Kelly; “Escritores gerundenses” de E. Girbal; “Bibliografía ibérica del siglo XV”, de Conrad Haebler; “Biblioteca Española-portuguesa-judaica”, de M. Kayserling; “La imprenta en Toledo”, de Pérez y Pastor; “Historia de las Ideas Estéticas en España”, de Menéndez Pelayo; los diversos trabajos sobre literatura hispana de Morel-Fatio; “Jüdisch-spanische Chrestomathie” de Max Grünbaum; “Historia social, política y religiosa de los Judíos de España y Portugal” de Amador de los Ríos; “Das Verhältniss des Thomas von Aquino zum Judenthum und zur jüdischen Litteratur” de Jacob Guttman; “Die Poesie der Juden im Mittelalter”, de Felix Perles y, en fin, “Las Escritoras españolas”, de Margarita Nelken, en la Colección Labor, y en la misma Colección, “Historia de la España musulmana”, de González Palencia.
Nosotros nos daremos por satisfechos si este bosquejo ligero despierta, en alguno de los que lo leyeren, el afán de consultar cualquiera de esas obras, o de las muchas análogas que se han publicado en distintos idiomas.
“TRIBUNA ISRAELITA”, que sale regularmente el día 20 de cada mes, será enviada gratis a todas las personas que manifiesten su deseo de recibirla, escribiendo a:
Administración de la “Tribuna Israelita”, San Juan de Letrán 8, Despacho 303, México, D. F.
Pida Ud. especialmente nuestro número de Fin de Año que aparecerá con mayor número de páginas y de tiraje, así como con la colaboración de famosos escritores mexicanos, israelitas e internacionales.
La edición del folleto LOS CATOLICOS Y LOS JUDIOS realizada por nuestra Revista, está acabándose rápidamente.
En esta publicación hay escritos valiosos de personalidades católicas mexicanas y extranjeras, cuales el doctor Oswaldo Robles, el doctor Mariano Alcocer, los dos catedráticos de 1a Universidad Nacional de México; el reverendo Feige y el padre Charles de la Universidad Gregoriana de Roma.
Enviaremos gratis ejemplares de esta publicación a las personas que los pidan a la Administración de la “Tribuna Israelita”, S. Juan de Letrán 8, Desp. 303, México, D. F.
{Transcripción íntegra del texto contenido en un opúsculo de papel impreso de 48 páginas más cubiertas.}