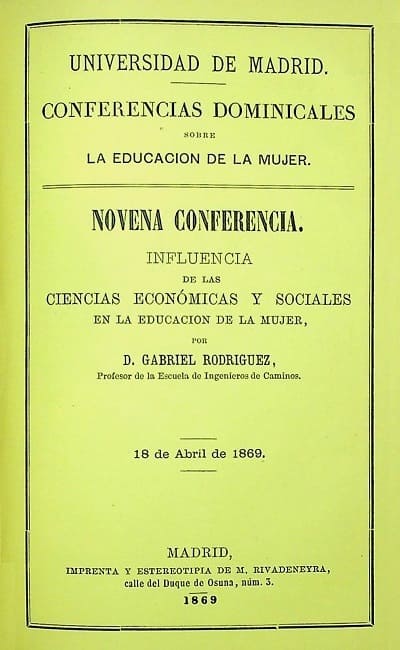
Universidad de Madrid
Conferencias dominicales sobre la educación de la mujer
novena conferencia
Influencia de las ciencias económicas y sociales en la educación de la mujer
por
D. Gabriel Rodríguez,
Profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos.
——
18 de Abril de 1869.
——
MADRID,
Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra,
calle del Duque de Osuna, núm. 3.
1869
Señoras y señores:
El ilustre promovedor de estas Conferencias, mi digno amigo D. Fernando Castro, que en este momento nos preside, es una de las personas que me inspiran más profunda simpatía y consideración más respetuosa, por su gran talento, por su vasta instrucción, y por algo que vale más que todo eso, por sus altas cualidades morales. Sin embargo, al subir hoy a esta tribuna, al verme frente a frente con un público tan numeroso, tan respetable y tan bello si miro a mi mano izquierda, igualmente respetable, aunque no tan bello, si miro a mi derecha; al recordar que desde esta misma tribuna os han dirigido la palabra oradores tan eminentes como los Sres. Sanromá, Canalejas, Corradi, Moret; al pensar que debéis conservar viva todavía la impresión del discurso elocuentísimo pronunciado por el Sr. Echegaray el domingo último, me encuentro en una situación tan desfavorable y tan comprometida, tengo una visión tan clara de la insuficiencia de mis fuerzas, que, francamente lo confieso, siento hacia el Sr. Castro una especie de malquerencia, algo de rencor amistoso; que al fin y al cabo él me ha puesto en este apuro con su benévola invitación, que yo ni podía ni debía desatender. Pido al señor Castro perdón por este mal sentimiento, de que públicamente me acuso, y que además es injusto; porque, aunque yo no tenga, como no tengo seguramente, cualidades para ocupar dignamente esta tribuna, y por lo mismo que no las tengo, debo agradecer más al Sr. Castro que me haya proporcionado ocasión de cooperar a estas Conferencias, cuyo objeto es digno de toda suerte de alabanzas, y cuyo resultado no puede menos de ser beneficiosísimo para el renacimiento de nuestra patria a la vida de los pueblos civilizados. Por poco que aprendiéramos aquí; aunque no aprendiéramos nada, lo cual no sucede, porque mucho hemos aprendido y aprenderemos, cuando otros oradores ocupen esta tribuna, todavía estas reuniones serían útiles y morales. El amor a la ciencia, el deseo vivo de poseerla, el trabajo y la asociación para alcanzarla, son actos y sentimientos que llevan en sí mismos su ventaja y su premio, porque purifican el alma, levantándola por encima de las miserias de la vida, para hacerla pensar en fines más grandes, más sublimes, más dignos del ser racional, que siente en lo íntimo de su conciencia algo de infinito y de divino.
Ya otros oradores os han dicho con una elocuencia que yo no puedo imitar, y os han demostrado que el fin general de perfeccionarse y de realizar la naturaleza humana, tanto obliga a la mujer como al hombre, porque la personalidad racional arranca en ambos seres de igual origen, y tiene en ambos seres caracteres y condiciones iguales. La división, la separación de los dos sexos en todo lo que tiene relación con la ciencia; división que ha durado tantos siglos, y aún subsiste en pueblos muy adelantados; la preocupación que vedaba a la mujer el conocimiento de las admirables leyes que rigen el mundo físico, el mundo económico, el mundo moral, son cosas consideradas ya como absurdos en nuestro siglo, por todo el que piensa, y no hay obra más útil, más digna de aprecio, que la de facilitaros los medios de adquirir el conocimiento de esas leyes, dando empleo apropiado y digno a vuestra inteligencia, igual a la nuestra; a vuestro sentimiento, tan superior al nuestro.
Por eso el primer pensamiento del Sr. Castro, consagrado siempre a las buenas obras, al plantearse en España la libertad de reunión y de enseñanza ha sido llamaros a estas Conferencias, y reclamar vuestro concurso, no para que en ellas lo aprendamos y lo expliquemos todo, sino para que os afirméis en el convencimiento de la necesidad de reformar en España la educación de la mujer, y llevéis este convencimiento a todas partes, creando con vuestra poderosísima influencia elementos y fuerzas en la opinión pública, que vayan preparando esa reforma, y permitan más adelante su realización en el terreno de los hechos.
Con arreglo al plan de estas Conferencias debemos presentaros un bosquejo de lo que debe ser la educación de la mujer, en todas sus diferentes fases y elementos, para que pueda cumplir su destino en la vida; y tócame, Señoras, en este bosquejo, llamar vuestra atención sobre la importancia de las ciencias económicas y sociales.
Nada os diré acerca de la aptitud y capacidad de vuestra inteligencia para comprender estas ciencias: sobre este punto no podría hacer más que repetir muy mal lo que otros oradores os han dicho muy bien. Paréceme, además, completamente inútil entretenerme en semejante demostración, porque, a mi juicio, todas las personas presentes están plenamente convencidas de esta verdad. Ponerla hoy en duda sería volver a aquellos siglos en que se discutía si la mujer tenía alma racional; y aun cuando en España existen todavía algunas personas que indudablemente han debido nacer en aquellos siglos, tal es la convicción con que, al parecer, profesan los errores que en ellos dominaron, yo creo que esas personas son incapaces de convencimiento, y además tengo para mí que no asisten a estas Conferencias.
Os hablaré desde luego, por lo tanto, de la importancia de las ciencias económicas y sociales, y de la necesidad de que las conozcáis para cumplir vuestro destino en la vida; destino que no se encierra sólo en el hogar doméstico, aunque en él tenga su fin más alto, su más noble expresión, que es la educación de los hijos y la vida en común con el esposo, cuyos esfuerzos y afanes para procurar el bienestar de la familia debéis auxiliar con vuestros consejos y vuestra actividad en la casa, y premiar con vuestro amor y vuestros cuidados. Pero aunque sólo a este fin supremo de la conservación y del progreso de la familia se redujese absoluta y exclusivamente vuestra misión en la tierra; aunque no tuvierais otro modo de ser ni otra situación en la vida que la de la mujer casada, todavía sería conveniente que estudiarais y conocierais las ciencias económicas y sociales, porque en ellas podéis hallar grandes fuerzas y elementos para aumentar vuestra influencia sobre el esposo y sobre los hijos, que así serán mejores y más aptos para esta lucha incesante que se llama la vida.
Y ¿qué son estas ciencias económicas y sociales? ¿Qué leyes presentan a la consideración del hombre? Leyes, Señoras, que tanto se aplican al hombre como a la mujer; leyes generales, que tenéis tanto interés en estudiar como nosotros; porque la mujer tiene, como el hombre, necesidades morales y materiales; tiene medios de acción y fuerzas para el trabajo, y actividad y espontaneidad para llevarlo a cabo y adquirir con él las satisfacciones que necesite. Pero estas leyes científicas no deben confundirse con otras, que llevando también el nombre de económicas y sociales, son obra puramente humana, obra de los Gobiernos, que por mucho tiempo han tenido la pretensión de establecer reglas para todos los actos de la vida; en las cuales pudiéramos encontrar cuantos desatinos puede imaginar el hombre, y cuya historia es la historia de los errores que la humanidad ha profesado durante una larga serie de siglos.
Estas reglas o leyes empíricas no son el objeto de la presente Conferencia, pero conviene hablar algo de ellas, para que se comprenda la gran necesidad que hay de conocer las verdaderas leyes, las leyes científicas, aquellas que se derivan de Dios, que se imponen como las leyes del mundo físico, y que es preciso respetar en todas las esferas de la vida, si queremos evitar para el porvenir los infinitos errores que la humanidad ha cometido. Podría citaros infinitos ejemplos, pero me limitaré a uno solo, en el cual veréis consignado un resumen de la civilización que precedió a la de nuestro siglo, y una prueba de los males que causa la ignorancia de las leyes naturales del orden social.
Mi amigo el Sr. Segovia, en una de las sesiones pasadas, a que no tuve el gusto de asistir, leyó un interesante artículo sobre el lujo, y dio contra el exceso del lujo consejos oportunísimos, siguiendo el sistema de nuestro tiempo, que es convencer por medio del raciocinio, sin tratar de imponer ciertas restricciones con el auxilio de la fuerza.
Pues bien, vais a ver cómo entendían los Gobiernos la cuestión del lujo en el siglo pasado, y os traigo al efecto una curiosa pragmática, en que se recopilan casi todos los dislates cometidos hasta entonces por los Gobiernos en la cuestión del lujo.
En esta pragmática, después de varias cosas, que no leeré por no cansaros, «se prohíbe que ninguna persona, hombre ni mujer, de cualquiera grado o calidad que sea, pueda vestir, ni traer en ningún género de vestido, brocado, tela de oro, plata o seda, con mezcla de estos metales, bordado, puntas, pasamanos, galones, cordones, pespuntes, botones, cintas, ni ningún otro género de guarnición, en que haya mezcla de ellos; ni tampoco de acero, vidrio, talcos, perlas, aljófar, ni otras piedras finas, ni falsas, aunque sea con motivo de bodas, permitiéndose únicamente botones de plata de martillo.»
Indudablemente los botones de oro y plata de martillo debían tener un privilegio misterioso para aquellos sabios legisladores.
«Se prohíbe absolutamente todo género de puntas y encajes extranjeros en las guarniciones y adornos, permitiéndose únicamente los fabricados en el reino.»
Los fabricados en el reino. Eso sí, el lujo, cuando da por resultado el consumo de mercancías extranjeras baratas y de buena calidad, es perniciosísimo; pero cuando consiste en consumir mercancías nacionales malas y caras, entonces parece cosa tolerable y que no ofrece mayores inconvenientes.
Paso por alto algunas prescripciones, y continúo: «Las prohibiciones antecedentes se extienden también a los comediantes, hombres y mujeres, músicos y demás personas que asisten en las comedias para cantar y tocar. Y se da un año de término para el consumo de los géneros que estaban anteriormente hechos contra la pragmática.»
Ocupase luego ésta de los criados:
«Se permite que las libreas que se dieren a los pajes puedan ser casaca, chupa y calzones de lana fina o seda, llanas, fabricadas en estos reinos y en sus dominios, y que puedan traer medias de seda, pero no capas, sino de paño, bayeta, raxa u otra cosa.
»Se manda que nadie pueda tener más de dos lacayos, y que las libreas de éstos, volantes, cocheros y mozos de sillas, sean de paño fabricado expresamente en estos reinos, sin guarnición, pasamanos, galón, faja ni pespunte al canto, debiendo ser llanos, con botones también llanos, de seda, estaño u azófar, y las medias de lana, de colores, y no de seda.»
Se ocupa luego la pragmática de los carruajes, fijando detalladamente la forma, la pintura, la talla de las maderas, &c., &c.; y cómo no sería posible, sin grandes males para la sociedad, que se permitiera a todo el mundo pasear en coche...
«Se prohíbe traer coche, carroza, estufa, calesa ni forlón, a los alguaciles de Corte, escribanos de provincia y número, y otros cualesquiera; a los notarios, procuradores, agentes de pleitos y de negocios, y a los arrendadores, si no es que por otro título honorífico los puedan traer; a los mercaderes con tienda abierta y a los de lonja; a los plateros, maestros de obras, receptores obligados de abastos, maestros y oficiales de cualquiera oficios y maniobras.
»Que ninguna persona, fuera de los médicos y cirujanos, pueda andar en mula de paso, sino solamente en caballos o rocines,» &c., &c.
Y a más se extiende la previsión y sabiduría de los legisladores. Para que las personas de distinción no puedan confundirse en la calle con la gente de poco más o menos, «se manda que los oficiales y menestrales de mano, barberos, sastres, zapateros, carpinteros, ebanistas, maestros y oficiales de coches, herreros, tejedores, pellejeros, fontaneros, fundidores, curtidores, herradores, zurradores, esparteros, especieros y de otros cualesquiera oficios semejantes a éstos o más bajos, y obreros, labradores y jornaleros, no puedan usar vestidos de seda, ni de otra cosa mezclada con ella, sino solamente de paño, jerguilla, raja o bayeta, o de otro cualquier género de lana, a excepción de las mangas y vueltas de las mangas de las casacas, y las medias, en las cuales se permite el uso de la seda.»
Todo esto, Señoras, es eminentemente ridículo; pero luego viene en la pragmática una cosa que ya no es ridícula, que es horrible: la parte relativa a las penas que se imponían a los ciudadanos que faltaban a estas prescripciones. La pena era diferente según la clase de las personas. Si se trataba de una persona de distinción, se castigaba con benignidad, dejando este punto «al arbitrio del Consejo y de los jueces que conocieren de las causas.» Por el contrario, si era menestral el delincuente, se le castigaba por primera vez con el perdimiento de lo denunciado, y además con «cuatro años de presidio cerrado de África»; y por la segunda, con ocho años de galeras. No puede darse mayor igualdad y justicia en el cumplimiento de las leyes.
Prescindo de deciros lo que preceptuaba la misma pragmática sobre los entierros, lutos, así en los vestidos como en los ataúdes, colgaduras, número de hachas y cirios, &c. Los gobiernos disponían en aquella época como señores absolutos de todos los actos de nuestra vida, incluso el alimento, pues fijaban hasta el número de platos que cada ciudadano podía poner en su mesa.
Y no se limitaban los legisladores, si puede darse este título a los que de tal modo olvidaban que hay leyes económicas y sociales de creación divina; no se limitaban a los actos de la vida física; imponían al hombre la creencia religiosa, el libro que podía leer, las distracciones a que podía entregarse, y el empleo que debía hacer de sus capitales; en una palabra, destruían la libertad en todo, absolutamente en todo cuanto se refiere a las necesidades, al trabajo, a las satisfacciones humanas. Y aunque hemos andado mucho en el camino de la justicia, falta aún bastante camino que recorrer. Hace pocos meses que en España el Gobierno no nos permitía celebrar estas reuniones, aunque nos dejaba entera libertad para ir a los toros; nos impedía leer otros libros y asistir a otros espectáculos teatrales que aquellos que aprobaban sus censores; no podíamos aprender otras ciencias que las que nos enseñaban sus maestros; no podíamos, por último, dejar de profesar la creencia religiosa oficial sin exponernos a ser castigados con el extrañamiento o el presidio.
¿Y por qué estos errores, por qué estos dislates, por qué esta manera de regir la sociedad? Porque los legisladores que esas prescripciones dictaron, no se ocupaban de saber si había una ciencia social; no se ocupaban de saber si, así como en el orden físico existen leyes fatales y necesarias, de cuya obediencia no puede prescindirse, hay también leyes en el orden moral que deben respetarse y cumplirse.
Ya veis, Señoras, cómo el conocimiento de las ciencias económicas y sociales del orden natural es de absoluta necesidad para la vida. ¿Y sabéis lo que en resumen esas ciencias nos dicen, la regla suprema que nos aconsejan para la organización de las sociedades? El respeto de la libertad, el respeto de la personalidad humana. Las leyes científicas demuestran que cuando los pueblos se organizan sobre la base de la justicia, cuando la libertad y el derecho están cuidadosamente asegurados, los pueblos progresan sin otra intervención de los gobiernos, y por la acción natural de las leyes sociales alcanzan en cada época el grado máximo de prosperidad moral y material que el estado de las fuerzas económicas permite. Un breve bosquejo de estas leyes os dará, ya que no el conocimiento completo que debéis tratar de adquirir, y que no cabe en el breve espacio de esta Conferencia, una ligera idea de la manera como por su acción puede realizarse el progreso general de la humanidad en todas las esferas de la vida.
El ser humano, para poder vivir como ser inteligente y moral a la vez que como ser animal, está obligado a satisfacer mil necesidades diferentes. Su organización física exige un alimento, un vestido, una habitación; su organización inteligente y moral exige un alimento también, menos apremiante tal vez para la existencia, pero no menos necesario para que el hombre realice su destino. Desnudo, miserable, ignorante viene a la tierra, y no puede cubrir esa desnudez, levantarse de esa miseria, destruir esa ignorancia, sin poner en ejercicio las facultades de que está dotado, aplicándolas a los elementos y agentes que la naturaleza le proporciona.
Para aspirar a la satisfacción de las necesidades sin que le repugnen y desalienten los esfuerzos y fatigas que el trabajo causa, existe en el ser humano un móvil poderosísimo. Hay en él un deseo insaciable de bienestar, una aspiración incesante a una condición más elevada. Cuando satisface una necesidad se le presenta una necesidad nueva; a un deseo cumplido reemplaza otro deseo; a la realización de la ilusión más extravagante sucede otra nueva ilusión, y la antigua y conocida leyenda, que todas habréis oído contar en vuestra niñez, de aquel pobre pescador que con el auxilio de las Hadas llegó a ser un hombre acaudalado; que quiso ser, y fue después, noble, más adelante príncipe, rey luego, que todavía quiso ser rey de reyes, y realizado este último deseo, aspiraba a ser adorado como Dios, se funda en una idea profundamente exacta, y presenta a la humanidad como copiada por un aparato fotográfico.
Este móvil, esta aspiración, que es el gran resorte de la economía social; que es en las sociedades lo que en el individuo el principio de la vida; que es el motor que pone en ejercicio la actividad humana, se conoce con el nombre de interés personal. Sus tendencias se dirigen a la mejora del individuo; pero como éste es muchas veces ignorante y repugna el trabajo, el interés personal puede empujarnos por dos caminos, el del trabajo y el de la expoliación. El hombre puede querer mejorar de condición, trabajando sin lastimar el derecho y la libertad de sus semejantes, o despojando a éstos de los frutos que con el trabajo han obtenido, y violando por consiguiente su derecho y su libertad. Y aquí se presenta la necesidad y la razón de ser de la institución llamada gobierno, del Estado, cuyo fin racional es realizar la justicia, impedir toda agresión, todo acto injusto, cerrando el camino de la expoliación para el hombre, para que el interés personal no pueda llevarle sino por el camino del trabajo. Con esta acción del Estado, basta para que todas las fuerzas sociales funcionen armónica y ordenadamente.
En efecto, siendo el único recurso del hombre el trabajo, tiene forzosamente que aplicar su inteligencia y sus facultades físicas a aquellas operaciones que crea más convenientes para la satisfacción de sus necesidades. En esas operaciones encuentra obstáculos y resistencias, y estudia la manera de vencerlas, obteniendo como resultado de sus esfuerzos, lo que llama la ciencia económica productos o utilidades. Y entended bien que esa denominación tanto se aplica a las cosas o servicios que satisfacen necesidades del orden material, como a la música que nos recrea, al libro que abre nuevos horizontes a nuestra inteligencia; a todo, en fin, lo que da satisfacción a nuestras necesidades físicas, intelectuales y morales.
En la lucha del trabajo, el hombre observa que algunos de sus semejantes tienen mayor aptitud que él para cierta clase de operaciones, y establece con ellos el cambio y la división de las ocupaciones; fenómenos económicos de inmensa importancia en la economía natural de las sociedades. La división del trabajo aumenta la potencia productiva y permite satisfacer mayor número de necesidades, y como además, la observación enseña a los hombres que no dedicando todo su esfuerzo al logro de satisfacciones inmediatas, y reservando una parte para formar medios auxiliares de trabajo, pueden conseguir mayores resultados, se crea inmediatamente el capital. Éste permite a su vez desarrollar las relaciones en mayor escala por medio del cambio, y como cada individuo desea obtener muchas utilidades en cambio del producto de su trabajo, para hacer éste más fructífero, estudia y mejora los procedimientos, y nacen y crecen las ciencias y las artes, sustituyéndose la acción de las fuerzas y agentes naturales a la acción humana, y aprovechándose el viento, el agua, el vapor, la electricidad. Cada utilidad va, de este modo, costando cada vez menor esfuerzo de producción al hombre, y proporcionándole mayores ventajas, cuando acude con ella a cambiarla por otras en el mercado general, donde se establece la competencia de los que venden y de los que compran, fijándose la importancia relativa de cada producto y de cada servicio, o sea el precio, que se distribuye entre los productores en proporción del concurso que a la producción hayan prestado.
De este modo, Señoras, por medio de estas leyes, con hombres aislados, con hombres que nada ligaba, al parecer, fuera del lazo común de la institución gobierno, se forma naturalmente una asociación libre, primero de pocos hombres; después, cuando por el aumento del capital llegan a ser las comunicaciones más fáciles y la producción más extensa, de un número de hombres más considerable. Así, por el solo estímulo del interés personal, obrando dentro de los límites de la justicia, procurando alcanzar siempre el bienestar por medio del trabajo, se organiza natural y libremente la sociedad, se ligan los hombres con los lazos de una solidaridad indestructible, sin perder un átomo de su libertad como derecho, aumentando en una escala inmensa la esfera en que puede funcionar esa libertad; aumentando, por lo tanto, esa libertad como potencia, como medio de acción.
No quiero decir, sin embargo, Señoras, que por obrar el hombre libremente dentro de los límites de la justicia haya de faltar el mal en las sociedades. El mal es un elemento inevitable en la economía social, una condición de la humana naturaleza. No puede el hombre progresar sin destruir obstáculos y resistencias. Puede, además, equivocarse, y se equivoca con suma frecuencia, en el empleo de los medios productivos de que dispone. Además, la repugnancia al trabajo puede hacerse superior al interés personal, y trasformar al individuo en desidioso e inactivo. Pero cuando es libre, el daño que el hombre causa con sus errores o con su desidia se convierte en lección eficaz, y sirve para que se eviten en lo sucesivo los errores semejantes, conservando vivo en las conciencias el sentimiento de la responsabilidad, compañero inseparable de la libertad. Y de desacierto en desacierto, de lección en lección, el campo del error y del mal disminuye cada vez más; la inteligencia y la laboriosidad extienden sus conquistas, y los pueblos van pasando de ignorantes y miserables a ilustrados y prósperos, por los solos esfuerzos individuales, por la sola acción de la libertad, obrando según las leyes naturales del orden económico y social.
En este breve cuadro, que siento no poderos presentar con más claridad y mayores detalles, creo, sin embargo, que hay lo bastante para que comprendáis bien el sentido general de las leyes científicas, cuyo conocimiento me proponía recomendaros en la presente Conferencia. ¿Y qué se deduce de este breve cuadro? Que la condición necesaria de todo progreso en la vida es la libertad; que no es posible hacer mejoras en el empleo del trabajo, hallar nuevos medios para la realización de los fines humanos, dar cumplida satisfacción a nuestros sentimientos y deseos legítimos, sin la independencia del pensamiento, que busca y halla la fórmula del progreso, sin la libertad de acción que realiza esa fórmula en la vida. De ese cuadro se deduce una regla general para la vida de las sociedades humanas, que podría formularse de este modo: «Realícese el derecho por una institución a este objeto exclusivamente destinada, y déjese hacer a la actividad individual; respétese la justicia, y déjese paso franco a la acción fecunda de la libertad.»
Claro está, Señoras, que como consecuencia natural de esta regla, y para que su aplicación diera sus naturales resultados, convendría que nos fuéramos acostumbrando a vivir sin el apoyo del Gobierno; que recurriéramos a él lo menos posible, y sólo para que defienda nuestra libertad y nuestro derecho. Convendría que abandonásemos esa idea, todavía bastante generalizada, de que el orden no puede venir sino de la autoridad; que el Gobierno tiene la misión de ocuparse en todo y de arreglarlo todo.
Esta idea domina seguramente todavía en muchas de vosotras. Os recordaré, para probarlo, un hecho vulgarísimo. Muchas de vosotras tenéis a vuestro cargo la administración y cuidado de la casa, y como administradoras celosas, procuráis economizar los gastos y sacrificios, y estáis interesadas en la baratura de los objetos que consume la familia. Y ¡cuántas veces, al saber que ha subido el precio de ciertos artículos, el pan o el aceite, o cualquiera otro, os habréis quejado y lamentado, indignadas porque el Sr. Alcalde, o el Sr. Gobernador, no se oponen a la codicia de los vendedores, y no procuran, con la influencia que les da su autoridad, es decir, por medio de la fuerza, realizar la baratura! Quejas y lamentos por los que no os censuro, que sois en esto tanto menos culpables, cuanto que los oís también a muchos hombres que pasan por ilustrados, y hasta los encontráis frecuentemente en letras de molde en las gacetillas de ciertos periódicos.
Y lo que digo de este caso podría decirlo de otros muchos puntos relativos a las ciencias sociales, que no puedo citar por falta de tiempo, y en los cuales urge desvanecer ciertas preocupaciones, que constituyen un grave obstáculo para el progreso de nuestra patria. Pero no quiero dejar de hablaros de uno de esos puntos que tiene inmensa importancia, porque el estado de la civilización de nuestro siglo reclama una solución pronta, que podría dificultarse mucho si, por falta de conocimiento suficiente, creyerais deber oponeros a ella. Me refiero al matrimonio civil.
¡Cuánto habréis oído hablar de esta institución! Probablemente muchas de vosotras habréis oído calificar el matrimonio civil de consorcio nefando, de lazo abominable, contrario a toda moral, a toda idea religiosa, y acaso habrán llegado a vosotras estas calificaciones, pronunciadas desde tribunas más altas, más solemnes y de otra forma que ésta.
Pues bien, el matrimonio civil no es nada de eso. Es una cosa muy sencilla; es la cosa más natural del mundo.
En primer lugar, os diré que esa institución se practica en casi todos los pueblos cristianos y católicos, por todas las clases sociales, así las altas como las bajas. Os diré también que el matrimonio civil no es ni más ni menos que la consignación ante la autoridad civil de las relaciones de derecho que para sus intereses, para sus mutuas conveniencias, para el porvenir de sus hijos, quieren establecer los esposos. Esta consignación, Señoras, se hace también hoy en España, pero se hace ante la autoridad religiosa, confundida con la del Estado; y fácilmente debéis comprender que la autoridad religiosa nada tiene que ver con las cuestiones de derechos civiles, que corresponden a la autoridad que se ocupa del derecho, esto es, la autoridad civil, única que puede razonablemente asegurar el cumplimiento de las obligaciones de esta naturaleza contraídas por los cónyuges. Pero una vez hecha esta consignación de las relaciones de derecho ante la autoridad civil, nada se opone a que venga luego la celebración del matrimonio religioso, con arreglo a las creencias o religión que cada uno profese; el católico, como ahora se verifica en España; el protestante, según sus ritos, &c., &c. Nada, pues, tiene de grave ni de perjudicial el matrimonio civil, y si al oír hablar de él se alarmaba vuestra conciencia, podéis tranquilizaros; después de realizada esta reforma, no será, seguramente, menos santo, menos solemne el lazo conyugal que contraigáis aquellas de vosotras que todavía no lo habéis contraído.
Pero me diréis tal vez y ¿qué necesidad tenemos en España del matrimonio civil? ¿No podíamos continuar como estamos? No, Señoras, si queremos que España pueda considerarse como pueblo civilizado. El matrimonio civil es conveniente en nuestro país para los católicos, porque para todos conviene que ciertas relaciones y hechos sociales se consignen fuera de los registros de la Iglesia. Pero, sobre todo, el matrimonio civil es necesario, es indispensable para los que no profesen la creencia católica, los cuales han de someterse a la legislación actual, faltando a sus convicciones o siendo hipócritas, para no exponerse a un duro castigo, o han de renunciar a fundar una familia. Con el establecimiento del matrimonio civil, el hombre que quiera obedecer a los dictados de su conciencia, podrá contraer ese lazo sin someterse a ceremonias que honradamente, si no cree en ellas, no debe ni puede respetar y cumplir.
Tal es la inmensa ventaja que obtendríamos en España con la institución del matrimonio civil. Por eso os ruego que paréis un poco la atención en este punto, y que oigáis con desconfianza lo que contra esta institución se os diga por los que sólo pretenden poner obstáculos a la gran regeneración que hoy empieza a realizarse en nuestra patria.
Lo que os he dicho del matrimonio civil podría decirlo de tantas otras cuestiones análogas. Pero el tiempo me falta, os he fatigado demasiado y debo ya terminar esta Conferencia. Bien sé que con ella, habiendo yo pasado un malísimo rato, no he logrado hacéroslo pasar bueno. Hubiera querido tener hoy las dotes oratorias de mis amigos, para que al volver a vuestros hogares, llevaseis de aquí, no sólo el recuerdo de una palabra más o menos agradable, sino alguna idea que meditar, algunos horizontes nuevos abiertos a vuestra inteligencia y a vuestro sentimiento; algo, en fin, de la convicción que yo abrigo de que no pudiendo haber progreso sin vosotras, siendo el hombre en mucha parte de su educación y de modo de ser, obra exclusiva vuestra, es indispensable que sin hacer caso de ridículas y anticuadas preocupaciones, consagréis vuestra atención y vuestra actividad al estudio de las ciencias económicas y sociales. ¡Ah! si esto hicierais, ¡qué no podríamos esperar del porvenir de nuestro país! ¡Con qué facilidad atraeríais al esposo al interior de la familia, viviendo con él en mayor comunidad intelectual y moral! ¡Cómo podríais aconsejarnos en la vida, dándonos las fuerzas que muchas veces nos faltan; devolviéndonos el ánimo perdido, que se recobra fácilmente cuando hay al lado nuestro una inteligencia que nos oye y nos comprende! Yo de mí sé deciros que no creo que haya en la tierra felicidad más grande que la de vivir en comunión de pensamiento y de doctrina con un ser que nos ama, compartiendo con él nuestras penas y nuestras alegrías, coordinando con él nuestros planes de trabajo; unión santa, unión sublime, origen de todo placer verdadero, y sin la cual no puede haber en los pueblos grandes caracteres, ni grandes obras, ni grandes virtudes.
Conferencias publicadas
Discurso inaugural, leído por D. Fernando de Castro.
Primera conferencia: Sobre la educación social de la mujer, por D. Joaquín María Sanromá.
Segunda conferencia: Sobre la educación de la mujer por la historia de otras mujeres, por D. Juan de Dios de la Rada y Delgado.
Tercera conferencia: Sobre la educación literaria de la mujer, por D. Francisco de Paula Canalejas.
Del Lujo: artículo leído en la Conferencia dominical del 14 de Marzo de 1869, por D. Antonio María Segovia.
Cuarta conferencia: Acerca de la influencia del Cristianismo sobre la mujer, la familia y la sociedad, por D. Fernando Corradi.
Quinta conferencia: Sobre la mujer y la legislación castellana, por D. Rafael M. de Labra.
Lectura sobre los lamentos de Jeremías, dada en la quinta Conferencia, por D. Antonio M. García Blanco.
Sexta conferencia: Sobre la higiene de la mujer, por D. Santiago Casas.
Sétima conferencia: Influencia de la madre sobre la vocación y profesión de los hijos, por D. Segismundo Moret y Prendergast.
Octava conferencia: Influencia del estudio de las ciencias físicas en la educación de la mujer, por Don José Echegaray.
Estas Conferencias se hallan de venta en la portería de la Universidad, en el Ateneo de Madrid, y en las librerías de Durán, Bailly-Baillière, Leocadio López, San Martín, y Cuesta, al precio de un real de vellón.
(contracubierta)
[ Edición íntegra del texto contenido en un opúsculo impreso sobre papel en Madrid 1869, de 25 páginas más cubiertas. ]
