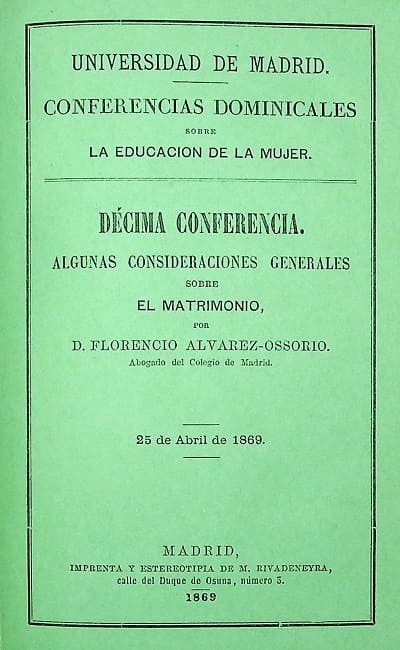
Universidad de Madrid
Conferencias dominicales sobre la educación de la mujer
décima conferencia
Algunas consideraciones generales sobre el matrimonio
por
D. Florencio Álvarez-Ossorio
Abogado del Colegio de Madrid.
——
25 de Abril de 1869.
——
MADRID,
Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra,
calle del Duque de Osuna, número 3.
1869
Señoras y señores:
Grande es mi atrevimiento al ocupar esta tribuna, que antes honraron varios de los más famosos adalides de la elocuencia patria; oradores de fácil y galana palabra unos, de imaginación brillante y arrebatada otros, y todos de vastísima instrucción. Grande es, repito, y hasta imperdonable mi atrevimiento, y sin embargo, tengo plena seguridad de que me dispensaréis, por graves que ellas sean, las faltas en que incurra; porque entre todas las adorables prendas que os adornan, ninguna os realza tanto, como una amable tolerancia, una exquisita bondad, ocasionadas, no lo dudéis, a que personas incompetentes, como yo, aspiren a llamar vuestra atención, que sólo debiera honrar los esfuerzos de los probados en la ciencia y en el arte divino de la palabra.
Ya veis cómo me acuso, sin esperar a que vosotras lo hagáis; así es que no os asombrará el que ahora, con idéntica llaneza y en mi propio descargo, exprese el motivo que me trae a pronunciar mi Conferencia. Seguramente no puedo alegar, cual otros oradores, el título sobre toda ponderación honorífico de haber sido invitado por el digno iniciador de estas reuniones, ni era posible que nadie fuese en busca mía, para que presentase aquí, en este tan excelente mercado, un producto de mi pobre inteligencia, inferior siempre a lo que vosotras merecéis, e incapaz también de competir con los que antes se os ofrecieron.– Pero si no he venido mediante la excitación del Sr. Castro, he venido a impulsos de otra excitación poderosísima, casi incontrastable; a impulsos de lo que el Sr. Castro ama con toda la efusión de su espíritu, y es, su misma idea, su mismo felicísimo pensamiento de estas Conferencias, capaces por sí solas de caracterizar una época, y de elevar, siempre que no se separen de su verdadero objeto, el nivel de la cultura de un Pueblo. Por la idea, sí, es por lo que yo he subido a esta tribuna; por la idea de coadyuvar, en cuanto mis débiles fuerzas me lo permitan, a la grande y regeneradora obra de dignificaros y enalteceros, gracias a una educación la más apropiada, y en la forma y medida que más convenga a vuestra organización física, intelectual y moral. Y ¿creéis, Señoras, que no es este propósito bastante noble, bastante patriótico y humanitario, para que, en cambio del ardor con que yo lo acojo, me otorguéis vosotras vuestra tolerancia? Indudablemente que me la dispensaréis.
Hay, no obstante lo que llevo dicho, una circunstancia que milita a mi favor, a saber: que voy a hablaros de una institución que siempre os inspiró un interés preferente; que constituye, digámoslo así, el tema obligado de vuestras conversaciones cuotidianas; de un bello ideal, presente siempre a vuestra imaginación, hasta que alcanzado, se convierte en realidad no tan encantadora como vosotras os la habíais fingido; y esto sucede, ya porque la posesión es el sepulcro del deseo, bien porque nuestras aspiraciones son como el ave Fénix, que renace de sus cenizas, de tal suerte, que el fin de unas viene a ser el principio de otras; ora por infinitas causas, cuya sola enumeración sería harto prolija, y que o dependen de vosotras, o las más veces (dicho sea con perdón del auditorio de mi derecha) del hombre a quien ofrecéis el holocausto de vuestro amor; del hombre a quien unís vuestra vida y vuestro destino. Ya habréis comprendido que me refiero al matrimonio. La materia es vastísima, y en mi discurso sobre ella tengo que luchar con un escollo insuperable. Podrá dudarse, en efecto, que faltas de la preparación conveniente; que no ejercitadas lo bastante en el estudio, carecéis todavía de completa aptitud para formar un juicio crítico exacto acerca de disertaciones sobre las ciencias exactas, físicas, económicas, &c., &c.; pero de lo que nadie puede dudar, es, de que en todo cuanto se relacione con mi tema tenéis reconocida pericia, en términos, que me engañaría soberanamente si pretendiera deciros sobre algo nuevo, algo que no hayáis oído ya de labios más autorizados que los míos, algo que no hayáis pensado por vuestra propia cuenta.
La materia, repito, es vastísima. Se necesitaría casi un libro para exponer todo lo concerniente al matrimonio bajo el punto de vista del derecho; para ocuparse, siquiera fuese con brevedad, de las condiciones que tan elevada institución requiere; de las solemnidades y requisitos que deben precederla y acompañarla; de las moniciones canónicas, vulgarmente conocidas con el nombre de amonestaciones; de los esponsales, o promesas mutuas de futuro consorcio; de los impedimentos y de sus dispensas; de las dotes; de los bienes gananciales; de la patria potestad; de la legitimación; del prohijamiento; de las obligaciones, derechos y prerrogativas de los cónyuges; del divorcio, &c.; y a más de un libro, se necesitaría de un orador resueltamente decidido a abusar de vuestra paciencia, de lo cual estoy yo muy lejos.
Puede ser considerado y estudiado también el matrimonio bajo otros puntos de vista, como, por ejemplo, la moral universal, las costumbres, variables y relativas en cada nación, según determinadas circunstancias, la higiene, y hasta la economía pública; mas sólo me es posible, dada la corta extensión que una costumbre de que no debo separarme, ha asignado a estas conferencias, haceros varias consideraciones generales, pocas, sin duda, en comparación de las que se me ocurren, y que con mucho gusto emitiría en cualesquiera otras circunstancias. Mi tema, pues, que en un principio era: «El Matrimonio ante la moral y el derecho», me parece ya hoy hasta pretencioso, por lo que, reducido a más modestas proporciones, podréis considerarle simplemente como una especie de introducción al estudio del matrimonio.
Qué es el matrimonio, bien lo sabéis, unas por experiencia, y otras por el natural y ferviente deseo de experimentarlo. Él es, como institución social, una de las más provechosas, y como estado de la vida, uno de los más felices (salvo, se entiende, cuando es desgraciado); y es desgraciado, Señoras, si no realiza una verdadera solidaridad entre los consortes; si a él llegamos con el pensamiento de hacer fortuna, o deslumbrados por el prestigio de una belleza física deleznable, o impremeditadamente y no con completo discernimiento, y después de elegir una persona que de motu propio, con toda la espontaneidad y con toda la energía de su espíritu, nos ame con predilección.
El matrimonio engrandece los límites de nuestra existencia, haciéndonos vivir, no sólo en el presente, sino también en el futuro, por el amor a nuestros hijos. Él es la base de las familias, cuyo conjunto forma el Estado; de las familias, de cuya moralidad, y de cuyas virtudes, y de cuya más o menos perfecta organización, depende el porvenir de la humanidad. El matrimonio es la única unión en que, tanto vosotras como nosotros, encontramos las cualidades que respectivamente nos faltan, o por lo menos, cuya plenitud no poseemos; la única unión que nos completa; la única unión que guarda el debido respeto a la dignidad de los dos sexos.
Por eso vemos que la primera palabra, que la primera enseñanza que sale de boca del Criador, es referente al matrimonio. «No es bueno (se lee en el Génesis) que el hombre esté solo: hagámosle ayuda y compañía semejante a él»; palabras sublimes, que traducidas a nuestro lenguaje profano, significan, que no es bueno que el hombre viva sin familia, sin sangre de su sangre, o, como dice Pelletan, sin la alegría de la mirada, sin la voluptuosidad del pensamiento, sin la esperanza del porvenir. No es bueno que el hombre arrastre una existencia triste, y que, sin posteridad, sin afectuosos vínculos, sin nada que le ligue fuertemente a su patria y a sus semejantes, se consuma encerrado en un estrecho círculo, como el caracol en su concha. No es bueno que el hombre, ajeno a toda íntima felicidad, siendo para él lo pasado un vacío profundo, el presente un árido desierto, y el porvenir la nada, yazca en el más desconsolador aislamiento, y ahogue a cada instante las más hermosas inspiraciones de su corazón. Esto en cuanto al hombre, porque en cuanto a la mujer, ¿qué es la mujer, esa caña la más delicada y tierna de la naturaleza, sin un firme apoyo que la sustente? ¿Qué es la mujer sin el hombre? Nacida para las dulces y tiernas afecciones, ¿qué es la mujer, si no tiene una familia donde ejercitar sus altas y nobilísimas cualidades, sin un esposo a quien amar, y sin hijos a quienes amar y educar? ¿Qué es la mujer sin todo esto? Vosotras lo sabéis mejor que yo. La más halagada por los placeres del mundo, la más hermosa, la más rica, la de talento más preclaro, ¿no siente, sin embargo, un gran vacío en su alma, que sólo es capaz de llenar la maternidad, título sublime, que supera todas las grandezas, y al que rinden veneración y respeto hasta los criminales más abyectos? ¿No es verdad, vosotras las que seáis madres, que en el fondo de todos los placeres halláis algo de amargura, y que los únicos que os parecen siempre grandes, siempre inagotables, siempre nuevos, son los que emanan de la pura y dulcísima fuente del amor materno? ¿No es verdad esto, Señoras? ¡Ah! ¡Y tan verdad como es! En cuanto a mí, os lo digo como lo siento: nada veo en la tierra superior a una mujer, como no sea una madre; pero nada veo tampoco más digno, no sé si de compasión, o de desprecio, que una madre, que una mujer con hijos, víctima del hastío. ¡Madres! De vosotras es el mundo. ¡Vosotras sois el honor eterno de la creación!
Lo dicho hasta aquí me lleva a establecer el juicio diferencial entre los sexos, ya porque otros oradores lo hicieron, ya porque así conviene a la demostración inmediata de la importancia del matrimonio.
Si alguien os dice que sois iguales a nosotros, no le creáis. Quien tal os diga, podrá ser que os hable con convicción, pero es una convicción equivocada. Yo creo que lo que hace es adularos, y vosotras no debéis nunca entregaros a las pérfidas insinuaciones de la adulación, de esa moneda falsa que no tiene curso sino por la vanidad, y que jamás se propone un noble objeto. Mirad lo que hacéis: tened en cuenta, que quien os adula os da veneno en engalanada copa de oro. Despreciad a quien os lisonjee para perderos: amad y seguid sólo a quien os diga la verdad, aunque ésta os disguste, porque la verdad es una diosa pura, bajada del cielo; porque si el homenaje más grato que puede tributarse a Dios es la investigación de la verdad con una intención pura, también es meritorio el acogerla con entusiasmo; porque sin verdad no hay ciencia, ni hay belleza, ni hay educación fructuosa, ni hay esperanzas de nada bueno; porque la verdad, en fin, como el mismo San Pablo nos lo ha dicho, y allí tenéis la inscripción, es la que nos ha de libertar.– Veritas liberavit vos.
Pues la verdad es, que vosotras sois semejantes, y no iguales al hombre: Faciamus ei adjutorium simile sibi. ¡Igual la mujer al hombre! Si así fuese, ni siquiera se comprendería el amor, esa especie de vibración de dos almas que se ponen en contacto, que se armonizan, que se complementan y que producen sonoros concentos. Justamente, en una armonía de oposición, en la igualdad de dos desigualdades, consiste, como se ha dicho con suma oportunidad, la simpatía, que es la base, que es la magnífica portada del amor. No: no somos iguales, ni en lo físico, ni en lo intelectual, ni en lo moral, por más que en la esencia concordemos. Voy a demostrarlo.
En lo físico, las diferencias son tan perceptibles, que me basta mirar a un lado y a otro, y el hecho queda completamente probado. Sólo me propongo sacar una deducción, y es, la imposibilidad absoluta de que vuestra delicada contextura, vuestros miembros graciosos, ligeros y torneados, vuestros músculos redondos, vuestras blandas carnes, vuestra suavísima epidermis, vuestra voz siempre infantil, vuestros largos y sedosos cabellos, y en fin, todo lo vuestro, sirvan para lo mismo, y estén destinados a igual fin que los músculos fuertes, la estatura por lo regular elevada, los huesos macizos y angulosos, la voz bronca, el cerebro y pecho dilatados, y todo lo demás del hombre. Es verdad que hay ejemplares del sexo fuerte cuya fuerza es bien menguada, como los hay también del débil que practican rudos trabajos, que se deberían reservar siempre al hombre; llegando hasta el extremo de que hace pocos días se vio en Madrid, en pleno siglo diez y nueve, y con asombro de las personas sensatas, a varias mujeres, desempeñar ante un público que las contemplaba estupefacto, las suertes más arriesgadas de la tauromaquia. ¡Qué horror!… Por fortuna, éstas son excepciones, que prueban la regla general.
Sobre lo físico no quiero extenderme más: la prueba de la diferencia entre los sexos está hecha de antemano: es la prueba que llamamos los abogados, preconstituida.
En lo intelectual, no son menos notables las diferencias. El hombre puede compararse, dice el célebre pensador Tiberghien, a la línea recta, con su fijeza, con su precisión, con su invariable tendencia hacia adelante. La mujer, por el contrario, a la línea curva, con sus inflexiones graciosas, con sus variados accidentes, con su propensión a replegarse sobre sí misma. En la organización intelectual de la mujer, todo es más dulce, mucho más muelle y mucho menos rígido que en la del hombre. La imaginación, esa bienhadada facultad que tiene el poder de evocar el recuerdo de los placeres pasados, encantar el instante en que éstos sucedieron, y ocultar lo venidero, o colmarlo de plácidas esperanzas; la imaginación, que crea gratísimas y a veces peligrosas ilusiones, sobre las que nos mecemos dulcemente; la imaginación, que va siempre más allá de la realidad, ésa es, Señoras, vuestra facultad más predominante, mientras que en el hombre lo es la razón fría, que se aplica impasiblemente a la investigación de la verdad desnuda, por amor a la verdad en sí misma, al estudio de los principios absolutos, de las causas generales, del orden supra-sensible, de las verdades eternas de que tenemos una idea. El órgano del pensamiento en el hombre es el cerebro: de vosotras es de quienes se ha dicho, que los grandes pensamientos emanan del corazón. Por esto sois más hábiles para el cultivo feliz de las bellas artes y para recoger las hermosas flores del campo de la literatura, que para hacer grandes adelantamientos en ciencias exactas que exigen incansable perseverancia, grande concentración de espíritu y ejercicios técnicos, que parecen incompatibles con los arrebatos de la imaginación y los trasportes del sentimiento.
¿Y en lo moral? En lo moral es donde estriba toda vuestra gloria y toda vuestra superioridad: en lo moral es donde vosotras debéis cimentar vuestro más legítimo imperio. No nos aventajaréis en la fuerza corporal ni en la elevación del numen, pero sí en todo lo que se refiera a la mayor intensidad y delicadeza del sentimiento. Así como el destino principal del hombre es pensar, y pensar, y quemarse la frente con el pensamiento, así vuestro destino es sentir, es amar, es siempre amar, siempre sentir. Cuando niñas, amáis a vuestras muñecas, y a las compañeras de vuestros infantiles juegos. Más tarde, desde vuestra segunda infancia hasta el momento verdaderamente supremo en que llegáis al himeneo, amáis al hombre de vuestros ensueños, de vuestro ideal; amáis las brisas, las flores, y todo lo que hay de magnífico y poético en la naturaleza. Esposas, amáis a vuestro marido y a vuestros hijos; y cuando, ya ancianas, no podéis embelesar a nadie con el prestigio de la hermosura, experimentáis otro amor, amor puro, amor sublime, amor todo impregnado de dignidad y de dulzura, y es el amor a Dios, porque la devoción es el último de vuestros amores. Amar, pues, sentir incesantemente, ése es vuestro destino: el destino del hombre es pensar, y siempre pensar. Rara será la obra de éste en que no encontremos impreso el sello de cierto egoísmo. Vosotras, por el contrario, no os acordáis de sí mismas, sino para olvidaros, y no tenéis anhelo más vehemente, que el de sacrificaros por los demás y hacer su ventura. ¡Todavía no se ha comprendido lo grande, lo sublime, lo verdaderamente celestial que es una mujer entregada por entero a sus hijos! ¡Todavía no se ha honrado lo bastante a la esposa y madre, que después de cumplir todos sus primeros deberes, y de entrelazar en la tierra las rosas del cielo, sabe, bajo el velo púdico de la gracia, alimentar con mano vigilante y santa el fuego eterno de los grandes sentimientos!
Veis, pues, sin necesidad de más consideraciones que las que acabo de exponer con motivo de las diferencias entre los sexos, que la maternidad es el título que más os engrandece; veis, pues, que el pedestal de la estatua de la mujer es el hogar doméstico; veis, pues, como consecuencia de todo esto, que al matrimonio es a lo que estáis principalmente llamadas, y a lo que debéis aspirar, si bien creo que a él aspiraríais, aunque yo no os lo aconsejase; pero debéis aspirar al matrimonio con un objeto grande, no para libraros de la autoridad paterna, que siempre es mucho menos dura que la de un marido, y mucho menos pesada que las nuevas y penosas obligaciones que con motivo de aquél contraéis; sino para realizar, o contribuir, al menos, a la realización de los grandes fines de la vida humana. En perfecta armonía con el pensamiento que acabo de enunciar están estas Conferencias. En efecto; ¿sabéis, Señoras, cual es su objeto? ¿Sabéis por qué queremos nosotros proporcionaros alguna noción siquiera, ya que no un conocimiento profundo, de las ciencias? ¿Sabéis por qué procuramos haceros partícipes de la gran comunión intelectual que en España, como en algunos otros países que blasonan de cultos, ha estado hasta hoy reservada sólo al hombre? Pues no es solamente porque tenéis a ello un derecho indisputable, nacido de que vuestra inteligencia, como la del hombre, es un destello de la del Supremo Hacedor; no es solamente porque creemos que la ignorancia para nada es buena y para todo perjudica, pues no puede brotar luz alguna de las tinieblas, ni andarse por entre éstas, sin exponerse a deplorables extravíos; no es solamente por esto, sino también porque abrigamos el convencimiento de que semejante iniciación, bien dirigida, y nunca a merced de secundarios propósitos, os llevará a ser mejores hijas de familia, más amantes esposas, más augustas madres, mejores ángeles del hogar doméstico. Si lo contrario sucediese; si en vez de perfeccionaros os empeoraseis; si en vez de adquirir el sentido recto que da la ciencia, y fortalecer vuestro espíritu para hacerle llegar hasta la elevación de que sea capaz; si en vez de llenar mejor vuestros más santos deberes, los olvidáis, y os convertís en unas pedantes insufribles, culpa será, no de la idea, que yo acojo de la mejor buena fe y con la intención más honrada, sino de sus apóstoles, o de vosotras mismas, que no habréis sabido aprovecharla. Creedme, Señoras: el día en que sepáis todo lo que debéis saber y conviene que sepáis; el día en que comprendáis todo lo importante y complejo de vuestra misión en el hogar doméstico, crearéis, sí, en el corazón de vuestros hijos, y alimentaréis en el de vuestros esposos, el espíritu de familia, espíritu tradicional, y en cierto modo estacionario; espíritu conservador, porque vosotras, no os alarméis, sois muy conservadoras, no por otro motivo sino por el de que necesitáis un lugar seguro donde fijar vuestra planta y donde mecer la cuna de vuestros hijos; el día, vuelvo a decir, en que comprendáis lo importante y complejo de la misión que estáis llamadas a desempeñar, crearéis y alimentaréis el espíritu de familia, pero alimentaréis también otros sentimientos más grandes y generosos; el patriotismo y la humanidad, los cuales exigen a cada paso actos de abnegación y sacrificio, cuyo premio es la satisfacción de la conciencia, y alguna vez la fama póstuma. Entonces, la moral doméstica no pugnará nunca con la moral pública, y los lazos de la familia no serán un origen de punible indiferencia hacia el bien de la sociedad entera. La mujer, si no es artista, podrá crear al artista; si no es pensadora, estimulará al pensador con el testimonio de su admiración y de su respeto; si no es amazona, inflamará al guerrero; que no hay inspiración más fecunda para el hombre que sueña con la belleza, ni estímulo más poderoso para el que se desvive por la verdad, ni corona más gloriosa para el héroe, que la inspiración, y el estímulo y la corona que se reciben de la mujer a quien se ama.
Vosotras me diréis: estamos enteramente de acuerdo con todo lo que proclamáis: aspiramos al matrimonio, que creemos el mejor de los estados, y aspiramos a él, con el propósito de contribuir, como queréis, a la realización de los grandes fines de la vida humana; mas como se trata de un acto bilateral, por muy dispuestas que nos hallemos a seguir vuestro consejo, de nada servirá, mientras otros no aspiren a lo mismo… Ya comprendo a lo que aludís. Os asiste, seguramente, muchísima razón; lo cual no obsta a que me permitáis os diga, que en algunas ocasiones vuestra soltería se prolonga más de lo regular, porque no poneis en juego los verdaderos medios que atraen y seducen el corazón del hombre, y que no son, en verdad, ni el amor desordenado al lujo y las riquezas, ni el orgullo, ni una presunción desmesurada, ni una coquetería capaz tan sólo de deleitar por breves momentos los sentidos. Hay que convenir también, en que nacen serios obstáculos al matrimonio, del estado de nuestra sociedad, de ciertas preocupaciones que en ella prevalecen, y hasta de los desaciertos del legislador.
Yo debería hablaros algo sobre todo esto; pero necesitaría mucho más tiempo del que emplearon otros oradores, a los que debo seguir, por penoso que me sea el tener que callar cosas de que no sería inoportuno el hablaros. Una idea me consuela, y es que, por mucho que perorase, estoy seguro de que el mundo continuaría igual, y yo no lograría sacaros de penas.
No quiero, sin embargo, concluir, sin hacer siquiera algunas observaciones sobre el celibato, como asimismo sobre la tendencia restrictiva que noto en algunas disposiciones legales referentes al matrimonio. Y entiéndase bien, que no es mi ánimo referirme a los célibes forzados por la necesidad, o por una conveniencia moral bien entendida, o por otras mil razones que pudieran aducirse: me refiero sólo a los que, después de andar desalados tras de placeres fugitivos y superfluidades que dejan el vacío en el alma, y mirando siempre con susto y con repugnancia las santas y austeras incumbencias del padre de familia, y de injustificados escrúpulos, y de escasear los elogios a todas las mujeres, cuando no de zaherirlas cruelmente, llegan a un momento de su vida en que sienten el pesar de encontrarse aislados, y entonces, o se deciden a proseguir de la misma manera, en cuyo caso bien puede decirse que hacen un pacto indisoluble con la desgracia, o por el contrario, se casan, de la manera que vosotras sabéis; de la manera que se hacen todas las cosas cuando se deja pasar el tiempo oportuno para ellas. Pues ¡qué! ¿creen esos solterones recalcitrantes, esos célibes incorregibles (de los cuales no hay absolutamente ninguno en mi respetable auditorio, y aunque lo hubiera, no me oiría, porque hablo muy bajo); creen, repito, que pueden infringir impunemente las leyes naturales, y que, como recompensa de esto, y de todas sus faltas, y de sus cálculos, y de su refinado egoísmo, han de recibir por esposa una mujer pura, virtuosísima, prudente, resignada, cuya principal misión sea (misión triste y desairada por cierto) la de una especie de madre de caridad, solícita en asistirles sus achaques, dependientes unos de la edad, y otros de una vida de disipación y libertinaje?…
Pero nuestra independencia, objetarán los célibes, ¿no vale más que nada? ¡Vuestra independencia! ¡Qué ilusión! El único baluarte de la verdadera, de la legítima independencia del hombre, es el hogar doméstico. En la sociedad, por independientes que nos creamos, a cada instante somos el juguete de circunstancias las más fortuitas, y casi nunca nos podemos hallar en armonía con nosotros mismos y con las leyes estrictas e inflexibles de la razón y de la justicia. El hombre es independiente sólo en aquel recinto cerrado a las influencias exteriores; en aquel recóndito santuario, que ninguna mano debe tocar por temor de profanarlo, y que se llama, hogar doméstico.
¡Independiente el solterón! ¡Ah, sí; ya lo comprendo! Es independiente, porque puede hacer algunas cosas que el hombre que ha creado una familia no puede hacer sin exponerse a la severa crítica del mundo; porque nadie se ocupa de él, ni se interesa en su felicidad, ni en su infortunio; porque si llora, sus lágrimas no conmueven otro corazón, ni humedecen otros ojos; porque tanto en las bonanzas como en las aciagas tormentas de la vida, se encuentra solo, y solo devora sus penas y sus alegrías, si es que se conciben las alegrías no compartidas; porque solo se aburre, solo se desespera, solo cae y solo se levanta del lecho del dolor, solo se arruina o se engrandece, y solo se muere, sin que su muerte sea sentida, y sin el consuelo siquiera de que tristes sollozos turben la paz de sus funerales, o de que alguien vaya a embalsamar con una modesta flor la losa de su sepulcro. ¿Os parece que no es digna de conservarse la independencia que tamaños bienes produce?
Adolece el matrimonio de sus inconvenientes, como todos los estados, pero tiene como ninguno sus compensaciones. Así vemos, que el célebre Pope decía, «que no se acostaba ninguna noche sin pensar, que el negocio más grave de la vida consistía en discurrir sobre los medios de encontrarse más contento en el hogar doméstico»; a lo cual añade otro no menos célebre filósofo, «que habríamos hallado lo que Pope buscaba, cuando sintiéndonos tranquilos en nuestra morada, amemos todo cuanto nos rodee, inclusos el perro y el gato.» Yo os aseguro, aunque mi autoridad nada valga, que como las relaciones afectuosas y la comunicación entre los seres racionales son una necesidad, pues no podemos hacer oír nuestros ayes a las rocas, ni contar nuestras alegrías a los vientos; yo os aseguro, que en ninguna parte se satisface esa necesidad como en el hogar doméstico. En él todos los placeres y todas las penas se comparten; en él se reaniman nuestras fuerzas desfallecidas; en él jamás se pierde una buena palabra, ni queda sin efecto una intención laudable, y es tal a veces el acuerdo y consonancia que une el espíritu de dos seres fieles, que se comprenden a una simple mirada, y experimentan al propio tiempo, iguales dulces o amargas emociones. «¿Qué son todos los placeres del mundo, comparados con la paz doméstica? Nada, absolutamente. Si el hombre investido de un empleo público, dice Zinmermann, no obtiene de los que le rodean la justicia y el honor que se merece; si su celo y sus trabajos no se recompensan como deberían serlo, olvida esta ingratitud cuando vuelve en medio de los suyos; cuando encuentra sus muestras de ternura; cuando recibe de ellos los elogios de que es digno. Si el falso brillo del mundo y sus grandezas no han conmovido su pensamiento; si el disimulo, el ardid, la vanidad pueril no han hecho más que fatigar y agriar su corazón, pronto en el círculo de los que ama y de quienes es amado, resucitará una noble emoción su alma acongojada, un sentimiento puro y consolador despertará su valor, y se sentirá, por último, reconciliado con la sociedad. Pero si, aunque posea la más inmensa fortuna; aun cuando sea el favorito de los ministros, y de los grandes y de los reyes, carece del amor de una esposa y de unos hijos, ¿encontrará en aquellas fastuosas apariencias de felicidad una compensación a la satisfacción real de que carece?»
Tienen los genios el privilegio de resumir en pocas palabras los más bellos pensamientos, y por lo tanto, sería hasta arrogante en mí, que después de lo que acabáis de escuchar, y que podéis ver en una obra preciosísima, que os recomiendo, La Solitude, me empeñase en descomponer con pinceladas inútiles tan magistral cuadro.
Casaos, pues, los célibes a quienes mis observaciones tocan, y no lo hagáis demasiado tarde, porque en el pecado llevaréis la penitencia.
No son sólo los célibes, como os decía antes, los que constituyen un obstáculo al matrimonio, sino también el legislador, que puede ser, y lo es, en algunas ocasiones, el peor de los célibes, porque es el más poderoso. ¿Queréis la prueba de mi afirmación? Pues la hallaréis, sin acudir a tiempos remotos, en la ley vigente sobre el disenso paterno; ley según la cual el veto del padre es absoluto hasta la edad de veinte y tres años en el varón, y veinte en la hembra. Yo no quiero suponer, porque, aun cuando alguna vez suceda, no debo suponerlo, que haya padres caprichosos, injustos, que por razones secundarias, o por errores de apreciación en cuanto a la felicidad de sus hijos, se opongan al matrimonio de éstos; pero creo, sí, que estoy en mi derecho al establecer, porque con ello no ofendo la autoridad y el prestigio de los padres, que semejante ley es absurda, porque lo es siempre, en lo humano, el absoluto; que la experiencia está demostrando su ineficacia; que ha producido algunos conflictos graves, por las relaciones que con frecuencia se establecen entre ella y algún capítulo del Código Penal, que no nombraré; y que tratando de robustecer la autoridad de los padres, suele rebajarla, por motivos que acaso vosotras presumís, y que los altos fueros de la moral y del decoro me vedan consignar.
Pero vengamos a tiempos más próximos. El día 20 de este mes (acaso alguna de vosotras lo habrá leído con sentimiento) se ha promulgado en la Gaceta un decreto del Ministerio de la Guerra, en el cual se dispone, «que los tenientes y alféreces del ejército que soliciten licencias para casarse, necesitan acreditar la imposición en la Caja de Depósitos de una cantidad que produzca anualmente una renta líquida de 600 escudos. Y como razón de este decreto, se dice, que desde el de once de Agosto de 1866, y en su consecuencia, se han concedido sobre 2.000 licencias de casamiento a oficiales subalternos; cuya circunstancia, unida al interés de las familias, al de los mismos que pretenden casarse, y sobre todo, al del Estado, exige que se derogue semejante disposición.»
Ahora bien; vosotras, que habéis leído, o por lo menos, que oís ahora de mis labios lo que textualmente dice el citado decreto, preguntaréis: ¿Por qué el legislador se constituye en tutor oficioso de las familias, cuyo interés entiende como le parece? ¿Por qué traspasa la línea natural de sus atribuciones, y legisla sobre lo que debiera ser ilegislable? ¿Por qué se muestra como dolido de que en poco más de año y medio se hayan verificado dos mil casamientos entre los oficiales subalternos del ejército, lo cual es un gran síntoma de progreso en nuestras costumbres, y motivo de fausto regocijo para los que anteponen a todo el triunfo de la moral pública?
¡Cuánto pudiera decirse sobre esta materia! ¡Cuántos detalles curiosos pudiera daros acerca de lo que pasaba en el seno de las familias antes de dictarse, en época mucho menos liberal que la presente, el decreto de 11 de Agosto de 1866, que acaba de ser derogado! Yo, Señoras, estoy temiendo que el legislador, considerándose omnipotente, extienda a otras clases su precepto, y que el día menos pensado, por análogas razones que ahora lo hace el Ministro de la Guerra, diga el de Gracia y Justicia, que, por ejemplo, los promotores fiscales, algunos de los cuales no tienen mucho más sueldo que los tenientes del ejército, ni menos graves intereses a su cargo, ni menos constante movilidad, no pueden contraer matrimonio, o si lo han contraído, que se separen de sus mujeres.
Ahora, con motivo de la disposición legal a que me voy refiriendo (que no sé cómo la habrán recibido los militares, pero que vosotras, como paisanas, no aprobaréis, de fijo, cuando veáis a un apuesto militar, de esos que constituyen el ideal de la dignidad viril, y que por lo mismo, tanto llamaron siempre vuestra atención, os deberéis fijar en él, no para apreciar sus cualidades físicas, no para escudriñar sus prendas morales, sino para cercioraros de cuáles son sus insignias; y no omitid en esta parte diligencia alguna, pues de lo contrario os expondréis a un amor de correspondencia imposible según la ley, o de funestos resultados en lo moral.
Concluyo, que no quiero molestar más vuestra atención, ya que tanta y tan profunda me habéis prestado, dando así algún valor a mi mal desempeñada tarea. Pero antes de abandonar esta tribuna quiero manifestar mi gratitud al ilustre señor Rector de esta Universidad tan deferente conmigo en cuanto a permitirme el pronunciar esta Conferencia. Y si su entusiasta y varonil espíritu lo necesitara, que no lo necesita, yo le animaría también desde este sitio a que procurase la consolidación de su pensamiento, muy favorablemente acogido por la generalidad, por más que no faltará quien crea, que el resultado más inmediato de las Conferencias ha de ser el extraviar a la mujer, sacándola de su órbita natural, que es la familia.
Ya recordaréis lo que sobre esto indiqué en otro paraje de mi discurso, a lo cual debo agregar que me resisto a creer que haya un hombre capaz de extraviaros, es decir, de suicidarse, con conciencia de que lo verifica; que no creo que haya alguno de entre nosotros tan bárbaro y desnaturalizado, que emplee el esfuerzo de su inteligencia en pervertir a la mujer, en romper esta frágil lámpara de precioso alabastro en que arde la llama de los más grandes sentimientos. Lo que sí alcanza la previsión humana como posible, es, que mañana, por cualquier motivo, estas Conferencias dejaran de celebrarse; pero entonces el iniciador de ellas diría: «Eché la semilla, y si no recogí todo el fruto, fue, o porque obstáculos insuperables lo impidieron, o porque, así como Apeles pintaba para la posteridad, yo también trabajaba para las generaciones venideras.»
Conferencias publicadas
Discurso inaugural, leído por D. Fernando de Castro.
Primera conferencia: Sobre la educación social de la mujer, por D. Joaquín María Sanromá.
Segunda conferencia: Sobre la educación de la mujer por la historia de otras mujeres, por D. Juan de Dios de la Rada y Delgado.
Tercera conferencia: Sobre la educación literaria de la mujer, por D. Francisco de Paula Canalejas.
Del Lujo: artículo leído en la Conferencia dominical del 14 de Marzo de 1869, por D. Antonio María Segovia.
Cuarta conferencia: Acerca de la influencia del Cristianismo en la mujer, la familia y la sociedad, por D. Fernando Corradi.
Quinta conferencia: Sobre la mujer y la legislación castellana, por D. Rafael M. de Labra.
Lectura sobre los lamentos de Jeremías, dada en la quinta Conferencia, por D. Antonio M. García Blanco.
Sexta conferencia: Sobre la higiene de la mujer, por D. Santiago Casas.
Sétima conferencia: Influencia de la madre sobre la vocación y profesión de los hijos, por D. Segismundo Moret y Prendergast.
Octava conferencia: Influencia del estudio de las ciencias físicas en la educación de la mujer, por Don José Echegaray.
Novena conferencia: Influencia de las ciencias económicas y sociales en la educación de la mujer, por Don Gabriel Rodríguez.
Importancia de la música en la educación de la mujer, Conferencia leída por D. F. Asenjo Barbieri.
Estas Conferencias se hallan de venta en la portería de la Universidad, en el Ateneo de Madrid, y en las librerías de Durán, Bailly-Baillière, Leocadio López, San Martín, y Cuesta, al precio de un real de vellón.
(contracubierta)
[ Edición íntegra del texto contenido en un opúsculo impreso sobre papel en Madrid 1869, de 27 páginas más cubiertas. ]
