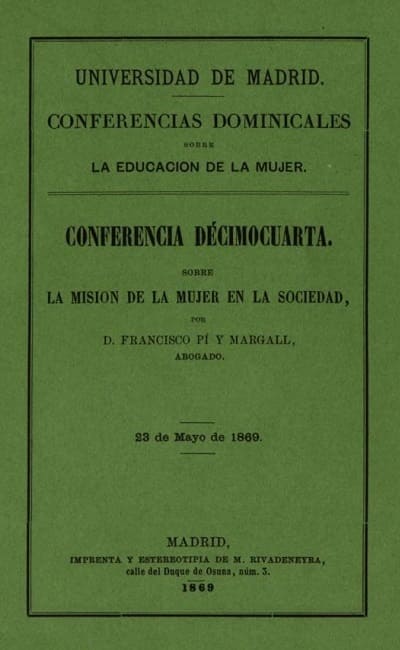
Universidad de Madrid
Conferencias dominicales sobre la educación de la mujer
conferencia décimocuarta sobre
La misión de la mujer en la sociedad
por
D. Francisco Pí y Margall
Abogado.
——
23 de Mayo de 1869.
——
MADRID,
Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra,
calle del Duque de Osuna, núm. 3.
1869
Señoras y señores:
Tomo con gran desconfianza la palabra en este recinto, en que han resonado voces tan elocuentes y os han hablado tantos hombres de bello y brillante lenguaje. En otro tiempo, en que estaba consagrado a la literatura y a las artes, acaso habría podido adornar mi pobre discurso con las galas de la imaginación; hoy, dedicado a las áridas cuestiones económicas y políticas, apenas podré hacer más que hablaros en un lenguaje claro y sencillo. ¡Si siquiera fuese nuevo lo que voy a deciros! Pero probablemente repetiré lo que tantas veces os habrán dicho labios más autorizados que los míos. Cuando, empero, se trata de ideas, si las ideas son buenas, ¿estará mal que se las repita? Nuevo o viejo, voy a decir cuatro palabras sobre la manera como entiendo la misión de la mujer.
Mucho se ha dicho sobre la mujer, mucho se ha escrito; mucho se ha encarecido su importancia por unos, mucho se la ha rebajado por otros. Yo me atrevo desde luego a afirmar que es un elemento altamente civilizador; que es uno de los elementos que más poderosamente pueden contribuir al desarrollo de los adelantos humanos.
¿Cómo? me preguntaréis. ¿Será acaso sacándola del estrecho círculo en que vive, y lanzándola por el camino de la ciencia, de la política, de la literatura y del arte? No niego yo a la mujer grandes facultades intelectuales; lo que sí creo es, que no es ésa la senda por donde puede cumplir su misión en el mundo.
Hay, ciertamente, en los pueblos modernos, y más aún en los extranjeros que en el nuestro, cierta tendencia, no sólo a que la mujer sea política y literata, sino también a que entienda de industria y de comercio. Pero en esos pueblos suele observarse que los lazos de la familia se relajan de día en día; que la mujer pierde las bellas cualidades de su sexo, sin adquirir las del hombre, y que, lejos de ser un elemento civilizador, pasa a ser un elemento perturbador, hasta tal punto, que, para perturbarlo todo, llega a perturbar a veces hasta las relaciones de la economía política.
La mujer que se entrega completamente a la industria, al comercio, a la literatura, a las artes, suele ver con cierto desdén el hogar doméstico, tener deseos de alejar de sí a esos mismos hijos cuya educación le está confiada, ver en ellos un obstáculo para sus elucubraciones mentales o sus trabajos científicos, y perder, por fin, su carácter, ese carácter sentimental que debe tener si quiere cumplir su fin y su destino.
Y si la mujer es pobre y tiene que dedicarse al trabajo, bajando al fondo del taller, de la fábrica, ¿cuán tristes no son los efectos de lo que estoy diciendo? Se ve entonces obligada a abandonar a sus hijos, a dejarlos sumidos en una triste soledad, que los hace insociables y huraños, o a darles completa libertad, haciendo que rompan los hábitos de toda disciplina, y contraigan desde sus primeros años vicios que es muy difícil desarraigar más tarde. Esa pobre mujer, que baja al fondo del taller, cree, por otra parte, que así contribuirá al sostén de su familia, y ni aún esto logra: hace con su trabajo concurrencia al hombre, acaso a su propio marido, a su padre, a su hermano, y sucede no pocas veces que lo que ella gana lo pierda su marido, sin que pueda aumentar el capital de la familia ni cuidar de la educación de sus hijos.
No es ese camino el que yo quisiera que la mujer siguiese; no fuera, sino dentro del hogar doméstico, creo que debe llenar su misión. En el hogar doméstico tiene la mujer su teatro, su asiento, su trono. Grande es allí la influencia que puede ejercer y los destinos que ha de cumplir; y para que mejor se los comprenda, preciso es que diga algo sobre lo que es en general el hombre.
En el hombre hay tres grupos de facultades, por mejor decir, tres fuerzas: la inteligencia, la actividad y el sentimiento. Estas tres fuerzas no se desenvuelven en todos de una manera igual ni con igual energía; predomina en unos el sentimiento, en otros la actividad, en otros la inteligencia. Se desarrollan esas fuerzas con desigualdad hasta en los seres colectivos, en los pueblos.
Cuando estudiamos a grandes rasgos la historia, se ve en unos pueblos la personificación de la inteligencia, en otros la de la actividad, en otros la del sentimiento. La inteligencia, por ejemplo, tuvo un gran desarrollo en los antiguos pueblos griegos, que echaron los cimientos de todas las ciencias, recorrieron toda la órbita de la filosofía, tuvieron poetas que aún hoy nos asombran, y artistas que levantaron la pintura y la escultura a su más alta expresión, aunque sólo fuese bajo el punto de vista de la forma.
Mas esos pueblos de tanta inteligencia carecieron, en general, de la actividad que se vio después en Roma. No tuvieron suficiente fuerza para agruparse, para formar un cuerpo; no la tuvieron ni aún para llegar a la federación; pues, si bien conocieron el consejo de los Anfictiones, es sabido que no tuvo ese consejo influencia ni para impedir las guerras de ciudad a ciudad.
Roma, la antigua Roma, hizo todo lo contrario. En los primeros tiempos, aún bajo el régimen de la República, apenas tuvo grandes oradores, filósofos ni poetas. Subordinó la especulación a la acción, y desplegó una actividad portentosa, gracias a la cual se incorporó, no sólo la Italia, sino también España, Francia, parte de Alemania, la misma Grecia y grandes naciones de Oriente. Estableció entre todas esas naciones un lazo de unidad, que tardó en romperse, dándoles su propia lengua, sus leyes, sus instituciones, sus costumbres.
Rayaron muy alto Grecia y Roma, la una por su inteligencia, la otra por su actividad; pero no se vio en ninguna de las dos desarrollado el sentimiento, fuerza la más grande que puede haber en los pueblos. En Grecia y Roma no fue ni aún el arte la expresión del sentimiento; fue sólo la traducción de la belleza, la reproducción del mundo sensible.
Vino, empero, el Cristianismo, tras su triunfo la Edad media, y en esa edad el pleno desarrollo del sentimiento. Sucedió entonces un fenómeno especial. Con la venida de los bárbaros, no sólo se segregaron las antiguas naciones que componían el imperio romano, sino que se dividieron y subdividieron bajo la acción del feudalismo. Merced, sin embargo, al sentimiento que desplegó el Evangelio, merced al imperio del amor, que con él vino, notose el particular fenómeno de que naciones así divididas y despedazadas estuvieran animadas de una sola idea, y llevaran a cabo cosas tan grandes como las Cruzadas.
Se ha tratado, por fin, de armonizar las tres fuerzas en esos mismos pueblos, gobernados antes por la actividad y la inteligencia. Se ha logrado algo; mas ¡qué lejos estamos aún de llegar a la armonía, que tanto se desea! Hoy los pueblos se dejan llevar todavía más por la inteligencia y la actividad que por el sentimiento; hoy vemos todavía a los pueblos agitados por una actividad febril, empeñados en trabajosas luchas de ideas, casi sin tregua para dar expansión a la vida del sentimiento.
Ahora bien, Señoras y Señores; la principal misión de la mujer está en fortalecer el sentimiento, en alimentarle, en darle fuerza, en hacerle la base de la actividad y de la inteligencia. Empeñado el hombre, como decía hace poco, en las rudas y trabajosas luchas de la vida, baja no pocas veces al fondo de sus hogares, triste, contrariado, agobiado por los desengaños, por la ingratitud, por la mala fe de las personas con quienes trata. La mujer tiene entonces la dulce y delicada tarea de despertar en el hombre el sentimiento, de abrir su corazón al amor, de contrarrestar el pernicioso influjo que en él hayan podido producir la maldad y la perfidia de sus semejantes, de atajar los vuelos del egoísmo y la avaricia, de recordarle que hay a su alrededor almas bellas y puras, familias desgraciadas, que necesitan tal vez de su amparo, una patria a quien servir, una humanidad por la cual vivir, y si es preciso, sacrificarse.
¿Se quiere entonces, se me dirá, que la mujer sea también política? ¿Se quiere que la mujer tercie también en las ardientes luchas de los partidos? No, a buen seguro; no creo que la mujer deba nunca mezclarse en nuestras sangrientas luchas civiles; no creo ni aún que deba tomar parte en esas manifestaciones ruidosas que de algún tiempo acá vemos entre nosotros; no creo ni que deba hacer exposiciones en pro ni en contra de tales o cuales principios que se estén agitando; pero creo, sí, que puede y debe influir en la política, sin separarse del hogar doméstico.
La mujer, que es todo amor, todo sentimiento, ¿cómo no se ha de interesar, por ejemplo, porque se declare cuanto antes abolida la esclavitud de los negros en nuestras colonias? La mujer, que es todo amor, todo sentimiento, ¿cómo no se ha de interesar porque se mejore la suerte de las clases trabajadoras, que, con ser el nervio y la riqueza del Estado, son las que más directa e inmediatamente sufren las consecuencias de nuestras crisis políticas y económicas? La mujer, que es todo amor, todo sentimiento, ¿cómo no se ha de interesar por todas esas clases que la fatalidad de las leyes económicas arroja sin cesar del banquete de la vida? La mujer, que es todo amor, todo sentimiento, ¿cómo no se ha de interesar por las víctimas de la intolerancia, que no es otra cosa que la falta absoluta de amor? Puede la mujer influir en la marcha política de los pueblos; pero ejerciendo su acción sobre su marido, su padre, sus hermanos, sus hijos si los tiene, inflamándolos en el santo amor de la humanidad y de la patria. Lo repito: en el hogar doméstico, no fuera de él, ha de cumplir la mujer su destino.
Pero no está limitada aquí la acción de la mujer; la mujer tiene una misión más grande que cumplir, y ésa es la educación de sus hijos. Hoy es costumbre, y costumbre altamente perniciosa, que la mujer abandone sus hijos a maestros extraños para que se los eduquen. Hoy es costumbre muy general enviar los hijos al colegio, donde pasan los más parte del día, y no pocos, días y meses enteros, sin ver a sus padres; costumbre altamente perjudicial, no sólo para los hijos, sino también para la humanidad. En los colegios se aprende indudablemente mucho; pero se hace indispensable que la inteligencia del niño se acomode al nivel medio de la de sus condiscípulos. Si tiene una inteligencia tardía, se la violenta para que llegue a igualarse con la de sus camaradas; si la tiene viva y rápida, se la condena a que siga el paso lento de la de los demás alumnos, debilitándola y haciéndole perder gran parte de su fuerza. Por otra parte, la acción del maestro sobre el alumno no es continua, ni es posible que lo sea; su enseñanza podrá ser más metódica, más razonada; pero no será nunca esa enseñanza de todos los días y de todas las horas, que puede dar a sus hijos su propia madre.
Todas vosotras sabéis lo que son los niños. Al llegar a cierta edad tienen una curiosidad que crece de día en día; no ven un fenómeno de que no pregunten la causa; no ven un hecho de que no pregunten el motivo; no les decís nada de que no os pregunten el porqué. ¡Qué feliz momento éste para la instrucción de los niños! La madre aprovecha esa curiosidad, y si es instruida, si conoce lo que debe conocer, le está ilustrando constantemente, no sólo en las ciencias, sino también en la ciencia de las ciencias, en la moral, en la justicia. La madre aprovecha, explota esa misma curiosidad, y despierta y aviva la inteligencia del niño en todos los momentos; cosa que no cabe hacer en los colegios. Sobre todo, cuando el niño está ejerciendo su propia voluntad, de cada uno de sus actos toma pie la madre para una lección de moral; si el acto es malo, le aprovecha para corregir los defectos del niño; si es bueno, para hacerle comprender lo que es el bien, la justicia, la virtud.
Así la educación del niño por su propia madre es superior a la de los maestros, por ilustrados que sean. ¿Cabe ya misión más alta que la de la mujer? Abrir el alma del niño a la conciencia del bien, ilustrar su entendimiento, purgándole de todo género de preocupaciones, y haciéndole comprender la verdadera causa de cada fenómeno y la razón de cada aserto, excitar, y moderar al mismo tiempo, su actividad, haciéndola redundar en provecho de sus semejantes, es una misión verdaderamente sublime. Las preocupaciones y los errores que se cogen en la infancia, sobre desaparecer difícilmente más tarde, oponen grandes dificultades al desarrollo de nuestras fuerzas intelectuales.
Pero cuando brilla más especialmente la mujer es cuando se dedica a formar la conciencia de ese niño para hacer de él un ciudadano bueno y un hombre probo. El hombre, han dicho unos, es un ser naturalmente bueno, pero corrompido por la sociedad; el hombre, han dicho otros, es un ser esencialmente malo, una especie de ángel caído, que no puede levantarse sino por una gracia sobrenatural. En mi concepto, son falsas las dos teorías. El hombre es un ser contradictorio, foco de virtualidades contrapuestas, ser donde luchan perpetuamente el bien y el mal, ser capaz de las más altas virtudes y de los más grandes vicios. Hay en el hombre buenos y malos instintos; el gran talento, la gran misión moral de la mujer está en hacer que los malos instintos se subordinen a los buenos, y hasta contribuyan al desarrollo de nuestras buenas inclinaciones.
Mas ¿qué moral será la vuestra? Preciso es que esa moral tenga una base ancha, tan ancha como sea posible. Preciso es que para enseñarla y practicarla os arméis de valor y tengáis mayor virilidad de la que tenéis de ordinario. Para hacer preponderar los buenos instintos sobre los malos, y empujar al hombre por la senda del bien, es indispensable, no sólo darle preceptos, sino manifestarle la fuente y raíz de la moral misma. Es preciso hacerle adquirir la conciencia de su propia dignidad, hacerle reconocer en su dignidad la dignidad de todos los seres que le rodean, y hacerle comprender que en sí mismo, en esa misma dignidad, tiene el principio de la moral y del derecho. Sólo entonces tendrá la moral del niño una base poderosa, que sobrevivirá a la ruina de todas sus creencias; que no habrá posibilidad de destruir jamás, cualesquiera que sean las revoluciones por que pasen la religión y la filosofía.
Pero hay áun más: es preciso desenvolver en el niño, no sólo la moral individual, sino también la moral social; es preciso que se le haga comprender cuáles son sus relaciones con sus semejantes, con su patria, con la humanidad. Sólo así se logrará el completo triunfo de los buenos instintos sobre los malos, de la virtud sobre el vicio.
He usado muchas veces de la palabra humanidad, y acaso alguien me pregunte qué entiendo por esta palabra. La humanidad, Señoras y Señores, no es el conjunto de seres humanos que pueblan en estos momentos la tierra. La humanidad es el conjunto de seres humanos que la han poblado, la pueblan y la poblarán más tarde. Conviene abarcar la humanidad en su conjunto; conviene considerar las generaciones pasadas tanto como las presentes; conviene, estudiando las presentes y buscando su relación con las pasadas, trabajar por las futuras.
Son pocos los que han hablado de la importancia de la humanidad pasada; y sin embargo, todo lo que hoy somos, todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos, lo debemos a esas generaciones. Ha nacido el hombre en una tierra ingrata y ha encontrado en todas partes limitada la acción de su voluntad. Ha querido marchar, y ha hallado bosques que le han cerrado el paso, montañas erizadas de rocas, que se le han presentado insuperables, ríos que no ha podido vadear, mares que le han aislado y llenado de asombro. La naturaleza le ha opuesto en todas partes una viva y tenaz resistencia, que sólo en siglos y a fuerza de sacrificios ha podido vencer. Hoy esas fuerzas naturales que antes eran para el hombre una continua limitación de su albedrío, son fuerzas encadenadas a nuestro servicio, que sirven hasta para ensanchar la esfera de nuestra libertad.
Y pregunto yo: para dominar esas fuerzas de la naturaleza y subordinarlas al servicio del hombre, ¿qué de esfuerzos y de sacrificios no habrán sido necesarios? ¿Sabéis los mares de lágrimas y de sangre que representan esos grandes progresos de que hoy disfrutamos? Pues todo lo debemos a las generaciones que pasaron.
Tenemos hoy desarrolladas las ciencias, descubiertos los secretos de la naturaleza y del hombre; y para llegar a ese resultado, ¡cuántas no habrán sido también las meditaciones, la fuerza de observación, los ensayos de los hombres de las generaciones que murieron! ¡cuántos también sus esfuerzos! ¡Arrostraron la ignorancia, el fanatismo, la superstición, y muchos hasta hicieron el sacrificio de su vida en aras de la ciencia! Todo eso y mucho más debemos a las pasadas generaciones.
Tenemos hoy rotas las barreras del pensamiento, rotas las barreras de la conciencia; antes de llegar a ese resultado, ¡cuántos hombres no han muerto en las cárceles y en los patíbulos! ¡cuántas gentes no han debido abandonar su patria, sus hogares! ¡Qué no debemos también por este concepto a la humanidad que pasó!
Y cuando todo esto debemos a las generaciones pasadas, ¿cómo hemos de poder olvidarlas? Sabiendo lo que han hecho por nosotros, considerando el inmenso capital que nos legaron de conocimientos, de riqueza, de libertad, de derechos, comprenderemos nuestros deberes para las generaciones presentes y las futuras; comprenderemos que debemos ahorrar ese capital, y no malgastarlo ni derrocharlo; que debemos guardarlo y conservarlo cuidadosamente, no sólo para nosotros, sino para los que tras de nosotros vengan; que debemos además aumentarle. Viendo entonces las grandes amarguras y los inmensos sacrificios de las generaciones pasadas, aprenderán nuestros hijos, enseñados por sus madres, esa vida de abnegación y de sacrificio, sin la que no es posible el progreso de la humanidad.
Sucede hoy con frecuencia que la mujer, en vez de hacerse eco de ese gran sentimiento, y acaso por ignorar lo mismo que estoy diciendo, favorece los instintos egoístas del hombre. ¡Cuántas veces, cuando el hombre se siente inclinado al sacrificio, llevada la mujer de un ciego amor, le detiene en su camino! ¡Cuántas veces, no teniendo la mujer suficiente fuerza para dominar su cariño, ataja los generosos impulsos del hombre, no diciéndole, como debiera!: «¡Ve y cumple tu deber, aunque sea a costa de tu vida eres miembro de la humanidad!»
No están aún cumplidos los destinos del hombre; nos hallamos todavía lejos de haber resuelto las grandes cuestiones que nos agitan hace siglos; tenemos todavía delante de nosotros cuestiones sociales, cuyo solo planteamiento espanta, pero que tarde o temprano habrá que resolver. Y preciso es que, fija nuestra vista en las generaciones pasadas y las presentes, tengamos suficiente fuerza, suficiente desinterés, suficiente abnegación para sacrificarnos por la resolución de estos pavorosos problemas.
Mas, ¿podrá la mujer, siendo ignorante, llenar tan difícil misión? Yo he dicho que no creo que la mujer deba entregarse por completo al estudio de las ciencias, de la literatura, de las artes; pero, al decir esto, no he querido decir que no deba instruirse. Estoy, por lo contrario, en que no puede llenar su fin moral sin una instrucción muy vasta, muy extensa. ¿Por dónde había de poder ser la maestra de sus hijos, si no tuviera nociones, por decirlo así, enciclopédicas, si no conociera las ciencias de la naturaleza, hasta la higiene, para saber qué es lo que puede mantener la salud y desarrollar las fuerzas de sus hijos? ¿Cómo había de ser posible que la mujer formara el corazón y la conciencia de sus hijos, si no conociera perfectamente las leyes de la moral y no se inspirara en la ciencia de lo justo y de lo injusto? Es necesario que esa instrucción sea cada día mayor y más extensa, si ha de llegar la mujer a realizar sus altos destinos.
Pero no quiero molestar por más tiempo vuestra atención si grande es vuestra misión, Señoras, más grande es aún la preparación de que necesitáis. Instruíos, trabajad por aumentar el caudal de vuestros conocimientos; procurad conocer los elementos de las ciencias todas, vosotras mismas comprenderéis entonces, sin necesidad de que nadie os lo diga, la gran misión que os está confiada, y tendréis fuerzas bastantes para realizarla.
Conferencias publicadas
Discurso inaugural, leído por D. Fernando de Castro.
Primera conferencia: Sobre la educación social de la mujer, por D. Joaquín María Sanromá.
Segunda conferencia: Sobre la educación de la mujer por la historia de otras mujeres, por D. Juan de Dios de la Rada y Delgado.
Tercera conferencia: Sobre la educación literaria de la mujer, por D. Francisco de Paula Canalejas.
Del Lujo: artículo leído en la Conferencia dominical del 14 de Marzo de 1869, por D. Antonio María Segovia.
Cuarta conferencia: Acerca de la influencia del Cristianismo en la mujer, la familia y la sociedad, por D. Fernando Corradi.
Quinta conferencia: Sobre la mujer y la legislación castellana, por D. Rafael M. de Labra.
Lectura sobre los lamentos de Jeremías, dada en la quinta Conferencia, por D. Antonio M. García Blanco.
Sexta conferencia: Sobre la higiene de la mujer, por D. Santiago Casas.
Sétima conferencia: Influencia de la madre sobre la vocación y profesión de los hijos, por D. Segismundo Moret y Prendergast.
Octava conferencia: Influencia del estudio de las ciencias físicas en la educación de la mujer, por Don José Echegaray.
Novena conferencia: Influencia de las ciencias económicas y sociales en la educación de la mujer, por Don Gabriel Rodríguez.
Décima conferencia: Algunas consideraciones generales sobre el matrimonio, por D. Florencio Álvarez-Ossorio.
Importancia de la música en la educación de la mujer, Conferencia leída por D. F. Asenjo Barbieri.
Undécima conferencia: Influencia de la mujer en la Sociedad, por D. José Moreno Nieto.
Duodécima conferencia: La religión en la conciencia y en la vida, por D. Tomás Tapia.
Conferencia décimotercia: Educación conyugal de la mujer, por D. Antonio M. García Blanco.
Estas Conferencias se hallan de venta en la portería de la Universidad, en el Ateneo de Madrid, y en las librerías de Durán, Bailly-Baillière, Leocadio López, San Martín, y Cuesta, al precio de un real de vellón.
– En los mismos puntos se vende La fiesta literaria en honor de Cervantes; un volumen de 96 páginas en 8.º, como el presente, a peseta.
[ Edición íntegra del texto contenido en un opúsculo impreso sobre papel en Madrid 1869, de 17 páginas más cubiertas. ]
