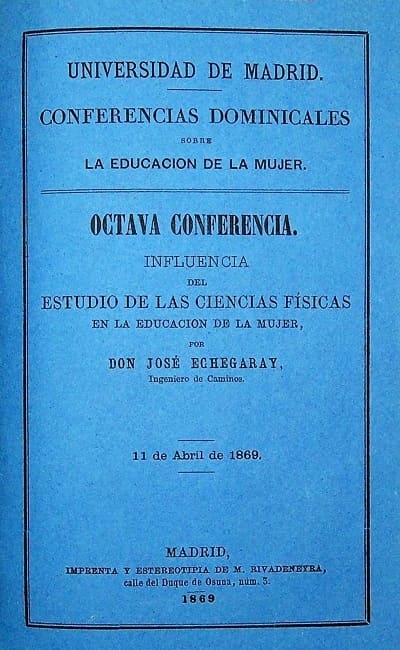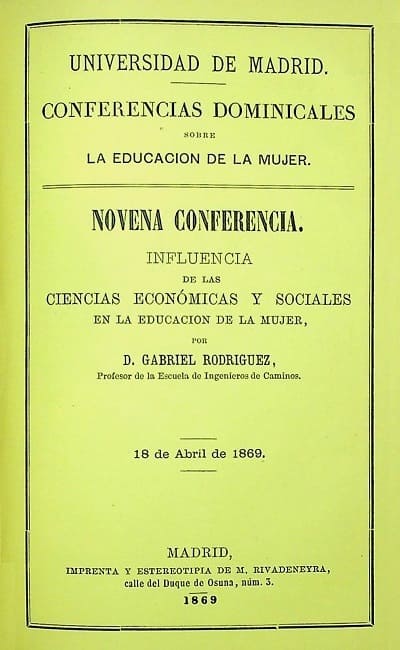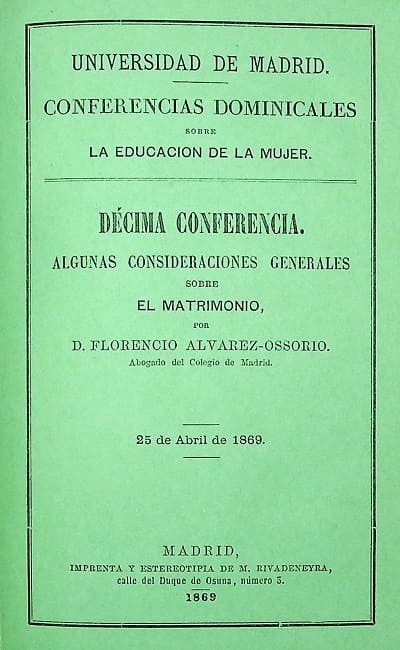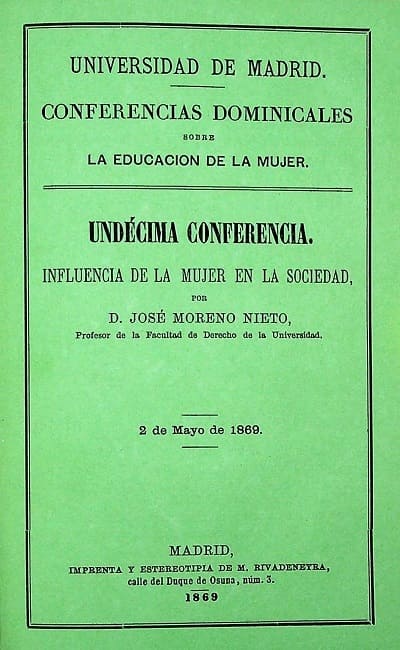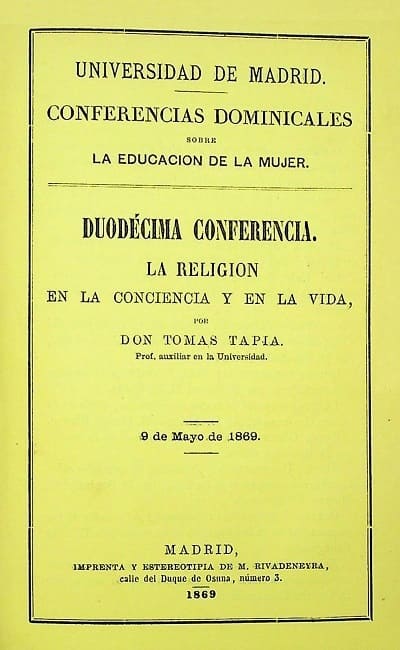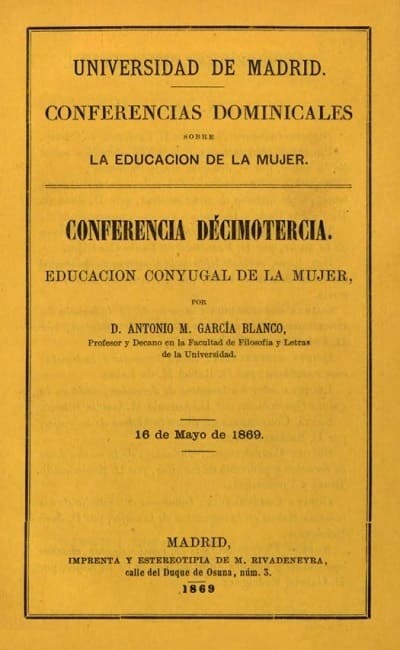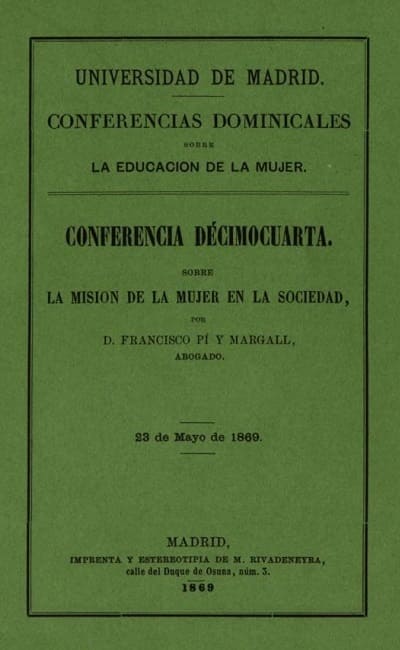Universidad de Madrid
Conferencias dominicales sobre la educación de la mujer
21 de febrero / 6 de junio de 1869
Textos de los diecinueve opúsculos publicados
Discurso inaugural
leído por D. Fernando de Castro.
Señoras:
Una de las cuestiones capitales que el progreso de la civilización ha traído al debate en las sociedades modernas, es la de la educación de la mujer, compañera del hombre, alma y vida de la familia, maestra de las costumbres, la más suave y más íntima influencia, pero por esto mismo quizá la más poderosa, entre todas las que forman la trama de la vida y dirigen el providencial cumplimiento del humano destino.
En los pueblos cultos, que constituyen como el centro y médula de la historia en la Tierra, pasaron, para bien de la Humanidad, los tiempos en que, ora la poligamia, ora la sujeción a la despótica potestad del padre de familia, mantenían a la mujer en servil dependencia, cuando no en abyecta y degradada condición: desapareció la edad en que se discutía si la mujer tenía alma, si formaba parte de la especie humana. Y aunque el Renacimiento y la Reforma contribuyeron a esclarecer la verdadera doctrina del Cristianismo sobre que la mujer no es esclava, sino compañera del hombre, siguió éste, con todo, imperando exclusivamente, y negándose a reconocer en aquella los derechos que como tal le son debidos en la Sociedad y en la familia. Mas, admitida hoy la unidad humana (integrada, que no dividida por la dualidad y oposición de los sexos), comienza a respetar el varón la peculiar excelencia y dignidad de la mujer, trabajando por mejorar su cultura, y educando todas sus potencias y facultades en relación proporcionada con su carácter y destino. Nace este cambio de la idea, ya extendida, de que el fin general de perfeccionarse y de realizar la naturaleza humana obliga lo mismo al hombre que a la mujer, y de que la personalidad racional arranca en ambos de igual origen, de su semejanza con Dios, expresada en la unidad e identidad de la conciencia, y que somete a uno y otro sexo a las leyes constitutivas de su ser, de donde dimanan los mismos deberes fundamentales, y el mutuo respeto y amor que entre ellos ha de reinar en la vida.
Por todas partes se difunde este nuevo espíritu, nacido de las entrañas del Cristianismo, y que penetra gradualmente en todas las clases y esferas de la Sociedad. Las naciones más adelantadas rivalizan en noble competencia por enaltecer la condición de la mujer, igualándola al hombre: y siendo para ello la reforma de su educación el más seguro camino, surgen doquiera cátedras, asociaciones, ateneos, conferencias y publicaciones especiales, con que obtenga aquella, ya los primeros rudimentos de la instrucción, ya los de una cultura más extensa, ora la preparación para determinadas profesiones, ora, en fin, estímulos para mantener su espíritu siempre vivo, y abierto a todas las generosas aspiraciones y a todos los sentimientos elevados.
Para cooperar en nuestro pueblo a esta empresa verdaderamente humana, que solicita el leal concurso de todas las fuerzas de la Sociedad, os hemos invitado. Señoras, a las presentes conferencias. Su objeto, como es razón al empezar este género de obras, es por hoy sumamente limitado. Despertar en unas y arraigar en otras la firme convicción de que la mujer debe educarse en más amplia esfera que antes, si ha de cumplir su destino en la vida, es sólo nuestro actual intento. Por esto, la serie de conferencias que, no por merecimiento propio, sino por ministerio de mi cargo y profesión, me toca hoy inaugurar en este sitio, constituirán un bosquejo de cómo deba ser esa educación, abrazándola en todas sus principales fases y elementos. Al anunciaros nuestro propósito, y al reclamar para él vuestra cooperación y vuestra benevolencia, permitidme, Señoras, que os dirija algunas palabras sobre el Carácter de la educación de la mujer, conforme a su función social y a las superiores exigencias de la época presente.
Fuera de los elementos comunes a ambos sexos, cierto que hay entre ellos diferencias, correspondientes a la variedad de los fines que han de realizar en la vida. Con respecto a lo físico, es a todas luces evidente que en la fuerza y vigor vence el hombre, como supera la mujer en flexibilidad y gracia. En cuanto a lo espiritual, si bien posee la mujer más rápida intuición intelectual, una fantasía más precoz y viva, llegando, por tanto, más pronto que el hombre a un cierto grado de cultura, en cambio propende a estacionarse en él; mientras que la mayor agilidad y espontánea iniciativa del hombre le hace más propio para la paciente y laboriosa indagación que reclama la Ciencia. Tocante a la energía de la voluntad moral, obráis vosotras el bien más por la delicada impresionabilidad y dulzura de vuestro sentimiento, y por bondad y pureza como nativas, que por la reflexiva deliberación que caracteriza nuestras resoluciones.
¿Constituyen esas diferencias diversidad de naturaleza o de mérito? De ninguna manera; es la misma en ambos la naturaleza, puesto que están dotados de las mismas facultades, diferenciándose sólo en su combinación y en el predominio de unas u otras. Y debiendo realizar cada cual, demás de los fines generales del humano destino, otros particulares y exclusivamente propios, será igual el mérito en ambos, si los cumplen siendo fieles a la ley y condiciones de su sexo. No hay, por tanto, desigualdad ni inferioridad esencial, sino distinción de funciones, división (digámoslo así) del trabajo, para mejor llenar la idea de la Humanidad en la unión de los dos sexos por el matrimonio. La naturaleza ha querido, en virtud de la ley de la oposición y los contrastes, que el hombre y la mujer no fuesen idénticos, para que engendrando su misma diferencia la simpatía e inclinación recíprocas, sintetizadas por la palabra que sirve de lazo para unir las dos mitades del género humano, el amor, se completasen la una por la otra. Si el hombre y la mujer fuesen enteramente iguales, no se necesitarían uno a otro; dejarían de sentir la nativa propensión a unirse en ese santo vínculo que forma la primera de las sociedades humanas: la familia.
Si quisiéramos resumir en una imagen esta contraposición de los sexos, diríamos que el hombre es la línea recta, cuya unidad, inflexibilidad y dirección siempre constante señalan su carácter severo y progresivo. Símbolo de la mujer es la línea curva, que con la variedad de sus ondulaciones significa la flexibilidad de aquélla, su movilidad y escasa iniciativa para el progreso, su espíritu conservador, y esa amable dulzura y bondadosa habilidad que en la Sociedad y en la familia suavizan las relaciones más tirantes y dificultosas.
En sí misma, en aquello que constituye su destino en la vida, y sobre lo cual deseo que fijéis principalmente toda vuestra atención, alcanza la mujer su más alto grado de superioridad. Su destino en la vida y su vocación, es ser madre: madre del hogar doméstico y madre de la Sociedad. Todas las demás vocaciones que la Religión o el Estado hayan instituido, por dignas y respetables que fueren, son puramente históricas, transitorias y particulares, al lado de ésta, que es general, y será permanente y eterna cuanto lo sea la Sociedad humana. Todas las preeminencias, prerrogativas, respetos y consideraciones que se guardan a la mujer nacen de semejante destino, para el que está formada, como engendradora de la vida, por la naturaleza. Completa confirmación reciben estas aseveraciones con las palabras del supremo Hacedor, cuando, creado el hombre, dijo: Hagámosle ayuda semejante a él. Es, en efecto, la mujer ayuda del hombre, educando a sus hijos, y llevando como casera y hacendosa el gobierno interior de su casa; lo es, consolando a su marido y asistiéndole en su vejez y enfermedades; y lo es asimismo, prestándole con sus virtudes, con su gracia y belleza estímulo poderoso para su pensamiento y su obra, puesto que le inspira y alienta su entusiasmo en la difícil y escabrosa senda de la vida. Quizá no se ha recapacitado lo bastante en este servicio de la mujer virtuosa e instruida, y sin embargo, es uno de los timbres que más la engrandecen y en que más se ostentan sus privilegiadas dotes.
Figuraos si será auxilio y estímulo para su marido y sus hijos una mujer de cierto despejo y gusto educado, cuya bondad y suave honestidad de costumbres, unidas al atractivo y encanto de maneras delicadas y nobles, de dulzura, discreción y prudencia en el trato, de sentimientos generosos y caritativos, revelan un alma angelical y pura, insensible a los halagos de la lisonja y de la coquetería, así como sufrida a la ingratitud y deslealtad, paciente y tolerante con las faltas de los que la rodean. Una mujer semejante, tan tierna y misericordiosa como digna, tan obsequiosa como diligente, que no se descompone, ni se altera, ni se muestra airada, ni soberbia, ni conoce la venganza, ni guarda rencor, conservando un ánimo igual en la prosperidad y en la desgracia… ¡qué auxilio más digno, eficaz e íntimo para el hombre capaz de inspirarse en el bien y en la virtud! No olvidéis que una mujer sin dulzura y sin discreción es como una flor sin aroma o como una fruta sin sabor; y que las dotadas más o menos de tales perfecciones, alcanzan a salvar al hombre en momentos supremos y hasta a convertirlo en héroe, derramando unas veces sobre su corazón el bálsamo de la esperanza, cuando las agitaciones y las luchas con la injusticia y la desgracia le indignan y exasperan, e infundiéndole valor cuando amargan y acibaran su vida la persecución, el olvido o el desprecio. Si la mujer no es hoy aún todo eso, culpa es en gran parte del hombre, que no muestra más vivo y solícito interés en educarla. Desde luego la cristiana tiene un ejemplar a que ajustar su vida en la Mujer fuerte del libro de los Proverbios, en cuyo sentido se inspiró para su Perfecta casada el sabio cuanto virtuoso Maestro Fr. Luis de León. Y al recitar la mujer católica las alabanzas de la Virgen María, si lo hace con recogimiento y meditación, no por mera costumbre y rutina, ve en ellas el más hermoso ideal en que pueden inspirarse la virginidad y la maternidad a un tiempo. Resabios de tiempos, aunque caballerescos, bárbaros y de costumbres no muy limpias, hacen que de los dos conceptos que divinizan a la Madre del Salvador, haya prevalecido el de Virgen sobre el de Madre, tan en armonía con los fines, con la vocación y con el destino social de la mujer, y santificado por la Iglesia en aquellas piadosas invocaciones, que muestran la alianza de la pureza con la maternidad: Mater divinæ gratiæ Mater misericordiæ, Mater purissima, Mater castissima. Y si a causa de la libertad religiosa, y de las nuevas relaciones que ella engendra entre la Iglesia y el Estado, hubieran de suprimirse algunas festividades, guardad vosotras siempre en vuestro corazón y en vuestra memoria la fiesta de la Purificación, dedicada a la Madre que en el colmo de su alegría se presenta en el templo por primera vez, después de su alumbramiento, para decir a la Sociedad: «Soy madre, y vengo a ofrecer a Dios el fruto de mis entrañas.» Conservad no menos el recuerdo de aquella otra solemnidad en que, en el lleno de su dolor, y al lado de su hijo perseguido, desgraciado, enfermo, moribundo, muerto, consagra una lágrima toda madre acongojada a aquella que acompañó a su divino Hijo al pie de la Cruz en el Calvario. Tal debe ser la mujer como madre.
Ahora bien, Señoras; para que la mujer responda a este ideal, y sea siempre ángel de paz en la familia, madre del hogar doméstico y fuerza viva en la Sociedad humana, debe instruirse y prepararse dignamente con la sólida educación que estos fines reclaman.
Ante todo, el conocimiento de la elevada misión en que por ley de la naturaleza se halla constituida, debe determinar la esfera, extensión y carácter de sus estudios. La Religión y la Moral, la Higiene, la Medicina y la Economía domésticas, las Labores propias de su sexo y las bellas Artes, forman la base fundamental de su instrucción, cuyo complemento necesario es la Pedagogía, que la ilustra y guía para la educación y enseñanza de sus hijos. La Geografía y la Historia, las Ciencias naturales, la Lengua y Literatura patrias, con algunas nociones de la Legislación nacional en lo relativo, especialmente, a los derechos y obligaciones de la familia, constituyen un segundo círculo más amplio de la cultura general humana.
A éstos, por lo menos, pueden reducirse los estudios comunes a toda la que aspire al desarrollo y perfección de su naturaleza, en la Sociedad y en el seno del hogar doméstico. Tres condiciones han de distinguir y hacer interesantes estas enseñanzas: moralidad, religiosidad y belleza. Todas se ayudan recíprocamente y determinan el sentido y límite natural de cada una.
Sirve la primera, para que la severidad del principio moral arraigue la virtud en su espíritu y conducta, formando enérgicos caracteres en sus hijos, e influyendo en su marido y en toda su familia para fortificar el puro amor al bien, y aun al sacrificio a la ley eterna del deber en la vida.
No es, ciertamente, menos esencial la piedad religiosa; pero no meramente fundada en una fe pasiva e inerte, sino ilustrada por la razón y la conciencia, sin lo cual, exaltada la mujer por su impresionable fantasía, se entrega a un culto puramente externo, olvidando adorar a Dios en espíritu y verdad, cayendo en la superstición y el fanatismo, y creyendo de buena fe que así agrada al Criador y cumple sus obligaciones.
Inspirar, por último, a la mujer el sentido y gusto de lo bello en la naturaleza, en la vida y en el arte; formar, en suma, lo que se ha llamado su educación estética, si en algún tiempo fue tenido por ocioso y frívolo recreo, no es sino el medio más eficaz y adecuado de alimentar y purificar su sensibilidad exquisita, infundiéndole el amor a todas las grandes cosas que constituyen la poesía de la vida, tan propio en la que debe embellecerla con su atractivo.
De todo esto resulta, Señoras, el carácter esencialmente práctico que deben tener vuestros estudios. No aprendéis tanto por cultivar en sí misma la Ciencia y para profesarla en la Sociedad, cuanto para aplicarla en el círculo íntimo de la familia y contribuir poderosamente a despertar la vocación de vuestros hijos. Pero no porque debáis cuidadosamente evitar todo lo que, desdiciendo de vuestro destino, pudiera aparecer en vosotras pedante y afectado, os está cerrado con esta instrucción el camino de determinadas profesiones, mediante las cuales, señaladamente las que estáis exentas de las graves ocupaciones propias de la madre de familia, os dignifiquéis no menos que ésta ante la Sociedad.
Ni faltan ejemplos tampoco de una cultura superior en nuestra historia patria. Recordad que, en el siglo XVI, mujeres de talento y saber regentaban públicamente cátedras en nuestras Universidades. Mas, por lo mismo que esto es tan excepcional y extraordinario, y que tiene su explicación en la especie de frenesí que produjo en las clases elevadas el clasicismo del Renacimiento, y aunque prueba que la mujer española tiene despejo y disposición como la que más de las otras naciones para distinguirse en todo género de estudios, aun en los científicos y de lenguas sabias, tales singularidades no pueden proponerse como regla general nunca, cuando se trata, no de que unas cuantas mujeres de clase alcancen mucho, sino de que todas sepan lo suficiente para vivir como miembros dignos de la Sociedad, y para el comercio recíproco de ideas y sentimientos con el hombre, pues nunca ha de perder de vista la mujer, que debe educarse, ante todo, para ser esposa y madre, y que la Providencia la ha colocado al lado del hombre en las tres edades que recorre su vida: en la infancia, para guiar los primeros pasos del niño; en la virilidad, para moderar las pasiones del hombre; y en la vejez, para mantener el vacilante paso del anciano.
Si los estudios que he bosquejado tan someramente se generalizasen entre vosotras; si por ese medio os levantareis a tal grado de cultura que se dejara sentir vuestra influencia de una manera eficaz sobre el hombre, ¡cuan placentera y risueña no sería la vida en lo interior y sagrado del hogar doméstico, y cuan presto cambiarían la superficialidad y la mentira de las relaciones sociales!
Obsérvase hoy cierto divorcio y como separación entre el hombre y la mujer. Son como dos extranjeros que, partiendo juntos de una estación, siguiendo la misma línea, yendo al mismo punto, y tal vez con idéntico objeto, no se hablan, porque no se entienden: aunque aparecen juntos, no están unidos, mas apartados en sus almas. Es imposible que por mucho tiempo esté contenta una mujer ignorante al lado de un hombre instruido, ni que éste sea feliz junto a una mujer privada de aquellos conocimientos absolutamente indispensables para mantener una vida de íntima y continua relación con la que es su esposa y la madre de sus hijos, y debiera ser además su consejera, su amiga y la depositaria de sus pensamientos y aspiraciones. La distancia de cultura entre el hombre y la mujer es hoy tanto mayor, y el malestar tanto más vivo, cuanto mayores son los progresos entre los hombres respecto de las mujeres. A medida que sea más perfecta la educación de éstas, más grande será también su influencia sobre aquéllos; y en vano será que intenten alcanzar una sin otra.
Dos corrosivos cánceres consumen y vician al presente la existencia del hombre en las naciones europeas menos cultas: el escepticismo y el egoísmo. El hombre es escéptico en religión, indiferente en política, perezoso y dejado en los negocios. El egoísmo, la sed de oro y de goces sensuales han secado en él de tal modo las fuentes de la conmiseración y de la piedad, que no encuentra tiempo, ni coyuntura, ni medio para hacer algún bien en común y desinteresadamente. En los pueblos de que hablo, ni siente el hombre la necesidad de creer, ni se avergüenza de no ser libre, ni le duele el mal ajeno. Un móvil poderosísimo para sacarle de marasmo tan aterrador, será el estímulo de la mujer, cuando se haya elevado a tal cultura de espíritu, que pueda compartir con el hombre, basta cierto punto, los afanes de la vida pública. Es de rigor que levantéis el nivel de vuestra instrucción, para llegar a término tan deseado. Cuando tal hayáis conseguido, influid sobre el hombre, para que valga y sea algo en la vida e historia de su tiempo, algo en religión, algo en la política de vuestro país, algo en las demás esferas y fines de la vida.– Guardaos, sin embargo, de pretender imponerle nada en el orden religioso, ni en el político, ni en otro alguno. Vuestro destino, como esposas y como madres, es aconsejar, influir; de ninguna manera imperar. En el momento en que os empeñéis en ejercer coacción sobre el hombre, prevaliéndoos del ascendiente e imperio que os dan vuestra debilidad y vuestras lágrimas, cometéis la falta más grave y la más imperdonable. Puesta la mano sobre mi conciencia, os aseguro que no existe ningún derecho, divino ni humano, que os obligue a imponer nada al hombre, aunque sea en materia de religión, pues que de ello habrían de seguirse luchas, desasosiego, desabrimiento y ruptura de la paz en las familias. Cuando para conseguir un intento a todas luces justo y asequible, no basten vuestra moderación y vuestros consejos, resignaos pacientemente, y encomendadlo a Dios, que es quien puede tocar y mover los corazones. Fuera de los quehaceres de vuestra casa, que principalmente os incumben, asociaos en buen hora para la caridad o la enseñanza, o para algún otro fin esencial de la vida; mas no encerréis en estrechos moldes vuestro puro amor a la verdad y al bien, que debe ser el vínculo universal entre los hombres, ni lo profanéis al contacto de las pasiones de partido. Sois llamadas a unir: ¡no dividáis!
A esto, Señoras, os invitamos, secundando en otra esfera la noble iniciativa que de vuestro mismo sexo ha partido, al fundar una institución{1}; a la cual deseo larga y próspera existencia. Que alcancéis tal grado de cultura y superioridad, que se os puedan aplicar aquellas palabras dichas en loor de la Mujer fuerte: «Su boca abrió con sabiduría, y ley de piedad profirió su lengua: –Observó cuidadosamente los alcances de su casa, y pan de holganza no comía: –Levántanse sus hijos y felicítanla: su marido la alaba»{2}. Un profundo escritor ha dicho que «la mujer americana ha hecho la América»; ¡qué ventura para nuestra amada patria si, mediante aquellos y estos esfuerzos, educada dignamente la mujer española, pudiese ayudar al hombre en la renovación religiosa e intelectual, social y política, moral y económica en que estamos todos empeñados! ¡Que cuando se escriba la historia de nuestro actual renacimiento, se diga que, postrada de tres siglos España, se levantó, con vuestro auxilio, a una nueva vida libre y con honra!
——
{1} El Ateneo de Señoras, inaugurado el 2 del presente mes.
{2} Prov., cap. xxxi, vers. 26, 27, 28.
Primera conferencia:
Sobre la educación social de la mujer, por D. Joaquín María Sanromá.
Señoras y Señoritas:
La galantería, primera condición de todo buen caballero, me obliga a suplicaros me permitáis discurrir, durante unos breves instantes, sobre el siguiente tema:
Educación social de la mujer.
Es un favor que os pido, toda vez que habéis tenido la bondad de dispensarnos otro favor insigne: el de asistir a estas conferencias.
La asistencia de la mujer a las cátedras no es para mí una simple novedad: es una verdadera revolución.
Hasta ahora veíais a la mujer, y sobre todo a la señora española, en el seno de la familia, distribuyendo su corazón en esos hermosos pedazos de la vida que se llaman hijos, hijas, esposos, padres o hermanos; la veíais en la intimidad del hogar doméstico, donde ejerce y ejercerá siempre un imperio tan noble como nunca disputado; la veíais modesta, grave, compuesta en el templo; elegante, ataviada, chispeante de gracia y gentileza en el bullicio de los salones; fascinadora en el teatro; gallarda y majestuosa en los paseos y en las públicas solemnidades. Si alguna vez una Academia abría sus puertas para recibir a un nuevo socio, o abría las suyas la Universidad para recibir a un nuevo graduando, también solíais acudir allí; pero confesad, Señoras, que acudíais atraídas principalmente por la curiosidad, o por la magia de un espectáculo a veces sobradamente teatral; a no ser que, por uniros algunos lazos de parentesco o amistad con el nuevo graduando o con el nuevo académico, fueseis a aquellas reuniones para animarlas con una de esas sonrisas encantadoras, con las cuales sabéis crear hasta los héroes, o para darles el bautismo de la iniciación con aquellas hermosas lágrimas que son el más seductor de vuestros encantos.
Pero ver a la señora española humildemente sentada en los bancos de una escuela; verla recogiendo su espíritu para hacerlo entrar en las escabrosidades de la ciencia; verla prestando toda su atención a la palabra grave, y muchas veces seca y descarnada de un profesor, y con él lanzarse a pensar, a meditar, a discurrir, a abstraer, vosotras que habéis tomado la costumbre de sentir; en una palabra, Señoras, veros renunciar por un momento a los atractivos de vuestro sexo para tomar el porte de un sencillo estudiante, ¡oh! éste es un espectáculo tan nuevo como magnífico en España; un espectáculo que es fruto genuino de nuestra revolución; porque si algunas almas perversas tratan de convenceros de que las revoluciones no dejan tras de sí más que mares de lágrimas y torrentes de sangre, tened entendido que cuando una revolución tiene, como la nuestra, por objeto destruir todos los fanatismos y derribar todas las tiranías, los torrentes que abre esta revolución no son de sangre, sino de luz, que se extienden a todas las clases, penetran en todas las esferas de la vida, y arrastran por las vías de la civilización y cultura, lo mismo al hombre, ser nacido para la lucha, que a la mujer, a quien toca recoger los laureles del combate y acompañarnos eterna e inseparablemente en todos los triunfos y en todas las derrotas.
Para mí, la asistencia de la mujer a las cátedras significa desde luego dos grandes preocupaciones vencidas: vencida la preocupación de que la mujer no debe penetrar en los límites de lo que se llama alta enseñanza; vencida la otra preocupación de que la mujer tiene concluida su educación cuando se cierran para ella las puertas del colegio.
¡La mujer inhábil para la alta enseñanza! ¿Y por qué, Señoras y Señoritas? Si el corazón de la mujer está abierto a todos los sentimientos nobles y generosos; si es tan exquisita su penetración; si su espíritu es capaz de elevarse a las más sublimes abstracciones y a los más delicados conceptos; ¿por qué no abrir cada día nuevos horizontes a ese espíritu? ¿por qué no ponerle en contacto con todas las grandezas de la creación, cuando cabalmente es la mujer una maravilla entre estas grandezas? El sistema de alejar a la mujer de los estudios serios, yo no me lo explico más que por el deseo de mantenerla en una profunda ignorancia para ponerla bajo la absoluta dependencia de ciertas clases o de determinados intereses, o por el temor de que, dando a la ciencia un torcido sesgo, se convierta la mujer en eso que se llama vulgarmente una marisabidilla. No hablemos de la ignorancia: basta conocerla, basta adivinarla, basta sospecharla siquiera, para que tengamos el derecho y el deber de combatirla; que por lo demás, harto sabéis, Señoras, que el tipo de la marisabidilla no resulta de los estudios sólidos, sino de las enseñanzas superficiales y ligeras; y que, si aún entre los hombres se encuentra el tipo del pedante, no obsta el que haya algunos pedantes para que se encuentren numerosas legiones de hombres doctos, que saben conciliar perfectamente la dignidad y la gravedad del saber con la práctica de los negocios y con el esmeradísimo trato de las gentes de mundo.
Apenas quiero hablaros del otro error, bastante acreditado. No conocen, seguramente, lo que es la vida, con sus tormentas, con sus vaivenes, con sus perpetuos embates, los que aseguran que toda educación debe concluir para la mujer a las puertas del colegio, como si el desenvolvimiento del espíritu humano dependiese de una pulgada más añadida a la estatura por la mano del tiempo, o de una pulgada más añadida al largo de la falda por la mano de la modista. Libro es la vida, abierto constantemente a los ojos que quieren ver; pero hay otros libros que nos ayudan a ver más fácilmente, y son aquellos en que la ciencia explica y aclara sus misterios. Cada desengaño que sufrís en el curso de vuestra vida es una lección que estáis recibiendo; pero también cada idea nueva que penetra en vuestra mente puede explicaros aquel desengaño y ayudaros a soportarlo. Así la vida del sentimiento y la vida de la inteligencia se penetran mutuamente, y recíprocamente se prestan auxilio, semejantes a dos soberbios luchadores que, asidos estrechamente de las manos, avanzan a paso largo hacia el común enemigo. Y yo no comprendo cómo puede decirse que la experiencia, unida a un vasto saber, madura el juicio del hombre, y que el juicio de la mujer, a quien se califica de ser más débil, puede madurarse por la fuerza de la sola experiencia y sin una constante infusión de nuevo saber.
Ya venís a las cátedras, Señoras; no queréis cargar con la nota de ignorancia; la de pedantismo no os arredre. Permitidme que os felicite por ello; pero permitidme también que sea franco con vosotras. Ya venís a las cátedras, es verdad; pero todavía las señoras vienen en gran parte, previa una cortés invitación. Indudablemente éste es un gran paso hacia el progreso científico de la mujer, pero no es todo lo que esperamos. Yo quisiera ver pronto aquel día en que las señoras viniesen a las cátedras libre, espontáneamente y por su propio impulso; yo quisiera que llegara un día en que los buenos talentos femeninos nos diesen claras muestras de su poder desde el asiento destinado a los maestros; yo quisiera ver la alta enseñanza de la mujer por la mujer; y mi ambición raya a tal límite, que, trocados los papeles, quisiera un día verme a mí, hoy profesor, confundido entre los alumnos y recogiendo la ciencia de los discretos labios de una distinguida maestra; que la ciencia, con ser siempre ciencia, aparecería más amable y deleitosa en tan bellas manos colocada, como la miel, con ser miel y riquísima miel, parece más dulce y regalada cuando se ofrece en copa de cristal que en humilde vasija de barro.
Y ¿sabéis por qué desearía yo estas cosas? ¿Sabéis por qué, a despecho de los rancios, y arrostrando el ridículo con que ellos satirizan todo lo que tiende a separar a la mujer de ciertas prácticas rutinarias, deseo yo verla aprendiendo y enseñando, no como profesión, sino como una de sus ocupaciones más nobles? Porque, cuando la mujer se instruye e instruye, es prueba de que está en contacto con toda la sociedad en que vive; porque la mujer, nacida en la sociedad, dentro de la sociedad y para la sociedad, no está, sin embargo, en contacto con toda la sociedad en aquellos países en los cuales el fanatismo y las preocupaciones la tienen alejada sistemáticamente de la escuela.
Señoras y Señoritas: en los pueblos que no son muy cultos, la sociedad está hoy día horriblemente fraccionada. El hombre (marido, hijo o padre) vive poquísimo en casa, mucho en los negocios, en la bolsa, en el foro, en las oficinas, en los escritorios, en las luchas políticas, en las contiendas científicas; viaja, especula, perora, discute y pasa la mayor parte de su vida en mera sociedad de otros hombres. La mujer, por el contrario, vive en casa, hace los honores de ella a las relaciones habituales de la familia, asiste a las prácticas religiosas, paga visitas, concurre a los espectáculos, lee algo, toma parte en algunos debates, pero enmudece constantemente desde el momento en que éstos toman un carácter serio y llegan a cierta altura. Consecuencia de este sistema: el hombre puede estar siempre donde está la mujer; la mujer no puede estar siempre donde está el hombre. ¡Cuando os digo que la sociedad está horriblemente fraccionada! Y al decir esto, no es que yo pretenda que la mujer entre tan de lleno en todas las funciones de la vida social, que tome siempre en ellas una parte tan directa e inmediata como el hombre. Os confieso que me halagaría muy poco ver a la mujer convertida en una notabilidad financiera o en una celebridad tribunicia. Pero, sin perjuicio de que la mujer tenga su asiento y autoridad principal en el seno del hogar doméstico, ¿qué razón hay para limitar su influencia a la familia, qué motivo para no extender esta influencia, esta poderosa influencia, a todos los lugares donde se ponen en juego intereses humanos, si al fin y al cabo estos intereses han de trascender en la suerte de la mujer misma? ¿Por qué la mujer ha de perder algo en concepto de madre, de hija, de esposa, por tener al mismo tiempo algo de artista o de industrial, por ser viajera, escritora, profesora, y sobre todo ciudadana? ¿Por qué el sentimiento religioso, el amor y la amistad, únicos afectos que ciertas escuelas admiten en la mujer, no se han de hermanar perfectamente en ella con el sentimiento del arte, con alguna inclinación a los negocios, con la afición a la lectura abundante, sana y provechosa, y con el instinto de las grandes reformas políticas y sociales? Justo es que la mujer tome interés en todas estas cosas, puesto que con ellas está tan relacionada su existencia como la del hombre. Si llegan a interesarla, tened por seguro que ejercerá influencia en ellas; y la influencia de la mujer en todos los órdenes de la vida es una prenda eficacísima de civilización y progreso.
Me atrevo a decir más: yo no vacilo en asegurar que el desenvolvimiento de las civilizaciones marcha siempre al compás del grado de influencia que va ejerciendo la mujer en todas las partes de la vida social. En pueblos poco cultos, la mujer vive aislada del hombre o por él torpemente abandonada; conforme la cultura avanza, la mujer va acompañando cada día más y más al hombre a todas partes, si no con su acción, a lo menos con su opinión y su consejo. ¿No os han contado que, en muchos pueblos salvajes, se ve a la mujer encorvada bajo el peso de ásperas labores, en tanto que el hombre duerme regaladamente a la sombra de copudos árboles? ¿No recordáis que la mujer vive enmurallada en los harenes del Oriente, y que entre los antiguos pueblos paganos no era señora, sino sierva, no compañera, sino esclava? Contempladla ya, en cambio, en las sociedades cristianas, y desde que aparece la ley de Cristo, vedla convertida en el alma de las familias, corriendo a compartir con los hombres la palma del martirio, enjugando las lágrimas del pobre de choza en choza, y solicitando la compasión del rico de palacio en palacio; más tarde, en la edad media, animando al guerrero desde las almenas del feudal castillo, tomando después una parte honrosa con la palabra y con la pluma en el renacimiento de las letras, y en nuestros tiempos ofreciendo admirables tipos de patriotismo en lo político, de arrojo en lo militar, de abnegación en las virtudes cívicas, de sublimidad en la región del arte, de galanura y novedad en el campo de las letras.
No cantemos victoria, sin embargo. Mucho ha cambiado, mucho ha mejorado la condición social de la mujer en estos últimos tiempos, pero os repito que la sociedad estará fraccionada en tanto que la mujer figure como un tipo raro y excéntrico en todas las cosas serias y dignas que estén fuera de la vida doméstica; en tanto que no lleve a todas las esferas de la existencia social el peso de las admirables dotes con que la adornó la Providencia. No se trata de la influencia especial de una mujer en su siglo; se trata de la influencia general de las mujeres. La influencia general de la mujer en la sociedad significa la confianza en la mujer; y la historia nos demuestra que la mayor confianza en la mujer ha coexistido siempre con un nivel más elevado en la cultura de los pueblos. ¡Qué tristes tiempos aquéllos en que el recato y la dignidad de la mujer buscaban su salvaguardia, bajo formas rudas, materiales y hasta degradantes, en altos paredones, detrás de espesas rejas y celosías, bajo la negra mascarilla o el tupido velo echado sobre el rostro, o confiados a la larga espada y a la afilada daga del paje y del escudero! Hoy día, y con razón, nos parecen insensatas aquellas precauciones. Merced a nuestras costumbres, más templadas (digan lo que quieran los restauradores de todo lo viejo y carcomido), el decoro de la mujer honrada se sostiene por el solo prestigio de la virtud, sin cerrojos, ni embozos, ni tapadas, ni fieros valentones armados hasta los dientes. Sin embargo, al juzgar lo que pasa hoy en este punto, todavía cabe hacer una distinción importante entre pueblos y pueblos. En unos, las costumbres dispensan confianza a la mujer bajo la condición de vivir con cierto aislamiento, último aunque lamentable vestigio de otras edades más duras; en otros (y son por cierto los más avanzados) la opinión pública aplaude y distingue a la mujer cuando, sin faltar a los deberes de la familia, influye en los negocios públicos, se interesa en todas las causas nobles, comprende y hasta ayuda a decidir los altos problemas de la ciencia y de la política.
¿Cómo se verifica en estos pueblos semejante fenómeno? ¿A qué reglas, a qué principios tendrá que obedecer la mujer para participar de la vida social en proporciones tan latas? Punto es éste delicadísimo, sobre el cual me permitiréis detenerme un momento.
Dejémonos de filosofías inútiles. Todos sabemos lo que es la sociedad, porque todos vivimos en ella. Esas gentes que se unen con el lazo indisoluble del matrimonio, y que crían, educan y abren un porvenir a los hijos; esas que oran en el templo con fervoroso recogimiento; esas que cultivan tierras, que fabrican artefactos, que cambian, que compran y venden, que navegan, que pintan, que cantan, que construyen, que enseñan, que escriben; esas que socorren al enfermo, al desvalido y al pobre; esas que mandan, esas que obedecen, esas que discuten y hacen las leyes, esas que las aplican; todo esto, y mucho más, es la gran familia, la gran sociedad humana. Sociedad doméstica, sociedad civil, sociedad industrial, sociedad científica, sociedad religiosa, sociedad benéfica, sociedad política; ¿qué importa el nombre? Siempre hay en el fondo un mismo principio; la agrupación, el conjunto de personas que unen sus esfuerzos, sus voluntades, sus facultades e intereses para realizar un fin común.
Desgraciadamente existe una especie de lenguaje, llamado culto, que desfigura de una manera lastimosa esa idea elemental y sencilla de la sociedad. La frase buena sociedad se ha hecho tan común entre ciertas clases, que para muchos, y sobre todo para muchas, parece que no hay sociedad posible fuera del círculo de la buena sociedad. ¡Si a lo menos la buena sociedad fuera siempre lo que debería ser! Porque yo admito la buena sociedad, yo la comprendo, y hasta con entusiasmo la miro, cuando está fundada en lo esmerado de la educación, en la elegancia de maneras, en la finura, en la cortesía y en la alteza de palabras y de sentimientos; cuando busca el esparcimiento y el honestísimo recreo; cuando nos familiariza con los primores del arte, de la cultura y de aquel lujo que es la eflorescencia de la civilización, sin ser por esto la ruina de las fortunas; cuando nos pone en contacto con las personas superiores por sus amables prendas de ingenio o de carácter; cuando suaviza las costumbres, templa los genios, levanta los espíritus, y haciéndonos entrar en las delicadezas del trato social, rodea nuestra vida de aquel perfume de distinción en que aparece envuelto todo lo realmente noble y todo lo realmente bello.
Pero en la mayoría de los casos no es así como la buena sociedad se entiende. Pensar poco y reír muchísimo; correr de salón en salón y de aventura en aventura; agradar, suspirar, criticar, agotar el diccionario de las ternezas, de la agudeza y del chiste: tal es, omitiendo otros detalles, la base de esa sociedad fútil, insustancial y ligera, fuera de la cual no sabrían vivir muchos que se precian de cultos y bien nacidos. No; la sociedad humana no está ahí, ni debe nunca estar ahí. Para el hombre, lo mismo que para la mujer, la sociedad está donde se realiza algún fin de la vida, donde la humanidad cumple alguno de los destinos que le señaló la Providencia.
Para no seros enojoso, quiero limitarme a considerar la sociedad humana dividida en tres grandes grupos: sociedad doméstica, sociedad civil y sociedad política. Deciros que, en la sociedad doméstica, la mujer tiene reservado el principal papel, que debe serlo casi todo, sería tarea inútil, dirigiéndome a vosotras, madres cariñosas, hijas respetuosísimas y obedientes. Pero, si el papel es conocido, no será tan inútil recordar cómo debe prepararse a la mujer para ejercerlo.
Diríase que los siglos pretenden brillar por los contrastes. Antiguamente los sistemas de educación tendían a prolongar indefinidamente la niñez; hoy tienden más bien a adelantar la juventud. Antes se educaba a la mujer en la sumisión, en la obediencia y en una especie de compunción, que rayaba a veces en verdadera hipocresía; hoy se prefiere la altivez, la soltura, el desembarazo; antes predominaban las labores domesticas, hoy privan las labores finas y elegantes. Prescindamos de las labores, pues de eso entienden mejor las madres; para mí la cuestión principal es el carácter. Ir formando gradualmente este carácter; fortalecerle para arrostrar todas las contingencias de la vida; amaestrarle sabiamente para soportar con dignidad y nobleza las posiciones altas y las modestas, la gloria y la adversidad, la dicha y el infortunio; enseñar a sufrir, a callar, a aconsejar, a moderar, a empujar, a gobernar ánimos, voluntades y haciendas: tal es el ancho campo en que puede ejercitarse la perfección doméstica de la mujer, para que corresponda al nivel en que el siglo nos ha colocado. Sobre todo, es preciso acostumbrar a la mujer a no admitir en el seno de la familia más que aquellas influencias legítimas y naturales que deben rodearla constantemente. Que no haya sombras, que no haya oráculos que vengan a interponerse entre las esposas y los esposos, entre los padres y los hijos. Esas corrientes de amor, de ternura, de piedad filial y de acendrado cariño, marchen libres y sosegadas desde las fuentes del corazón al grande océano de la vida; no vengan fuerzas extrañas a contenerlas o con pretexto de encauzarlas; porque allí donde estas fuerzas extrañas existen; allí donde, en nombre de un principio, cualquiera que éste sea, hay entidades que se interponen entre el esposo y la esposa, entre el padre y el hijo, allí la familia no vive de su vida propia, sino de la vida que le prestan en otra parte; allí la paz y la tranquilidad domésticas corren constante peligro; allí la familia no existe realmente; allí la familia no es familia, sino simple sucursal de otra familia invisible, siquiera sea más poderosa.
¿Hablaré algo de la sociedad civil? Y ¿por qué no? Me diréis: ¿qué tiene que hacer la mujer en ese mundo, tan grave y tan formal, que llaman de los negocios, donde se contrata y se administra, donde se paga y se cobra, donde se oye el ruido incesante del vapor y el continuo martilleo de la máquina, donde se va y se viene, se sube y se baja, se discute, se riñe y se pleitea? Cuestión es ésta, Señoras, demasiado grave para que pretenda engolfarme en ella dentro del breve espacio de que dispongo. Larga contienda ha mediado en estos últimos tiempos sobre si conviene o no que la mujer figure en el taller cuando artesana, o en los negocios cuando señora; no quiero entrar en esta contienda. Pero yo sé que la mujer tiene capacidad natural para el derecho, y que dentro de la esfera del derecho se mueve la sociedad civil; sé que puede haber multitud de circunstancias en que la mujer tenga que apelar al trabajo de sus manos o al de su inteligencia, tenga un capital que manejar, una renta que administrar, un comercio honroso que emprender; sé que si en un momento dado no interviene en estas cosas, le conviene conocerlas por si algún día ha de intervenir; sé, por fin, que en las naciones poderosas, la propiedad, los contratos, el juego de las industrias y la práctica de los negocios ocupan la actividad de multitud de mujeres, y las que no se ocupan, entienden bastante de ello para aconsejar, y aun en su caso para entrar directamente en tarea.
Hablemos también un poco de participación política. Dejaremos en paz aquellas escuelas que pretenden envolver a las mujeres en las grandes luchas y agitaciones de los partidos, llevarlas a los parlamentos y a los colegios electorales, y abrirles los vastos palenques del periodismo y del meeting. Yo no sé lo que sucederá con el tiempo; pero, espero no os ofenderéis si os digo que, en mi concepto, la sociedad presente no está para tomar esos alientos. No han sido de los más afortunados aquellos pueblos que más o menos directamente han puesto la política en manos de las mujeres. Y os confieso también que, aún sin figurar la mujer como actriz en las grandes escenas políticas y en los dramas revolucionarios, hay cierta clase de política femenina, que dista mucho de serme simpática: Yo, v. gr., no creo el más edificante de todos, el ejemplo de una mujer que sigue con ansia febril los debates de las Cámaras, que ajusta la cuenta de los votos con tanto primor y diligencia como ajustaría otras cuentas; que se aprende, para recitarlas entre amigos, las mejores tiradas de un artículo de fondo; que sostiene vivas polémicas de política trascendental con altos varones de gran talla parlamentaria, y que cuenta las palpitaciones de su corazón por las palpitaciones de la Bolsa, guardando en un cajón de su cerebro el alza y baja de los valores con el mismo celo que una heroína de Balzac.
Señoras: influir en la política no significa siempre hacer política. La política os interesa a vosotras como nos interesa a nosotros, hombres: os engañan cruelmente los que os digan lo contrario. Por de pronto, la política nos da o nos niega la libertad, garantía de esos derechos individuales que debe poseer toda persona, sea cual fuere el sexo a que pertenezca. Fijaos luego en una multitud de problemas que viven dentro de la política, y que haríais bien en arrancarlos a sus crueles entrañas para resolverlos, según las leyes de amor y humanidad, cuyo secreto tan admirablemente poseéis. El soldado arrebatado a los brazos de una madre anegada en lágrimas, por una razón política que sostiene esa esclavitud blanca, llamada servicio militar; el otro esclavo negro, tan marido como el marido blanco y tan hijo como el que besáis tantas veces en la frente, y sin embargo, entregado a la brutalidad de un amo porque una razón política sostiene la esclavitud en las colonias; el pobre y el desvalido, a quien una razón política hace mirar como vago y mal entretenido, como si no fuese cien veces más peligrosa y repugnante aquella otra vagancia que se arrastra por los salones; las mercancías que por una razón política no pueden entrar a veces por las costas y fronteras, impidiendo al jornalero llevar un pedazo de pan a su boca o comprar un pedazo de lienzo para cubrir las desnudas carnes de su hijo: todo esto, y mucho más, está en la raíz de la política, y os conviene, y nos conviene que en ello pongáis vuestras delicadas manos y vuestro agudo entendimiento. Sí: os conviene y nos conviene que entendáis estos problemas, que os penetréis bien de ellos. Porque, si no los conocéis, si no los entendéis, la política vivirá exclusivamente de fuerzas materiales, de cálculos e intereses: cuando os hablen de quintas, de esclavitud, de pauperismo, de libre cambio, os encontrarán frías, insensibles, desapasionadas; el sofisma triunfará, y con él la causa del error y de las iniquidades. Vosotras sois la gran palanca, la gran fuerza moral llevada al mundo de la política; vuestra misión es encender el fuego del sentimiento en aquellas atmósferas heladas. ¡Ah, demasiado tiempo ha sido la política una región de nieves, para que tengamos que asustarnos de hacer un poco de política de sentimiento!
Así, Señoras, por esta anchurosa vía, veréis extenderse y dilatarse indefinidamente el horizonte de la educación social de la mujer. Aquel círculo estrecho en que el famoso buen tono suele encerrar esta educación, debe romperse de una vez en beneficio de la mujer misma y en beneficio de la sociedad entera. No tenemos derecho a motejar de ligera e insustancial a aquella a quien hemos educado en lo insustancial y en lo ligero. Esperad mucho de una instrucción que tenga por objeto familiarizarnos con las cosas serias. Iniciad a la mujer en los grandes fenómenos de la naturaleza; explicadle la ley a que obedece la humanidad en su paso por la historia y en su paso por el presente; analizad con ella las obras de Dios y las obras del hombre; interesadla vivamente en todo lo que se hace, en todo lo que se piensa, en todo lo que se inventa, en todo lo que se proyecta, en todo lo que se aplica. No os pesará ciertamente: el alma de la mujer ganará en firmeza y solidez, sin perder ni un átomo de sus bellas cualidades morales, y sin que en lo físico se resientan sus amables prendas y naturales atractivos. Se obtendrá la belleza con la discreción, la gracia con la sencillez, el recato con la franqueza, la distinción en el trato y la flexibilidad en la conversación, sin aquel como temor y encogimiento que comunica el sentimiento de la ignorancia.
En cambio, ¿qué queréis esperar de esa otra educación social apellidada de buen tono? El arte de saludar, la pericia en el baile, unas lecciones de piano, una o dos lenguas extranjeras bien o mal aprendidas: todos estos recursos del mundo elegante y comme il faut, aún sin negar, como no niego, su conveniencia, ¿bastan, sin embargo, para llenar una existencia juvenil, aurora quizás de un largo día de graves meditaciones y maduros pensamientos?
Dispensadme, Señoras, esta serie de consejos, a los cuales os suplico no deis el carácter de una verdadera lección. Se acusa a los hombres de egoístas, porque fingiendo rendirse a vuestras plantas, reclaman para sí solos el imperio del derecho, de la actividad y de la razón. Pues bien: ya veis que la ciencia moderna os concede un puesto en este imperio. Entrad en él decididamente; y vosotras, tan dueñas de voluntades, acabaréis de avasallarlas con el doble prestigio de la belleza y del saber.
Segunda conferencia:
Sobre la educación de la mujer por la historia de otras mujeres, por D. Juan de Dios de la Rada y Delgado.
Señoras y Señoritas:
Sin las tinieblas de la noche, apenas nos causarían admiración los hermosos resplandores del astro del día. Sin las sombras, no apreciaríamos en los cuadros de los artistas el encanto del colorido y la magia del claro-oscuro.– Si en estas conferencias, la luz del saber, alimentada y difundida por la privilegiada inteligencia y elocuente frase de los oradores que me han precedido, tuviera necesidad de sombra para brillar mejor o para realzar más la belleza del animado cuadro que estas sesiones ofrecen, esa sombra sería realmente mi desautorizada palabra.
Pero antes de entrar a exponer el tema, cuyo desarrollo debe ocuparme hoy, necesito haceros una ligera manifestación.
No era yo, en verdad, el destinado a dirigiros la voz desde este sitio. Profesor de gran elocuencia, de profundos conocimientos en las ciencias históricas y filosóficas, D. Francisco de Paula Canalejas, en fin, era el digno orador destinado a ocupar hoy con sus autorizadas palabras vuestra atención. Imprevista dolencia le impide hacerlo, y obedeciendo a la voz del deber, en vista de la indicación de nuestro dignísimo Rector, me he decidido, a pesar de conocer mis escasas fuerzas, a ocupar el puesto que tan acertadamente llenaría el citado Profesor de la Facultad de Letras, habiendo tenido apenas tiempo suficiente para prepararme, y en las peores circunstancias posibles, porque hace muy pocas horas se ha visto amenazado mi corazón por uno de los más terribles pesares que pueden turbar su calma.
La enseñanza de la mujer por la historia de otras mujeres, es el tema sobre que debe versar la presente conferencia; y pocos podrán presentarse de más trascendental importancia, pues abraza, en verdad, todas las regiones por donde puede discurrir la inteligencia humana, buscando en los ejemplos de pasadas edades, sabias lecciones para lo presente y lo porvenir.
Si como tuvieron la fortuna de escuchar los que concurrieron a la sesión anterior, de los autorizados labios del Sr. San Romá, la instrucción de la mujer es no solamente un adorno, sino una necesidad, ninguna clase de instrucción puede darse que sea más importante para la mujer misma que la que le ofrece la historia, no ya en los hechos generales que se aprenden en las aulas, sino en lo que se refiere a la mujer, bien en sus relaciones con la humanidad, bien en la historia de otras mujeres que adquirieron justa celebridad por su virtud, su saber, su ciencia, su inspiración, o por haber sabido recorrer triunfantes cualquiera de las otras difíciles, pero seguras sendas, a cuyo fin se encuentra, como justa y disputada recompensa, la inmarcesible corona de la gloria.
Es necesario que la mujer aprenda en la historia de otras mujeres cuál es su fin y su destino, para que pueda realizarlos.
Pasaron por ventura aquellos tiempos en los cuales afirmaban los filósofos de la antigüedad que la mujer no tenía más que un alma de orden secundario, como escribió Aristóteles; en que Eurípides las increpaba desde la escena, diciéndolas que la innata perversidad de su alma había derramado el duelo en la patria, y que de desear sería que la naturaleza descubriese un medio para perpetuar el género humano sin recurrir a la unión del hombre con la mujer; en que Tucídides, por último, llevando al más alto grado su desprecio, aseguraba que de la mujer no debía hablarse ni bien ni mal.
Hace diez y nueve siglos que la hora suprema sonó para bien de la humanidad; diez y nueve siglos en que la mujer al escuchar la voz del Redentor, comprendió también su redención en este mundo, y ejerciendo la gran misión del consuelo que le está providencialmente encomendado, siguió al Salvador en sus predicaciones, derramó bálsamo en sus pies, acudió arrepentida a beber la verdad de sus labios, le siguió angustiada y llorosa en el Calvario, limpió el sudor de la fatiga humana en su rostro divino, y ungiendo su cuerpo con perfumes, oró silenciosa sobre su sepulcro, esperó creyente y le adoró en el día de su gloriosa resurrección.
Y es que la palabra divina fue para el corazón de la mujer, brutalmente ultrajado desde la infancia de las sociedades, la gota de rocío que la fresca alborada de una mañana de verano deja caer en el abrasado cáliz de una azucena.
La mujer estudiando su historia es como únicamente puede comprender lo que fue en el mundo antiguo, lo que fue en el mundo del cristianismo, lo que está llamada a ser en el mundo de la inteligencia. Este estudio la llevará a comprender de qué manera, violada en la infancia de las sociedades, esclava después, fecundada en asquerosa poligamia, sierva de su esposo, recibiendo de otra civilización más adelantada, pero no más grande, la libertad ficticia que la arrancaba de su esclavitud doméstica para arrojarla en la plaza pública a la esclavitud del vicio, se halló espiritualizada por las palabras de Jesucristo, y levantándose como el paralítico de la forzada inacción en que tenía hundido el hombre su corazón y su inteligencia, se encontró regenerada y engrandecida, abriéndose su alma como la flor tras la tormenta a las tibios rayos del sol, a la iniciación de la belleza, que es el arte; a la iniciación del pensamiento, que es la ciencia; a la iniciación del bien, que es la virtud.
Si, pues, fijándose sólo en esta comparación puede la mujer deducir trascendentales consecuencias para engrandecer su espíritu y comprender cuán alto es su destino, ved con cuanto empeño debéis estudiar vuestra historia, como el seguro camino que os ha de conducir al deseado perfeccionamiento.
La historia, se ha dicho, es la gran maestra de la humanidad; y tanto, que sin la historia estarían las sociedades continuamente en su infancia, y el hombre, ocupado siempre en empezar el extenso camino de los adelantos, para verlos desaparecer al terminar su corta vida individual, dejando a las generaciones venideras la ingrata, la infecunda tarea de empezar de nuevo. Por el contrario, existiendo la historia, los conocimientos humanos tienen vida permanente, y desarrollándose a través de los siglos, llegan a formar el gigante edificio de la civilización humana, inmenso monumento de la ciencia del hombre, que, apoyado en la creencia, se eleva al cielo como gigantesca Babel, sin temer que la confusión de las lenguas venga a destruirlo, porque no es el osado reto de la criatura al creador, sino el resultado legítimo del digno empleo de la inteligencia que el mismo Dios le concediera al hombre.
La historia, por otra parte, lleva consigo el ejemplo; y el ejemplo despierta el noble estímulo; y el estímulo incita al genio; y el genio ama la gloria; y de tan espiritual amor nace, para animar el mundo de las inteligencias, la refulgente luz de la inmortalidad.
Si los conocimientos históricos son de tan importante trascendencia, si la mujer ha de comprender en su historia sus desgracias pasadas, su rehabilitación más tarde, y su ventura después, ¿qué estudios más apropósito para esta hermosa mitad del género humano que los que se refieren a ella misma, ni qué estímulo más poderoso para su corazón y su pensamiento, que el ejemplo que les ofrece la historia de otras mujeres, que adquirieron merecida celebridad por sus altas cualidades?
¿Y en quién puede ser más fructuoso este estudio que en la mujer española, que, sin necesidad de recurrir a otras naciones, tiene en el libro de la historia patria admirables modelos que imitar, en cualquiera región de ideas a que eleve su espíritu?
¿Dudáis acaso que vuestra inteligencia pueda seguir el movimiento científico y literario dedicándose a los estudios serios, ya profundizando las obras de los escritores de la antigüedad, ya siguiendo el rápido vuelo de la inspiración poética? Pues sin que os recuerde celebridades contemporáneas, por no ofender su modestia, volved la vista a los siglos XVI y XVII: recorred, sobre todo en el primero, esa gloriosa pléyade de mujeres ilustres que tanto se distinguieron en el difícil idioma del Lacio y en todas las ciencias humanas, llegando hasta a regentar cátedras algunas de ellas en las Universidades, y fortificad vuestra vocación recordando, entre otras, a Beatriz Galindo, a Luisa Sigea, a Catalina Badajoz, a Isabel de Córdova, a Luisa Medrano, y sobre todo, Señoras, a aquella mujer tan correcta escritora como inspirada poetisa, tan profundamente pensadora como de fe entusiasta, que, no encontrando nada digno de su gran corazón en la tierra, dedicó toda la inmensidad de su sentimiento a la adoración de Dios: ya habréis comprendido que me refiero a Santa Teresa de Jesús.
¿Queréis buscar también ejemplos que levanten vuestro sentimiento a las esferas de la inspiración, viendo de qué manera la mujer, bella por naturaleza, realiza el ideal de lo bello en el arte? Pues tornad los ojos a ese mismo período histórico, y encontraréis los nombres de Ángela Sigea, la Duquesa de Béjar, y el de aquella célebre artista que se levantó en alas de su genio a más envidiable altura que su desdichado protector el rey Carlos II; el nombre de Luisa Roldán, la célebre escultora, alguna de cuyas bellísimas obras habréis tantas veces admirado en el Escorial.
¿Queréis todavía admirar ejemplos de mujeres que, colocadas en el trono, demostraron prudencia, energía, previsor espíritu y tan altas cualidades de mando, que las envidiarían muchos monarcas? Pues ved la historia de Doña Berenguela; Doña Blanca, madre de San Luis; Doña María de Molina, y la gran Isabel la Católica; nombres que deben repetirse siempre con admiración, y mucho más en el período que atravesamos, porque aquellas princesas fueron las primeras que con su privilegiada inteligencia comprendieron que las verdaderas fuentes de su poderío estaban en el elemento popular, por lo que, levantándolo y enalteciéndolo, contrastaron con él victoriosamente las insaciables aspiraciones de los señores y de los magnates.
¿Queréis ejemplos de virtud heroica que fortalezca en vuestros corazones los principios de severa rectitud que distinguió siempre a la mujer española? Ved a la esposa de Guzmán el Bueno destrozando su corazón, sin rebelarse a pesar de ello contra su esposo, cuando arrojaba éste desde los muros de Tarifa el puñal que había de arrancar la existencia a su hijo, o más tarde atormentando su cuerpo porque no cediese a torpes deseos. Ved a Doña María Coronel, que, perseguida tenazmente por D. Pedro de Castilla, prefirió sufrir el martirio de desfigurarse el rostro hiriéndoselo horriblemente con una espada, y convirtiendo así el incentivo de su belleza en firme baluarte de su heroica virtud. Ved a la espiritual amante Isabel de Segura, aquella ejemplar doncella, que prefirió la muerte del hombre a quien amaba y morir ella misma, antes que faltar a sus deberes, cuando el escogido de su corazón, a quien había esperado tantos años, sólo le exigía por eterna despedida una caricia casi de amistad. ¡Amor sublime que, andando los siglos, había de inspirar aquellos notables versos, que el laureado vate{1} que tan dignamente me ha precedido en este lugar, puso en boca de Isabel de Segura en su inmortal obra «Los Amantes de Teruel»
Nuestros amores
Conserve la virtud libre de mancha:
Su pureza de armiño conservemos;
Aquí hay espinas, en el cielo palmas.
¿Queréis sentir dulcemente impresionado vuestro sensible corazón con admirables ejemplos de ternura conyugal? Pues volved la vista al poético período de las Cruzadas, y allí, en medio de un campamento, en el interior de una tienda de campaña, hallaréis a un esforzado guerrero próximo a espirar, herido por emponzoñada saeta; para salvarle no hay más medio que chupar el veneno de aquella herida, perdiendo acaso la existencia quien a tanto se atreva. Pero al lado de aquel hombre hay una mujer hermosísima que no vacila un momento; y conducida por un amor más poderoso que la muerte, recoge en sus enamorados labios la mortal ponzoña, salvando así la vida del ilustre campeón, del príncipe inglés, Eduardo, hijo de Enrique III. Aquella mujer era su esposa, la digna hija de San Fernando; la infanta doña Leonor de Castilla; aquella mujer era también española.
Sí, Señoras; en todas las regiones a donde queráis dirigir el pensamiento, habréis de encontrar iguales ejemplos. Aunque no a todas es dado alcanzar el esfuerzo más propio de ánimos varoniles, recordad también que las mujeres de nuestra patria dieron con harta frecuencia ejemplo de ese valor heroico que alcanzó merecida celebridad a Catalina Eraso, a María Pita, a Juana Juárez de Toledo, a la digna mujer de Juan de Padilla, y en días casi cercanos a los nuestros a las ínclitas Condesa de Bureta y Agustina Zaragoza, que en la heroica ciudad que baña el Ebro hicieron retroceder más de una vez las orgullosos y aguerridas huestes de Austerliz y de Jena.
¿Qué más? Para que no haya virtud en que la mujer española no pueda presentaros sus gloriosos recuerdos, hasta en las virtudes cívicas, os ofrece otra el más grande ejemplo que puede presentar nación alguna; ejemplo cuya memoria me orgullece, porque la mujer que supo ofrecerlo a la posteridad, abrió sus ojos a la luz, allí donde también se deslizaron mi infancia y mi juventud, en la poética y oriental Granada. ¿Sabéis quién es? Repetid, Señoras, su nombre a vuestros hijos, a vuestros esposos, a vuestros padres, a los escogidos de vuestro corazón. Repetidlo con lágrimas en los ojos, con oraciones en los labios, con sentimiento de horror en vuestro pecho para sus verdugos. Aquella mujer se llamaba doña Mariana Pineda, matrona digna de épica fama, que prefirió morir con abnegación sublime, antes de descubrir el secreto que los libres le confiaron. Doña Mariana Pineda, que por salvar a los generosos patricios que debían levantar el pendón de la libertad que bordaban las delicadas manos de la heroína, marchó al suplicio, dejando huérfanos y sin amparo a sus hijos, por no descubrir aquellos nombres, y perdiendo la vida en medio de su hermosa primavera, en manos del verdugo, sin que saliera de sus labios ni una palabra de reconvención, ni una queja de natural temor.
En un país donde tantos y tan grandes ejemplos pueden seguir nuestras mujeres, bien puede sostenerse el tema de que su educación debe perfeccionarse y formarse con la historia de la mujer misma, pudiendo aprender en ella, lo que fue en lo pasado, lo que es y debe ser en lo presente, y lo que será en los días venideros.
Si de hoy en adelante debe hacerse imposible la existencia de la mujer, reducida a ser la criada de distinción del marido o la superficial marisabidilla, según la oportuna frase del Sr. San Romá; si una acertada instrucción debe formar la segura base en que estribe la felicidad doméstica, para que el misterioso vínculo del amor sea un cambio perpetuo de simpatía y de pensamiento, que ilumine y conserve el fuego sagrado del amor conyugal encendido en el altar cristiano, la mujer debe dedicarse al estudio de su historia, como uno de los más seguros medios para realizar los altos fines que el Hacedor del mundo se propuso al crearla.
Contribuid todos, Señoras y Señores, a esta obra verdaderamente buena; que en la instrucción de la mujer está la verdadera revolución social. Lo he dicho antes de ahora, y me permitiréis que termine con estas palabras. «No lo olviden los hombres de ciencia y los corazones amantes del bien. Trabajemos todos para que llegue un día en que la mujer, sin más armas que sus encantos, su instrucción y su virtud, humille bajo su débil pié el imperio de la fuerza, y alzándose triunfante sobre ella, extienda tranquila la dulce mirada de sus hermosos ojos por el inmenso horizonte de lo porvenir.
——
{1} Don Juan Eugenio Hartzenbusch, que leyó su bellísimo cuento fantástico «La hermosura por castigo».
Tercera conferencia:
Sobre la educación literaria de la mujer, por D. Francisco de Paula Canalejas.
Señoras:
Confieso que desde el momento en que vi que era ineludible la obligación, gracias a la cariñosa insistencia de amigos respetables, de dirigir esta conferencia, que ha de versar sobre la educación literaria de la mujer, ando a vueltas con mi propio pensamiento buscando traza y modo de comenzarla; y por más que he puesto en prensa mi pobre ingenio y he consultado lo que escribían sobre el arte del bien hablar los grandes maestros de la antigüedad, ni mi ingenio ni aquellos libros me han prestado auxilio; porque lo nuevo y peregrino del caso, sorprendía el ánimo, como excede cuanto habían presentido sobre exordios Cicerón y Quintiliano. Auméntase mi perplejidad, habida consideración del asunto de la Conferencia, que tratando de materias al parecer exclusivas de los filósofos y los doctos, y debiendo preceder a todo juicio un examen detenido de las condiciones y facultades del espíritu humano, el temor de cansar vuestra atención con estas áridas especulaciones me coloca como en un laberinto de muy dificultosa salida, del cual no es fácil que yo salga, si en esta, como en todas las ocasiones de la vida, no me prestáis, Señoras mías, el auxilio, la benevolencia con que de ordinario alentáis a los que la imploran franca y sinceramente.
Digan lo que quieran y díganlo como quieran los filósofos, todos estos conceptos de arte, poesía, educación artística o literaria, no son tan extraños a la naturaleza humana ni tan ajenos a la vida común y ordinaria, que sea imposible sentirlos y conocerlos escuchando por breves instantes la voz interior que en nosotros habla, y atendiendo al significado o importancia de nuestros mismos actos. Empeñándome por estas fáciles sendas, que son las únicas que le es dado a mi entendimiento recorrer, no creo hacer más que repetiros una verdad muy sabida, un hecho experimental, al decir que las facultades que sobresalen e imprimen sello a vuestro espíritu y lo caracterizan por completo, son la sensibilidad y la fantasía.
¿Hay necesidad de repetiros que el sentimiento es vuestro verdadero mundo, y la vida del corazón vuestra verdadera vida, y que toda la actividad de vuestra alma se concentra en la fantasía, desarrollando en vosotras una fuerza incontrastable, que causa la dicha y el contentamiento de los seres que, según los diferentes períodos de la existencia, os consideran como amparo y como refugio, como ensueño y esperanza, o como consuelo y apoyo, porque sois, en efecto, amparo para el niño, esperanza e ideal esplendente para el joven, y firme e inquebrantable sostén para el hombre viril, que se asocia a los infortunios o a las aventuras de su trabajosa o plácida existencia?
No: es harto sabido que estas facultades causan vuestra excelencia y vuestro predominio; que hermanadas la sensibilidad y la fantasía, influyéndose mutua y recíprocamente en virtud de un lazo interno que las une, el sentimiento, como una llamarada intensa que brota del corazón, asciende a la fantasía, la domina, la subyuga y la inspira, obligándoos a seguir aquella inspiración en obras y en pensamientos, y siendo, por lo tanto, ésta la árbitra y señora de vuestros destinos.
Y que es así, y no es ésta ninguna enseñanza de filosofía, lo conoceréis si, cerrando los ojos por un momento a esta vida exterior que os atrae y os excita, dirigís vuestras hermosas pupilas al fondo de vuestra alma, y atenta y silenciosamente la contempláis en los variados momentos de su existencia. Niñas aún, muy niñas, balbuceando apenas la lengua de vuestros padres, y hasta hablando aquel lenguaje especial, entrecortado, confuso, que sólo las madres tienen el privilegio de entender, la sensibilidad infantil se excita poderosamente con ocasión de los juegos propios de la edad, y remedáis las caricias maternales y toda la vida de la familia, y repetís los cantos de la nodriza, meciendo los juguetes con que os regocija el cariño paternal, y como un poeta dramático, la niña crea aventuras y dirige la voz a personajes imaginarios que la rodean, y con ellos se enoja, y llora, y gime o palmotea y se regocija, según le place imaginar en aquel mundo encantado, del que es creadora sin rival su apasionada fantasía.
Mirad, mirad, Señoras mías, todo el destino futuro de vuestra vida como compendiado y resumido en estas infantiles creaciones de vuestro sentimiento y de vuestra imaginación. ¡Fingís escenas de la vida real y positiva en aquellos juegos; sufrís y gozáis según son aquellas escenas, que no tienen otra verdad que la verdad que vosotras mismas les prestáis, y que, sin embargo, nublan de lágrimas los hermosos ojos de la niña, haciendo sufrir, a los padres, que se apresuran a consolar con toda la solicitud de su alma aquellos dolores imaginarios!
Salidas de la infancia, creciendo la energía de vuestro sentimiento, aumentando la vivacidad de vuestra fantasía en las horas de insomnio o en las de un trabajo extremadamente manual y mecánico, que no interesa a vuestro espíritu, continuáis forjando dulces quimeras, haciendo deleitosos castillos en el aire, imaginando el ser perfecto dotado de hermosura y de nobleza, de altas y relevantes cualidades, que ha de satisfacer todas las aspiraciones del ideal que brota del casto y enamorado pecho de la doncella. ¡Qué tipos tan esplendentes de inusitada y rara perfección, de desconocida grandeza, de heroica generosidad, de exquisita sensibilidad, no se levantan en esos momentos solemnes de vuestra vida del fondo de vuestra fantasía! Las más adorables creaciones de la poesía, la más perfecta inspiración de los poetas que mejor han representado la belleza ideal del hombre, palidecen ante esa nube de seres perfectos que se escapan de la fantasía de la doncella, al tejer como una novela los destinos futuros de su vida, y que ella considera como la única capaz de saciar la sed de belleza y de bondad que aqueja a su corazón.
No creáis que estos castillos en el aire, verdaderos poemas de vuestra fantasía, son los únicos de vuestra vida; porque vuestra vida pasa entre un continuo sentir y un fantasear constante. Elevadas al noble sacerdocio de madres de familia, buscáis en el esposo la cumplida y perfecta realización de vuestros ensueños; meciendo después al hijo de vuestro amor, comenzáis una nueva serie de castillos en el aire, soñando gloriosos destinos, innumerables dichas y todo linaje de perfecciones y de virtudes para el que es la cifra en que se compendia todo vuestro cariño y la causa de todas vuestras aspiraciones. Niñas, doncellas, esposas, madres de familia, vuestra ocupación constante, la vida de todo vuestro espíritu trascurre en los límites de esta creación artística y fantástica en la cual deseáis primero contemplaros felices, y en la cual deseáis por último contemplar dichosos a los que pasan a ser la ocupación de vuestra existencia, vuestros esposos y vuestros hijos.
Llega, Señoras mías, el momento en que estas puras concepciones de vuestra fantasía, estos sueños encantados, este embeleso de la doncella o esta ardiente aspiración de la esposa y de la madre chocan con la realidad, y ¡ay de vosotras, si vuestra idealidad no concuerda con la realidad!, si lo tosco, lo grosero, lo insensible, dando origen a lo vulgar y a lo prosaico, agota el raudal vivo y constante de sentimientos que deben fluir eternamente de vuestro corazón, o agosta aquella rica y abundante exhalación poética de idealidades y perfecciones, que son la forma de vuestro sentimiento, pero forma tan etérea como los perfumes, que si a primera vista parece que se pierden en el espacio, es porque rápidamente traspasan el mundo visual y se dirigen al cielo, patria común de toda verdad y de toda belleza, de toda idealidad y de toda poesía.
Entonces comienza el dolor de la vida, dolor sin consuelo, porque las más veces es un dolor mudo, sin expansiones ni confidencias, y entonces comienza esa lucha, verdaderamente heroica, que sostenéis a brazo partido con la realidad, a fin de transformar cuanto grosero os rodea, en bello, lo innoble en noble, en sensible lo insensible, y en puro y perfecto lo que ancla sumido en las imperfecciones de la impureza. Entonces, como el verdadero artista, que idealiza las formas de la naturaleza para que sean un digno contenido de la espléndida poesía que inunda su alma, os empeñáis en regenerar los caracteres, en corregir, enmendar y purificar, para que el esposo corresponda a la alta idealidad que vio en sus sueños la enamorada doncella, y sobre todo, a la manera que el escultor desbasta el mármol y con cincel inspirado procura se reflejen en la estatua todas las perfecciones que acaricia su genio, y admire el mundo una hermosura perfecta y celestial, desbastáis el espíritu de vuestros hijos, enriqueciéndolo, adornándolo, embelleciéndolo con nobles y levantadas aspiraciones, encantándolo con el amor a la verdad y a la belleza, para que sea pasmo de las gentes y regocijo y consuelo de su madre.
Yo no quiero repetir, porque sería sorprender vuestros más recónditos secretos, todas las inquietudes y todos los dolores de esa continuada tarea de vuestra vida, que os absorbe por completo. Yo no quiero repetiros, ¡que harto lo sabéis! la frialdad que inunda al corazón y que lo hiela de espanto cuando huye la esperanza de hacer brotar un hombre nuevo de aquel que, aún a vuestro lado, no percibe los latidos de dolor de vuestro pecho, ni sospecha siquiera el desencanto de vuestra imaginación cuando, inspirado por la fiebre del interés, se pierde en las oscuridades de lo grosero y de lo innoble, o cuando, desoyendo el distintivo grito de la belleza, va a perderse en los abismos del vicio. Yo no puedo decir, porque no hay lengua humana que lo diga, el desesperado dolor de una madre cuando el hijo aparece a sus ojos, no ciñendo la aureola que su apasionado espíritu deseaba, sino ostentando el sambenito de la ignorancia, del vicio o del crimen. ¡Las que seáis madres, las que seáis esposas, sintiendo este espantoso sufrir, comprenderéis que no hay en efecto lengua que lo diga ni más corazón que el maternal que lo sienta!
Así quiso Dios que fuese vuestra existencia, y tal es el noble destino que os impuso. Vuestras facultades, la sensibilidad y la fantasía, son las necesarias para cumplirlo, porque Dios, al imponéroslo, os dio medios para realizarlo. Meditando sobre este destino y sobre esta existencia, yo descubro que se resume en este pensamiento: trasformar lo real en ideal, lo feo en hermoso, lo innoble en noble, el ser manchado por el vicio en ser purificado por la virtud; y esta trasformación es la que constituye el carácter de la poesía, es el fin del arte; de modo que sois, Señoras, artistas por deber y por obligación, y que, como el poeta, el escultor o el músico, estáis obligadas a descubrir y a hacer patente al través de las espesas capas de la ignorancia, de la indignidad y del vicio, los divinos rasgos de la belleza que están en el fondo de todo espíritu humano, de la misma manera que el músico descubre la armonía en el fondo de todo movimiento, del mismo modo que el pintor descubre el color en las entrañas de la luz, y del mismo modo que el poeta hace que ascienda una humareda constante de melodías de todo lo que siente y vive en los infinitos espacios del mundo.
Sí; vuestra vida es la vida del artista, con la diferencia de que la realidad obedece sumisa al artista cuando la transforma con la poderosa magia del genio, y para vosotras la realidad es rebelde, os desconoce las más veces, os repele muchas, y en no pocas esta rebelión es tan impía, que os hiere y os asesina el mismo por el cual habíais en vuestros sueños de abnegación concentrado toda la energía de vuestros amores, para hacerlo digno del ideal de virtud y de nobleza que había entrevisto vuestra enamorada fantasía.
¡Cómo no venir en vuestro auxilio en tal extremidad! ¡Cómo no prestaros el débil concurso de nuestras fuerzas en esa noble y generosa empresa de ennoblecer y regenerar los caracteres en el seno de la familia, y de crear espíritus generosos y viriles que amen a Dios y sirvan a la virtud y a la patria, declarando en una serie de actos nobilísimos y de pensamientos elevados la santa influencia de la bendita mujer que les llevó en sus entrañas!
Os lo repito, Señoras, sois artistas, debéis ser verdaderas artistas en el seno de la familia; artistas que no trabajan sobre el mármol, el lienzo ni sobre la palabra, sino que su materia es la vida y el espíritu humano; artistas que si la creación no brota, no sólo no sufren el desencanto que experimenta el poeta o el pintor al ver que la imagen no resuena en el canto o no se figura en el cuadro; sino que sufre el intenso dolor de la esposa desconocida o de la madre olvidada, a cuyo desconocimiento y olvido hay que agregar, no sólo el dolor que os causa, sino que es motivo de la desdicha y de la maldición de los que de este modo atentan a la santidad de la familia.
El medio eficacísimo para educar la sensibilidad, para encender la fantasía, es encaminarlas por las vías nobles y racionales; es la educación literaria, de cuya imprescindible necesidad no creo dudéis si, recordando mis palabras en el silencio de la noche, escucháis los latidos de vuestro corazón y escrutando los misterios de vuestra conciencia, consideráis lo que debéis hacer para influir en el espíritu de la familia, para causar, no sólo vuestra dicha, sino lo que os interesa mucho más, dada vuestra abnegación sin límites, la de vuestros padres, hijos y esposos.
La sensibilidad y la fantasía se educan por el arte, por la poesía; y sean cualesquiera las definiciones que os den de arte y de poesía, y las que leáis en los libros de los sabios y de los filósofos, consideradla sólo como la gran madre del género humano, que con la misma solicitud que vosotras cuidáis de corregir, de educar, de ennoblecer el espíritu de vuestros hijos, cuida de levantar a la contemplación de la hermosura y de la belleza el espíritu de la humanidad entera. Como santa y bendita madre, la poesía, que nunca nos abandona, que nunca ha abandonado a la humanidad, que nunca la abandonará, en medio de los atentados de la vida del sentido, de la vida grosera y material, de la pasión fisiológica y del vicio, nos ofrece creaciones que irradian luz celeste, purificadora de nuestra inteligencia y nuestro corazón, restableciendo en el espíritu, conturbado por el prosaísmo de la vida finita y limitada, la noción del ideal bello, del ideal verdadero y del ideal de bondad, cuya existencia en el fondo del alma atestigua de un modo indudable el divino origen del espíritu del hombre.
Inconcebible sería, y más que inconcebible, verdaderamente repugnante la vida humana, si entregada a todas las sugestiones de los sentidos, a los consejos del interés y al afán de goces, de influencia y poder, que desata todas las pasiones y las vehemencias nacidas fuera de lo moral y de lo justo, careciese de esta divina fuerza del ideal, que restablece en nuestro espíritu el perdido equilibrio y que contrapone a los cuadros aflictivos o repugnantes de la existencia ordinaria o vulgar, los nobilísimos de la existencia humana tal cual debe ser, atendiendo lo elevado de su origen, lo glorioso de su destino y las nobles facultades y caracteres con que le dotó la Providencia. El arte es una escala constantemente ofrecida al espíritu humano para ascender a lo divino: la belleza es un verdadero ángel custodio, que agita sus alas, deseoso de tender el vuelo a los anchos horizontes del ideal, que aletea constantemente en el fondo de nuestra alma, y para abrir campo a este ángel, es necesario que la educación literaria nos diga el modo y la manera de fundir por el contacto de la belleza, lo grotesco y lo feo que el roce de la vida vulgar y ordinaria va depositando en nuestro espíritu como una capa de duro mármol que nos aísla y nos encadena a la realidad y nos sujeta en su fondo, de la misma manera que la losa funeraria encierra y cubre el cadáver; porque el espíritu que no siente la belleza y que no aspira a ella es verdaderamente un repugnante cadáver, dotado tan sólo de un movimiento físico o mecánico.
Esta regeneración del espíritu humano por la belleza, igual a la regeneración del espíritu humano por la bondad y por la verdad, la cumplen, influyendo en las diferentes propiedades de nuestro espíritu, las creaciones artísticas, la estatua, el cuadro, la sinfonía, que dejan enamorada y embellecida el alma humana, y más principalmente que estas artes, el conjunto de todas ellas, el arte divino que crea estatuas tan imperecederas como mármoles y bronces por medio de la palabra, cuya eficacia creadora y cuya fuerza de conservación es para el espíritu lo que la fuerza misteriosa que engendra la circulación de nuestra sangre por nuestras venas y nuestras arterias, llevando a nuestros órganos vida, y con la vida el movimiento y la salud.
Cuidad, Señoras mías, de que la poesía, a la cual encomendéis la salud de vuestra alma, la regeneración de vuestro espíritu, sea verdadera poesía. ¿Cómo conocerlo? me preguntáis con vuestras miradas. Es sencillo el medio: os basta vuestro propio corazón, que es el criterio, y vuestra propia fantasía, siempre que con verdadera efusión filial abráis una y otra a las castas caricias de la inspiración poética, siguiendo con espontánea irreflexión la voz que blandamente os convida a gozar las perspectivas del mundo ideal, del mundo de lo infinito. No es difícil el criterio; porque la belleza, a la vez que inspira, lleva en sí misma la regla del juicio; basta purificar el espíritu de toda sugestión indigna, basta rechazar enérgicamente toda preocupación y todo pérfido consejo nacido de nuestros sentidos o de nuestro interés, para que nuestro espíritu distinga con toda precisión la hermosura de la fealdad, lo grosero de lo poético.
Si después de leer un libro, si después de asistir a la representación de un drama, de una comedia o de una tragedia, en la secreta comunicación de vuestra conciencia no os sentís mejores, más aptas para el sacrificio que el deber impone, más prontas a la abnegación, y no experimentáis ese sacudimiento eléctrico que parte del corazón y que despierta mística sed de perfecciones en el entendimiento, arrojad sin escrúpulo aquel libro, reprobad sin temor aquella escena, porque ni el libro es poético ni la escena es bella. Si, por el contrario, al compás de la lectura sentís crecer el corazón dentro del pecho, se cruzan en vuestro espíritu como exhalaciones y meteoros luminosos, enérgicas decisiones en pro del bien, de la virtud; si las lágrimas que vierten vuestros ojos ruedan silenciosamente y sin descanso, purificando como una lluvia del cielo toda vuestra alma; si la figura de aquel personaje o de aquella heroína os asedia día y noche, infundiéndoos valor, energía, y centuplicando la vitalidad sensible de vuestro corazón, entonces no temáis: lo divino está frente a vosotras, lo divino os toca, y seguid sin temor a aquel mágico iniciador en los misterios divinos de la belleza.
Pero cuidad mucho, Señoras mías, y no olvidéis que la imaginación, si participa de la vida del sentimiento, se conforta igualmente con la vida de la inteligencia, y que la verdadera poesía toca igualmente a la inteligencia que al corazón, de la misma manera que mueve la voluntad hacia el bien y hacia la virtud, sin necesidad de decirlo; porque así como todo casto amor ilumina la inteligencia y robustece la voluntad, así la belleza por su natural divino ensancha el entendimiento y hace inquebrantable el propósito.
No; no es verdadera iniciación de la belleza ni verdadera poesía esa excitación nerviosa, esa catalepsia moral que causan, esa vaga melancolía sin fin y sin objeto, que sobreexcitan en vosotras páginas ridículamente afectadas y cantos ridículamente sonoros; el libro, la novela o el drama que sólo busquen la conmoción, sin pretender que del seno de aquella conmoción surja un propósito noble o levantado y un conocimiento más claro y evidente de nuestro destino, es fruto de una inspiración enfermiza, de un desordenado afán de emociones, que conduce fatalmente a la esterilidad y quebrantamiento del espíritu, sin otro fruto que el enloquecimiento pasajero de una embriaguez, que no por ser del alma, es menos repugnante que la del cuerpo. Sentir, sí; pero sentir para conocer y para convertiros en instrumentos dóciles y apasionados, en enérgicas sacerdotisas de vuestros deberes. No sentir por sentir, no llorar por llorar; sino sentir y llorar para que nuestra alma sea más blanda, más caritativa, más accesible al dolor ajeno, más pronta al consuelo y sacrificio, si el sacrificio fuese necesario. La sensibilidad es una facultad del espíritu que va unida a otras facultades: educadla siempre en esta relación, y desechad sin escrúpulo libros y novelas, poesías y dramas, cuyo alcance se limite a conmover vuestro espíritu arrancando lágrimas a vuestros ojos, sin despertar ideas en la inteligencia y propósitos en la voluntad.
Con este sencillo criterio, que no es más que la pureza primitiva de vuestra alma y que nace de reconocer la bondad natural del espíritu humano, podéis confiadamente abrir el poema o la novela, y presenciar el espectáculo que la actividad artística del siglo os ofrece como medios de educación; pero desconfiad de esas novelas y todos esos dramas, que no hacen otra cosa que presentar a vuestros ojos una exacta fotografía de lo que es, una reproducción fiel de la miseria moral, de la indignidad, del vicio y del escándalo, dibujando en todos sus aspectos la vulgar y prosaica realidad de la vida. Esas fotografías no obedecen a la inspiración artística y son verdaderos atentados contra el arte; porque la inspiración no ve las cosas como los ojos del cuerpo las ven; sino que penetrando en la esencia propia de los hechos y de los seres, las mira tales cuales deben ser, y como en efecto son en la inteligencia divina, y no como hacen que aparezcan la corrupción y la grosería del mundo, de pasiones y de intereses, que pervierten la natural índole de las cosas y contrarían la natural dirección e impulso de los hombres hacia el bien supremo y la belleza absoluta.
Dominadas por esta natural aspiración a la belleza, acudid sin recelo a esos templos del arte, que desde tiempos antiguos sirven de ejemplo y de enseñanza a las generaciones; pero acudid al teatro buscando tan sólo la pura y santa emoción de la belleza, que transforma y diviniza el ser humano, y no el pueril solaz y el grosero entretenimiento del hombre inculto, que va a saciar los ojos, y nada más que los ojos de la cara. Yo estoy seguro, Señoras mías, que dominadas de aquella emoción y atraídas por el puro afán de contemplar la belleza, apartaréis con disgusto y con indignación los ojos de la escena profanada, cuando en vez de las concepciones sublimes, de los poetas que enseñan cómo lo divino reside en la naturaleza del hombre, la veáis invadida por torpes bacantes, cuya atrevida desenvoltura sólo complace a mancebos indignos de ostentar la belleza de la juventud, y divierte a la degradada senilidad a quien el cielo privó de la solemne majestad del anciano.
Yo ya sé que vosotras no legitimáis con vuestra presencia esas profanaciones del arte y de la belleza. Yo bien sé que ninguna, ni doncella ni madre de familia, fija por un momento sus ojos en el conjunto de grosería y de vulgaridad a que se da el pomposo título de representación escénica en algunos de nuestros coliseos. Yo bien sé que formáis la liga santa de la belleza, y por lo tanto, del pudor y de la castidad, de la poesía y del ideal, para reprobar con vuestro desprecio, ese industrialismo literario, destinado a halagar instintos que el hombre debe siempre vencer; pero es preciso y absolutamente indispensable, si habéis de ser respetadas y vuestra influencia social ha de ser eficaz y provechosa, seáis inflexibles e intolerantes, contra todo lo que en el campo de la novela o en la representación teatral constituya un atentado contra el arte, no consintiendo en ninguna ocasión ni con ningún motivo caer en una punible complicidad con los reos convictos y confesos de indignidad literaria, bien se crean poetas o novelistas, o bien se llamen actores, cuando en verdad y en justicia no son más que torpes juglares y miserables histriones.
Todo esto fácilmente se alcanza a vuestro espíritu, y yo no necesito más que apelar a vuestra conciencia y suplicaros que la escuchéis, para que mis consejos sean atendidos, y para que en beneficio nuestro y en beneficio social, podamos esperar con vuestro concurso, que toca a su fin el reinado de lo grosero y de lo vulgar en el arte y en la novela, y que no está lejano tampoco el último día del imperio del histrionismo en el teatro.
A vosotras os cumple, os lo repito, formar esa santa liga en pro de la belleza; prometeos a vosotras mismas, ante vuestra conciencia, no leer ni escuchar lo que no sea bello, y por lo tanto, puro, noble, ideal. Como que el artista y la sociedad se influyen mutua y recíprocamente, influiréis en la inspiración del arte; que todo esto se alcanza y todo esto se consigue por vuestra educación literaria, sirviéndoos a la vez esta influencia que hoy imprimís, para preparar el auxilio y la ayuda que a su vez os han de prestar el teatro, la novela, la poesía, para cumplir en el seno de la familia aquel destino educador y nobilísimo, que engendrando vuestra dicha, causa a la vez la de vuestros esposos y de vuestros hijos.
El bien que hoy causéis, os será devuelto con usura; porque ésta es una ley aplicable a todos los órganos sociales, y fuera de esas momentáneas desviaciones que experimentan las literaturas de todos los pueblos, y que son lo que los accidentes a la ley general, la creación poética que cumplen los poetas líricos o dramáticos, y que realizan asimismo los novelistas, es un auxiliar eficacísimo para vuestra misión, es una página cada día nueva del inmenso e infinito poema del ideal, que el genio del arte ofrece a la contemplación de vuestro espíritu para que encontréis la energía y la fuerza que es necesaria para el cumplimiento de vuestro destino. Ya no necesito yo deciros que la poesía no es un entretenimiento, no es una pura recreación; sino que veis que por la manera apasionada y vehemente que toca al alma, y por la virtud que en la misma enciende, es honesta, y por lo tanto, debida ocupación de todo espíritu que considere la vida humana como el cumplimiento de altísimos deberes, para cuyo cumplimiento es necesaria ayuda eficaz, directa, verdaderamente divina, como lo es la que nos presta la inspiración del artista, que nos conforta con el espectáculo de la belleza, que es la misma Divinidad.
Desechad sobre este punto preocupaciones infundadas; la verdadera poesía es una educación de la inteligencia y del sentimiento; y la novela y el teatro, presentándonos la vida tal como debe ser, y no como es, sin decirlo, enseñándolo indirectamente, nos invitan a modelar la nuestra según el eterno ejemplar de verdad y de virtud que constituye el fin religioso de nuestro existir. Después de la lectura A la Ascensión, de Fray Luis; de la lectura de la Noche serena, del mismo poeta; después de meditar al seguir el pensamiento del autor de la Epístola moral, o de sentir deshacerse el alma en emociones y en lágrimas, al repetir la intensa y magnífica melodía que del sentimiento humano y del sentimiento divino forman los grandes poetas, el alma se siente más llena de Dios, más apasionada de lo divino y más pronta a esa exaltación de la virtud, que crea los heroísmos del sentimiento.
Después de asistir a la representación de La Vida es Sueño, del gran dramático; de Ganar amigos, del gran moralista, o de haber sentido todas las pasiones que se combatían en el puro seno de Isabel de Segura, cantada por el ilustre decano de nuestra poesía dramática contemporánea, es evidente que os sentís más dignas, más nobles, más sedientas de la belleza y de la bondad, y por lo tanto, se ha conseguido un grado de educación en vuestra cultura y un singular adelantamiento en vuestra perfección.
Pero ¿este consorcio y maridaje con la poesía, esta exaltación del sentimiento, este misticismo del arte trasportado a la vida, no puede producir daño, no puede poblar de quimeras la fantasía de la doncella y de la madre, y aun de la esposa, y separándola de la realidad de la vida, enloquecerla empeñándola en perseguir seres fantásticos y buscando aventuras portentosas? ¿No es posible que se produzcan aquellas cómicas parodias vivas de los dramas sentimentales de ha pocos años, que poblaban nuestras tertulias y eran el regocijo de los maleantes, así como la desesperación de los padres y de los esposos? No; porque la educación literaria es una educación severa, es una disciplina para el sentimiento y una lección para la inteligencia, a la vez que un mandato para la voluntad. No es tan sólo un excitante nervioso, ni es la galería de espectros y sombras ensangrentadas de nuestros escritores terroristas, sino que por ser una creación sujeta al tipo eternal de la belleza, se apodera de todo nuestro ser, y en la armonía de todas nuestras facultades, en el punto central de nuestro espíritu, en la médula espinal de nuestra alma (perdonad la frase), deposita la inspiración artística, que según adonde toca y adonde se dirige, os de luz para el entendimiento, emoción para la sensibilidad y energía para la voluntad.
Pero ¿a qué molestaros? ¿A qué repetirse un hecho que en el silencio de vuestra meditación y en el dolor de vuestros sentimientos habéis muchas veces reconocido? ¿A qué repetiros que la poesía educa, si es sabido que por su naturaleza celestial levanta al hombre a Dios, como le levanta a la verdad, como le levanta a la bondad? Nada más sabido (por más que no nos hayamos dado cuenta de ello), al buscar en nuestra memoria los ejemplos que hemos pretendido imitar en los acasos y accidentes de nuestra vida.– ¿Quién no recuerda que fue Ofelia, Julieta o Desdémona, creadas por Shakespeare, o Marienne, creada por Calderón, o la Esclava de su Galán, o la Blanca de García de Castañar, o Virginia, la que os ha enseñado el camino de abnegación y de firmeza, de lealtad, hasta el punto de no estimar la propia existencia más que como un holocausto con que rendir tributo al padre, al esposo a los hijos, o a los deberes de doncella o de madre? Sí, es preciso vivir en ese mundo creado por la fantasía de los artistas de todos los siglos y de todas las edades, mundo más espléndido que este de la miserable realidad, que nos enloda y nos mancha, vivir en el completo florecimiento de estos gérmenes divinos que se esconden en el seno de todas las facultades y de cada una de las energías del espíritu del hombre. Si os acusan de perseguir un ideal, vanagloriaos de la acusación, porque ése es el fin de la vida; porque eso equivale a colaborar con Dios al destino universal de las creaciones. Perseguid el ideal, amadlo, procurad que resplandezca en la vida que os rodea; buscadlo con afán para cumplirlo luego, encarnándolo en el corazón de vuestros hijos, y habréis merecido bien de la patria, y la bendición del cielo caerá sobre vuestras cabezas, enardecidas por la aspiración a lo perfecto y a lo sublime.
No es áspero el camino. Es una suave pero larguísima senda, que a manera de gigantesca espiral, ciñe altísima montaña. No hay asperezas ni abrojos que lastimen vuestros pies. Como aquella mística ascensión del gran poeta de los siglos medios, del inmortal cantor del dogma católico, cada vez que llegáis a una de las mesetas de esta altísima montaña, dejáis tras sí una flaqueza del cuerpo, una mancha del espíritu, y lentamente el horizonte se va ensanchando; la luz que primero se anuncia en pálidos albores, destella y centellea; pierde el cuerpo sus deformidades físicas; los perezosos sentidos se tornan sutiles y penetrantes; la inteligencia como que se ilumina por una antorcha interior que todo lo aclara, y el espíritu ya ve lo angélico y seráfico; el cuerpo es un vapor en el cual se quiebran los rayos de la luz, formando en torno del alma vistoso ropaje de suavísimas tintas, y por último, cuando después de haber sacudido toda la existencia grosera y mundana, se llega a la deseada cumbre, entonces como el perfume de una flor que por los hilos conductores que indica el rayo luminoso del sol, con vuelo eléctrico, lánzase a buscar el imán que lo atrae allá en el mundo de lo infinito, así se lanza el espíritu del hombre al seno divino, para recibir el premio de sus merecimientos por haber demostrado en sus hechos y aspiraciones que era en verdad el ser creado a imagen y semejanza de Dios, fuente y manantial perenne de toda belleza y de toda santidad.– He dicho.
Del Lujo:
artículo leído en la Conferencia dominical del 14 de Marzo de 1869, por D. Antonio María Segovia.
El Lujo{1}
Señoras:
Achaque es, y desdicha de las cosas humanas, que el mal y el bien anden en todas ellas revueltos y conjuntos. Así lo sabemos y lo decimos todos, y a cada paso lo repetimos, puesto que tal vez se nos escapa en muchos casos la aplicación de esta máxima, regla tan general, que apenas si cabe excepción en ella. Y si no, díganme cuantos aquí me escuchan si puede a primera vista vislumbrarse mal alguno, dificultad ni inconveniente en que los discretísimos oradores que han ocupado esta tribuna en nuestras conferencias nos hayan regalado con tan elegantes oraciones, llenas de sana y provechosa doctrina, sazonadas con rica erudición, adornadas con todas las galas de la oratoria, esmaltadas con todo el brillo del ingenio.
Sube el primero a esta cátedra el Sr. Rector de la Universidad, y con decir que se acredita como digno de ser en efecto el primero, me parece que está dicho todo. Nos habla del Carácter de la educación de la mujer, y cuando parecía que semejante asunto sólo podría ilustrar los entendimientos, acierta el Sr. D. Fernando de Castro a tocar los corazones, y sacar lágrimas a los ojos de todos sus oyentes.
Sucédele en la tribuna el elocuente y elegantísimo Sanromá, y se particulariza tratando de la Educación social de la mujer; y con la profundidad de su saber, su decir sabroso y castizo, y los primores de su elocución, os entretiene, Señoras, y os admira, y os instruye, y os alienta, y os eleva, y os estimula, y os enternece, y os arranca sonrisas de aprobación y exclamaciones entusiastas.
Y para que no creáis que son vanas teorías y conatos estériles de imposible mejoramiento ése de que los dos disertos profesores os han hablado, viene luego otro erudito catedrático, y os pone delante de los ojos la brillante galería de españolas insignes, en que descuellan las dos excelsas figuras femeninas de nuestra historia: la grande Isabel, conquistadora de imperios y de voluntades, reformadora de leyes y de costumbres, virtuosa y buena como esposa, como madre y como reina; la gran Teresa, reformadora también, organizadora, escritora, poetisa y santa. Y discurriendo acerca de estos modelos de altísimo ejemplo, el Sr. Rada y Delgado os presenta reducida a práctica la especulativa, y excita noble emulación en vuestros generosos pechos españoles.
Filósofo y humanista consumado, el Sr. Canalejas os habla otro día de la belleza en abstracto, y de su representación poética, demostrando que ese ideal no es otra cosa que la meta divina a que debe dirigir su carrera progresiva la realidad humana{2}.
Por último, nada digo de la elevación con que el Sr. Corradi, uno de los próceres de la moderna tribuna española, ha tratado hoy su noble asunto de la Influencia del Cristianismo en la sociedad. La impresión que su bello discurso ha hecho en vuestros corazones está tan reciente, que todo elogio en este momento parecería inoportuno.
Para entreverar congruentemente estas riquísimas disertaciones, os han obsequiado también desde aquí egregios poetas con regaladísimos trozos de poesía, y han deleitado vuestros oídos ingeniosas composiciones de nuestros buenos prosistas.
Ahora bien, Señoras mías; después de tanto, y tanto bueno, ¿quién se atreve a ocupar esta tribuna, a menos de sentirse con fuerzas para competir con esos atletas de la oratoria? Y ved aquí el mal, mal pequeño, pero mal al fin, que yo hallo mezclado con lo mucho bueno del sistema de nuestras conferencias: o los hombres más distinguidos de España han de comprometerse a sostenerlas en nivel tan alto, o vosotras habéis de consentir y tolerar que promiscuamente se os hable de cuando en cuando en menos levantado tono, con menos atildado estilo, con más escaso caudal de erudición y de doctrina. Así me atrevería yo a proponerlo como método más práctico de nuestras conferencias.
Y pues que todavía puede esperarse que haya quien, sin ser orador, ni mucho menos, alcance a hablaros aquí en el tono de una conversación sencilla y franca, si bien culta y decorosa, de cosas que a todos nos conviene recordar o aprender, decidamos de común acuerdo que ha de ser permitido a los humildes venir a formar contraste y claro-oscuro con los maestros, y ofreceros algunos platillos de entremés, como para desengrasar vuestro paladar de tan suculentos manjares, y excitaros apetito de volver a saborear platos de más nutritiva substancia.
Confiado yo en que ha de ser así, y dándolo por supuesto, vengo hoy a departir con vosotras amistosamente y a la llana, tomando por asunto uno, de que, a mi parecer, se trata poco relativamente a su importancia social, moral, económica, y aún política: este asunto es el LUJO. Y aunque para tratarle a fondo sería necesario escribir una larga disertación, ya que no un libro, me ceñiré, por no molestaros, a una conversación de breves instantes, tan sencilla y llana, que no exceda los límites de mi capacidad, y tan familiar, que no falte en ella ni aún el saborete acostumbrado de toda conversación íntima: su poquito de murmuración y de tijera.
Hablemos, pues, del lujo; pero, a fin de entendernos y evitar disputas, comencemos, como siempre debiera hacerse, por definir la palabra.– ¿Qué se entiende por lujo?
Después de haber repasado las opiniones contradictorias de cien autores, economistas, estadistas y moralistas, me parece que puede fijarse con claridad la noción del lujo definiéndole: Gasto superfluo e improductivo, sostenido por mera ostentación, o desproporcionado a los recursos de quien le costea.
Podrá parecer algo larga esta definición, pero en mi concepto nada le sobra; y entiendo que tomándola por criterio podremos, no sólo apreciar debidamente los que son gastos de lujo, sino convencernos de que toda disipación es inmoral; aspecto mucho más importante de la cuestión que el puramente económico.– Pongamos algunos ejemplos.
Entro en un café de los principales de Madrid. Le veo adornado de comodísimos sofás y butacas, entapizado el suelo de mullida alfombra; enriquecidos techos y paredes con artesonados y molduras; intercolumnios y hornacinas poblados de bustos y estatuas, no sin arte y buen estilo modelados; gigantescos espejos que de todas partes reflejan y multiplican las innumerables luces despedidas de candelabros, lámparas y arañas del mejor gusto. Las mesas son de hierro y pulido mármol fabricadas; a las corrientes de aire frio que pudieran invadir los salones, cierran el paso tupidas antepuertas (que llaman portières los que no saben o no quieren hablar en castellano). Un enjambre de sirvientes jóvenes, atentos y aseados… (toleradme esta hipótesis, aunque en Madrid parezca inverosímil) discurren por todas partes solícitos, recibiendo órdenes de los concurrentes, y cumpliéndolas con delicada puntualidad y presteza.– Al observar yo aquella reunión de circunstancias que convidan al descanso, recrean la vista, abren el apetito y ofrecen toda la comodidad y regalo apetecibles, me doy el parabién de haber elegido para tomar una modesta taza de café un lugar (o local, como ahora se dice) tan… tan…– ¿Cómo lo explicaría yo?– ¡Ah! sí, tan confortable.– Perdonadme, Señoras mías; si me he aventurado a emplear este adjetivo inglés (que maldita la falta que nos hace en castellano), ha sido porque ya es de buen tono en Francia. Sin el sello, sin el exequatur y salvo-conducto de París, ¿qué español se atrevería hoy a cometer lo que llaman los gramáticos un barbarismo, tomando exóticos vocablos de otra lengua que no fuera la francesa?
Pero volvamos a nuestro asunto.– ¿Hay o no hay lujo en algunas o en todas esas cosas que dejo descritas?
Desde aquí me parece que advierto cierta sonrisita maliciosa, y adivino su objeto. Sospecho que se trata de acusarme de inconsecuencia, y que la que he llamado modesta taza de café va a ser calificada como gasto superfluo, y por lo tanto de lujo.– No sostendré yo, a fe mía, que sea éste en rigor artículo de primera necesidad; pero reparad, Señoras, que, sobre no tomarle yo diariamente, ni semanalmente, ni mensualmente siquiera, este aromático digestivo, este ligero excitante del cerebro, cuyo coste es mínimo comparado con el guarismo de mi presupuesto de ingresos, puede permitirse alguna vez a quien pasa el día trabajando, y no gasta un solo maravedí ni en el tabaco, ni en el juego más lícito, ni en la bárbara diversión de los toros, ni en otros devaneos y superfluidades.– Algo más de lujo será el café en aquel viejo desaliñado y sucio, cesante sin derechos pasivos, cuya numerosa familia se desayuna con una negra pócima de a peseta la libra, llamada, por eufemismo, chocolate, come una sopa chirle y un pucherete de a cinco garbanzos por barba, y con menos grasa que el gabán del papá, merienda privaciones y esperanzas, y hace la cena con bostezos y desengaños!
Lujo, sí, lujo es la taza de café diaria y el cigarrillo perpetuo para quien arranca ese puñado de reales mensualmente a la manutención ya escasa de su esposa miserable y de sus hijos; pero no lo será ciertamente para personas que, después de cubiertas todas las necesidades de los suyos, dedicando además a las ajenas una parte de su salario o de su renta, como la caridad exige, y aun habiendo dejado como en reserva lo que la previsión aconseja para necesidades imprevistas, se recrea tal cual día en el inocente placer de esa aromática infusión, que ni embriaga ni destruye.
Por cuyo ejemplo podemos ya venir en conocimiento de una circunstancia importantísima, a saber: que la idea del lujo es puramente relativa.
Pero todo ese ostentoso adorno de las casas públicas llamadas cafés, de las fondas, de los… –No, no he de decir restaurants aunque me aspen.– Todo ese aparato fastuoso de riqueza, para dar de comer y de beber a cualquier quidam que va a hacer un gasto de seis pesetas, ¿no es pura superfluidad? ¿no es lujo inútil?
No lo es, a mi ver, si mi definición se da por buena. El dueño del café ha gastado en efecto grandes sumas para adornarle; pero, lejos de hacerlo por mera ostentación, ni ser éste un gasto improductivo, lo hace para atraer al público y granjear parroquianos, los cuales no acudirían allí sin aquel incentivo, o acudiendo, no permanecerían tan largo tiempo, ni harían por consiguiente el gran consumo en que consiste la mayor ganancia del cafetero.
No podremos decir otro tanto de toda clase de tiendas o despachos públicos. Si yo voy, por ejemplo, a comprarme un sombrero, con tal de que me le den de buena calidad y en precio equitativo, ¿qué me importan los primores arquitectónicos y el ornato de la sombrerería, a la que no voy a pasar largos ratos de descanso y recreo, en donde no me he de detener cinco minutos?
—Siendo eso así (me observarán acaso), habremos de decir que están locos y no conocen sus verdaderos intereses los tenderos, mercaderes y menestrales, que a porfía exornan sus tiendas, almacenes y talleres, con el único fin de atraer compradores; como si a éstos les fuese mucho en tales garambainas, que ninguna relación tienen con la bondad de la mercancía, y antes bien no pueden menos de influir desfavorablemente en su precio, pues el que mucho gasta no puede vender barato.
Responderé diciendo: que, en efecto, no estoy muy lejos de creer que la mayor parte de los tales se equivocan grandemente en dirigir de esa manera su especulación; y sin embargo, no lo extraño, porque la manía del lujo es tan contagiosa, que no hay epidemia que en este punto se le iguale. Imposible parecería, si la historia no lo atestiguase, y si no lo confirmase nuestra propia experiencia, que hay épocas en que se apodera de los pueblos la pasión desenfrenada del lujo y de la ostentación; así como en todos tiempos y en todas partes hay personas cuyo prurito es el de gastar el dinero por mero afán de derrocharle: manía diametralmente opuesta a la del avaro que atesora sin saber por qué ni para qué, y vicio no menos censurable.
Sensible es decirlo, Señoras, pero me habéis de perdonar la franqueza de declarar que, así como entre las mujeres se encuentran los más loables modelos de economía doméstica, así también son más frecuentes en las personas de vuestro sexo los casos del hidrópico frenesí del lujo. Y me atrevo a decir más todavía: las mujeres, y solamente las mujeres, son las que propagan ese funesto contagio, así como también son ellas las únicas que pueden contener el torrente de tan pernicioso desenfreno. La mujer da en este punto la pauta, y justifica, como en otros muchos, aquel sabido apotegma de que los hombres hacen las leyes, y las mujeres las costumbres.
Síntoma es éste del lujo, síntoma infalible de decadencia y de desmoralización al mismo tiempo. Inoculado en el alma este insaciable apetito de lucir, de sobresalir, de distinguirse, no se repara en los medios de satisfacerle{3}. Y para demostrarlo, antes de apelar a las lecciones de la historia, desentrañemos sus causas, y nos convenceremos de que no puede ser de otra manera.
Estimulado el hombre a satisfacer las primeras necesidades de la material envoltura en que su espíritu vive aprisionado, luego que las encuentra satisfechas, y con su natural propensión a mejorarlo todo y progresar en cualquier camino, las va multiplicando y transformando. Primero sólo piensa en alimentarse, después trata de regalarse; primero se viste cubriendo su desnudez, después trata de abrigarse; después que se abriga trata de adornarse. Para guarecerse de las inclemencias meteorológicas se construye una cabaña; después crece la cabaña y se hace casa; la casa por fin se convierte en palacio. La cabaña se construyó en el campo para gozar la sombra de los árboles, el aroma de las flores y la frescura del arroyuelo; al palacio se traen, al contrario, artificiosa y dispendiosamente el arroyo, y aun el río, y el lago, y el torrente, y las flores, y los prados, y los arbustos; sólo que ya los campos se llaman jardines y pensiles, los torrentes se llaman cascadas, parques los bosques, y estanques las lagunas. Así es como con su facultad cuasi ilimitada de avasallar la naturaleza y transformar sus productos, adelanta su industria desde la satisfacción de las necesidades naturales hasta el recreo y deleite de los sentidos: con su ingénito amor a la belleza, se esfuerza a embellecer cuanto le circunda.
Pero aquí es justamente donde está el escollo; porque confundiendo lo que es noble aspiración de su espíritu con los groseros apetitos de la materia, cae en un refinamiento sensual, que produce la sed hidrópica de la molicie y de los goces materiales. Vienen el orgullo y la soberbia, y le corrompen más todavía, y por el afán de lucir, de brillar, de eclipsar a sus iguales, vive atormentado del incesante anhelo de ostentación, de disipación, de lujo.
Cuando entre estas excitaciones coexistentes de los apetitos de la materia y del espíritu, logra este último el predominio; cuando la modestia prevalece sobre la vanidad; cuando los gustos de la inteligencia alcanzan la victoria sobre el deleite de los sentidos; cuando la moderación y la prudencia ocupan el puesto de la disipación y de la intemperancia, no puede tener entrada la necia pasión del lujo, del boato, ni nos creamos necesidades ficticias descuidando otras más reales y verdaderas.
Dos pueblos antiguos, Grecia y Roma, cuya historia es un manantial inagotable de ejemplos de cuanto malo y bueno puede hacer la especie humana al emprender el camino de la civilización, nos ofrecen por lo mismo lecciones útiles acerca de lo fácil que es descarriarse cuando no alumbra nuestros pasos la antorcha de la razón. No tengo espacio ahora, ni se adapta bien a mi humilde propósito, el recordaros, Señoras, estos ejemplos; baste decir que el lujo que los antiguos romanos especialmente llegaron a desplegar en sus viviendas y edificios públicos, en sus muebles, en sus ropajes y atavíos, en sus mesas y en sus baños, en sus diversiones y espectáculos, deja muy atrás las más extravagantes disipaciones de la edad moderna, y sobrepujan a toda imaginación.
La fastuosa vida de Lúculo, por ejemplo, parecería hoy fabulosa a los más sibaríticos y opulentos derrochadores de nuestra moderna Europa, si los historiadores, los filósofos y los poetas, especialmente los satíricos, de aquella era, no nos lo atestiguaran con sus más minuciosos pormenores. Lúculo no sólo tenía uno, sino muchos espaciosos aposentos destinados para comedores, los cuales frecuentemente se veían todos llenos de amigos, de clientes y de parásitos convidados a sus cenas espléndidas. La nomenclatura sola es infinita de los esclavos que servían aquellas mesas, además del archimagirus (cocinero jefe) y de los coqui (marmitones y panaderos que preparaban la comida). Había el tricliniarcha, que cuidaba del arreglo y disposición de las mesas; el lectisterniator, que extendía y preparaba los lechos o sofás en que se recostaban para comer los convidados; el prægustator, que probaba los manjares para ver si estaban bien condimentados, y alejar toda sospecha de veneno; el scissor y el carptor, que podríamos llamar trinchadores, oficio desempeñado en las mesas de nuestra aristocracia por el que llaman en francés maître d'hôtel, olvidando que nuestros abuelos le llamaban maestre-sala. Había escanciadores, encargados de servir los vinos y presentar las copas, cada uno de los cuales se titulaba œnophorus, pincerna o pocillator, según sus funciones. Estos y otros, exclusivamente destinados al servicio del banquete, nada tenían que ver con los músicos{4}, juglares{5} y saltatrices destinados a regocijarle, ni aun con otros treinta o cuarenta servidores, a cuyo cargo estaban otros oficios en la casa{6}.
Del lujo de estos banquetes y su coste no tengo tiempo para hablaros; basta insinuar que Julio César, escandalizado de sus excesivos despilfarros, cayó en el error de sujetar la comida a leyes suntuarias, y en la arbitrariedad de enviar esbirros, soldados y lictores a arrebatar de las mesas mismas los manjares prohibidos.– Pues bien; tan contagiosa es la manía del lujo, que ese mismo César, después de haber querido ponerle freno y cortapisa, dio un espléndido banquete en que se sirvieron, entre otros innumerables y costosos platos, seis mil murenas (especie de lampreas). ¡El gasto total del festín se calculó en ochenta millones de nuestros reales de vellón!
A todas estas y otras locuras superaron las del emperador Heliogábalo, de odiosa e impúdica recordación; pero las omito por no cansaros, y por la misma razón callaré lo mucho que pudiera decirse sobre el lujo en los trajes, y los inmensos tesoros que se gastaban en joyas y pedrería. Omitiré, asimismo, la descripción de iguales costumbres en Grecia, donde hasta las viles cortesanas enriquecidas aturdían el mundo con su prodigalidad y escandaloso lujo.
Acaso parecerá a alguno de los que me escuchan que estos ejemplos de la disipación antigua antes disculpan que condenan el que se llama lujo en la edad moderna.– A lo cual responderé con varias observaciones.– Primera: que donde quiera que hay desproporción entre los recursos y los gastos, hay en éstos, si no son forzosos, lujo censurable, como lo dejo probado con el sencillísimo ejemplo de la taza de café.– Segunda: que siendo el lujo pasión insaciable, bien pudiera el de nuestra época, que va en incremento, llegar a los excesos de la antigua.– Tercera: que no me parece inoportuno poneros delante de los ojos el cuadro de una sociedad pagana, degradada y corrompida, como útil para el escarmiento de esta sociedad nuestra que se titula cristiana y que blasona de morigerada y culta. Reparad también qué clase de personas forman los más conspicuos ejemplares de la disipación desenfrenada, antiguamente como ahora: los déspotas y los tiranos opresores de la humanidad, las meretrices, cortesanas, y hetairas, procónsules rapaces, magistrados venales y concusionarios, los que con la sangre de millares de esclavos han granjeado una escandalosa opulencia… Modelos, por cierto, bien poco dignos de imitarse.
No quiero yo decir por esto (¡Dios me libre!) que todo el que gasta lujo haya de pertenecer forzosamente a una de esas clases, no por cierto. Tampoco pretendo negar al hombre, y mucho menos a la mujer, poseedores de riquezas legítimamente adquiridas, que empleen una parte de ellas en la comodidad y el adorno de su persona, y aún en cierta ostentación y satisfacción del buen gusto. Aquella persona que, cubiertas todas sus formales atenciones, y después de haber distribuido con mano generosa una parte de sus rentas entre los menesterosos y desvalidos, emplea otra parte, con tal que no sea excesiva, en dar alimento al comercio y a la industria, en recrearse en las obras de las bellas artes; esa persona, digo, queda exenta de mi censura, con tal, repito, que la moderación, la previsión y la prudencia regulen sus gastos, y que la vanidad y el orgullo no sean sus consejeros.
¡Orgullo y vanidad! ¿Y en qué ni cómo puede satisfacerlos el desatinado lujo?– Venid conmigo, Señoras, a los paseos públicos, a los espectáculos, y decidme aquella mujer, por ejemplo, joven y hermosa, tan espléndidamente ataviada, que tan ufana y arrogante se muestra en su lujosa carretela, o en el ricamente decorado palco de la opera, ¿en qué funda su vanidad? ¿En su juventud?– Cualidad apreciable, pero inútil si es mal aprovechada; pasajera de suyo, y más pasajera todavía para quien la aja y destruye con el desarreglo del fausto y la molicie.– ¿Es en la hermosura?– Prenda es ésta igualmente apetecible, pero de la cual no hay por qué envanecerse, pues que el Criador es quien la da, y la criatura quien la desfigura ridículamente con trajes y adornos extravagantes, y quien prematuramente la marchita.– ¿Serán acaso fundamento de su vanidad el oro y la pedrería de que va cubierta, a guisa de escaparate de joyero?– En efecto, admirables son esas producciones de la naturaleza, realzadas por el primor del arte; pero esa mujer ignora las miserables vidas que se han sacrificado para contribuir a su adorno. Ignora el padecer de los que se emplean en arrancar el oro a las entrañas de la tierra; ignora que el diamante no es más que un poco de carbono cristalizado, que buscaron para ella, y sin ningún mérito suyo, unos infelices trabajadores en las minas del Brasil o de Golconda; ignora que la perla no es más que una excrecencia anómala que se forma como un vicio en la concha de un molusco{7}; ignora que de dos especies de turquesas que hay, la más común en el comercio{8} no es otra cosa que un pedazo de diente o de otro hueso de un animal fósil, que accidentalmente ha recibido en su sepultura un poco de óxido de cobre con que le ha teñido la naturaleza.
Son, pues, las piedras preciosas curiosidades naturales muy estimables: concedo a la gente rica el que se adorne con ellas, y premie así las tareas del operario y del artífice, pero no le doy permiso a persona alguna de envanecerse por lo que no ha hecho, y tal vez ni siquiera ha pagado; pues no son raros los casos, de mujeres sobre todo, que se presentan muy ufanas con esos riquísimos productos del comercio y de la industria, no siendo ellas más que otra mercancía comprada por la misma bolsa que ha costeado sus diamantes.
Entended bien, Señoras, que la mujer fastuosa que os he señalado con el dedo no es la rica dama de nuestra aristocracia, la acaudalada propietaria, que gasta en su adorno una mínima parte de sus rentas, sino aquella de quien, viéndola pasar, dice el vulgo: «¿De dónde saldrá todo eso?»
Gastad, Señoras mías, gastad las que sois ricas: con eso fomentaréis, siquiera sea indirectamente, el trabajo. Pero no vayáis a estrenar carroza a la Fuente Castellana, sin haberle dado antes al cochero las señas de la humilde morada de una familia indigente, para que os lleve a vaciar allí vuestro bolsillo. No estrenéis un aderezo sino el día en que hayáis regalado una máquina agrícola a un colono pobre. No compréis una sarta de ricas perlas sino el día que hayáis consolado un infortunio. Comprad brillantes, pero comprad también cuadros, y estatuas, y libros, y grabados; no ocupe vuestro guarda-joyas doble espacio que vuestra biblioteca. Pagad a la modista ricos trajes; pero pagadles también la pensión del colegio a algunas huérfanas. Entregaos racionalmente a los goces de los sentidos; pero preferid los del espíritu, los de la inteligencia, los del corazón.– Los del corazón sobre todo, y el primero de todos sus goces, que es la caridad.
Y si vuestras facultades no os permiten el lujo, desdeñadle. Consolaos con esta reflexión: que las que más propenden a emperejilarse, enjaezarse, y sobre-cargarse de adornos y oropeles, después de las mujeres disolutas, son las tontas, las viejas y las feas.
La mujer cuyos ojos resplandecen con un destello de la divina inteligencia; cuyo rostro brilla con el esplendor de la virtud modesta, cuyo continente y ademanes tienen la inefable gracia de la ingenuidad y el suave aroma del candor sencillo; cuya conversación descubre una índole bondadosa y un entendimiento cultivado; cuyo traje y atavío son ordenados por un como instinto de honesto recato, de pulcro aseo y de natural buen gusto…; creedme, una mujer así no necesita joyas ni dijes; no necesita perlas, ni diamantes, ni pasamanerías, ni plumas, ni brocados, ni blondas, ni terciopelos. Su alma es el mejor adorno de su cuerpo; y sin tener que envidiar a nadie, será de muchas lujosas y opulentas amarguísimamente envidiada.
Ahora, Señoras mías, sólo me resta pediros perdón de haberos cansado por tan largo tiempo: si os sentís fatigadas, no será culpa de mi asunto, sino de la manera de tratarle. Perdonadme, repito, esta enfadosa perorata. Vuestra indulgencia reclamo, no vuestros aplausos: el prodigar aplausos a esta retahíla de mal zurcidas cláusulas sería también un LUJO; es decir, un despilfarro del caudal, aunque tan pingüe, de vuestra benevolencia.
——
{1} Van añadidos por nota algunos trozos que se omitieron en la lectura por no hacerla tan pesada.
{2} Con su brillante diatriba en contra de los espectáculos obscenos de estos días, la elocuencia del Sr. Canalejas ha dado inmediatos frutos, que no tardarán mucho en producir sus efectos.
{3} Más Lais y Phryneas, más Nereas y Thais ha producido el amor al lujo que el amor al deleite; más honras ha vendido la vanidad que la concupiscencia.
{4} Citharistriæ y citharistæ, symphoniaci, psaltriæ &c.
{5} Fatui, moriones, nani, &c.
{6} Ordinarii, vulgares, mediastini, vicarius, janitor y janitrix, ostiarius, silentiarius, atriensis, cubicularius, scoparius, arcarii, nomenclatores, anteambulones, pedisequi, numidæ, vestiplicæ, y otros tantos.
{7} La concha del nácar, o madre-perla.
{8} La odontolita, a diferencia de la turquesa calaita.
Cuarta conferencia:
Acerca de la influencia del Cristianismo en la mujer, la familia y la sociedad, por D. Fernando Corradi.
Señoras:
El asunto de que voy a tratar es tan importante que, necesitaría poseer, para desempeñarlo dignamente, la elocuencia de San Agustín, o la sabiduría y erudición de alguna de las otras grandes lumbreras del Catolicismo.
Desgraciadamente no poseo ninguna de estas prendas, y sólo puedo ofrecer a las ilustradas personas que me escuchan el resultado de mis particulares creencias y convicciones.
Retirado a la vida privada, y con el firme propósito de no volver a tomar parte, por ahora, en las ardientes luchas de la política, en que he consumido algunos años de mi vida, no me niego, sin embargo, ni me negaré nunca, cuando a ello se me invite, a contribuir, en cuanto de mí dependa y mis escasas fuerzas alcancen, al mejor éxito de todo pensamiento que se dirija a fomentar entre nosotros el gusto por los estudios útiles y la ilustración de las diferentes clases sociales.
Poseído de estos sentimientos, no sólo acepté gustoso la invitación que me fue hecha por el digno Rector de la Universidad de Madrid para tomar parte en las Conferencias Dominicales, que ha establecido, y por lo cual le felicito, sino que estoy dispuesto a venir aquí de vez en cuando, no a enseñar, porque de ello me considero incapaz, sino a someter al buen juicio de las personas que se sirvan favorecerme con su presencia y atención, las escasas e imperfectas nociones que he adquirido en alguno de los ramos del saber humano.
Vamos a tratar hoy de la influencia del Cristianismo sobre la mujer, la familia y la sociedad, como materia de enseñanza para el bello sexo, bosquejando a grandes rasgos, ligeramente, y según lo exigen el auditorio y el sitio, el cuadro de la portentosa revolución que obraron en el mundo las fecundas doctrinas del Evangelio. Materia es ésta que, por su naturaleza misma, por las consideraciones a que se presta, por los principios que de ella se desprenden, no puede menos de interesar a todo cristiano, a todo buen católico. La ocasión nos convida a ello, pues hoy es el aniversario de la pasión de nuestro señor Jesucristo, que celebra la Iglesia católica todos los años, como una época consagrada a la meditación y a la penitencia.
No hay duda: las cuestiones que se refieren a la influencia moral del Cristianismo y recuerdan los incalculables beneficios que ha proporcionado al género humano, tienen la virtud de avivar y robustecer en nosotros, a despecho de los escépticos, el sentimiento religioso, tan necesario para la vida del alma, como necesarios son para la parte material de nuestra existencia, el agua que bebemos, el aire que respiramos, la luz que nos ilumina.
Por la delicadeza de su organización y exquisita sensibilidad, toma en la mujer el sentimiento religioso un carácter más apasionado, más vehemente que en nosotros; porque, como hay ciertos misterios que se sienten mejor que se explican, la mujer alcanza con el corazón lo que nosotros queremos comprender con el criterio, no pocas veces falible, como todos los juicios humanos.
¡Desgraciados aquellos en quienes ningún influjo ejerce el sentimiento religioso! ¡Desgraciados aquellos que no creen ni esperan! Para mí son todavía más dignos de lástima que de reprobación. Lo digo con sinceridad: nunca he podido explicarme el fenómeno de que haya quien voluntariamente se despoje del sentimiento religioso, privándose así de un manantial de consuelos y satisfacciones.
Los incrédulos y materialistas están condenados a un suplicio sin término ni nombre, como aquellos réprobos para quienes su conciencia se constituye en un fiscal que les acusa, en un juez que les condena, en un verdugo que les castiga. Agitándose incesantemente en el vacío, no encuentran en su alma exhausta fuerza suficiente para resistir los golpes de la arbitrariedad y de la tiranía. Esclavos de la vil materia, sólo se muestran sensibles a los dolores del cuerpo, y su alma, presa en la estrecha cárcel de la carne, no traspasa nunca los límites del mundo terrenal, donde les persiguen y acosan la duda, la incertidumbre, la inquietud, el sobresalto, los remordimientos.
En este valle de miserias y lágrimas, donde al lado de cada flor crecen innumerables espinas, ¿qué es la vida, aún de aquellos seres más halagados por los pasajeros dones de la inconstante fortuna? Los déspotas de la tierra nos oprimen; la envidia y la maledicencia nos calumnian; la injusticia y la ingratitud acibaran nuestros días; la venganza nos persigue; las cadenas de mil preocupaciones sociales nos abruman; la naturaleza inexorable nos arrebata; los seres más queridos; la vejez nos debilita, agobia y rodea de espesas tinieblas, y la muerte, nuestra oculta e inseparable compañera, nos amenaza incesantemente, anunciando su presencia con los dolores y padecimientos con que suele acometernos desde los primeros sollozos de la cuna.
Para tantas miserias y aflicciones, los únicos consuelos, los verdaderos consuelos son los consuelos de la religión. Cuando nuestros enemigos nos maltratan, apelamos con toda confianza al tribunal de Dios. Cuando vemos frustradas nuestras esperanzas en la tierra, nos alienta la idea de que más allá de este hemisferio visible hay otro hemisferio mejor y un mundo de bienaventuranza. Cuando lloramos la pérdida de un objeto querido, echamos, con el auxilio de la fe, un puente sobre el abismo de la eternidad que de su lado nos separa. Cuando en fin, el espíritu se desprende de la materia, nos fortalece y sostiene la seguridad de que encontraremos en el cielo una vida eterna, exenta de amarguras, peligros y aflicciones.
Digan lo que quieran los incrédulos y ateos, la idea de Dios es innata en el hombre, y no llega a perderla como no se sepulte en un abismo de corrupción e iniquidad. El ente humano propende a reconocer una causa superior y originaria, de donde proceden el orden del universo y todas las maravillas de la naturaleza. Sea cual fuere el país donde habite, sea cual fuere el género de vida a que esté condenado, sean cuales fueren su posición y su clase sociales, la idea de Dios nace con él; le acompaña en todos los actos de la vida; se desenvuelve más y más en el fondo de su conciencia, a medida que adquiere con mayor claridad las nociones del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto; le sirve de regla de conducta, y forma, por decirlo así, parte integrante de su individualidad.
Esa misma multitud de cultos, de que algunos en mal hora pretenden deducir sofísticos argumentos para negar a Dios, es la prueba más irrecusable de su existencia. Nada importa que los antiguos griegos y romanos adorasen a sus torpes dioses del politeísmo; nada importa que en el primitivo Egipto se tributaran los honores divinos a Isis y Osiris, el Sol y la Luna, al buey Apis y hasta al inmundo cocodrilo; nada importa que el inca rinda culto al Sol, el persa al fuego, el indio a Brama, el escandinavo a Odino; nada importa, en fin, que los salvajes del Nuevo Mundo se postren ante ídolos informes, a quienes suelen sacrificar víctimas humanas; porque todos esos cultos, siquiera mitológicos y absurdos unos, groseros y sanguinarios otros, confirman que la idea de Dios reside en embrión en la conciencia humana, como la chispa eléctrica en las entrañas del pedernal, como el fruto en el receptáculo de la flor que le precede. El mismo espectáculo de la naturaleza habla con una elocuencia irresistible. Esa bóveda del cielo, que cubre nuestra cabeza; ese mar insondable, imagen de la eternidad, que nos rodea; esos bosques, que pueblan la superficie de la tierra; esos astros luminosos, que describen periódicamente sus órbitas con admirable regularidad; esas leyes de la atracción y la gravedad, que mantienen inalterable el equilibrio del universo; esa infinita variedad de seres, especies y familias, que de diversos modos y por ocultos fines concurren a la armonía general: ese mecanismo portentoso e incomprensible, en fin, que no acertamos a explicarnos, porque nuestra corta inteligencia, tiene como nuestros sentidos, ciertos límites, que no podemos traspasar; ¡todo, todo revela la mano de un Artífice supremo, inmortal, omnipotente, infinito!
Donde quiera que se relaje, y mucho más si se extingue, el sentimiento religioso, las gentes se entregan a todo género de delirios, que perturban y extravían la imaginación y los sentidos. ¡Díganlo, si no, el castigo y la conducta de aquellos israelitas que en un rapto de sacrílega ingratitud adoraron al Becerro de Oro, expresión del materialismo y de la impiedad! ¡Cuánto enseña también el ejemplo del pueblo francés, durante el régimen del terror, cuando las turbas ebrias de oro y sangre, escandalizaban al mundo con sus excesos y atentados! Pervertidos su entendimiento y su alma con las heréticas máximas de un filosofismo corruptor, llegó, en su frenesí, no sólo a renegar de Dios, después de haberle discutido, ¡sino hasta el punto de levantar altares al ídolo Razón! El castigo fue pronto y terrible. La cuchilla de la guillotina, el férreo despotismo de un soldado y la lanza de los cosacos se encargaron de su expiación. El pueblo francés volvió al conocimiento del verdadero Dios, pero después de haber apurado hasta las heces, entre torrentes de sangre, el cáliz de la vergüenza y la humillación.
La mujer parece destinada por la Providencia para mantener vivo en nosotros el sentimiento religioso, porque necesita amar y creer. Ahí tenéis las mujeres fuertes de la Biblia. Ved cómo Débora, Agar, Judit, Atalia, y muchas más, que recuerda el Antiguo Testamento, supieron y lograron sobreponerse a su propio sexo. El sentimiento religioso arma el brazo de las unas, ilumina la mente de las otras, infundiéndoles el valor, el entusiasmo y la constancia del heroísmo.
Volved los ojos a la esposa y compañera de Poliuto, uno de los mártires del Cristianismo. Con el corazón comprende la existencia del verdadero Dios en Jesucristo, y lejos de desmayar a vista del peligro, alienta y fortalece a su consorte, conduciéndole al martirio como si fuese a recibir los honores y la corona del triunfo en el Capitolio.
Pero no hay que confundir la piedad con esa falsa devoción que hace depender de ciertas menudencias y exterioridades, practicadas como maquinalmente y por la fuerza del hábito, la redención de los crímenes más atroces y la salvación del alma. No: la verdadera piedad es aquella que se funda en el sincero e ilustrado cumplimiento de los deberes religiosos, según el espíritu del Evangelio, y en la práctica de todas las virtudes cristianas, con el firme propósito de ser útiles a nuestros semejantes, a la familia y a la sociedad.
Repulsión inspiran aquellas pecadoras que quisieran conciliar las prácticas religiosas con la satisfacción de sus pasiones, y que antes y después de postrarse al pie de los altares, se entregan a desórdenes deplorables. ¿Qué idea tendrá de nuestra religión la desgraciada que salga de la casa del vicio para frecuentar los templos y confesonarios? ¿Cómo ha de aprovecharle, si reza las oraciones de costumbre, sin darles su verdadero sentido, con los mismos labios acostumbrados a proferir palabras irreverentes, e invoca por mera fórmula el nombre de Dios, a quien olvida unas veces y ofende otras con sus actos?
La historia consigna ejemplos de esas falsas devotas, cuyos nombres han adquirido una triste celebridad. Algunas de ellas nacieron bajo la dorada techumbre de los palacios y se sentaron en el trono de grandes y poderosas naciones. Entendida la religión como la entendían, entre otras, las Margaritas de Borgoña, las Juanas de Nápoles, las Catalinas de Médicis, las Lucrecias Borjas, sería, a no dudarlo, un sarcasmo y una profanación.
Comparada con las demás religiones que se conocen, la que fundó el divino Salvador, pronto se advierte la inmensa distancia que de ellas la separa, y se adquiere la certidumbre de que es la única perfecta, la única verdadera. El Cristianismo contiene los gérmenes de todos los grandes principios en que se funda la civilización moderna. Convencido de ello, voy a someter brevemente estos principios a la consideración de las Señoras que me escuchan, y a quienes principalmente me dirijo, para que deduzcan conmigo, sin esfuerzo ni violencia, la enseñanza que encierran y la regla de conducta que nos señalan. De esta suerte veremos cómo la perfección moral de la mujer se cifra en la rígida observancia de los preceptos y ejemplos del Evangelio. No siempre se ha de divertir a las Señoras con asuntos agradables y festivos: alguna vez también se debe llamar su atención sobre las graves cuestiones que elevan el alma y el entendimiento.
Del Cristianismo han nacido, entre otras, dos preciosas virtudes, desconocidas de los pueblos gentílicos, a saber: la caridad y la pureza. El amor al prójimo, proclamado por Jesucristo, ha inspirado la caridad, fuente inagotable de todas las virtudes cristianas; la caridad, bálsamo eficaz que cicatriza, cuando no cure, las heridas del alma; la caridad, que hace desaparecer la barrera que separa las diferentes clases sociales, y lleva el consuelo y la esperanza a la oscura y recóndita mansión del infeliz que, sumido en la indigencia, llora con lágrimas de sangre las aparentes injusticias de la suerte.
La caridad es quien conduce a esos misioneros, soldados de la fe, a remotos climas y pueblos bárbaros, para predicar el Evangelio, luz de la civilización, arrostrando la intemperie, el cansancio, el hambre, la sed, el martirio y hasta la muerte.
Por obra y al calor de la caridad se han fundado, y cada día se aumentan, las casas de socorro, beneficencia y misericordia, donde el paciente encuentra oportunos auxilios; la niñez indigente, enseñanza y educación gratuitas; la ancianidad desamparada, un techo y un arrimo; la orfandad afligida, un asilo hospitalario, y hasta el delito mismo, un medio de expiación social con el trabajo y la penitencia.
Inspiradas por el dulce fuego de tan piadosa virtud, esas hermanas misericordiosas, que se han consagrado al servicio de la humanidad doliente, sobreponiéndose a las debilidades propias de su sexo, recorren los campos de batalla para curar a los heridos y enterrar a los muertos; acuden a los hospitales para dar asistencia a los enfermos, sin arredrarles el contagio de malignas epidemias, y se sientan a la cabecera del agonizante, cuyas últimas amarguras dulcifican con los cuidados fraternales que le prodigan, derramando sobre su frente, abrasada por los ardores de la fiebre, como un rocío refrigerante, las lágrimas, las dulces lágrimas de la compasión.
En ninguna de las religiones conocidas figura la caridad como dogma, como deber moral, como virtud. Los falsos dioses, inventados por la malicia de mundanas teocracias, y hechos a su imagen, obran a impulso del odio, del despecho, del resentimiento. Esas mismas divinidades tan poéticas del paganismo, en quienes los gentiles deificaban sus goces, vicios y pasiones, se muestran, siempre que se irritan, duras, inflexibles, vengativas. Júpiter, por ejemplo, para castigar a Prometeo por haber intentado robar el fuego del cielo, le amarra a un enorme peñón, en cuya dolorosa postura, un buitre hambriento le devora las entrañas, sin cesar renacientes. Ofendido Apolo en su amor propio con motivo de haberse atrevido Marsias a disputarle el premio de la música, le desafía, le vence y le desuella vivo. Por su parte el destino, el implacable destino, condena a Edipo, casto y honrado, a ser incestuoso y parricida, entregándole después a las furias infernales.
Compárese la conducta de tan despreciables Númenes con la de Jesús, modelo de humildad, mansedumbre y abnegación. Esos dioses fabulosos del Olimpo, fruto de lamentable aberración, en sus relaciones con los mortales, aspiran a dominarlos, cuando se juzgan ofendidos, por el terror, nada más que por el terror. Jesús, al contrario, procura atraerlos y subyugarlos por el ascendiente del amor y de la misericordia. Los primeros se muestran en medio de un aparato aterrador y armados con los rayos de la venganza. El segundo no emplea más arma que la influencia de sus beneficios. Abofeteado, escarnecido, laceradas sus carnes, clavado en la cruz, vuelve al cielo los ojos, donde resplandece su infinita misericordia, para pedir al Padre común, no el castigo, sino el perdón de sus detractores y verdugos, abriéndoles con su muerte las puertas de la salvación y de la gloria.
El Cristianismo ha hecho de la mujer el ángel de la caridad, desenvolviendo en su corazón los raudales de ternura que atesora, haciéndola sufrir con el que sufre, llorar con el que llora, vestir al desnudo y dar de comer al hambriento. Pero las Señoras que me escuchan, saben mejor que yo que la caridad no consiste sólo en socorrer al necesitado, sino también, bueno es recordarlo, en guardarse de hacer de las faltas e imperfecciones del prójimo un motivo de burla y menosprecio. Quien murmure con maligna intención de sus semejantes, cebándose en sus flaquezas y miserias; quien se complazca en sembrar la discordia en el seno de las familias, por despecho, envidia o resentimiento, no tiene, no, caridad. Al juzgar a los demás, debemos ajustamos al sentido de aquella profunda sentencia que la caridad escribió sobre la puerta de las cárceles, donde ejercen su acción las leyes penales: «Odia el delito y compadece al delincuente.»
La caridad fastuosa, que se ejerce con estudiada publicidad por estímulo de la vanidad y del orgullo, no es tampoco la caridad del Evangelio. El beneficio que se otorga con aparato y en son de menosprecio, se acerca más al insulto que a la conmiseración. Para que sea meritorio a los ojos de Dios, debe ocultarse, como se oculta la Providencia, cuidando de que se sienta y no se vea la mano que lo dispensa. Su acción y sus efectos han de obrar como aquellos modestos arroyos, que sin ruido riegan y fecundizan la tierra.
En cuanto a la pureza, forzoso es reconocer y confesar que todas las demás religiones tienen algo de terreno, de material. El Cristianismo habla principalmente al espíritu, al alma. Prescribe la castidad, ya como un sacrificio, ya como una virtud. Y sin oponerse a las leyes de la naturaleza, sin contrariar, bajo ningún concepto, las relaciones providenciales que Dios mismo ha establecido entre uno y otro sexo para los fines de la creación, infunde el sentimiento de la castidad en el corazón del mismo seglar, y desenvuelve y fortifica en la mujer, el pudor, azucena delicada, cuyo perfume la embellece. Ese sentimiento, a que ha dado vida y forma, por decirlo así, el Cristianismo; ese sentimiento, de que todos participamos, pero que es más intenso y general en el bello sexo; esa especie de sensibilidad, que induce a la tímida virgen a ocultar a las miradas ajenas, y aun a las suyas propias, los secretos atractivos con que le dotó la naturaleza, por un misterio semejante al que obliga a la flor llamada sensitiva a recogerse en sí misma, apenas percibe el contacto de cualquier agente exterior; ese instinto contagioso, cuya acción revela la tendencia del espíritu a sobreponerse al despotismo de la materia; el pudor, en fin, era considerado por los pueblos gentiles como una superfluidad embarazosa, de que la mujer debía y podía despojarse en sus relaciones con la sociedad.
En Esparta, donde, por las leyes de Licurgo, las mujeres eran de uso común, no se conocía el pudor. Las jóvenes se presentaban desnudas en los circos, anfiteatros y sitios públicos para disputar a los guerreros el premio del baile, de la lucha, de la carrera, del pugilato y del manejo de las armas. En Atenas y en Roma las vírgenes hacían el sacrificio del pudor en las fiestas de Venus y en las aras de Príapo, con mengua y escándalo de la Sana razón. En Oriente, la mujer, víctima y granjería de la poligamia, no puede aquilatar el precio del pudor, aun cuando instintivamente sienta sus efectos. Encerrada allí, en las impenetrables paredes del serrallo, sólo se la considera como un instrumento destinado a satisfacer los caprichos de sus indolentes y lascivos señores.
Afortunadamente en el mundo cristiano la mujer posee el pudor como un quid divinum que en cierto modo la idealiza, y haciéndola más digna de respeto y estimación, la presenta a nuestros ojos como una prenda de consuelo y una garantía de felicidad. La Virgen Santísima, Madre de Dios, siempre pura o inmaculada, que concibió sin pecado, es el emblema místico del pudor que debe siempre acompañar a la virgen, a la esposa y a la madre cristiana, hasta en las funciones de la naturaleza.
Tan poseída estaba de este espíritu la reina doña Isabel la Católica, cuyas virtudes han hecho inmortal, que cuando postrada en el lecho de la muerte, tuvo que recibir la extremaunción, no permitió que se la descubriesen los pies, por temor de quebrantar las leyes del recato y de la honestidad.
El Cristianismo, no sólo embalsamó a la mujer con el perfume del pudor y de la castidad, sino que la colocó en la familia al lado del hombre, como una compañera inseparable, para auxiliarle en sus trabajos y consolarle en sus infortunios; como el ángel custodio de los hijos, a quienes está llamada a enseñar las primeras nociones de los conocimientos humanos; porque con su corazón de madre cristiana puede comprender mejor que nosotros que el principal agente de la educación es el amor; como una intercesora misericordiosa, destinada a templar la severidad de los castigos paternales, poniendo en práctica el saludable consejo de San Juan Crisóstomo, de que «la corrección ha de hacerse con prudencia y caridad.»
Jesús consagró el libre albedrío, como una ley providencial en el mecanismo del universo, y desde ese momento sufrieron una trascendental revolución las nociones del derecho, del deber y de la justicia, que habían sido hasta entonces instintos imperfectos, no pocas veces contrariados por el egoísmo y las malas pasiones. Bajo el influjo de tan fecunda y luminosa doctrina, el hombre se vivifica y regenera, adquiere una dignidad que le era desconocida, se siente dueño de sus actos, conoce que tiene derecho a disponer de sí propio, de donde proceden el de pensar, el de hablar, el de escribir, el de comunicarse con sus semejantes, el de reunirse, el de asociarse, el de adorar a Dios como le dicte su conciencia; derechos todos de cuyo uso y abuso es responsable en la tierra ante los tribunales constituidos, que representan la justicia humana, y allá en el cielo ante el tribunal de Dios, que representa la justicia divina.
Despójese al ser humano del libre albedrío, y quedará convertido en un autómata sin voluntad propia, en un instrumento de la ciega fatalidad gentílica, que le encadenaba al carro del destino, o del fatalismo mahometano, que niega a los sectarios del Corán el derecho a disponer de sí propios, bajo el concepto de que el bien o el mal de que sean autores se halla escrito de antemano con caracteres irrevocables en las misteriosas páginas del libro de lo futuro. Sin el libre albedrío, el calumniador que hinca el diente ponzoñoso en nuestra honra; el adúltero que profana el tálamo nupcial y la santidad de un sacramento; él usurpador que se apropia el bien ajeno; el homicida que hiere y mata, carecerían de verdadera responsabilidad moral; porque sería preciso suponer que obraban, no con deliberado propósito, sino a impulsos de una fuerza superior e irresistible. Porque tenemos la libertad de elegir entre el bien y el mal, en que Dios dejó a nuestros primeros padres, somos responsables de nuestros actos; merecedores de premio si practicamos la virtud, y dignos de castigo si a sabiendas nos entregamos al vicio y a los delitos.
Partiendo de este principio, los poderes temporales y las instituciones humanas, considerados a la luz de la filosofía evangélica, no son hechura de Dios, ni obra de la casualidad, ni el resultado de las leyes de la materia, sino el hombre mismo, el hombre en acción, haciendo uso del derecho a disponer de sí propio, y aplicando su entendimiento, memoria y voluntad, las tres potencias del alma, dentro de la órbita trazada por la invisible mano del sumo Hacedor, que, en su alta sabiduría, quiso conceder al ser racional, entre otros, el don de producir para que fuese el cerebro del mundo y el rey de la creación. Bajo este concepto, cada pueblo, como cada individuo, es responsable ante Dios y los hombres, de los actos que ejerza y del uso que haga de su poder, de su fuerza y de sus derechos.
La mujer, por su parte, desde que, emancipada por el Cristianismo, ocupa el lugar que le corresponde, interviene más de lo que a primera vista parece en la formación y vicisitudes de las instituciones humanas. Destinada a ser compañera, y no sierva, del hombre, no puede menos de tener un vivísimo interés en que el gobierno de su patria responda a los altos fines para que la Providencia formó al hombre, y robustezca, en vez de relajar, los vínculos de la religión, de la familia y de la sociedad. Bien en concepto de esposa o de madre, ya en el de hija o de hermana, ¿cómo ha de mirar con indiferencia los desastrosos efectos de un régimen, fundado en la injusticia y en la opresión?
¿Puede acaso conformarse de buen grado con leyes que anulen o perviertan al que ha de ser su apoyo y su protector sobre la tierra? La dignidad del hombre es un patrimonio de la mujer. Toda medida, de cualquier género que sea, política, económica o social, que ofenda al primero, le humille o empobrezca; condena la segunda, al llanto, a la vergüenza o a la miseria. Las malas leyes afectan a uno y otro sexo, y se hacen sentir de un modo deplorable en la vida doméstica, por los intereses que lastiman, por los sacrificios que exigen, por las privaciones que imponen.
El único lenitivo en tales casos, y cuando se pierde toda esperanza de remedio, se encuentra en la piadosa resignación que recomienda el Evangelio, y en la influencia misma que más o menos visiblemente ejerce la religión sobre las cosas humanas. En todos los países, la mayor parte de los actos civiles que proceden de las instituciones temporales reciben una sanción religiosa. Con mayor motivo en el mundo cristiano y católico la religión no puede menos de influir sobre las condiciones de nuestra existencia social, porque nos acompaña desde la cuna hasta el sepulcro. Ella al nacer nos purifica con las aguas del bautismo: ella nos regenera periódicamente con la confesión ante el tribunal de la penitencia: ella santifica los vínculos de la familia, haciéndonos honrar a nuestros padres, origen de toda autoridad: ella despoja al matrimonio del carácter de apetito sensual, para elevarlo a la categoría de un sacramento: ella, en el trance de la agonía, y cuando extiende sobre nosotros sus alas el ángel de la muerte, nos infunde el espíritu de Dios con la extremaunción y nos abre las puertas de la eternidad.
Tócale a la mujer católica aconsejar al varón, digno de este nombre, según la clase de lazos que con él le liguen, que condene todo género de tiranía, venga de donde viniere, mientras juzgue posible contrarrestarla, y pedir a Dios su divino amparo cuando adquiera el convencimiento de que son inútiles los votos y esfuerzos del patriotismo.
El Cristianismo representa también la consagración de la justicia, personificada en el divino Salvador. La justicia es una revelación de la conciencia humana, que tradujo y consignó el Evangelio. Pese a quien pesare, fija y señala el límite de los derechos y el término do toda soberanía. Allí donde se conculcan sus preceptos, la libertad degenera en licencia; la autoridad, en despotismo.
La justicia entraña el triple consorcio de la libertad, igualdad y fraternidad. Es la libertad, porque para hacernos responsables de nuestra conducta, nos deja dueños de nosotros mismos, árbitros de nuestras acciones. Es la igualdad, porque condena todo género de privilegios, y, midiendo a todos por la misma medida, da a cada cual lo que de derecho le pertenece, ordenándonos no hacer a los demás lo que no quisiéramos para nosotros mismos. Es la fraternidad, porque, siendo todos hijos de un padre común, justo es que amemos a nuestros semejantes como a nuestros hermanos.
Como consecuencia de esa trinidad filosófica, el que ha nacido a orillas del humilde arroyo en cualquiera comarca de Europa, y el que habita en las remotas márgenes del caudaloso Orinoco; el que vegeta en los inflamados arenales de la Libia o bajo el sol de la zona tórrida, y el que ocupa las glaciales regiones de la Siberia; el que goza todas las ventajas de la civilización moderna, y el que vaga desnudo y sin hogar por los incultos bosques del nuevo mundo; el que reside en suntuosos palacios, y el que se alberga en miserable choza; el monarca y el súbdito; el blanco y el negro; el mulato y el cobreño; el de azulada tez y el rojizo, sea cual fuere la raza a que pertenezcan, a los ojos del Cristianismo, que no hace diferencias entre los hijos de un padre común, todos son libres, todos iguales, todos hermanos.
Para comprender la justicia y practicarla con relación o sus semejantes, la mujer no necesita dedicarse a profundas investigaciones. Le basta poner la mano sobre el corazón, consultar su conciencia y ver si lo que se trata de hacer a cualquiera de sus prójimos lo quisiera para sí misma. En ese examen de conciencia hallará la regla infalible de su conducta. Si desea ser amada y favorecida, debe amar y favorecer; pues aunque no siempre se encuentra en el mundo correspondencia, goza más el alma con los buenos afectos que el sentimiento de la justicia inspira, que con la cruel satisfacción del rencor y de la venganza.
De las entrañas mismas del Cristianismo se desprende la doctrina del progreso, como ley de continuidad a que obedece el género humano. Esa tendencia, más o menos impulsiva, más o menos visible, pero siempre existente, hacia un tipo de perfección que nos atrae y que no alcanzamos, se ha traducido en los idiomas usuales por la palabra progreso, que repiten hoy, según el padre Félix, todas las voces de la humanidad, todos los ecos del mundo.
Creced y multiplicaos, dijo Dios; cuyo mandato significa en el orden moral que el hombre se exceda a sí mismo y llene bajo todos conceptos los fines de la creación. Jesucristo, por su parte, determinó con caracteres más sensibles ese principio filosófico, dirigiendo a sus discípulos la siguiente elocuentísima amonestación, consignada en el Evangelio según San Mateo: «Sed perfectos como perfecto es vuestro Padre celestial.»
Para cumplir el precepto y acercarse en lo posible a ese grado de perfección sobre-natural, el hombre, como individuo, y el género humano, como entidad colectiva, necesitan hacer en el tiempo y en el espacio una serie de esfuerzos consecutivos, que constituyen el progreso.
Sin embargo, esas aspiraciones a una perfección de que no somos capaces, no se realizan en la práctica sino por medio de una serie gradual de actos sucesivos. En el orden moral, como en el físico, las obras humanas, desde que se principian hasta que se terminan, tienen que recorrer todos los trámites de una progresión creciente. Nada se produce y completa de golpe, de una vez, nada. El hombre mismo, el ser más perfecto de la creación, no nace desde luego hombre, en el sentido de la palabra. Para serlo, necesita recorrer, una por una, todas las edades que median entre la niñez y la virilidad. Y cuando por efecto de su orgullo y soberbia, resabios del pecado primitivo, trata de violentar las leyes de la naturaleza y de la Providencia, vuelve hacia el punto de partida, y retrocede, en vez de adelantar, en el camino de la civilización.
«Sed perfectos, como perfecto, es vuestro Padre celestial.» Esta máxima, no sólo habla con los hombres, sino que impone a la mujer la obligación de trabajar un día y otro día, un año y otro año, para mejorarse gradual y sucesivamente hasta hacerse superior a ella misma. Tan saludable ejercicio robustece, desenvuelve y acrecienta las fuerzas de su espíritu y de su entendimiento.
Desgraciadamente no se conocía la verdadera religión cuando Jesucristo nació en los gigantescos dominios del imperio romano, bajo humilde techo, consagrado por la pobreza y el trabajo, símbolos de la modestia y laboriosidad humanas. Dominaba la más torpe idolatría y el más degradante sensualismo. Con burla y menosprecio eran acogidas las predicciones de los falsos oráculos; y los sacerdotes gentílicos, avergonzados de sí mismos, ocultaban en el fondo de los templos su rubor y su impotencia. El mundo estaba sumido en las tinieblas del error y de la perversidad. Difundidos por el abuso de la fuerza y la conquista; habían echado profundas raíces todos los vicios de la civilización pagana. Bajo el influjo de costumbres pervertidas y leyes atentatorias, dominaban los inhumanos derechos de la guerra; la opresión doméstica, fundada en el atroz dominio que los padres ejercían sobre su mujer y sus hijos; las funciones del circo de fieras y la lucha de los gladiadores, elevadas a la categoría de institución; el adulterio y el concubinato; el culto a las riquezas; la degradación de la mujer; la esclavitud social; el tormento como prueba; el suicidio como deber moral; el censo expoliador; la confiscación de bienes, para hacer frente a los despilfarros del tesoro imperial con el peculio de los buenos y laboriosos ciudadanos. ¡Qué cuadro tan vergonzoso y aterrador!!
Entonces bajó del cielo el Redentor, modelo de castidad y pureza, para purificar la tierra, infestada con el contagio de tantas iniquidades. La espléndida aureola que ciñe su frente forma al rededor suyo una atmósfera embalsamada con el aroma de la virtud y de la santidad.
Al verle, como sucede siempre cuando se aproxima un gran acontecimiento, experimentan una vaga impresión y un consuelo indefinible todos aquellos que en su fuero interno condenaban los atentados y delirios del mundo pagano. Cuantos gemían y lloraban, cuantos eran objeto de menosprecio o víctimas de la opresión, pronto le rodean, le escuchan, le hablan, le aplauden, le siguen y le proclaman. Los pobres le adoran, los afligidos le bendicen. Una multitud atónita y entusiasta acude a oír las inspiradas palabras que brotan de sus divinos labios. Encuentra discípulos en todas las clases sociales, y recorre las ciudades y los campos, precedido de unánimes aclamaciones.
Llégase a los esclavos del paganismo, que regaban con lágrimas de hiel y sangre el suelo donde gemían, y les dice: «¡Sois hombres, sois libres, todos sois iguales!»
A su voz sobrenatural rómpense las cadenas de la servidumbre, y la dignidad humana sale triunfante del fango de la degradación.
Acércase a los árbitros y explotadores de una generación caduca, dividida en opresores y oprimidos, en víctimas y verdugos, y les dice: «Todos sois hermanos, todos hijos de un Padre común. ¡Amad a vuestros enemigos; haced bien a los que os aborrecen!»
Preséntase a los soberbios engreídos, que en su hidrópico orgullo se juzgaban con títulos para ser adorados como otras tantas divinidades, y les dice «¡A los humildes pertenece el reino de los cielos!»
Dirígese a los díscolos, que se dejaban arrebatar por los impulsos de la cólera y de la violencia, y les dice: «¡Los pacíficos serán llamados por Dios!»
Interpela a los homicidas, que todo lo fían al hierro y al fuego, y les dice: «¡Quien sacare espada, a espada morirá!»
Acude a quien sufre los rigores de inexorable opresión por una causa legítima, y le dice: «Bienaventurados aquellos que sufren por la justicia.»
Entra en el templo, profanado por el tráfico, y expulsa a los mercaderes, que habían convertido la morada del Señor en una casa de contratación, y les dice con el dedo: «Salid», para significar que las cosas grandes y santas no deben ser objeto de mundana granjería y especulación.
Levanta a la mujer del polvo, donde estaba sumida, y le dice: «Compañera, y no sierva, eres del hombre.» Sentencia que la emancipa, la enaltece y la regenera.
Visita a los tristes y los consuela, habla a los impíos y los convierte, amonesta a los pecadores y los redime, exhorta a los débiles y los fortifica, enseña a los incrédulos y los ilumina, predica a los egoístas, a los avaros, y los entusiasma, los mejora y los salva, lava los pies a los pobres y los purifica, prodiga sus cuidados a los enfermos y los cura, toca los ojos a los ciegos y les devuelve la vista, extiende la mano sobre los restos mortales de los difuntos y los resucita.
Para obrar tantos y tales portentos, era preciso que Jesucristo fuese un Dios, un verdadero Dios, convertido temporalmente en hombre por un milagro de amor y clemencia.
¡Ah! ¡Aquellos que, a fuer de filósofos y eruditos, pretenden negar la divinidad de Jesucristo, cometen un sacrilegio a los ojos de Dios y una iniquidad ante el tribunal de la conciencia humana! Sacrilegio e iniquidad; porque, empeñándose en despojar a las fecundas máximas del Evangelio, sancionadas con la preciosa sangre del Gólgota, de su carácter divino, no sólo atentan a su virtud, a su prestigio y a su eficacia, sino que aspiran a extinguir en nosotros la fe, columna firmísima a que nos asimos en los terremotos de la vida; la fe, que nos regenera y salva; la fe, que hace a los héroes y a los mártires; la fe, que convierte al lecho mortuorio en un arco de triunfo, por donde pasa el que cree, el que sufre, el que reza, el que espera!
Impulsados por la fe los primeros cristianos, al ver proscriptas sus creencias, bajaron a las lóbregas concavidades de las catacumbas para entregarse libremente al servicio de Dios y a sus ceremonias religiosas. Allí, rodeados de los sepulcros de sus correligionarios y hermanos, a la vista de los sudarios ensangrentados de las víctimas de la superstición y de la tiranía, que conservaban como otras tantas reliquias; al opaco resplandor de las lámparas sepulcrales, cuya incierta claridad reemplazaba la luz del día; al rumor del mundo que se agitaba sobre su cabeza: al oír el crujido de las cadenas que arrastraban los esclavos del paganismo, alternando con el estrépito producido por las músicas con que celebraban sus orgías los potentados de una generación sensual y corrompida, recitaban con entusiasta fervor sus oraciones, constituían una nueva sociedad humana con los huesos y cenizas de sus mártires, y preparaban en las entrañas de la tierra la libertad del hombre y la regeneración del mundo.
No hay que hacer responsable, no, a la religión católica, hija del Cristianismo, de los abusos, y hasta de los crímenes que desgraciadamente se han cometido en su nombre. No dejará de ser menos perfecta y santa porque el fanatismo haya convertido no pocas veces en una doctrina de persecución y de muerte la que lo es de caridad y mansedumbre, encendiendo las abominables hogueras de la Inquisición sobre los altares mismos consagrados al Redentor.
La Iglesia cristiana y católica ha sido tan benéfica como civilizadora. Ella recogió los manuscritos griegos y latinos que se salvaron del naufragio de las luces, ocasionado por la irrupción de los pueblos septentrionales, para que fuesen el eslabón que uniera la cadena de los conocimientos pasados con la cadena de los conocimientos futuros.
Esas mismas comunidades religiosas, que han caído en desuso, y que ya han hecho innecesarias el transcurso de los tiempos, el progreso de la civilización y las nuevas necesidades creadas, fueron en otras épocas de fuerza y vandalismo, en que la justicia se remitía a la punta de la espada, unos asilos de beneficencia, unas aulas de científica enseñanza, unos archivos de la civilización humana.
Durante la Edad Media, tempestuosos siglos de luchas y expoliaciones, frente de los castillos feudales, donde habitaba una aristocracia guerrera, turbulenta y usurpadora, y en cuya puerta se veía la horca y el cuchillo, símbolo del despotismo del señor y de la esclavitud del siervo, se levantaba, como una protesta contra la violencia, el convento católico, en cuyo recinto hablaba con mudo pero elocuente lenguaje, la cruz del Redentor, símbolo de concordia, de paz y de fraternidad.
No hay que atribuir tampoco a la religión fundada por el Salvador la intolerancia, esa intolerancia de que hemos sido víctimas, y cuyos estragos lamentamos y nos aquejaran por largo tiempo, como la herida que deja un arma emponzoñada. Muy al contrario, Jesús llevó la tolerancia hasta la abnegación, hasta el sacrificio, hasta el punto de mandarnos amar a nuestros enemigos y hacer bien a quien nos aborrezca. Obra exclusiva fue, no lo dudéis, de una política absurda y tiránica, que, interpretando torcidamente y con siniestros fines los preceptos y el espíritu del catolicismo, ha empobrecido y despoblado nuestro hermoso país.
Si nuestros campos están casi desiertos; si las tres cuartas partes de nuestro territorio se ven despobladas en términos de que se recorren a veces leguas y leguas sin encontrar una casa, un árbol, un plantío, ningún signo de la laboriosidad humana; si nuestra industria no prospera; si nuestra agricultura continua estacionaria; si nuestro comercio es exiguo; si caminamos a retaguardia y como a remolque de los pueblos más cultos; si hemos permanecido hasta hoy en un aislamiento forzoso e inhospitalario, que fomentó el exclusivismo y las preocupaciones del vulgo, no hay que atribuirlo, no, al Cristianismo, antorcha del progreso y de la civilización, sino a ese régimen suspicaz, opresor y supersticioso, de que fue, con mengua nuestra, uno de sus principales intérpretes, Carlos II el Hechizado, y cuya acción deletérea detuvo nuestros pasos y sofocó en su origen los gérmenes de nuestra prosperidad, arrasando, como preñada nube de langostas, una por una, todas las espigas del campo de la civilización española.
«¡La intolerancia!... no más intolerancia.» Busquemos nuestro criterio en el espíritu del Evangelio, que habla a la inteligencia, al corazón y parece como que nos dice: «Respetad las opiniones ajenas si queréis que se respeten las vuestras.»
Morir debía el divino Redentor, intérprete de la verdad, porque los soberbios le odiaban, los déspotas le temían, los impenitentes reacios le acusaban, los envidiosos e impíos le maldecían, los falsos doctores le condenaban, y se reunían para perderle todos aquellos que, pervertidos por los vicios y cegados por la intolerancia, creían ver en Jesucristo una acusación elocuente, una protesta viva y una sentencia futura.
Todas esas pasiones, personificadas en sus enemigos, arrastran a Jesús al tribunal de Poncio Pilato, y allí en ronco y feroz clamoreo piden, exigen la muerte del justo, del inocente.
¡Muera! gritan los ancianos de Judea, porque, aferrados en sus añejas preocupaciones y torpes abusos, no pueden perdonarle la nueva luz que derrama con su irresistible elocuencia.
¡Muera! gritan los príncipes de los sacerdotes, ¿por qué? porque se sentían humillados y confundidos por la autoridad que posee, que eclipsa el prestigio de su autoridad, y por la fascinación que ejerce con su angelical presencia.
¡Muera! gritan los escribas y fariseos, porque separándose de sus tradiciones de odio y resentimientos, presenta a Jehová, no como a un Dios inexorable que se venga, ¡sino como a un Dios misericordioso que perdona!
¡Muera! grita la muchedumbre, porque, descreída, viciada, ignorante, ¡creía descubrir en el divino Maestro un heresiarca y un atrevido impostor!
La justicia humana, representada por Poncio Pilatos, se lava las manos en el pretorio; la Justicia divina calla; las profecías se cumplen y el cruento sacrificio se prepara. El precio de la sangre se escapa de manos del traidor, y allí donde Judas se ahorca por odio a sí mismo, quedan escritos, como un terrible epitafio, el éxito de la prevaricación y el fin de sus remordimientos.
…………
Fieros soldados se apoderan de Jesucristo, y le conducen como si fuese un empedernido malhechor. Marcha entre armas, por un abuso de la fuerza, ¡qué cuadro tan significativo! el Apóstol de la humildad y de la mansedumbre. Arrojan sobre sus hombros un manto de grana para escarnecerle y vilipendiarle. Ciñen a su cabeza tosca corona de punzantes espinas y colocan en su mano derecha un cetro de frágil caña, sin presumir que allá en el cielo adorna sus sienes ilimitada diadema de innumerables estrellas, y le autoriza como Soberano, el cetro omnipotente del universo.
Le infaman con mentidos homenajes, y le llaman rey en son de burla y menosprecio. Ciegos, desatentados, furiosos, lo insultan, le provocan, le escupen, le atropellan. Lleva en su frente la señal de una profunda herida abierta con aguda y penetrante caña. Inundado en sangre, cubiertos los ojos de un opaco velo, abrasado por los ardores de la sed, doloridos los miembros, luchando su espíritu con mortales congojas, atronado por feroces clamores, llega por fin al tenebroso páramo del Gólgota, donde sus asesinos y verdugos consuman la obra de perdición y muerte, clavándole en la cruz, suplicio afrentoso, entre dos ladrones, símbolo el uno del delito, que se arrepiente; imagen espantosa el otro del crimen, que no aspira a la absolución.
Los sayones empedernidos, burlándose de su dolor, le dan a beber vinagre mezclado con amarga hiel. Obedeciendo a su sed de rapiña, los soldados del Pretor se reparten su manto en cuatro pedazos, y juegan su túnica a la suerte, entregándose a tan abominables actos al pie del cadáver ensangrentado, de que se exhalaba el espíritu divino. Multitud de mujeres curiosas e impenitentes le contemplan desde lejos con los ojos enjutos y la sonrisa del sarcasmo en los labios.
Jesús ha muerto como hombre; pero sus doctrinas, saliendo triunfantes del sepulcro, despiden una vivísima luz, que ha iluminado e iluminará hasta la consumación de los siglos, el camino de las generaciones. Jesús ha muerto; pero vive y vivirá en el Evangelio, para que el mundo cristiano y católico conozca sus deberes y derechos, y tome lecciones de amor, caridad y abnegación.
Jesús, a los ojos de la historia, es el agente destinado para hacer la providencial revolución que había de trasformar la faz de las sociedades humanas, y construir sobre los escombros del paganismo, cuya, al parecer espléndida cultura, llevaba en sus entrañas el germen de la corrupción y de la muerte, el edificio de la civilización moderna.
Jesús, a los ojos de la filosofía, es el maestro que enseñó la verdad en medio de las tinieblas del error; que varió las relaciones morales establecidas entre los hombres por la guerra y la conquista; que hizo nacer de un nuevo origen las nociones del derecho, del deber y de la justicia.
Jesús, a los ojos de la religión, es el Hijo de Dios, uno y trino, que se hizo hombre para redimirnos de la esclavitud del pecado; es el vínculo de concordia entre el cielo y la tierra; es el ángel custodio de la inocencia; es la misteriosa personificación de la fe, esperanza y caridad, triple dechado de virtudes que convierte en benéfico rocío las lágrimas del desgraciado, y siembra de flores el camino que ha de conducirnos a la eternidad.
Quinta conferencia:
Sobre la mujer y la legislación castellana, por D. Rafael M. de Labra.
Señoras:
Es una costumbre que de puro practicada toca ya los límites de lo vulgar, que todo orador comience su discurso recomendándose encarecidamente a la benevolencia del auditorio, y de tal manera inspiran horror a mi espíritu los lugares comunes, y de tal modo me domina la preocupación de contraerme al objeto preciso de mi propósito, que de ordinario, cuando me cabe el honor de dirigirme al público, máxime si es un público ilustrado, prescindo voluntariamente de aquel recurso, dando por supuesto que sin la bondad ajena difícilmente mis labios repitieran lo que les dicta el pensamiento; y sin embargo, Señoras, esta tarde tengo que violentar mis inclinaciones, tengo que rectificar mis hábitos, recomendándome muy particularmente así a vuestra atención como a vuestra indulgencia, dadas la materia un tanto árida sobre que he de discurrir, y la índole, bastante peregrina, de las opiniones que pienso nada más que apuntar.
Fuera de esto, debo reconocer, y humildemente reconozco, que con dificultad hubiera podido encontrarse persona menos a propósito que yo para ocupar este puesto; y tanto lo reconozco, que seguramente no hubiera subido a esta tribuna a no forzarme las consideraciones que por muchos conceptos me obligan al dignísimo e infatigable iniciador de estas Conferencias. La índole de mi oratoria, mi propia naturaleza y los hábitos adquiridos en las luchas de palabra a que me veo forzado por mi profesión o por las inexcusables exigencias de mi espíritu, se avienen difícilmente con la palidez, con la serenidad propia de una cátedra; así que, hoy tendré que hacer esfuerzos extraordinarios y de seguro no felices para recordar a cada instante que no estoy en medio de un debate, y para contenerme en los límites asignados a este género de empresas por los elocuentes oradores que presidieron en pasados días estas agradables cuanto provechosas reuniones.
Mas éste, después de todo, es inconveniente de poca monta, pues que vosotras no venís a oír a un orador ilustre, ni podéis fundar en él halagüeñas esperanzas. El verdadero obstáculo está en la naturaleza árida, desabrida, poco simpática del asunto sobre que he de llamar vuestra bondadosa atención.
Hablar de la mujer, hacer un estudio psicológico de este ser, que el vulgo todavía no comprende, y que por tanto no respeta aún en medio de la sociedad cristiana, y después que los progresos de la civilización hacen imposible que a la luz del día se discuta si «tiene alma la mujer», o si «la mujer que piensa es un animal depravado»; mostrar cómo en la diversidad de sexos se traduce la diferencia del pensamiento y del sentimiento, aunque esto no suponga que en la misma persona domine exclusivamente uno de estos dos modos del espíritu; penetrar en la Sociedad a fin de poner de manifiesto cuán imperfecta es su organización, y cómo mediante las preocupaciones que condenan a una alabada ignorancia y una obediencia ciega a la mitad del género humano, faltan moralidad en las costumbres, armonía en la existencia, recursos para la educación y base para el progreso; levantar el carácter y la significación moral y social de la mujer, santificada, como ha dicho un gran poeta, en todos los momentos de la vida: cuando niña por la inocencia, cuando esposa por el deber, y cuando madre por la abnegación; explicar qué orden de estudios y qué género de trabajos cuadran mejor a la naturaleza delicada y al espíritu sintético de este bello y adorable ser; buscar en la historia grandes modelos y estímulos para el pensamiento y el corazón; y en fin, descubrir con discreta mano las grandes influencias que en el curso de los tiempos han trabajado y reformado la condición de la mujer, haciéndola pasar desde instrumento vil de brutales apetitos, a tipo del arte en Grecia, a madre de los Gracos en Roma, a esposa de Dios en los primeros siglos de la edad media, a señora de la tierra bajo el feudalismo, y a dulce compañera del ciudadano en la época moderna;– es empresa fecunda, grave, difícil, sin duda, aunque no os lo haya parecido, gracias a la manera que han tenido de desempeñarla los oradores que antes de mí han ocupado esta tribuna; pero empresa que por su belleza, por los atractivos que desde luego descubre, predispone el espíritu, cautiva la atención y hace posible esa buena inteligencia del orador y del auditorio, esa cooperación de los de abajo y esa confianza del que lleva la palabra, que por mil conceptos facilita el logro de aquel tan delicado cuanto simpático empeño.
Poned ahora al lado la materia sobre que esta tarde voy a discurrir, y palparéis el contraste. Vamos a hablar, Señoras, de derechos y obligaciones… legales; quizá tenga que citar algún código; quizá de mis labios se escapen las leyes de Toro, y las Partidas, y la Novísima Recopilación; y no es mucho que yo sospeche que por ésta, cuando no por otras razones que a mis flaquezas personales se refieren, vuestro espíritu desmaye, vuestra atención se rinda y vuestros ojos distraídos se pierdan por este vasto recinto, mientras la memoria atormentada recuerda lo que en tertulias y en plazas se cuenta de la prosaica tarea del abogado, y en vuestra fantasía se agiten y revuelvan el empolvado promontorio de autos, el feo birrete del letrado, la voz gangosa del relator, el bostezo del juez, y en fin las secas fórmulas, la insoportable languidez y las pesadeces naturales de la tiesa y engomada literatura del papel sellado… ¡Oh! el contraste es grande; ¿no es verdad, Señoras? ¿Y no es cierto, por tanto, que para obtener vuestra atención debo ante todo suplicaros que a manos llenas me prodiguéis vuestras bondades?
Y observad, sin embargo, que pocas cosas os deben interesar más que el asunto para cuyo examen os pido atención. El derecho es la vida; y las leyes entran por la mitad sin duda en toda nuestra existencia. Ellas son las que sancionan nuestro carácter, ellas las que hacen fácil, y a veces sólo por ellas es posible el desenvolvimiento de nuestro ser; y su conocimiento es de todo punto preciso si no hemos de prestar asidero a la usurpación y a la tiranía.
Bien es verdad que la ignorancia que sobre esta materia reina no es exclusiva del bello sexo. Si prescindís de la ley política, y esto respecto de sus bases; si olvidáis el Código Mercantil, y esto sólo tratando de comerciantes, dad por seguro que la inmensa mayoría, la casi totalidad de los ciudadanos españoles desconoce sus principales derechos, e ignora que, merced a la ley civil, anticuada e incompatible con los demás progresos de la legislación patria, esas garantías políticas de que tan ufanos nos mostramos carecen de fundamento y corren grave peligro; y cómo, implacable el Código Penal, y no establecido el Jurado, puede decirse que nos movemos, y aún que vivimos, de puro milagro.
Apelo a los hombres que como yo practican la abogacía. Ante ellos habrán acudido y acudirán todos los días varones, hasta ilustrados, en demanda de informes sobre los compromisos que han aceptado después de firmar a ciegas un contrato; a ellos acudirán padres, tutores, esposos que desean saber lo más elemental de sus derechos y sus obligaciones. Y así la profesión del abogado se rebaja hasta tener que preocuparse constantemente con menudencias, cuando lo que en sí es, por lo que vale y por lo que tiene significación, es por la inteligencia de las graves cuestiones de derechos, de los conflictos arduos, y de la dirección de los negocios en el camino del procedimiento. Y así, lo repito, el ciudadano vive sin darse cuenta de lo que representa y del valor que tiene; y contentándose con las fórmulas, satisfecho con dar vivas a la libertad y con que le aseguren que es soberano, permite que tranquila, pero intencionadamente, socaven su existencia jurídica, hasta el momento en que cuadre a los césares hacer que de las opulencias de la fantasía caiga en las miserias de la realidad, y que dormido entre el murmullo que le dice rey, le dice rey, despierte bajo las cadenas del esclavo.
Es verdad que a esta ignorancia contribuye el estado de nuestra legislación. Hoy es un hecho común, universal, el resumen y compilación de las leyes en códigos sencillos y poco extensos. Nosotros, por el contrario, tenemos en vigor muchos, que se remontan a épocas muy lejanas, y que se sustituyen y complementan, produciendo una confusión lamentable, que sólo han venido a contener en alguna parte las sabias sentencias del Supremo Tribunal de Justicia. Así en nuestra patria rigen, en materia civil, después de las leyes sueltas publicadas desde 1805 acá, la Novísima Recopilación, que es de esta fecha, el Fuero Real y las Partidas, que son del siglo XIII, y aún el Fuero Juzgo, que es del VII, amén de los fueros municipales. Pero así y todo, aún pudiera remediarse tan general ignorancia si cundiesen los resúmenes populares, y tuviesen efecto con repetición conferencias y lecciones sobre estos puntos importantes, mientras llega la hora de que se realice la tantas veces anunciada promulgación de un Código. Sin embargo, esto no se hace, y quizá pueda decir que la conferencia que tengo el honor de presidir sea la primera de su género en nuestra patria y en nuestros días.
En tanto no os avergoncéis, Señoras, de vuestra ignorancia en este particular, frente al saber del sexo fuerte. La vergüenza debe ser común; porque ya os he dicho que la inmensa mayoría, la casi totalidad de los hombres está a vuestra altura; y tengo por cierto que en cualquiera tertulia podéis hablar el uno y el otro sexo sobre cuestiones jurídicas, aún las más rudimentarias, sin temor de que el público se aperciba de vuestros divinos disparates.
Mas de que esto suceda, a que deba suceder, va una distancia inmensa, y por eso –dispensadme la insistencia– yo os ruego que, so pena de ignorar vuestra significación y vuestro carácter, pongáis la vista en la condición a que os tienen reducidas las leyes. Sabed lo que sois, y permitidme que a las veces, y de pasada, os apunte lo que debéis ser.
Por poco que vuestra atención se haya fijado en la marcha de los intereses sociales y el progreso de las ideas políticas en estos últimos años, es seguro que habréis advertido más de una vez en libros y periódicos una frase, apenas enunciada, corregida y abrumada con peros, invectivas y críticas de toda especie. Esta frase es la emancipación de la mujer. La idea, sin duda alguna, es grave, y harto lo habréis observado al reparar que las críticas, de ordinario, se refieren a dos puntos que se señalan como consecuencias imprescindibles de aquel principio. Estas consecuencias son: la prostitución de la mujer en la vida política, y la disolución completa de la familia en la vida civil. Mas para entender bien lo que hay de verdad en este problema, yo os ruego que miréis con espacio las cosas, que hagáis un esfuerzo para sobreponeros a las preocupaciones conservadoras, a que tan aficionadas sois, y que tengáis mucho cuidado de no dejaros llevar por las palabras y las declamaciones, porque, notadlo, cuando de ciertos intereses se trata, y principalmente cuando priva la intención de obtener vuestro apoyo para hundir una idea o quebrantar una institución –y hartas veces, por desgracia, se ha logrado este empeño– de ordinario las cosas no son los nombres.
Pues bien, yo os digo que en la doctrina de la emancipación de la mujer hay mucho equivocado; pero en seguida os afirmo que la mayor parte es cierta, es incontestable. Observadlo.
Hay un hecho, Señoras, de que todas os habréis dado perfecta cuenta, y es que mientras la ley os quita el derecho de influir en los negocios públicos, por medio del sufragio, os niega la capacidad para ocupar todo puesto dependiente del Estado, que no se refiera a la enseñanza o al ramo de estancadas.
Yo bien sé, Señoras, cuanto se dice sobre la incapacidad del bello sexo para ejercer un determinado derecho político, cuando otro, como el de imprenta, por una admirable contradicción, que se explica, después de todo, por la brutalidad misma que entrañaría un acuerdo lógico,– no les ha sido arrebatado, y alguno, como el de reunión, no tiene más que cierta traba insignificante, cual es la que prohíbe la entrada en las Bolsas a las mujeres. Yo sé con qué colores tan sombríos se pinta la participación del sexo débil en la política, con qué frase tan calurosa se describe a la mujer, ensuciando sus bellos pies y comprometiendo sus divinas alas en el barro y las agitaciones de la plaza pública, y cómo se presenta a la deslumbradora Galatea, frescos aún los besos del artista, y pasmado el mundo con sus hechizos, ocupando la tribuna y encendiendo las más brutales pasiones, mientras el viento arrebata sus cabellos, la ira descompone su mirada, y el frenesí, enronqueciendo su voz, hace que de su centelleante frente desparezca la prudencia y pudor. Yo sé con cuánto ingenio y qué donosura se imagina un congreso de cuyos escaños irradie la gracia y la belleza, y una minoría acudiendo a todos los secretos del coquetismo para hacer pasar una partida del presupuesto que afecte al tocador, así como un Tribunal Supremo de Justicia, que interrumpe sus graves funciones para que algunos de sus miembros atiendan a las ineludibles y urgentes exigencias de la propagación de la especie.
¿Os reís?– Pues más os rierais a haber, como yo, leído un libro muy serio y muy grave, en que se apuntan importantísimas consideraciones sobre el peligro que correría la causa de la libertad y del derecho a someternos inconsideradamente a la tiranía del bello sexo; débil, pero seductor; inconstante, pero implacable en sus infinitas exigencias.
Mas observad, Señoras, que todo esto no toca de frente la cuestión de derecho. Dad de barato que todas esas críticas, que todas esas exageraciones sean verdad. Pues ¡qué! ¿el abuso de un derecho, los extravíos constantes de los hombres, los efectos irregulares de ciertas instituciones, bastan para que de una plumada desaparezcan instituciones y derechos, sin pensar antes en modificar el medio en que unos y otros existen, y cuya maldad quizá sea la causa de tan fatales resultados? Y por otro lado, ¿es en estos tiempos posible que una parte de la humanidad, lo mismo que un grupo social, se erija en árbitro para reconocer bondades o achacar faltas a los otros grupos, o a la otra parte, resolviendo por sí y ante sí lo que se debe conceder y lo que se debe quitar? Preguntad, Señoras, a estos hombres que hoy corren por esas calles henchidos de orgullo con los derechos que la revolución les ha reconocido; preguntadles cuál era el argumento que a sus labios apuntaba ayer para condenar el monopolio que de la dirección de los negocios públicos ejercían ciertas y determinadas clases, conocidas bajo el nombre de país legal?
Mas, prescindiendo de esto, Señoras, reparad que todas esas censuras parten de un error gravísimo, cual es el suponer la coexistencia de la mujer revestida de la plenitud de sus derechos con la sociedad tal cual es en estos momentos. De esta manera el contraste es inmenso, las irregularidades evidentes; pero igual sucedería si juzgásemos a un ciudadano de los Estados Unidos dentro de las condiciones de los últimos días del Bajo Imperio.
Por el contrario, parad las mientes en que si la mujer vive en el atraso moral de que tanto se ha hablado en estas Conferencias, es debido en gran parte al estado general de la sociedad; observad que si la mujer se ha de integrar en sus derechos y ha de adquirir toda su importancia debida, es menester que al compás y mediante los principios que determinen este cambio, se trasforme también el orden social, y entonces advertiréis cuán fuera de lugar están ciertas críticas, ciertas sátiras y ciertas extrañezas.
Fijaos, si no, un momento. ¿En qué se basan más comúnmente los que combaten vuestra injerencia en la vida política para censurarla y ponerla en ridículo? Pues se basan, primero, en lo grotesco que sería que ocupaseis altos puestos de la administración pública, y después, en lo incompatible que son con vuestra mesura y vuestra delicadeza los gritos, los escándalos, las brutales pasiones, y los excesos de todo género que toman por asalto las plazas, los clubs y los lugares todos donde se controvierten cuestiones políticas. Pues bien, ¿qué significa lo uno y lo otro, más que una falta gravísima de cultura política y un atraso notable de educación moral?
Si preguntáis fuera de esa puerta qué es la vida política, y cuáles son sus condiciones y los derechos que supone en los individuos, se os dirá, de seguro, que aquélla implica la facultad que los ciudadanos tienen de influir en la cosa pública y en la marcha de los negocios, y que los derechos de los individuos se extienden, a más de esta influencia general, a ocupar los puestos de la administración y a empuñar el timón del Estado, sin otra preparación que un patriotismo acendrado y un amor inmenso a la idea que domina en las esferas del Gobierno.
Pero esto es un gravísimo error. Los derechos políticos no pueden ni deben servir al modesto ciudadano más que para desde su esfera observar la marcha de las cosas, influir en ella con su opinión, por medio de la prensa y de las reuniones, y cometer por el sufragio a los más aptos, a los que han hecho un estudio detenido, y se han dedicado a la carrera de políticos, como otros se dedican a la de médicos o de comerciantes, la gestión de los públicos negocios. Es falso, completamente falso, que todo ciudadano, por el mero hecho de serlo, pueda y deba ocupar los altos puestos de la administración; es falso, y sobre todo es profundamente inmoral y eminentemente perturbador, que cualquier sujeto, que cualquier advenedizo, sostenido por su audacia o amparado de su fama de hombre probo, pueda erigirse de la noche a la mañana en hombre político. Para esto es necesario haber estudiado, haberse preparado suficientemente, tener cierta aptitud y cierta educación de que carece la inmensa mayoría de los ciudadanos; y al olvido de esta verdad, y a la práctica diaria de lo contrario, debéis atribuir la perturbación del orden social, la instabilidad profunda de las posiciones, el gran vacío en la dirección política de los pueblos, esas improvisaciones escandalosas, esos desengaños, esa inmoralidad que todos convenimos en reconocer en nuestra vida pública, y que asimismo tiene gravemente comprometida la existencia del orden y de la libertad en casi todas las naciones de Europa.
Mas observad que en este orden de cosas la ley no puede hacer nada. La ley debe dejar amplio espacio para que las inclinaciones apunten y las aptitudes se desenvuelvan. En cambio, aquí es donde deben influir con toda su energía las costumbres, rechazando las acometidas de la audacia o de la ignorancia, y haciendo que sólo puedan llegar a la alta dirección política los hombres educados ad-hoc, los individuos dotados, naturalmente, de facultades para ellos y que han sabido y querido cultivar estos favores del cielo. Yo os podría decir dónde algo de esto se realiza, en los Estados Unidos, por ejemplo, y hasta cierto punto en Inglaterra; pero no es éste el objeto de mi discurso, y la cosa merece muy detenida atención.
Ahora bien, suponed a la mujer reintegrada de sus derechos en una sociedad que por el progreso político haya llegado a este punto. Cierto que podrá legalmente ocupar altos puestos, pero cierto también que las costumbres, tanto más respetables cuanto que no violentan el más insignificante derecho, no permitirán que impunemente suban a esos sitios los individuos faltos de aptitud, sin distinción de sexo, y que la mujer, que ha podido ser reina en los revueltos tiempos de doña María de Molina y de Isabel la Católica, satisfecha con poder influir directamente con su opinión por la prensa, e indirectamente con su voto en los comicios, se abstendrá de aquello que no siente bien a su debilidad física y la distraiga de los altos deberes y de las atenciones absorbedoras del hogar doméstico.
Por otra parte, antes he dicho que el grave inconveniente que se ponía a la mujer para que con dignidad y con eficacia pudiese asistir a los comicios y subir a la tribuna era la falta de moralidad, de verdadera moralidad que se echa de ver en estas reuniones. Pero ¿esto no ha de tener término? Pues ¡qué! el respeto del derecho, y la educación política y social no ha de hacer progresos; por ventura no los está haciendo; y no son precisamente los mismos los principios civilizadores que han de disponer las cosas de modo que la mujer salga de la condición tristísima en que hoy vive, que los que han de reformar nuestras costumbres públicas de manera que no se confundan los gritos con los argumentos, y las invectivas con las razones?
Pues bien; suponed que la situación actual se modifica, convenid en que nuestras costumbres se han reformado y que nuestras reuniones y nuestros meetings toman un carácter digno y respetable;– y por cierto que en esta obra podéis ejercer gran influencia, como la habéis ejercido en Madrid asistiendo a los magníficos meetings que aquí se han celebrado para condenar la infame esclavitud de los negros, que, sin embargo, todavía subsiste íntegra! seis meses después de la revolución de Setiembre. Dad por hecho que nuestra educación social es otra; ¿llamaría entonces la atención que nuestras mujeres ocupasen la tribuna y dirigiesen al público la palabra al modo que hoy mismo lo hacen doctísimas damas en los congresos científicos del extranjero? ¿Qué diferencia hay entre este público y el de la plaza, sino la diversidad de cultura, la diferencia de educación?
Por tanto, Señoras, los argumentos que sobre este punto se hacen, caen por su base; porque, en primer lugar, entrañan el olvido de que el derecho está por cima del sexo y se refiere sólo a la entidad personal, y después suponen a la mujer rehabilitada y dignificada dentro de una sociedad inmóvil y refractaria a aquella idea.
Pidamos, pues, al legislador, que en esto, como en todo, se contenga y respete el orden de la naturaleza, seguro de que ésta tiene abundantes recursos, que brotan a cada paso para refrenar los excesos y corregir las irregularidades, que parecen más chocantes e incontrastables. Que el legislador, sí, se atenga al orden del derecho, y deje que las costumbres le suplan en aquello que a él le sería imposible prevenir o rectificar. Que la ley prescinda de detalles y aptitudes individuales; pues que de lo contrario, si vuestra debilidad es razón suficiente para que se os veden ciertos puestos, muy bien podríais preguntar por qué la fortaleza de ciertos robustos varones no es causa bastante para que el legislador, siquiera por pura estética, les prohíba vender flores, cortar patrones y vender cintas. Que la ley, en fin, sea lógica; y pues que en nuestros días ha prescindido del privilegio que antiguamente os dieron las Partidas de poder alegar su ignorancia, y pues que el Código Penal no reconoce vuestras flaquezas siquiera como una causa atenuante, que consigne todos vuestros derechos, y que así como os impone toda la responsabilidad de un hombre, os dé la plenitud de su libertad.
Harto comprendo que esto nos ha de costar algún trabajo; porque aquí, como en casi todos los casos análogos, las víctimas son las que principalmente hacen difícil su redención. Las costumbres y las leyes se dan las manos para resistir los ataques, y vosotras –perdonadme que os lo diga– insipientemente criticáis y alborotáis siempre que alguna mujer ilustre tiene el atrevimiento de quejarse de su situación, soñar días más felices y escribir, por ejemplo, que sólo sois «niño oprimido, a quien se hace siempre guardar silencio, o niño mimado, que impone sus irregulares caprichos.» Por eso, repito, nos ha de costar trabajo que vuestras manos no aplaudan esa frase pretenciosa, aunque en realidad vulgar, «que la mujer no se ha de ocupar de política», siquiera la política sea la paz y la guerra, el orden y la turbulencia, la riqueza y la miseria, el estancamiento y el progreso, el despotismo y la libertad.
Mas convertid la mirada a la vida civil. No tenéis motivos, Señoras –harto lo reconozco– para saber la diferencia que va de la vida civil a la vida política, y tampoco tengo yo el espacio suficiente para entrar en las explicaciones oportunas. Fijaos sólo en que la una abarca las relaciones del individuo con el Estado y da base a las instituciones de gobierno, mientras la otra abraza las relaciones de los individuos entre sí, condiciona la familia y garantiza la propiedad. Ahora bien; reparad lo que sois dentro de la vida civil.
Para esto aceptad una división, que no es científica, pero que servirá perfectamente para que nos entendamos. Considerad a la mujer en cada uno de estos tres estados: de soltería, de matrimonio y de viudez… Y digo mal; suprimid el último estado, porque la mujer viuda es casi tanto para la ley como la soltera. Es tan libre como ésta, y sólo –por las razones que luego diré– parece inferior considerando que si el marido ha nombrado tutor a sus hijos, la viuda no puede ser tutora de éstos, y si siéndolo contrae segundas nupcias, necesita de gracia especial para continuar cuidando a aquellos pedazos de sus entrañas, y en fin, si el marido muere intestado, sólo entra a la herencia en defecto de descendientes, ascendientes y parientes dentro del cuarto grado; doctrina que sólo tiene una excepción, tratándose de la viuda pobre, indigente, que goza del derecho de percibir la cuarta parte (cuarta marital) de los bienes del difunto.
Fijémonos, por tanto, en la mujer soltera, mayor de edad y emancipada, carácter que no adquiere hasta después de muerto el padre, y no a los 25 años, como vulgarmente se dice. Después hablaré de la mujer casada, como esposa y como madre.
Es cosa, Señoras, verdaderamente admirable la inteligencia que mantienen las costumbres y las leyes para compensar las unas las cargas de las otras en este particular, y esto una vez más demuestra cómo la naturaleza violentada reobra, por los medios que tiene, contra los errores y las injusticias de que es víctima. Así se observa que cuando la ley aprieta más, y más rebaja el carácter de la mujer, las costumbres la levantan, y mientras el legislador sanciona la tiranía, el público, la masa, sin darse cuenta de ello sin duda, libre y espontáneamente, dedica a la víctima su consideración y sus respetos. Sólo que esta compensación de las costumbres no corresponde a la profundidad y al peso de las injusticias legales, lo primero, porque la compensación en sí es débil; lo segundo, porque las costumbres mismas están contagiadas y a las veces extreman, aunque de otro modo y en otra esfera, el rigor mismo de las leyes.
Vedlo, si no. La mujer soltera puede ser considerada en dos períodos de su vida. El uno abarca su juventud, y entonces es el tipo de la debilidad, y antes que respeto, inspira compasión. Luego, con la edad, adquiere una representación mayor, se impone más fácilmente a las gentes que la rodean; pero entonces es el símbolo de los caprichos trasnochados, del mal genio, de la murmuración; es la solterona objeto del ridículo y pobre víctima de los chistes y de las consecuencias de esa brutal máxima que dice a todas nuestras jóvenes, en medio de esta sociedad pretenciosamente espiritualista, que «la única carrera de la mujer es el matrimonio.» De modo, Señoras, que aún dentro del círculo exclusivo de las costumbres se observa también esa compensación de que antes os hablé con referencia o las costumbres y a las leyes.
Pues bien; la soltera es la más favorecida por nuestra legislación. Así, puede ir y venir, contratar, obligarse, consagrar su actividad a lo que más le plazca… Casi tiene los mismos derechos del hombre. Pero este casi, Señoras, abarca mucho. Por ser mujer, la soltera está incapacitada para ser procuradora de otro, para estar en juicio, para ser testigo en un testamento, para ser tutora y curadora de otros que de sus hijos y nietos, y en fin, para adoptar a un huérfano, si no adquiere este derecho mediante gracia especial.
Cierto, sin embargo, que al lado de estas incapacidades figuran algunos que se han dado en llamar privilegios, tales como el de que la mujer pueda casarse y hacer testamento a los 12 años, mientras que el varón no hasta los 14; que la mujer necesite del consentimiento paterno para el matrimonio sólo hasta los 20 años, mientras el hombre lo ha menester hasta los 23; y en fin, que la mujer puede eximirse, generalmente hablando, de la obligación contraída por una fianza, en tanto que el varón tiene que estar a lo que se comprometió. Mas, observad que cuando estos favores no son excepciones fundadas en la mayor precocidad del sexo débil, y que corresponden a otras excepciones provechosas al sexo fuerte, son privilegios o estériles o contraproducentes. ¿Queréis convenceros de ello? Pues reparad que a cambio de esa rebaja de edad que para ciertos actos os hace la ley, la ley también consigna que cuando en un accidente mismo muriesen un hombre y una mujer, se entienda que ésta murió primero, por su natural debilidad, y cuando a un mismo tiempo nacen una mujer y un varón se reputa nacido antes el hombre; doctrina importantísima, sobre todo por sus efectos en materia de sucesiones.– Por otro lado, el privilegio de las fianzas es ineficaz, porque, fuera de sus muchas excepciones, todo contratante tiene muy buen cuidado de que lo renunciéis expresamente al principio del contrato; y si fuera eficaz por desgracia, harto lo lamentaríais vosotras, porque os coartaría de un modo extraordinario la facultad de contratar; que lo mejor que la ley puede hacer es prescindir de estériles protecciones, limitándose a asegurar la libertad y el derecho. Mas, así y todo, ¡qué diferencia no hay, en daño vuestro, entre lo que la ley caprichosamente os regala y lo que arbitrariamente os niega!
Pero extended más la mirada, y fijaos en la mujer casada. Y aquí sí que notaréis la verdad de cuanto antes os decía. La mujer soltera es digna, respetable sin duda; pero la esposa y la madre es augusta. Pues bien, aquélla casi lo puede todo, con arreglo a la ley; ésta apenas si puede nada. Las costumbres dan realce a la misión de la mujer casada, pero las leyes la agravian y abaten, y en esta relación, la mayor fuerza, la mayor eficacia está de parte de la ley. No, no hay verdadera compensación.
La mujer casada, por el mero hecho del matrimonio pierde su personalidad punto menos que absolutamente. Debe fidelidad y compañía a su marido; débele, más que obediencia, sumisión, hasta el extremo de no poder contratar, ni repudiar una herencia, ni admitirla sin beneficio de inventario, a no contar expresamente con su autorización; debiéndole entregar, por regla general, la administración de los bienes aportados al matrimonio y de los intereses que durante la sociedad conyugal se logren, y cuya mitad naturalmente pertenece a la mujer.
Cierto que la ley ha procurado dar garantías. Pero ¡de qué manera! Se trata de la fidelidad, y mientras que para que pueda decirse que el hombre comete el delito de adulterio se necesita que tenga la manceba dentro de casa, o fuera de ella con escándalo, por lo que respecta a la mujer no se precisan circunstancias; llegando a consignar nuestras leyes, si bien para que no se cumpla, que el adulterio de la mujer hace dueño al marido de la dote.– Se trata de la compañía, y si bien nuestros códigos y las sentencias de los tribunales relevan a la mujer de seguir al esposo a Ultramar o a lugares donde reina la epidemia, en cambio hace posible que el marido, fijando su domicilio en sitios apartadísimos, obligue a la mujer a residir allí, mientras él con fútiles pretextos se viene a gozar a las capitales y a los grandes centros de la vida de la libertad. Se trata de la autorización del marido, necesaria para que la mujer contrate y haga valer sus derechos; y si bien la ley dispone que en ausencia o por negativa infundada del marido supla su autoridad el juez, haciendo así entrar al Estado en la vida doméstica, harto se comprende cuán pobre es este recurso a favor de un ser débil, entregado casi sin reserva al poder del marido, de cuyas manos no puede escapar aún después del conflicto que necesariamente supone el haber tenido que acudir al juzgado.– Se trata de los bienes, y aunque la ley distingue los dotales de los extradotales, y dejando éstos en cierto modo, y por regla general, a la administración de la mujer, preceptúa que de aquéllos responda el marido sobre todo y ante todo; reparando despacio, se advierte que las garantías no son lo que a primera vista parecen. Verdad es que la mujer administra sus bienes extradotales, si quiere así hacerlo; mas cierto es del mismo modo que para todo paso de alguna gravedad necesita la autorización del marido, única manera de que su personalidad sea efectiva. Verdad que para una clase de dotales, los inestimados y raíces, la ley dispone que se inscriban en el registro de la propiedad y sean inenajenables sin permiso de la mujer, y que para los inestimados muebles, o los estimados de cualquier clase, se hipotequen siempre expresamente los bienes propios del marido; pero harto se ve en lo primero que la falta de garantías de la mujer para otros efectos de la vida le quita la fuerza para resistir a las sugestiones, mejor dicho, a las exigencias de un marido imperioso y omnipotente en el hogar doméstico; y en el segundo caso, que la garantía que la ley sanciona está en el vacío, porque pende de que el marido tenga bienes propios e hipotecables, esto es, raíces.– Y en este caso, ¿qué otra cosa más que un recurso estéril es el que la ley da a la mujer casada para contener la mala administración de sus dotales, permitiéndola que pida que se le entreguen, o que el marido de caución de que no los ha de malbaratar o que los ponga en manos de un tercero, si para todo esto es necesaria la prueba de que a punto tan crítico ha llegado el marido por su mala conducta, y no por accidentes e impensadas desgracias?
Pero no os detengáis más, Señoras, en la falta de recursos y en la desnudez de consideraciones que la ley sanciona tratándose de la mujer casada. Subid más: llegad a la madre, que seguro estoy que no sabéis ni os será fácil comprender cuál es su condición legal. Porque, oídlo y asombraos, la madre castellana no tiene autoridad propia sobre sus hijos. Ese poder que las leyes conceden al jefe de la familia, poder fundado, más que en otro motivo, en los inexcusables deberes de educación respecto de sus hijos, es negado a nuestras madres, de tal modo, que si el esposo muere designando a una persona extraña para que atienda a los menores, no corresponde a la madre siquiera la tutoría de aquellos pedazos de su propio ser, y pasados los tres primeros años, tiene que reducirse a prodigarles sus caricias y sus cuidados, en cuanto un hombre, desligado de todo vínculo natural y de toda relación amorosa, no encuentre grave mal en ello. ¡Qué horrible! ¡la maternidad viviendo de prestado!
Os asombra, Señoras; y en verdad la cosa debe maravillaros, porque sólo nuestras leyes, en el mundo de nuestros días, sancionan atropello semejante de todas las conveniencias, agravio tan gigantesco de todos los sentimientos, vestigio tan repugnante de épocas y circunstancias que por dicha ya pasaron.
Yo bien sé, Señoras, cuanto se dice para justificar ciertos preceptos de la ley y para excusar otros, a todas luces insostenibles. El matrimonio, se observa, es una sociedad que debe tener su director, que necesita un representante; y siendo esto así, imposible es que coexistan dentro de la familia dos derechos igualmente poderosos y avasalladores, y al público den la cara dos representaciones de igual fuerza e importancia.
Yo convengo en casi todo esto; mas reparo también que si el matrimonio bajo el aspecto civil es una sociedad, debiera tenerse sobre él muy en cuenta que los derechos y las obligaciones en las sociedades ordinarias parten del contrato, del pacto social; que las condiciones son muy varias y revisten diversas formas; y en fin, que sobre la previsión legal queda siempre la voluntad de los contratantes. Sin embargo, en España no hay más que un modo de matrimoniar, y todas las condiciones están fijadas de antemano.
Verdad es que las legislaciones extranjeras se aproximan bastante a este rigor, prohibiendo que se pacte nada sobre las personas y los derechos y los deberes matrimoniales de los esposos; pero, sobre esto ser, en mi sentir, profundamente equivocado, nótese que en Francia, en Inglaterra, y sobre todo en Portugal, cuyo Código Civil de hace dos años es el primero del mundo civilizado, han roto la regularidad del matrimonio, la inflexibilidad del contrato previsto y sancionado por la ley, haciendo posible un número bastante extenso de condiciones potestativas en lo que se refiere a los bienes, a los intereses de los esposos – dejando siempre a salvo los de los hijos.
A este punto no han llegado nuestras leyes, y así no tenemos más que un molde, no poseéis más que un medio para el matrimonio. Quizá vuestra dignidad resista alguna de las cláusulas del contrato; quizá comprendáis que por puro amor o apreciando otras circunstancias de vuestro esposo, ponéis vuestro porvenir y el de vuestros hijos en manos poco aptas para la gestión de intereses; quizá os estremezcáis al pensar que no tenéis más que una autoridad prestada sobre vuestra familia… pero no hay remedio; si no os casáis así, avergonzaos y sufrid, vuestro enlace no es matrimonio.
Que tales errores tienen su remedio, cosa es que fácilmente habéis colegido; pero yo no debo abusar de vuestra indulgencia, ni puedo detenerme en este punto, que exige grandes desenvolvimientos. Baste indicar las reformas indispensables: primero, el reconocimiento pleno de la personalidad jurídica de la mujer; después, el matrimonio civil, que separa el contrato del sacramento y hace posible la aplicación al primero de la libertad completa de contratación; tercero y último, el consejo de familia, que ocurre a los conflictos posibles entre padre y madre, revestidos entrambos de la patria potestad.– No creáis que éstas son puras teorías; los fundamentos de tales reformas están echados ya fuera de España, si bien los obreros de este gran edificio no han podido todavía vencer ciertas preocupaciones, ni proseguir su empresa con la calma y la energía que requiere el caso. Sin embargo, ello será.
Voy a terminar, Señoras; pero antes permitidme que, cual acostumbro, vea de resumir cuanto os he dicho, y que habéis acogido con una atención y una bondad todavía superiores a mis deseos. Veamos de precisar el objeto y el fin de este discurso.
Lo habéis visto, Señoras: la vida política os está hasta cierto punto vedada, y sobre todo, el influir en ella directamente por vuestro voto, por completo os está prohibido. Hay en esto más de una contradicción; pero todo lo eclipsa el error y la injusticia general de la doctrina, que traducen de un modo análogo las leyes españolas y las extranjeras.– En cuanto a la vida civil, harto habéis comprendido la inferioridad y el desamparo a que tienen condenado al sexo débil nuestras leyes, que en este punto van muy detrás del resto del mundo civilizado.
Ahora bien; ¿es o no verdad que tantas injusticias y tantos errores dan base sobrada a las críticas de los partidarios de la emancipación de la mujer? Y ¿es o no cierto que la corrección de estos irritantes abusos, de estas sombras de una sociedad bárbara, por ningún concepto entraña la prostitución de la mujer en la vida política, ni menos la disolución de la familia? ¡Oh! no. Lo que nosotros pedimos, al reclamar la dignificación de la mujer, es que se continúe la obra de libertad que viene realizándose de un modo tan enérgico en toda la edad moderna, y conforme a la que el orden se va asentando en sólidas bases, y el legislador absteniéndose de poner su impía mano en la armonía de las cosas, creada por Dios. Lo que nosotros queremos es no violentar los intereses, ni herir los sentimientos, ni fabricar una familia, ni componer una sociedad; porque tememos la reacción de las cosas comprimidas, y porque tratándose de la sociedad, de la familia y de la mujer, sabemos que donde la ley creó un Gimnello, la naturaleza pronto escupió las Phrines y las Aspasias.
Ahora, en cuanto al fin de este discurso, reparad en lo que antes os dije. Es necesario que todos sepamos el carácter y la significación que la ley nos reconoce, primero para vivir, y después para procurar, si no es lo debido, su reforma y nuestra ventaja. Presumo que algo sabéis de lo que sois, y otro poco de lo que debéis ser.
Aquí hay una empresa grave y que os está primordialmente encomendada, porque si a todos nos importa, el vuestro es el interés mayor. Pero cuidad del camino que habéis de seguir, y de los recursos a que habéis de apelar.
La doctrina de la emancipación de la mujer ha recibido sus más terribles golpes a causa del carácter y de la forma con que se ha presentado. La propaganda convulsionaria y cataléptica de las renovadoras yankees e inglesas, las desordenadas teorías y las lúbricas prácticas del sansimonismo francés, las exageraciones de los esprits forts femeninos, que han llegado a escribir el evangelio del amor libre, y a sostener que «el hombre, después de todo, no es más que una mujer imperfecta»; estos han sido, quizá más que nuestras groseras costumbres y que los intereses creados y que vuestras mismas preocupaciones, el formidable enemigo de la rehabilitación, mejor aún, de la redención del sexo débil.
Vosotras tenéis otro camino: no olvidéis el medio en que vivís, y reparad que en ciertas empresas hay que tener en cuenta la justicia, sí; pero no lo olvidéis, –también la eficacia.– Aprovechaos de las armas que tenéis en vuestras manos.
Cierto que por medio de la prensa (y a Dios gracias, en vuestro seno se encuentran mujeres ilustres, de ello muy capaces) podéis intentar vuestro empeño, y que debéis mostrar con vuestra presencia en ciertos sitios el desprecio que os inspiran motes y críticas ridículas, si no fueran indignas. Pero con esto, quizá antes que eso acudid a otros medios. Evidenciad en todos los momentos que conocéis vuestra situación, que no estáis satisfecha de ella y que deseáis su mejora. Protestad en el seno de la familia, en las tertulias, en las conversaciones intimas, contra las vulgaridades de guante blanco, que con una flor os envían un insulto, y con una palabra lisonjera a esos encantos físicos que el tiempo borra, abofetean vuestra dignidad de ser libre, vuestro carácter de persona, que es inmortal. Y sobre todo, ¡madres! educad a vuestros hijos en el santo amor, en la implacable pasión de la libertad y de la justicia. Los medios son poderosos, porque las grandes iniquidades se sostienen de ordinario, más que por la maldad de los opresores, por la ignorancia y el envilecimiento de las víctimas; observad que si los grandes cambios, las grandes reformas en la historia, han venido por las dos vías de la guerra y de la influencia pacífica, el triunfo mayor y el más duradero ha sido el obtenido por el segundo de estos caminos. Ved los cambios políticos, sangrientos, tempestuosos, formidables… pero ¡cuántas caídas, cuántas decepciones irresistibles! ¡qué dolores, qué retrocesos! Ved las trasformaciones de la familia… lentas, tranquilas, insensibles; ¡pero inmensas, profundas, imperecederas e incontrastables! Elegid, Señoras, este camino. Yo os aseguro que seréis invencibles.
Y no creáis que porque la obra sea considerable el término de vuestra empresa sea extraordinariamente lejano. Dificulto, sí, que aquí nosotros mismos veamos a la mujer plenamente rehabilitada; pero observad que de la mujer soltera de hoy, tal cual el Código Mercantil la trata, a la mujer emancipada al modo que yo lo entiendo, hay de seguro mucha menos distancia que del siervo que nuestros abuelos conocieron al amanecer el siglo XIX, al ciudadano que anda por esas plazas, integrado de sus derechos por la Revolución de Setiembre.
Fuera de esto, por vuestra emancipación trabajan todos los intereses del siglo; porque, así como las injusticias se enlazan y sostienen, así un progreso llama a otro progreso.– Donde apenas hace diez años la viuda era quemada sobre la tumba de su esposo, y la india estrujaba entre sus brazos a la tierna niña para que no siguiera la malaventurada suerte de la mujer, la madre norte-americana, realzada y respetada allí como en ninguna parte, enseña noblemente a su hijo a deletrear en aquellos patrióticos libros, cuyas primeras palabras son: god and liberty. La misma participación de la mujer en la vida política, el mismo derecho de sufragio es reclamado ahora por las Convenciones de los Estados Unidos. En Inglaterra, donde la mujer cuenta con un defensor ilustre, con uno de los primeros publicistas de aquel país, con John S. Mill, muchas señoras recientemente han pedido, aunque sin éxito, una aclaración de la flamante ley electoral en el sentido de prescindir del sexo; y por último, en esa tierra que de entre los mares oceánicos se alza, y al mundo se presenta, como Venus, ornada de todas las gracias y todos los esplendores; en la Australia, donde hoy la libertad luce como en ninguna parte, el sufragio de la mujer está reconocido, y su voto es un hecho, una realidad, una conquista definitiva de la civilización.
La idea, pues, cunde. Aprovechad, Señoras, el movimiento del siglo, y no os arredre la resistencia que las preocupaciones presentan. Los errores se desmoronan y el nuevo espíritu los tiene trabajados por dentro. Estamos en una época de liquidación; y si tardamos, es porque las cargas son muchas y debemos, no sólo derrocar, sino sustituir; que en esto se diferencia nuestro siglo del siglo XVIII; y si todavía os impone la aparente serenidad de algunas terribles injusticias y cómo levantan sus cabezas en medio de la fiebre revolucionaria, reparad que ya el nuevo espíritu, sólo al verlas, se revuelve y se alza, y como agitado mar, las escupe con sus olas y con sus mugidos les anuncia la muerte.
Fiad, pues, Señoras, e influid y trabajad; que si la empresa es grave, los recursos son poderosos y la idea magnífica, y sólo por este camino y a esta costa progresa la humanidad.
Lectura
sobre los lamentos de Jeremías, dada en la quinta Conferencia, por D. Antonio M. García Blanco.
Señoras:
Voy a leer unos trozos de los Lamentos o Lamentaciones del profeta Jeremías, traducción que hice ahora veintidós años, y publiqué en el de 1851, según la verdad hebraica, o conforme al original hebreo; queriendo solemnizar de este modo la fiesta de Ramos que celebra hoy la Iglesia, y patentizar la ciencia y sabiduría del Oriente.
Pero antes me parece oportuno deciros algo sobre el asunto de los Lamentos de Jeremías y sobre este santo profeta, para que sepáis lo que era un profeta, y cómo profetizaba, y por qué se lamentaba tan amargamente el autor de esta endecha. ¿Qué era un profeta? Responderé con Fleury en su Catecismo: Un hombre lleno del espíritu de Dios.– Y ¿quién es este espíritu? pregunta el mismo.– El Espíritu Santo, Señor, Dios y Vivificador.– Verdad: muy cierto: ¿quién lo ha de negar esto? Pero yo insisto: Y ¿qué es un hombre lleno del espíritu de Dios? Y ¿cuál es el espíritu de Dios? El mismo Dios lo ha dicho: כָל־דַרְכֵי יְהוָה חֶסֶד וְאֶמֶת Omnes viæ Domini misericordia et veritas (dispensadme, señoras, que lo diga antes en hebreo y latín para inspirarme): Todos los caminos, todas las direcciones de Dios son misericordia y verdad. Luego, un hombre lleno del espíritu de Dios, es un hombre lleno de misericordia y de verdad: éste es el espíritu de Dios; éste es Dios: Misericordia y Verdad: quien no tiene misericordia, quien no tiene caridad, no es de Dios: quien miente, quien no obra ni habla en verdad, no es de Dios: quien no procura instruirse en todo orden de verdades, principalmente las que conducen para el recto cumplimiento de sus deberes, no está en Dios, no es de Dios. Veamos, pues, cómo se llenaban los profetas de este espíritu de misericordia y de verdad, de este espíritu de Dios.
Increíble parecerá a algunos que esto se pueda aprender; que por medios naturales, que llamamos, pueda aprenderse a ser misericordioso y veraz; pero no lo creerá imposible quien sepa o luego que se sepa que en Oriente, en aquel pueblo que se llama Pueblo de Dios, y que los griegos despreciaron altamente, había colegios de profetizantes, en donde se educaban y enseñaban jóvenes que, concluida su carrera, salían profetizando, unos se supone con la nota de sobresalientes, otros con la de buenos, otros con la de medianos, y los más con la de malos, como sucede entre nosotros y en todo establecimiento de instrucción; pues que no todos podemos ser iguales, ni todos somos para todo. Pues de aquel primer género era Jeremías: profeta grande que ejerció la ciencia profética desde la edad de veinte o veinticinco años hasta la de setenta, en que ya compuso o prorrumpió en los Lamentos que os voy a leer.
Para aprender en aquellos colegios a profetizar; para llenarse del espíritu de Dios; para ejercer la misericordia con prudencia, y obrar y hablar con verdad, claro es que aprenderían los alumnos todo género de ciencias físicas, naturales, morales, teológicas, abstractas y prácticas. Allí se aprendería eso que hoy llamamos Teología o ciencia de Dios; Cosmología o ciencia del Universo; Astrología o ciencia de los astros; Meteorología o ciencia de los meteoros y señales astronómicas; Geología o ciencia de la tierra; Biología o ciencia de la vida; Antropología o ciencia del hombre; Psicología o ciencia del espíritu; Fisiología o ciencia del físico humano; Ética o ciencia de las costumbres; Estética o ciencia del sentimiento; Política o ciencia de la civilización; Aritmética o ciencia de los números; Matemática, Química, Zoología, &c., todo cuanto conducía y conduce para conocer al hombre en sí y en todas sus relaciones con la naturaleza y con la sociedad, como cosmopolita o destinado a tomar parte en la organización y armonía universal.
Así instruido un joven, claro es que conocía perfectamente la Historia y la Filosofía de la Historia, como hoy se dice, y pronosticaba, y predecía, y profetizaba con toda seguridad, en virtud del Espíritu de Dios que le iluminaba, que le asistía, que le sostenía en los graves conflictos y compromisos que le ocurrieran. Usaba, sí, un estilo, entonación y lenguaje propios y dignos de estudiarse. «La profecía era un género o manera de decir,» escribía yo en otro tiempo y con distinto objeto, «era un arte o modo de hablar, desconocido enteramente de los retóricos griegos y latinos; no porque unos y otros dejaban de tener sus ariolos, arúspices, augures, sibilas, pitonisas y magos, que pretendían predecir lo futuro, y revelar lo oculto y profundo, como los hebreos, caldeos, asirios, babilonios, persas, egipcios y demás pueblos del Oriente; no; sino porque, habiendo despreciado siempre este linaje de sabios, y tenido en poco todo lo que era extraño a Roma y Atenas, no se curaron de analizar aquel lenguaje o entonación, y llegaron a desconocer del todo los caracteres especiales del verdadero estilo profético.»
Era éste, poético en extremo, didáctico siempre, siempre enigmático, conceptuoso y enérgico, altamente fascinador, imponente y grave; y aún añadía sobre el poético lo inspirado, sobre el enigmático lo conminativo, sobre el didáctico lo sentencioso, sobre el histórico lo sapiencial, sobre el legislativo lo apremiante y severo: en dos palabras, un profeta hablando era un entusiasta tribuno, cuyos pensamientos, aunque a veces triviales, iban envueltos en tantos enigmas, proferidos con tal vehemencia, sostenidos con tantas amenazas, revestidos de tales formas, y acompañados de unos ademanes y gesticulaciones, que con razón fueron mirados más de una vez como dementes o atrabiliarios, cuya insania les impulsaba a prorrumpir en aquellas declamaciones conminatorias contra reyes poderosos y pueblos, que hubieran impuesto a cualquier hombre prudente y juicioso.
Así era que usaban en el lenguaje ciertas fórmulas o notas que los distinguían de todo orador, de todo predicador, por elocuente que se suponga: las etopeyas, prosopopeyas y metáforas eran tan atrevidas, que jamás se usaron semejantes: el enálage de tiempo era tan frecuente en ellos que, prediciendo, parecían historiadores más bien que profetas: arrogábanse con frecuencia las atribuciones divinas, como castigar, infundir espíritu, mandar males, apiadarse, perdonar y salvar: llamaban a sus predicciones visiones, grandes visiones, sueños, ensueños, pesadillas, cargas, mano de Dios, inspiración, oráculo del sempiterno Dios, &c.: últimamente, era carácter del profeta que profetizaba, la libertad en el decir, la severidad en el mandar, la acritud en reprender, la oportunidad en aconsejar, la mediación o intercesión en los castigos, la verdad y precisión en las palabras, la seguridad en los pronósticos, el terrible impulso de la expresión, la autoridad y supremacía sobre pueblos enteros, sobre reyes protervos, ante enemigos mortales, y aun delante de los más crueles verdugos o asesinos.
En medio de tanto oráculo, de tanto signo, de tantos portentos, flores, maravillas, sabias y santas conminaciones, el lenguaje de acción de los profetas imponía más aún que las mismas predicciones, conminaciones y sentencias que proferían; aquella voz ronca, aquellas miradas, aquella actitud corporal, con aquel saco, y aquella ceniza y polvo de que se cubrían, todo aquello aterraba o exasperaba, según la particular disposición de cada uno de los que miraban u oían. Léanse, si no, las descripciones que de sí mismos nos dejaron algunos profetas, como Jacob luchando con el Ángel; Moisés bajando del monte con el rostro radiante, facies cornuta de la Vulgata; Josué espada en mano, con los brazos levantados al cielo mientras duraba la matanza en la ciudad de Haï; Josías destruyendo estatuas y derribando ídolos, y rellenando sus nichos de huesos humanos; Jonás arrojándose al mar y tragándoselo la ballena; Isaías desnudándose de su saco profetal y quitándose sus calzas, en señal de la emigración y desnudez que amenazaban a Egipto y Etiopia; Daniel en medio del lago de los leones; David destrozando al oso, al león, y a Goliath; Ezequiel caído en tierra, boca abajo, al oír el viento aquilón que soplaba, y ver la nube y el fuego y el resplandor que rodeaban a aquel carro misterioso, y a aquellos cuatro grupos de animales que sostenían el trono de zafiro, en medio de aquel arco iris esplendentísimo, semejanza y visión misteriosa de la majestad inefable; el mismo Jeremías, cuyos Lamentos vamos a leer, puesto de pié con otros muchos en el vestíbulo mismo de la cárcel, acabando de ser desatado de las cadenas de Nabuzardam por orden de Nabucodonosor, rey de Babilonia; en fin, cada cual y todos ellos en la actitud más imponente que pueda tomar hombre, eran vivísimas imágenes del espíritu que les animaba, de la ciencia que poseían, de las verdades que predicaban, de la misericordia, de la caridad, celo y amor que habían aprendido en el colegio, y con que la Divinidad los había enriquecido de antemano.
Por eso (y sería muy del caso el referir aquí), había tantos grados de profetización, y tantos órdenes de profetas, cuyos nombres aún se conservan en los sagrados libros; pero el tiempo apremia y debo circunscribirme: veintiséis, cuando menos, conocemos, señoras y señores; veintiséis especies, grados u órdenes enumera el sapientísimo Arias Montano, cuyos nombres siquiera debemos referir, ya que no nos sea posible detenernos a describir los caracteres esenciales de cada uno de ellos. Videntes, fervorosos o enviados, visionarios o espectantes, hombres divinizados, sabios, sabihondos, entendidos, sabidillos o ariolos, enredadores, ascéticos, magnetizadores, prestidigitadores y prestidigitadoras, astrólogos, encantadores, magos, sonámbulos, nigrománticos, soñadores o ensoñadores, habladores o charlatanes, fatídicos o fatalistas, poseídos, ventrílocuos, silbantes o sibilantes, vanilocuos, fascinadores, sortílegos, idólatras o paganos; en fin, profetas mayores y profetas menores: tales eran las categorías y grados de los que salían de los colegios profetales o proféticos.
De entre éstos, y como profetas mayores, contamos a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel; y como menores a Oseas, Joel, Amós, Hobadías, Jonás, Micheas, Nahum, Habakuk, Sofonías, Haggeo, Zacarías y Malachías. Jeremías, pues, es uno de los más grandes profetas que salieron de la escuela de Jerusalén, a cuyas inmediaciones nació. Era natural de Anathoth, junto a Jerusalén, de estirpe sacerdotal, hijo de Helcías, en tiempo del rey Josías; profetizó más de cuarenta años, y murió, según los mejores críticos, en Egipto, apedreado por los mismos de su nación, que, contra su dictamen, se habían refugiado allí, llevándoselo casi a la fuerza. A los cinco años de destruida Jerusalén, y estando los judíos sus hermanos cautivos en Babilonia, escribió sus Lamentos o Lamentaciones, llorando en ellas la prevaricación y desolación de la Ciudad Santa, de Sion, y de todo el reino de Judah, que ocupó Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevándose cautivos a todos los judíos. En tal ocasión, y con tal motivo, escribió Jeremías este opúsculo o Libro que voy a leer.
En él veréis cómo ostenta el Santo Profeta, llamado por tanto Amante de Dios, de sus hermanos y de su pueblo, su misericordia y los superiores conocimientos que, mediante la divina inspiración y sus estudios, había adquirido en el Colegio: admirareis los grandes rasgos científicos y sapienciales, literarios y divinos, históricos y proféticos que en él dejó consignados; y no podréis menos de entusiasmaros conmigo al leer una composición tan triste como instructiva. Dice así: (aquí se leyó el capítulo 1.º y 5.º de las Lamentaciones.)
Esta, como veis y habréis podido notar, es una endecha, que los griegos llamaron trenos, canción triste, cuyo metro, rima o entonación original desconocemos; y sólo podemos decir que, a imitación de algunos Salmos, guarda la forma acróstica, esto es, cierto artificio en que juegan las letras del alefato hebreo por primeras de cada verso: sobre lo cual quiero también daros alguna idea, para que admiréis más y más lo divino y de buenas humanidades que arroja este santo Libro.
Era y es hoy el acróstico, tomando el nombre del griego, ese género de composición poética en cuyos versos juegan, como iniciales, ciertas letras que, leídas juntas, dan un nombre o sentencia notable, como Ave María, Jesús María y José, &c. Esta puerilidad, que tal puede llamarse, tuvo origen en el acróstico hebreo; el cual, a la verdad, no daba con las iniciales de sus versos palabra o sentencia alguna, sino un resumen, compendio o símbolo del gran pensamiento que en cada verso se consignara: atended.
Las letras hebreas tenían todas un nombre, como es claro, y una figura razonada; pues este nombre, el más análogo a la figura, y la figura misma, simbolizaban una idea fundamental en el orden de las ideas: v. g. aleph, jefe; beth, casa; guimel, camello; daleth, puerta; he, afecto, &c., simbolizaban las ideas de creación o criador, criatura o existencia, propiedad, seguridad o justicia, amor, &c. Poniendo, pues, los hebreos estas letras por iniciales de la primera palabra de cada verso, manifestaban, mediante ella, la idea o pensamiento que se consignaba en el verso; idea, se supone, o pensamiento análogo al asunto de la composición: así, en estos lamentos, las ideas son creación u origen del lamento; existencia o consistencia de él; propiedad, justicia y afecto con que se hacía, &c. Ved aquí una opinión mía, que me atrevo a proponer, aún a trueque de parecer atrevido, por dar alguna razón de un procedimiento poético que hasta ahora ha estado envuelto en la más densa oscuridad, a pesar de haber dejado traslucir ya algo San Jerónimo en el prólogo que le puso a este Libro. ¿Sería, digo, un resumen anticipado, o una especie de histerología del contenido de cada verso, la letra con que se empezaba? Leed lo que sobre ello digo en mi prólogo, y leedlo todo, y veréis qué de reflexiones piadosas se desprenden de estos preciosísimos Trenos.
Los capítulos 1.º, 2.º y 4.º son acrósticos sencillos, esto es, cada verso principia con cada letra; veintidós letras había en hebreo; veintidós versos cada capítulo; veintidós pensamientos se consignan en ellos. Mas, el capítulo 3.º tiene el acróstico triple, esto es, cada letra encabeza tres versos, de modo que el capítulo tiene sesenta y seis versos. Vuelvo a preguntar: ¿habría algún misterio en esta trinidad de letras, de ideas y pensamientos? Aleph, Aleph, Aleph; Beth, Beth, Beth; Guimel, Guimel, Guimel, &c., ¿serían algún simbolismo alusivo a las sobrenaturales verdades de nuestra Religión? Ved aquí cuándo y cómo puede saltarse de la letra al espíritu de la Biblia, en donde tantos misterios se encierran: ved aquí lo que es lenguaje y libros sapienciales, en donde todos leen, todos entienden, todos sienten; mas, cada uno siente, entiende y lee según su capacidad; porque, como dicen teólogos, filósofos, naturalistas, políticos, matemáticos y todo linaje de sabios, quidquid recipitur, ad modum recipientis recipitur: dispensadme, y no lo tengáis por pedantería, sino por respeto al primero que lo dijo: cualquiera cosa que se recibe, a medida del recipiente se recibe. Pensad, pues, y meditad sobre este alefato simple y triple, sobre esta unidad y trinidad, sobre este gran profeta que narra y profetiza, que llora y consuela, que conmina y promete, que aparece y está lleno de misericordia y verdad, del verdadero espíritu de Dios.
Por último, os leí su oración, que es el capítulo 5.º y último de los Trenos, y ya oiríais que empezaba cada verso con una letra de nuestro abecedario; y como nosotros tenemos veintiocho letras, y los versos son solamente veintidós, hemos tenido que partir los cuatro penúltimos para que aparezcan nuestras veintiocho letras empezando verso o medio verso, que llamamos hemistiquio. De este modo he querido yo darle cierta homogeneidad a la composición, en cuanto a la forma, ya que tan homogénea, natural y divina se ostenta en su esencia, en sus sentimientos, pensamientos y misterios. He dicho.
Sexta conferencia:
Sobre la higiene de la mujer, por D. Santiago Casas.
Señoras:
En las precedentes Conferencias, distinguidísimos pensadores y poetas han tenido el honor de tratar delante de vosotras diversas cuestiones literarias, históricas, morales, religiosas y hasta jurídicas; el género de estilo propio de la mayor parte de estas materias ha permitido a mis ilustrados predecesores dar libre carrera a sus grandes dotes oratorias.
En este momento la escena va a cambiar completamente de drama y de decoraciones; de las altas y pintorescas cumbres adonde debisteis elevaros en las sesiones anteriores, voy a traeros a un terreno muy llano y muy monótono; al prosaico terreno de la Salud.
Una sola reflexión me ha alentado a aceptar el desairado papel que me harán desempeñar, no sólo mis escasas facultades, sino el asunto mismo en que debo ocuparme, y ha sido la de que, si bien es en las accidentadas y majestuosas cumbres donde se elevan orgullosos los cedros, los pinos y los demás árboles que le suministran a la Poesía su botánica habitual, es en las monótonas pero fértiles llanuras donde crecen principalmente los trigos y demás plantas de que sacamos la mayor parte de nuestros alimentos, sin los cuales no podría haber, ni poetas para cantar a las cumbres, ni entusiastas para aplaudirlos.
Prosaico en extremo será mi estilo; oblígame a ello, en gran parte, lo confieso, mi falta de talentos oratorios; pero con la misma franqueza declaro que, aun cuando el cielo me hubiese dotado de esos talentos, procuraría ser en este momento lo más prosaico posible. Los adornos de la retórica, indispensables en las bellas letras, son en general un grande inconveniente al discutir o explicar asuntos puramente científicos. En éstos, la exactitud y la claridad, que son sus más bellos atavíos, viven raras veces en bien equilibrado consorcio con las licencias, por no decir con las exageraciones, que casi siempre se deslizan en el lenguaje poético.
Me concretaré, pues, a ser tan exacto y tan claro como el asunto lo exige, y, si lo consigo, quedará mi ambición plenamente satisfecha.
Todos tememos a la muerte; rarísimas son las inteligencias bastante serenas, los caracteres bastante bien templados, para considerarla impasibles, consolándose con la reflexión de que es una necesidad ineludible, impuesta a todos los seres vivientes. Sin embargo, pasamos la mayor parte del día haciendo cuanto podemos para atraer sobre nuestras cabezas esa siniestra guadaña, cuya sola imagen nos hiela de espanto.
Cuando nos sentimos gravemente enfermos, clamamos por el médico, tenemos una fe ciega, casi supersticiosa, en su poder; lo escarnecemos y ridiculizamos si no satisface nuestras pretensiones, que a menudo no se extienden a nada menos que a que altere las leyes fundamentales de la naturaleza. Pero tan pronto como nos creemos sanos o levemente indispuestos, acogemos sus consejos con irónico desdén.
Tiempo es ya de que el fruto de sinnúmero de trabajadores, amantes de la ciencia y de la humanidad, no se seque esterilizado por la ignorante indiferencia del público; tiempo es ya de que, en vez de estarnos poniendo a cada paso al borde del abismo, en vano señalado por los hombres más competentes, para pedirles socorro tan sólo cuando nuestros propios desatinos nos han precipitado con una violencia a la cual nada puede resistir, empecemos a practicar el axioma de toda persona sensata: Mil veces más vale evitar que curar.
Nunca se ha tenido menos derecho que hoy para quejarse de la impotencia de la Medicina. En vez de fijarse uno exclusiva y puerilmente en los casos en que, si su eficacia queda desairada, es porque jamás se han hecho ni se harán milagros, hágase con imparcial criterio el balance de sus recursos y de sus beneficios actuales, y se confesará que no es ella la que más triste papel representa en el cuadro del progreso científico moderno.
Hase enriquecido el arte médico, en el siglo actual, con cierto número de procedimientos, gracias a los cuales se puede hoy restablecer la salud en casos que antes eran incurables. No es ésta la ocasión de enumeraros esos procedimientos, que bastan por sí solos para hacer a nuestro arte acreedor a la gratitud de la humanidad entera.
Quizás más trascendentales aún, tanto al punto de vista práctico o de aplicación, como al científico puro o especulativo, son los progresos hechos en un nuevo género de estudios, al cual, desde hace algunos años, se entregan con afán los médicos eminentes de todos los países, y que consisten en determinar los signos que de antemano, y a veces con muchos años de anticipación, permiten sospechar enfermedades que aun no existen en el individuo, pero que una vez que han llegado a su madurez son casi siempre mortales, o por lo menos incurables.
No puedo entrar tampoco en detalles sobre este particular, por ser también del dominio de la Medicina propiamente dicha; pero debo advertiros, para vuestro bien, que más de un padre y de una madre habrá que quizás algún día llorarán sin consuelo la ignorante tranquilidad con que observaban en uno o en varios de sus hijos, síntomas que atribuían a insignificantes indisposiciones, y que, en realidad, eran el primer grito de alerta de una enfermedad que más tarde debía llevarlos a la tumba, a la cual hubiera podido sustraerlos un tratamiento racional, empleado a tiempo.
En fin, grandes han sido también los progresos cumplidos en esta parte de la Medicina, que se propone, no curar las enfermedades, sino evitarlas; en otros términos: conservar la Salud.
Este arte, rama del vasto arte médico, se llama Higiene, y será el tema exclusivo de esta Conferencia.
No hay espectáculo más ridículo que el de un ser que tiene la pretensión de llamarse ser inteligente, y que ignora lo que conviene y lo que perjudica a su Salud, y por consiguiente a la conservación de su vida, o que sólo posee sobre este particular ideas disparatadas, como sucede desgraciadamente con la inmensa mayoría de personas de todas clases, empezando por las más elevadas.
Todo el mundo proclama que es indispensable para todo individuo, de ambos sexos, conocer las reglas fundamentales y más usuales de la Higiene, y sin embargo, hasta ahora, que yo sepa, en ningún país se ha hecho entrar seriamente en la enseñanza, ora privada, ora dada por los gobiernos, a este importantísimo ramo de los conocimientos humanos. Bien entendido que exceptúo a las escuelas especiales de Medicina.
Esperemos que tan inexplicable anomalía no tardará en desaparecer. Hace años que en varios escritos, publicados en la capital del vecino imperio, he ido más lejos aún, y he insistido sobre la urgencia de generalizar, de hacer entrar como parte obligatoria de los estudios de todos los colegios, de ambos sexos, la enseñanza de las nociones más generales del arte médico propiamente dicho, no con el descabellado objeto de hacer un facultativo de cada individuo, sino con el de habituar a todo el mundo a tener un criterio sensato en materia de Medicina. Creo, en efecto, que a este gran vacío de la enseñanza del público se debe el descreimiento de gran número de familias en la verdadera ciencia, y la prosperidad de los más escandalosos charlatanismos médicos.
En efecto, ni la Higiene, ni la Medicina tienen nada absolutamente de misterioso; sus principios fundamentales son tan sencillos, tan claros, tan accesibles a todas las inteligencias, como los de todas las demás ciencias y artes; sólo en retener las leyes de detalle, y en saber aplicar los principios generales a cada caso particular, es donde reside la dificultad, cuyo vencimiento exige un estudio y una práctica especiales.
Todas las causas de conservación o de destrucción de nuestra salud y de nuestra vida tienen que residir forzosamente en una de estas dos partes: en nuestro cuerpo, cuyo modo especial de arreglo se llama organización, o fuera de nuestro cuerpo.
Si la causa de destrucción reside en nuestro propio cuerpo, entonces ya hay enfermedad, y sólo toca al médico el descubrirla y curarla. Si la causa reside fuera de nuestro cuerpo, entonces sólo hay amenaza de enfermedad, y a la higiene toca alejarla.
La primera condición para practicar las reglas de la higiene consiste en conocerse uno a sí mismo. Esto quiere simplemente decir que nunca debe desoírse la voz de la experiencia cuando, por medio de repetidos castigos, nos grita que una cosa no nos conviene, y es un error muy perjudicial persistir en hacer esa cosa tan sólo porque otra persona la ha hecho siempre impunemente. No todos tenemos lo que el vulgo llama la misma naturaleza, y lo que la ciencia distingue por los nombres de temperamentos, idiosincrasias, &c.
Así, por ejemplo, entre los diversos tipos generales llamados temperamentos, hay uno, que es el más frecuente en vuestro sexo, y que es el llamado temperamento nervioso, porque su carácter esencial es la actividad exagerada de todos los actos vitales inherentes a la sustancia nerviosa. Podréis reconocer este temperamento en los caracteres siguientes: diversas impresiones, que en la mayor parte de los individuos pasarían casi desapercibidas, en el nervioso adquieren una intensidad exagerada, que raya en enfermiza; los movimientos, habitualmente separados de las sensaciones que los provocan, por un intervalo mayor o menor, durante el cual la inteligencia determina lo que se debe hacer, y trasforma a la tendencia instintiva en acto de voluntad sólido y bien justificado, siguen sin transición a esas sensaciones, y de ahí procede la frecuencia y la rapidez de los movimientos involuntarios, que los fisiólogos llaman movimientos reflejos, y como consecuencia lógica, lo incompleto de esos movimientos, su aspecto convulsivo, debido a que, antes de que un movimiento se haya verificado, viene otra nueva impresión a provocar otro movimiento en sentido diferente y hasta opuesto; la viveza de los ojos, la movilidad de las facciones y hasta de los miembros, indican la rapidez tumultuosa con que se suceden, con que se atropellan las ideas y los deseos; en este momento piensa el individuo en una cosa, y un momento después ni se acuerda siquiera de ella, y su imaginación y su caprichosa voluntad están galopando a mil leguas de distancia de su punto de partida; un ruido cualquiera, una puerta bruscamente cerrada, producen un grande sacudimiento; se llora con la mayor facilidad, pero con la misma facilidad se pasa del llanto a la risa; en fin, si bien la inteligencia es, la más de las veces, muy aguda, de muy rápida comprensión, en las personas nerviosas, la grande dificultad que encuentran para dar fijeza a sus ideas y a su voluntad, les hace muy antipático un trabajo sostenido, y a cada momento se ven, en la práctica de la vida, lanzadas irreflexivamente al extremo opuesto del punto adonde hubieran querido ir.
En dos principales indicaciones estriba toda la higiene de este temperamento: alejar todas las causas de fuerte impresión, que varían según cada individuo, y modificar profundamente el organismo, dando grande desarrollo al movimiento nutritivo por medio de una alimentación, un ejercicio, &c., apropiados.
Enteramente opuesto al precedente es el temperamento que llamaré apático, impropiamente llamado linfático por muchos autores que no han notado que, si bien ese temperamento coincide a menudo con el linfatismo, puede existir sin él. Por el solo nombre de temperamento apático comprenderéis que las personas en quienes existe son muy difíciles de impresionar, y que, cuando llegan a estarlo, tardan mucho en manifestar exteriormente sus impresiones, por sus movimientos o por sus palabras, de las cuales son casi siempre dueños absolutos; la regularidad que caracteriza los actos de la vida vegetativa existe en toda su pureza; la inteligencia, lo que pierde en agudeza, en vivacidad, lo gana en posesión de sí misma, en aplicación constante; la voluntad es muy difícil de estimular, y, metafóricamente hablando, puede decirse que se necesitaría un cañón Armstrong para agujerear la espesa corteza de impasibilidad dentro de la cual esas personas parecen encastilladas desde su nacimiento; pero, una vez estimulada, adquiere esa gran fuerza de inercia, esa tenacidad uniforme, talmente poderosa, que un célebre político moderno ha podido decir con cierta apariencia de razón: el porvenir pertenecerá siempre a los flemáticos.
Aquí la principal indicación, opuesta a la del temperamento precedente, consiste en dar cierto estímulo al sistema nervioso.
Pudiera citaros muchos ejemplos de otros temperamentos admitidos por los autores; de las llamadas predominancias orgánicas, que hacen que casi siempre es, en varios individuos, tal o cual órgano el que, por su exceso o su falta de energía, se resiente de las modificaciones exteriores; pudiera, en fin, citaros curiosos ejemplos de idiosincrasias, especies de susceptibilidades inexplicables hasta el día, y en virtud de las cuales hay personas que no pueden respirar ciertos olores, oír ciertos ruidos, &c., sin experimentar una grande perturbación.
Pero con lo precedente basta y sobra para llenar mi objeto, que ha sido únicamente el de haceros comprender prácticamente el principio fundamental de la higiene, que es que, al lado de reglas generales aplicables a todos los individuos, hay reglas de detalle, que deben forzosamente ser modificadas según los casos particulares.
Mucho hubiera deseado poder hablaros de diversos puntos de la higiene, que, tales como la alimentación, las habitaciones, &c., interesan a todo el mundo: desgraciadamente la brevedad del tiempo que me ha sido concedido, me pone en la imprescindible obligación de atenerme estrictamente a lo que concierne a vuestro sexo.
Quizás me sea dado tratar en otra sesión de las reglas especiales de la niñez, en la cual haré entrar todo el período que abraza desde el nacimiento hasta la pubertad, y también, a causa de la relación de ambos asuntos, de las reglas que debe observar la madre durante el embarazo y la lactación. En esta conferencia me concretaré a la higiene de la mujer enteramente formada, y al sentar una regla procuraré siempre explicaros los argumentos y los hechos incontestables en que se apoya, a fin de bien inculcar en vuestro espíritu este principio fundamental: que quien dice hoy día ciencia, dice forzosamente leyes exactas, sencillas, claras y comprensibles por todo el mundo.
He adoptado, por parecerme el más conforme a la índole de estas Conferencias, el más práctico posible, el orden que consiste en tratar de los diversos puntos de higiene, según como se van presentando, en general, en el trascurso del día.
Empecemos, pues, por el momento de despertarse y de levantarse.
Por más monstruosa que os parezca mi pretensión, me atreveré a aconsejaros muy seriamente el que os levantéis habitualmente, lo más tarde, en invierno, a las nueve, y si cabe, a las ocho de la mañana; y en verano, a las siete, y si más temprano, mejor.
No es ésta una exigencia banal, sin otro motivo que el rutinario argumento de que así lo aconsejaron nuestros antepasados; acostumbro apoyar mis consejos sobre más sólidas bases.
Hase hecho notar que, de dos individuos que se acostasen a la misma hora, el que se levantase todas las mañanas dos horas antes que el otro, cada doce años habría vivido un año más. Pero argumentos más poderosos aún existen para hacer que todos los higienistas aconsejen el que se levante uno temprano, y he aquí varios de esos argumentos:
Todos los actos de nuestro organismo exigen, para su perfecto y duradero cumplimiento, alternativas regulares de ejercicio y de reposo, que, para la mayor parte de esos actos, coinciden con las alternativas del día y de la noche, y su perturbación acaba siempre por deteriorar las más robustas organizaciones. Nada hay, por consiguiente, más dañino que esa inversión tan frecuente, y tan exagerada en la vida social, de las horas en que esos actos orgánicos deben cumplirse.
Así como para la naturaleza, después de esa semi-muerte periódica que se llama el reposo de la noche, viene la alegre actividad del día, así también para el hombre la mañana constituye una especie de resurrección diaria, durante la cual la energía vital y la resistencia orgánica a los agentes exteriores están en todo su vigor, y hasta las enfermedades febriles e inflamatorias experimentan en ese período del día cierta remisión. ¿Qué puede, pues, haber menos lógico que el desperdiciar tan preciosos momentos, que son aquellos en que más apaciblemente se saborea el placer de sentirse uno vivir? Compárense dos personas, de las cuales una se levante habitualmente temprano y la otra tarde; haga uno sobre sí mismo esta comparación, habituándose a levantarse temprano, y pronto se encontrará una notable diferencia, que será el mejor argumento en pro del consejo que os doy.
El que es madrugador empieza por experimentar, en toda su intensidad, lo que he llamado el apacible placer de sentirse uno vivir, o por mejor decir, resucitar, y de ver resucitar a toda la naturaleza; placer bastante parecido al que todos recordamos haber experimentado en nuestra infancia, cuando un objeto agradable venía a impresionar por la primera vez nuestros sentidos; el pensamiento, dueño de sí mismo, gracias al silencio del mundo exterior, acaricia con predilección las ideas y los proyectos más elevados y más provechosos al mismo tiempo; las malas pasiones, atenuadas por el descanso de la pasada noche, ceden más fácilmente el puesto a sentimientos más nobles; en fin, cada uno puede, con toda calma, hacer la mejor distribución del nuevo día en que va a entrar.
Al contrario, el que se levanta tarde empieza casi siempre el día bajo los más tempestuosos auspicios. La cabeza pesada, los sentidos embotados, la boca amarga y pastosa, un secreto instinto que nos echa en cara el haber miserablemente desperdiciado un pedazo de ese bien precioso que nunca vuelve, y que se llama el tiempo; lo fatigoso de pasar sin transición del reposo completo al bullicioso tumulto del mundo exterior, que desde horas atrás está ya despierto y agitándose; todas estas circunstancias hacen, en esas personas, del despertar un momento de atontamiento y de predisposición a las malas pasiones, que se traduce, cuando menos, por un incesante e indomable prurito de incomodarse uno con todo el mundo; en fin, no habiendo ya ni tiempo ni aptitud para distribuir inteligente y útilmente el resto del día, queda éste abandonado al azar, y acaba el individuo por perder el hábito esencial de ser dueño de sí mismo, y de someter sus actos a la razón.
La verdadera causa de estas diferencias entre el que es madrugador y el que se levanta tarde, se resume en esta sencilla fórmula: la mañana es el momento, por excelencia, de cumplir esa ley impuesta a todos los animales, de ayudar al movimiento nutritivo, espontáneo, por medio de ejercicios musculares voluntarios.
Si no fuese por la premura del tiempo, me sería facilísimo probaros con hechos incontestables que la falta de cumplimiento de esa ley es una de las causas más frecuentes de enfermedades, a menudo mortales; pero ateniéndome exclusivamente a la necesidad de hacer ese ejercicio por la mañana, os aconsejaré que observéis el semblante y la actitud de dos personas, una de las cuales se levante temprano y la otra tarde, y no necesitaréis grande perspicacia para comprender que, en esta última, el abotargamiento de la cara, la torpeza de los movimientos, la mayor sensibilidad al frío exterior, indican un entorpecimiento circulatorio, cuya repetición diaria dista mucho de ser inofensiva.
Una vez levantadas, lo mejor es hacer de seguida las abluciones habituales, vestiros, tomar un ligero alimento, e iros, bien abrigadas, a dar un paseo, combinado de manera que estimule todas vuestras funciones, sin llegar a producir el cansancio.
Por más que, partiendo de sistemáticas y rutinarias preocupaciones, se haya declamado contra las abluciones diarias, con agua fría, por la mañana, todos los más eminentes higienistas modernos están unánimes en aconsejarlas, como uno de los medios más poderosos para evitar gran número de enfermedades, entre las cuales figuran en primera línea los catarros o constipados, los dolores reumáticos, &c.
Nada hay, al contrario, más pernicioso para la salud, nada que más eficazmente favorezca el desarrollo de esas mismas enfermedades que se quieren evitar, que la malhadada costumbre de lavarse con agua caliente o tibia, y os suplico que notéis que no doy este consejo, influido únicamente por las palabras de los grandes maestros de la higiene, sino por haberlo visto, durante muchos años de residencia en el extranjero, universalmente practicado bajo los climas más crudos, y haber podido más tarde hacerlo cumplir, bajo mi inspección, en climas muy suaves de nuestra misma España, siempre con brillantes resultados.
Añadiré, por creer que esto tendrá a vuestros ojos una importancia capital, que esas abluciones diarias con agua fría, no sólo conservan la salud y preservan de varias enfermedades, sino que son quizás el mejor, el único medio verdadero de dar a las carnes una firmeza, y a la piel una frescura, haciendo desaparecer las arrugas anticipadas, que explican que esta costumbre haya adquirido, de no ha muchos años, tan extraordinaria aceptación, no sólo en la mayor parte de Europa, sino en toda la América del Norte.
Sólo que, lo mismo que sucede con todas las cosas, esas abluciones exigen ciertas reglas indispensables, que las hagan compatibles con el temperamento, constitución, &c., de cada individuo, y la determinación de esas reglas pertenece necesariamente al dominio del médico.
Las abluciones me traen naturalmente a hablaros de los diversos cosméticos.
Llámanse así las sustancias que se aplican a ciertas partes del cuerpo humano, con uno de estos tres objetos: conservarles a esas partes sus cualidades naturales, ocultar sus defectos, o remediar las alteraciones inseparables de los progresos de la edad.
Durante muy largo tiempo, el estudio de los cosméticos ha sido del dominio exclusivo de los perfumistas. En virtud a una débil concesión hacia esa cruel tendencia que tenemos todos a ridiculizar al individuo que procura ocultar sus defectos físicos, los médicos, los higienistas, y aun los farmacéuticos, hubieran creído rebajarse, pareciendo ocuparse de esa cuestión.
Felizmente desde hace años la opinión ha cambiado completamente sobre este particular, y no sólo los profesores más eminentes de Higiene y de Farmacia se han consagrado a esos estudios, sino que hoy día se reputaría muy incompleto un tratado de cualquiera de esas dos materias que no les concediese a los cosméticos cierto número de páginas.
Tres causas principales han producido este grande cambio en la opinión: la primera y la más importante ha sido el haber descubierto que mediante la especie de pasaporte que les daba el cándido rótulo de «Perfumería», circulaban entre las manos de todo el mundo infinidad de preparados de tocador, en cuya composición entraban varias sustancias de las más venenosas. Un célebre profesor de Farmacia de la Escuela de París, habiendo analizado 65 composiciones que tenían libre curso en las perfumerías, y en cuya malicia nadie hubiera sospechado, encontró en ellas: arsénico, plomo, nitrato de plata, mercurio, opio, cantáridas, &c., y muy fácil me sería citaros el nombre de la mayor parte de esas composiciones.
Ahora bien, no se necesita grande instrucción para comprender que, más o menos pronto, la aplicación cotidiana de esas sustancias tiene que acabar por producir accidentes bastante graves, cuya causa se busca a menudo en vano.
La segunda causa ha sido el escandaloso abuso que se hacía de la credulidad del público, anunciándole en todos los periódicos resultados que, en caso de realizarse, nos harían creer que habíamos vuelto a los tiempos mitológicos.
La tercera, en fin, ha sido la justa reflexión de que, si bien es digna de ser ridiculizada la persona que, a fuerza de pretender lo imposible, sólo consigue transformar su representación humana en una especie de disparatado mosaico, en cambio, nada hay de censurable en que, principalmente las señoras, procuren dentro de los límites racionales conservar, y si cabe, alcanzar esa belleza que nosotros mismos, que tanto nos preciamos de despreocupados, de estoicos, &c., somos precisamente los que se la hemos enseñado a estimar, concediéndole casi siempre el primer puesto en nuestros acatamientos.
Imitando, pues, a mis ilustres predecesores en esta cuestión, al mismo tiempo que sentaré brevemente las reglas generales, indicaré las mejores fórmulas o composiciones, para que puedan prepararlas en su casa las personas que no tengan a mano un perfumista, y mejor aún, un farmacéutico, que les merezca plena confianza.
He aquí las principales reglas para la conservación de la boca: hacer reponer los dientes que falten, al menos siempre que su ausencia impida la perfecta masticación de los alimentos. Raro será el médico que no haya observado en su práctica casos de dispepsia o digestiones penosas, debidos casi exclusivamente a esta causa. Los dientes alterados deben ser, a toda prisa, asistidos por un dentista inteligente y concienzudo: dos o tres casos he tenido en mi práctica, de fístulas de la boca, tan desagradables como asquerosas, que después de haber resistido a diversos tratamientos, cedieron tan pronto como se extrajo una muela cariada.
Todas las mañanas, en vez de frotar duramente los dientes y las encías con un cepillo duro, debe tan sólo pasearse sobre ellos, en todos sentidos, un cepillo suave, mojado en agua privada del frío, y es igualmente con esta clase de agua con la que se debe enjuagar la boca después de comer y antes de acostarse.
Puédese, si se quiere, aromatizar esta agua con algunas gotas de un licor aromático, como, por ejemplo, con el agua de Botot, o el elixir odontálgico de Pelletier, &c., pero con la precaución de emplear estos licores en cantidad mínima, en la estrictamente necesaria para aromatizar el agua, sin darle el menor gusto acre.
De tiempo en tiempo, pero lo menos a menudo posible, para limpiar la dentadura se puede emplear, en forma de polvo, la preparación siguiente, que es una de las mejores: carbón de leña y corteza de quina roja, una onza de cada una, reducidas ambas sustancias a polvo impalpable; azúcar bien tamizada, media onza; aceite volátil de menta, cuatro gotas. Estos polvos son principalmente útiles cuando las encías están flojas, descoloridas y se desangran fácilmente; pero, fuera de ese caso, es preciso ser muy parco en el empleo de toda clase de polvos, porque, usados a menudo, acaban por alterar el esmalte.
Sobre todo, hay que ser muy circunspecto en el uso de polvos, opiatas, &c., cuya composición se ignora, pues su mayor parte sólo deben a los ácidos que contienen la blancura que por un momento dan a los dientes, haciéndola pagar demasiado caro a expensas de su duración.
Terminaré este punto advirtiendo que el mejor medio de conservar a la boca su frescura, a las encías su firmeza, y a la dentadura su solidez, consiste en abstenerse de alimentos y de bebidas ácidas o abundantes en especias, que deterioran muy fácilmente su esmalte, y, en general, de todas las sustancias de difícil digestión, pues en esta reside uno de los principales puntos de partida de las alteraciones dentarias.
Conservar a los cabellos su flexibilidad y su brillo; impedir su caída; hacerlos volver a salir cuando se han caído; modificar su color: tales son los resultados que se buscan al emplear los diversos cosméticos de la cabellera.
Es incontestable que hoy día se consigue curar la alopecia; se puede, en otros términos, hacer volver a salir los cabellos que parecían perdidos para siempre, en casos en que antes este resultado era imposible. Pero no hay que forjarse ilusiones: esto no se obtiene ni se ha obtenido nunca, a menos de una grande casualidad, por la acción específica de ninguna de esas pomadas, licores, &c., pomposamente anunciadas; sólo a la ciencia seria y decente le ha tocado el honor de conseguir estas brillantes conquistas, de las cuales pude observar gran número de ejemplos muy notables en los servicios médicos de los célebres dermatólogos Gibert, Bazin, Hardy y Cazenave.
La regla general en esta materia, y su recuerdo os evitará muchos desengaños, es que sólo es curable la alopecia debida a enfermedades de la piel o a deterioraciones de la economía, que debilitan la secreción de los pelos, sin que haya por eso destrucción del folículo que los produce. Una vez este destruido, la alopecia es incurable sin esperanza.
Curar la enfermedad de la piel; disipar la alteración de la economía que sostienen la alopecia: tal es, en esos casos, el único tratamiento racional, y perfectamente comprenderéis que sólo un facultativo puede intervenir aquí útilmente. Contentareme, pues, con indicaros una de las mejores fórmulas para ayudar localmente los efectos del tratamiento general: médula de buey preparada, onza y media; aceite de almendras, tres dracmas; sulfato de quinina, dos escrúpulos; bálsamo del Perú, un escrúpulo, y hágase una pomada.
Lo que sí está en la mano de las personas más ajenas al arte médico, es observar las reglas siguientes, que son las más a propósito para disminuir, y aun impedir, la caída de los cabellos: el peinado que mejor conviene a las mujeres, y principalmente a las jóvenes, es el que consiste en tener los cabellos suavemente levantados, y lo menos apretados que se pueda, en alisarlos cuidadosamente, en disponerlos en anchas bandas, de modo que estén siempre y fácilmente aireados; en desenredarlos por la mañana y por la noche, en cepillarlos con cuidado y con ligereza al mismo tiempo, en enrollarlos suavemente. Si las necesidades del peinado obligan a apretarlos, a atarlos fuertemente, es preciso tener el cuidado de dejarlos descansar, de mantenerlos flotantes durante algún rato, por la mañana y por la noche.
El encresparlos, el rizarlos con el hierro caliente, irrita la piel, deseca los pelos y facilita su caída; otro tanto sucede con el uso de peines muy duros.
Hay personas que tienen los cabellos naturalmente grasientos; circunstancia que puede contribuir a su caída. Esas personas harán bien en lavarse de tiempo en tiempo la cabeza con una solución tibia que a menudo ha dado muy buenos resultados y que se prepara disolviendo dos escrúpulos de borato de sosa, en 10 onzas de agua destilada, y añadiendo unas cuantas gotas de esencia de vainilla. Es indispensable, además, que se priven de usar pomadas y, en general, toda clase de cosméticos de la cabellera, so pena de aumentar la secreción ya demasiado abundante de su cuero cabelludo, de alterar la raíz del pelo, provocar su caída, y a veces hacer nacer una erupción, que contribuye a la calvicie.
Al contrario, hay personas que tienen los cabellos muy secos, muy áridos, lo cual los hace muy quebradizos, y es otra causa frecuente de alopecia prematura. A menudo, en este caso, se consigue evitar ésta, teniendo cuidado de no dejar pasar ningún día sin atenuar la sequedad excesiva del cuero cabelludo por medio de unciones con pomadas, entre las cuales una de las mejores consiste en: médula de buey preparada, onza y media; aceite de almendras amargas, tres dracmas; pero es preciso cuidar que no llegue a ponerse rancia, y se deben untar los cabellos en todo su largo y en su raíz, separándolos unos de otros.
Con respecto a los cosméticos destinados a teñir los cabellos, triste subterfugio que sólo sirve para darle al que a él recurre, un trabajo fastidioso sin conseguir engañar a nadie, sólo diré que los que podrían ser inofensivos, la infusión del nogal, el carbón de corcho, &c., se destiñen de seguida, y que los que dan un color sólido están necesariamente preparados, al menos todos los que hasta el día han sido analizados, con sustancias todas venenosas, tales como las sales de plomo, las de plata, &c.; y que además de su acción local, que consiste en secar, arrugar e irritar la piel, provocando varias erupciones y la calvicie, producen una intoxicación lenta.
Entre los diversos cosméticos de la piel, se colocan, por orden de incontestable utilidad: los jabones, que desembarazan la piel de las materias grasas, y por medio de la fricción, de los cuerpos extraños que la ensucian, penetran entre las desigualdades del epidermis, devuelven a la piel su elasticidad y su permeabilidad, &c. Su primera cualidad debe ser que la materia grasa y el álcali, que los componen, estén combinados en bien calculadas proporciones. Uno de los mejores es el jabón de Thridace, del fabricante Violette.
Las personas que tienen la piel seca y pronta a agrietarse, harán bien en usar de ciertas composiciones grasientas, entre las cuales una de las mejores es el cold-cream bien preparado. Pero es un absurdo el que, por una especie de moda, quieran hacer uso de esas mismas composiciones, las personas que tienen la piel naturalmente grasienta. Muy al contrario, éstas deben emplear con preferencia ciertos líquidos que contribuyen a secar la piel: tales son los diversos vinagres de tocador.
No hay inconveniente ninguno en mezclar con el agua de las abluciones una pequeña cantidad de ciertos líquidos, tales como el agua de Colonia, de Farina, el aguardiente de lavanda con ámbar, &c., que tienen por único objeto perfumar el agua, y darle al cuerpo un olor agradable; pero es indispensable emplearlos siempre en pequeña cantidad y mezclados con mucha agua.
El tratamiento de los granos y diversas otras erupciones cutáneas es del dominio del médico. Contra las pecas no hay más que un paliativo: evitar la luz solar, y concretarse a dos lociones diarias con agua de salvado o con sustancias emolientes análogas; en cuanto a los elixires maravillosos, hasta ahora todos los anunciados han hecho fiasco completo.
Y ¿qué diremos de los diversos afeites o coloretes? Los hay blancos, para atenuar el color subido de la piel, disminuir sus arrugas, sus pliegues; rojos, para dar frescura a las mejillas; azules o negros, para fingir venas, que a veces no han sido jamás descritas en ningún tratado de anatomía, para aumentar las dimensiones aparentes de los ojos, &c., &c. En fin, los hay de todos colores, y desgraciadamente de todas calidades, porque al lado de unos pocos inofensivos, hay otros muchos muy dañinos.
La mayor parte de los afeites blancos contienen un preparado de plomo bastante venenoso. De todos, el mejor y más inofensivo es el llamado blanco de Thénard, compuesto de partes iguales de flores de zinc y de talco.
Entre los rojos, los mejores son los que se expenden bajo forma líquida, y se debe siempre buscar que su base sea la cochinilla, el cártamo, &c. En el comercio se encuentra un colorete, llamado rojo líquido de Sofía Goubet, que es muy estimado.
Para terminar este asunto, no puedo resistir al deseo de citaros textualmente las palabras de un eminente higienista extranjero:
«En resumen, muchos de los pretendidos cosméticos que acabamos de enumerar, y muchos otros que callamos, además del peligro que puede resultar de la absorción de partículas tóxicas (es preciso advertir que el autor acababa de hacer una revista de casi todos los cosméticos, tanto de los malos como de los buenos), alteran la piel, la cauterizan, la irritan crónicamente, o le comunican un color lívido y un aspecto arrugado, que depende de la pérdida de su retractilidad, de la disminución de la circulación capilar; y en algunos casos, el agua, con la adición de un principio estimulante, tiene por efecto sostener la firmeza de los tejidos cutáneos, corregir su atonía, su vascularidad pasiva, su disposición varicosa... Pero el agente más eficaz y más sencillo para la limpieza es el agua, y en cuanto a la frescura y al hermoso color del cutis, en cuanto a los atributos lisonjeros de la exterioridad, sólo pueden comprarse a costa de la salud general. Un régimen bien ordenado, la sobriedad y la moderación en todas cosas, son los cosméticos más seguros; obran de dentro afuera, y hacen que las ventajas de la exterioridad, lejos de ser una mentirosa apariencia, denoten la salubre elaboración del fluido alimenticio y la regularidad de todas las funciones.»
¡Cuánto quisiera poder aún deciros sobre los vestidos, el ejercicio, la costura y otras ocupaciones propias de vuestro sexo, &c., &c.! Pero ha llegado el momento en que debo ceder el puesto a más instruidos y más amenos compañeros. Apenas he empezado el estudio higiénico del día de la mujer, y me veo obligado a interrumpir mi tarea. ¡Talmente es vasto el asunto!
Mucha gratitud os debo por haber acogido tan benévolas mi árido y pesado discurso; pero creo que habré bien satisfecho esta gratitud, por grande que sea, si he llegado a conseguir que esta Conferencia os haga entrever estas dos verdades fundamentales: la una, teórica, que mil veces más bella y más fecunda es la ciencia, en su cándida desnudez, que el enfático charlatanismo con sus mentirosos oropeles; la otra, esencialmente práctica, que la primera regla, la regla capital de todo buen gobierno, tanto privado como público, es que Mil veces más vale evitar que curar.
Sétima conferencia:
Influencia de la madre sobre la vocación y profesión de los hijos, por D. Segismundo Moret y Prendergast.
Señoras y señores:
El asunto con que voy a tratar de ocupar vuestra atención por breves momentos es un asunto generalmente tema de las conversaciones de todos los días; asunto que pasa por vuestros labios, que ocupa vuestro espíritu, ligeramente sí, pero que por la misma continuidad con que se trata, la insistencia con que se repite, y el encanto que tiene para todos, no sólo se recuerda a cada momento, sino que está arraigado en todos los espíritus, revela a cada instante su fuerza y su valor.
Ese asunto, Señoras, es aquel sobre el cual aconseja el padre a su hijo cuando le habla de la que un día será su esposa; ese asunto es del que, en frases veladas por el pudor, habla el amante a su amada al edificar con ella los castillos del porvenir; es aquel que se consagra con una sola frase cuando decimos la madre de nuestros hijos; es, en fin, aquel recuerdo que va unido a los actos de nuestra existencia cuando en los últimos años, recordando nuestra vida, y sintiendo renovarse en nuestro espíritu el aliento de la juventud, siente el hombre elevarse en su mente el recuerdo de su madre; es, en una palabra, la influencia que la educación y que las ideas de la mujer tienen en la educación, en la vocación y en la profesión de sus hijos, y hasta pudiera decirse en la vida entera del hombre. Hoy, sin embargo, sólo hablaré de la vocación y de la profesión.
Realmente, Señoras, la educación es infinita; principia desde el primer instante, y no concluye hasta el último de nuestra vida; es una serie continua de impresiones que cada momento se suceden y a cada paso nos asaltan; impresiones que, modificándonos hora tras hora, nos llevan insensible, pero continuamente, al destino que los hombres tenemos en la sociedad, desde que en ella entramos hasta el momento en que salimos de ella.
Pero, al lado de este carácter de continuidad, de persistencia, hay en la educación otro rasgo muy importante, acaso más importante que el primero, cual es la influencia que ejerce en nosotros cuanto nos rodea, nuestro siglo, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra patria; cuantas relaciones, en una palabra, ligan al hombre con la sociedad. Y esa influencia tiene el privilegio de modificarnos constantemente.
Por esto, cuando no tenemos un gran fondo de ideas y de carácter, cuando no estamos muy seguros de nosotros mismos, cuando carecemos de energía, entonces la educación nos cambia insensiblemente, y cuando el hombre vuelve la vista a su pasado y se pregunta quién es, no se reconoce, y pasa por las fases de su vida, sin darse cuenta de sí propio; encontrándose siempre cambiado y transformado, y pareciéndole que no es el mismo.
¿No habéis reparado un fenómeno que ocurre en el mundo físico? Muchas veces contemplamos una serie de objetos que pasa ante nuestros ojos, que llaman nuestra atención y que contemplamos con curiosidad; poco a poco la impresión se debilita, los objetos siguen desfilando, y ya principian a sernos indiferentes, y pasan y siguen pasando, y cuando ya no están delante, y nos preguntamos lo que hemos visto, nos parece que nada ha sucedido, y sin embargo, al volver la vista sobre nosotros, nos encontramos cubiertos del polvo que levantaron al pasar, de aquella atmósfera impalpable, formada por ellos; polvo y atmósfera que nos cubre, que nos rodea sin sentirlo.
De aquí es que en la educación podemos y debemos distinguir dos partes. La educación que se hace por nosotros mismos cuando ya estamos lanzados a la vida, y la educación que precede a la primera, la preparación. Sólo quiero hablaros de la preparación a la educación.
Ella es la que forma el espíritu del hombre bajo tres puntos de vista enteramente distintos, a saber: modo de comprender y de conocer las cosas; modo de sentirlas, y modo de perseguirlas o quererlas. Bajo estos tres aspectos se forma la preparación de la vida.
Su primer aspecto es el conocimiento, la inteligencia.
Principia en el niño, con esa curiosidad persistente con que pregunta a su padre el porqué de todo, fatigándole para conocer la razón de lo que le rodea; se desarrolla en la juventud, en ese sentimiento que lleva al hombre al deseo de instruirse y perfeccionarse, persiguiendo con avidez ideas tras ideas. Llega, en fin, la edad viril (momento de crisis de nuestras ideas), y entonces la ávida curiosidad se va a tornar en razón; pero en todos estos momentos, sólo quien está al lado del niño, al lado del joven, es quien puede formar e iluminar su espíritu, al decirle el porqué de las cosas; quien puede únicamente guiar esa razón, todavía inconsciente, es la madre, que contesta a sus preguntas, que se ingenia para hallar la respuesta, a veces imposible, a la infantil curiosidad; que se adelanta a las misteriosas revelaciones de la juventud; que comprende las impaciencias del genio que se revela; y ella, por tanto, debe saber que lo que importa es dar fuerza a esa razón, solidez a esa inteligencia, impidiendo que la curiosidad degenere en puerilidad, el estudio en pasatiempo, la razón en fantasmagoría, el deseo de saber en preocupación; que lo que importa, en fin, es que ese espíritu se forme fuerte, vigoroso, enérgico, guía único de nuestros pasos en la vida.
Al lado de la inteligencia, ayudándola y precediéndola, se desarrolla la sensibilidad. En efecto, desde el primer momento la idea de lo bello, bajo la forma de lo agradable, se despierta en el hombre. ¿Quién, desde su primera edad, no ha sentido el encanto del niño ante los vivos resplandores del sol, o ante el espectáculo de los mares? ¿A quién no ha sorprendido la belleza de las flores, la combinación de los colores, y todas esas cosas que forman y despiertan en el niño el sentimiento del arte?
Y este primer movimiento, este primer instinto será después el que guíe, el que ayude, si se desarrolla desde su primera base, para saber amar todo lo bello, todo lo grande, todo lo digno, todo lo elevado.
Pero al mismo tiempo que la educación prepara al hombre bajo este aspecto, su voluntad principia a correr tras un objeto diferente; se fija en un objeto, en seguida lo deja; pasa de una a otra cosa, no sabe nunca lo que quiere, y marcha siempre tras de lo desconocido. Y por eso es preciso que desde los primeros instantes la voluntad se eduque a querer con energía, a fijarse en un objeto, a sostenerse en una resolución, a perseguir un ideal; que sólo hay verdadero mérito donde hay energía, y sólo hay voluntad donde hay persistencia y constancia; que la voluntad que no se sostiene, no merece este nombre.
Pero todo esto nada sería, nada valdría, sin la armonía entre las facultades, eso que es el verdadero secreto de la educación. Sin esto, llega un momento en que el hombre no sabe lo que quiere ni lo que desea; su inteligencia domina la sensibilidad, la sensibilidad entorpece la voluntad, y las mejores naturalezas se esterilizan por esto. En ese equilibrio, en esa armonía consiste todo; así como después de pintado un cuadro, y de contemplarlo el maestro, basta que le dé un ligero toque, un efecto de luz, para que el cuadro, antes sombrío, inanimado, se penetre de vida.
No basta saber sentir, no basta conocer la verdad, no basta amar lo bueno; es preciso que la inteligencia caliente y anime la sensibilidad; que ambas fortifiquen la voluntad, y que se verifique en el alma del hombre esa profunda, sublime armonía, que distingue las naturalezas escogidas, que no piensan sin amar sus ideas, que no aman sin buscar ardientemente el objeto amado, en las cuales el pensamiento es acción, y el sentimiento inteligencia.
No sé si me atrevería, a este propósito, a citar un ejemplo, aunque vulgar, tomado de un gran pensador, y que, aunque extraño a mi juicio, encierra un gran sentido.
¡Cuántas mujeres, decía, que después de desarrollar sus grandes condiciones han caído en el ridículo, hubieran podido armonizar sus facultades si se les hubiese enseñado, desde los primeros años, algo de la realidad que sirviera de contrapeso a los desarreglos de su fantasía! ¡Cuántas mujeres, condenadas a las ocupaciones más materiales, y cuyo espíritu vive encerrado en una grosera naturaleza, habrían visto cambiada su vida si se hubiera vertido en su inteligencia algún pensamiento grande, alguna gota de esa inspiración divina de la poesía!
En este equilibrio, en esta armonía, está precisamente el gran problema de la educación del hombre; de aquí nacen luego la vocación y la profesión.
De ellas voy a hablaros especialmente. Antes de entrar en la vida, ésta nos solicita por todas partes; apenas nacemos, una fuerza poderosa, enérgica, nos impulsa desde la cuna y nos lleva más allá de la tumba. Pero los caminos por donde esa fuerza nos conduce son muchísimos; en efecto, eso a que aspiramos, eso que queremos, eso que deseamos, se nos presenta por mil partes, por mil sendas distintas, como el torrente que baja y se extiende, y después de correr por todas partes, vuelve a precipitarse en el mar.
Ahora bien; esa diferente manera que tiene el hombre de llegar a su fin; esa imposibilidad de unos hombres para ciertas cosas, esa facilidad de otros para realizarlas, es lo que se llama vocación. Esa vocación nace de la limitación de las facultades que nuestra condición individual lleva envuelta consigo: como hemos indicado, cada uno sirve solo para alguna cosa, y entre todos realizamos los fines completos de la vida humana.– De aquí la especialidad de cada uno; especialidad que nace de las condiciones de la educación y de ese equilibrio, sobre todo, de que os hablaba hace un momento.
De la vocación a las profesiones hay nada más que un paso, y permitidme que exponga una idea. Todas las profesiones, todas, son absolutamente iguales; todas llevan al hombre a la realización de un mismo objeto, aunque por diferentes caminos; así como los ríos corren en tantas direcciones, pero siempre buscando el mar.
No es más que la inclinación del hombre a seguir una u otra tendencia, en una u otra cosa, para responder a su fin de acuerdo con su organización. De aquí lo extraño de las preocupaciones que nos circundan cuando nos preguntamos la profesión del niño. La senda es igual; lo que importa es conocer la vocación, el deseo; lo que importa es darle condiciones tales a su vocación, que pueda sin esfuerzo ni fatiga conseguir el fin que se propone, y que bajo cualquiera forma, sea lo útil, sea lo grande, sea lo justo lo que realice.
Por eso es tan delicada la elección de profesión, y cuando llega ese momento, que decide de la felicidad de nuestra vida, a vosotras corresponde preparar nuestro espíritu y formar nuestro carácter y decidir nuestras inclinaciones. Y ¡ay de aquellos que, arrastrados por la preocupación o llevados por estrechas miras, impiden a sus hijos la elección de su profesión! Y ¡ay de todos aquellos que se equivocaron al tomarla! Hay un momento solemne en la vida, momento en que os halláis muchos de los que me escucháis, que recordáis otros muchos, que ninguno ha olvidado: el momento de nuestra vida en que pasamos de la juventud a la edad viril, en que nos decidimos a entrar en esa senda por la cual forzosamente vamos a recorrer ya la vida.– Todo está a nuestro alcance, todo nos sonríe, el porvenir entero; que el porvenir, el universo, está al alcance de nuestra mano: la gloria, las hazañas, las grandes acciones, los resultados del genio, las obras del arte, todo parece nuestro; sólo nos falta querer para obtenerlo.– Y es verdad: aquél es el momento supremo, todo lo grande está allí para nosotros, pero sólo como esperanza; la mayoría lo hemos entrevisto y no hemos sabido alcanzarlo; sólo algunos supieron oír la voz de su vocación; sólo algunos tuvieron a su lado quien supiera ponerlos con pié firme en esa senda.– Felices ellos, porque nada es más triste, más desconsolador, que en medio del camino de la vida pararse un momento, volver la vista atrás, y exclamar con profundo desconsuelo, como tantos exclaman: «¿Qué hubiera yo sido a haber seguido otro camino?»
Ya veis, Señoras, la importancia de la vocación, la importancia de la profesión del hombre; ella es nuestro destino. Pues bien; todo eso, absolutamente todo, os está encomendado, todo depende de vosotras. Bien puede decirse que la vida, el interés de la humanidad está confiado a cada instante a la madre de familia.
¿Quién como vosotras puede comprender la vocación del niño? ¿Quién mejor que vosotras podrá dirigirla y prepararla? No hablaré del padre; nosotros, trabajando siempre, pasando la vida fuera del hogar, preocupados o distraídos, apenas vemos a nuestros hijos y apenas sorprendemos el momento en que se marca su inclinación; nosotros no sabemos halagar sus esperanzas ni animar sus sentimientos; todo esto se nos escapa; apenas si ese mismo alejamiento nos permite obtener el respeto y la autoridad.
Vosotras os encontráis en otro caso; vosotras estáis siempre al lado de vuestros hijos; vosotras sois los primeros artistas de esa interminable obra de la educación del hombre; vosotras sorprendéis las primeras sonrisas en el rostro del niño, falto de expresión para todos, menos para su madre; vosotras solas sabéis descifrar su lenguaje, para todos desconocido; vosotras veláis su sueño, veis nacer y dirigís sus inclinaciones, comprendéis su llanto, en su sonrisa adivináis sus pensamientos, en su turbación sus ideas, en la expresión de sus ojos el pensamiento que abrigan; y si no comprendéis cuál es la vocación de vuestros hijos, o si, comprendiéndola, no sabéis dirigirla, entonces ¡ay de vosotras! porque entonces, como muchas veces sucede, habéis tenido en la mano el fuego sagrado y no habéis sabido alimentarlo. ¡Cuántas veces los padres y las madres son, desgraciadamente, víctimas de no haber sabido comprender y dirigir la inclinación de sus hijos! ¡Cuántas veces un amargo desengaño revela que el hijo había vivido en la familia recibiendo apenas un pequeño barniz, que salta al contacto con el mundo.
Podréis decir a esto que la vocación de un hijo no se adivina tan fácilmente; que no es fácil descubrir y conocer si será un buen guerrero, un poeta, un sacerdote, un jurisconsulto, o un artista, o un pensador. Sin embargo, yo os diré que tal vez el detalle de la profesión se os escape, pero el carácter, la tendencia, la inclinación, ésa no puede escapar a vuestra mirada, porque ésa se os revela a cada instante y os permite distinguir la afición de la vocación, y algunas veces vuestro conocimiento es tan exacto, que os lleva, y ojalá lo hicierais siempre, a poneros frente a nosotros y a impedirnos que nuestras preocupaciones nos hagan labrar la desgracia de nuestros hijos o condenarlos a la impotencia por forzar su vocación.
Y puesto que de este asunto hablo, yo me fijaré en dos puntos de vista que quiero recomendaros; hay dos cosas que dependen de vosotras, y que son la base y el carácter de la profesión y de la educación.
Yo he visto casi con miedo, casi con terror, que el carácter general de la educación en España es prescindir de toda la energía individual, es olvidar al niño, es prescindir de sus inclinaciones naturales, es obligarle a vivir dentro de un molde de hierro. Toda originalidad, toda espontaneidad se persigue, se critica, se ahoga; es preciso que el niño copie nuestro pequeño imperfecto modelo, o se vea hostigado y perseguido, teniendo al fin que sucumbir, o desarrollarse bajo una forma violenta y hostil a todo. Parece que nuestro ideal es tener buenos y tranquilos muchachos, y así lo que se consigue es tener imitadores, pero no creadores; copiantes, pero no artistas.
Huid de esto por el amor a vuestros hijos; sorprended sus aspiraciones, guiadlas, no las contrariéis: lo único bueno que produce el hombre es lo que brota de su interior; la única alegría verdadera es la de realizar sus propias aspiraciones.
Por eso debéis combatir el error fatal de dedicar a los hijos a la profesión de sus padres, sólo porque ellos la tienen: he aquí el medio de hacérseles completamente inútiles. Si queréis que sepan lo que saben sus padres, enhorabuena; pero no olvidéis ensanchar más y más sus horizontes. Si veis al niño sentirse conmovido ante el pobre que le pide una limosna, enseñadle que más allá hay otros infortunios que importa conocer y consolar; si les halagan los conocimientos científicos, decidles que hay nuevas ideas, que se suceden unas tras otras; si quieren crear y componer, contadles la historia de los grandes artistas, que empezaron siempre por pequeñas obras; si sus hábitos, sus costumbres tienden a diferenciarse de lo común, corregid lo extraño, pero conservad lo espontáneo; si, en fin, veis que en el momento de peligro, poseídos de entusiasmo, cogen las armas para defender la patria o las instituciones, no se las quitéis de las manos; no se las pongáis, enhorabuena, pero no se las arranquéis; que más vale llorar algunos años sobre la tumba de un héroe, que vivir algunos pocos días al lado de seres empequeñecidos y cobardes. Originalidad ante todo, fuerza y vigor propios, energía individual: la humanidad necesita vivir de sí propia, y el depósito de sus progresos está en la naturaleza de las nuevas generaciones.
Y después de este primer principio de educación, que sólo vosotras podéis cultivar y dar a las nuevas generaciones, permitidme os recomiende otro, en el cual estriba también el porvenir de la humanidad. Hay entre nosotros la manía, el afán de formar una juventud tímida, débil, raquítica, de escaso vigor físico, de escasa energía moral; y esto solo bastaría a destruir un pueblo, porque los pueblos afeminados tienen como porvenir la muerte. Es preciso que os resignéis al sacrificio, y que penséis siempre desde el primer momento en educar vuestros hijos para que vivan por sí, para que sepan luchar solos, para que recorran el mundo y afronten los peligros de la vida, y que los eduquéis como si esto hubiera de suceder desde el primer día. Enseñadlos, pues, a la fatiga, a la duda, al trabajo, y sobre todo a la independencia de espíritu, a la dignidad de la conducta: que miren el hogar doméstico, no como el refugio donde se van a ocultar y a borrar todas las debilidades, sino como el puerto donde descansa un momento el navegante para volver a los mares. Es justo que, como mujeres, tembléis algunos momentos ante esta perspectiva; pero, como madres, estaréis orgullosas las más veces. Y, creedme, si inspiráis en su alma el amor a lo justo, a lo bueno, a lo bello; si estáis seguras de la rectitud de su corazón, estad tranquilas: los peligros se conjuran, las dificultades se vencen con la dignidad moral y con la serenidad del ánimo. Los débiles, los caracteres pasivos, los hombres inertes son los que, después de huir y de temer los males, sucumben los primeros. Pues bien; de todo esto sois dueñas, de este rico porvenir sois árbitras sin rival. Hay un momento decisivo en la vida del hombre: la elección de su profesión; y si vosotras lo habéis preparado con tino, ese momento, lejos de ser una crisis, será un triunfo.
Pero me diréis que es muy difícil hacer todo eso; que para conseguirlo necesitaría la mujer saber muchísimo; estudiar, leer, comprender lo que nosotros sabemos y comprendemos; en una palabra, sería preciso que variasen las condiciones de su vida. No, ciertamente. Nada tan lejos de mi espíritu como recomendaros y exigiros lo imposible. No he patrocinado nunca la idea de que las dotes literarias debían imperar en la vida de la mujer, y formar la primera y más esencial de sus condiciones. Creo, sí, que constituyen en vosotras un bello adorno; pero cuando tienen otro carácter, son como prendas de elegante traje, colgadas en quien no sabe llevarlas, ridiculizando en vez de adornar; la excelencia de la educación se ha de reconocer en el conjunto de vuestra vida, como en la imagen de Virgilio la divinidad de la diosa se reconocía en su majestuoso andar.
Pero, aparte de esto, vosotras poseéis un especial recurso, una fuerza misteriosa, que la naturaleza os dio para cumplir vuestro destino. Esa fuerza es vuestra sensibilidad exquisita, vuestro instinto especial, vuestra gran facilidad de comprender, la cual, con sólo estar atentas al mundo exterior, comprendéis lo que en él sucede y lo trasladáis a vuestro hogar, y con él formáis los elementos de la vida doméstica y de la educación. Y así no necesitáis grandes esfuerzos, estudios especiales, no; solamente reflexionar constantemente y traer los resultados de vuestra reflexión a los seres queridos que os rodean. Vosotras tenéis, como ciertas plantas en la naturaleza, el don precioso de absorber los jugos de la tierra, y transformarlos por su virtud sola en matizadas hechiceras flores.
Y en seguida sin esfuerzo aplicáis todo vuestro espíritu, lo traspasáis a vuestros hijos, porque para conocerles y educarles tenéis otro secreto poderoso: la atención constante de que os rodeáis, santificada por vuestro sublime cariño.
Trabajo incansable, continuo, ciertamente; misión constante, verdad; pero pensad que los antiguos pueblos (simbolizando estas ideas) no daban a las Vestales toda la inmensa consideración de que gozaban, sino porque, al dedicarse a sostener en el templo el fuego sagrado, renunciaban a todas las demás cosas de la vida. Así en vosotras la misión más sagrada es consagrarse a ese trabajo constante que exige la educación de vuestros hijos; trabajo inmenso, pero pensad que por él obtenéis una recompensa que no tiene igual en el mundo, y que está a la altura del servicio que prestáis a la sociedad.
Todo pasa, todo se extingue, todo cambia: afectos, ilusiones, gloria, amistad, amor; todo se desvanece más tarde o más temprano; sólo queda una cosa en nuestra alma, sólo un recuerdo sobrevive a todos los desencantos: ¡el recuerdo de una madre! Todo desaparece, todo cambia, todo pasa en nuestro espíritu; sólo queda una cosa que no se borra jamás: ¡el recuerdo querido de la mujer que nos ha acompañado constante y cariñosamente en los primeros años de la vida, y cuya memoria va unida a cuanto hay de puro, de noble, de levantado en nuestro ser!
Quisiera concluir con esta idea; pero necesitaría decir algo más para que el asunto de que he tratado quedase fijo en vuestro espíritu, para que yo tuviera la seguridad de no haber hecho lo que más detesto: pronunciar algunas palabras sin objeto.
¿No habéis contemplado alguna vez uno de esos magníficos panoramas de la naturaleza, la inmensidad de los mares, cuando el sol se oculta tras de su inmenso manto, y la noche salpicada de estrellas se extiende por el espacio?
Entonces aquella contemplación sublime levanta insensiblemente el espíritu, y cuando el alma quiere buscar aún algo más grande que admirar, se levanta la idea de Dios, y nuestro entusiasmo concluye siempre en una oración.– Así también en la vida; y cuando nos detenemos un momento, cuando hacemos alto un instante en la carrera de la vida, y fatigados y tristes buscamos su consuelo en el pasado, entonces no hay nadie que no recuerde su juventud perdida, y que al evocar las imágenes queridas de otra edad, no vea, a medida que todas se disipan, una que queda fija, indeleble: el recuerdo o la imagen de la que le dio el ser, de la que le comunicó el espíritu con la educación; y entonces, bendiciendo su nombre, la última palabra es una oración también.
Y este cariño inextinguible, este recuerdo eterno es la mayor y más noble recompensa de vuestros esfuerzos, de vuestros sacrificios.– ¡Misión sublime la vuestra! Todo en ella es a un tiempo sencillo y grande.
Por eso, siempre que veáis a una madre rodeada de sus pequeñuelos, que se acogen a ella, y no se separan sino para volver más pronto, vosotras todas, y sobre todo nosotros, pensad, al mirar aquellos niños, que aquello es la humanidad en germen, y preguntaos con inquietud: «¿Sabrá esa mujer ser el ángel que guíe sus destinos?»
Discurso leído
Escuela de madres de familia, por D. Antonio M. García Blanco.
Señoras:
Tengo el honor de leer a Vds. el discurso inaugural que pronuncié en el Instituto Español el Domingo 2 de Enero de 1842, en la solemne apertura de las Escuelas de Madres de familia y Artesanos, a presencia de S. A. el Sermo. Sr. Regente del Reino, Excmos. Sres. Secretarios del Despacho, Excmo. Sr. Arzobispo de Toledo y Patriarca de las Indias, Sr. Jefe superior político y Diputación de la provincia, Ayuntamiento Constitucional de Madrid y demás Autoridades civiles y militares, Corporaciones científicas y de Beneficencia, Curas párrocos y principales notabilidades de esta Corte; siendo Presidente del Instituto el Sr. Marqués de Sauli, a quien principalmente se debió la inauguración solemne de la Escuela.
Sermo. señor (dije): En virtud de acuerdo de la Junta directiva de este Instituto Español, y bajo su lema de ilustración y beneficencia, con arreglo a las bases y reglamento correspondientes, tengo el honor, el inexplicable placer de inaugurar las primeras escuelas de madres de familia y artesanos en España. A pesar de la necesidad de tales instituciones, de lo sensible que se hacía a todos el vacío que dejara la falta de educación de estos dos grandes grupos sociales, y de las reclamaciones e instancias de algunos sabios y piadosos varones en todos tiempos, no había sido posible superar la preocupación y los obstáculos que ofreciera la educación fundamental del hombre en su madre, y la del artesano en su físico y moral, en lo intelectual, social y religioso. Al Instituto Español estaba reservada esta gloria bajo los auspicios del invicto Duque de la Victoria, y ante las autoridades, jefes y notabilidades que presiden este acto. Señoras y señores: las nuevas enseñanzas que nos confía hoy el Instituto pueden formar época y una página muy brillante en los fastos de nuestra gloriosa revolución: ellas deben abrir un camino nuevo a la ilustración y moralidad general de España, y bajo este solo concepto séame lícito felicitarme y felicitarla anticipadamente, bosquejando con rapidez el estado en que nos encontramos, y lo que podemos o debemos prometernos de semejantes instituciones.
Por lo que respecta a la de madres de familia, hasta ahora se había mirado este asunto, y la condición social del hombre que de ella depende, con una indiferencia escandalosa. Aunque se conocían las naturales disposiciones de la mujer, y se tocaba su influencia sobre el corazón del hombre, jamás se trató de aprovechar tan felices elementos por temor tal vez de una ideal preponderancia. Los maridos, al parecer, creyeron que una mujer ilustrada podía coartar algún tanto su soberanía: los déspotas temieron siempre a la luz; el fanatismo religioso miraba en cada madre una antorcha que, aunque pálida, podía revelar muy bien todo el secreto de su pernicioso y mágico poder; y esta triple barrera era del todo inaccesible. Sin hacerse cargo que la ignorancia misma había de venir con el tiempo a derribar aquel simulacro de soberanía conyugal, de poder efímero y de piedad ficticia; que el monarca que afirma su trono sobre el embrutecimiento de sus súbditos, viene al fin a ser víctima de la barbarie misma e inmoralidad que fomentara; la mitad del género humano estuvo por largos siglos condenada a la triste condición de esclavas. En vano Platón y Aristóteles formularon sus Repúblicas, basándola el uno sobre su justo ideal, el otro sobre la cultura del entendimiento humano, aquél sobre su soñado heroísmo; todos desconocieron el principio de la inmoralidad o barbarie que deploraban, y sus obras cayeron en el olvido. La soberbia Roma, aún la soberbia y culta Roma en los tiempos de su fanatismo político, jamás pensó en sacar de la esclavitud a las esposas, madres e hijas de sus orgullosos quirites o caballeros, y consintió antes presenciar las escenas de Tarquino, que cultivar la influencia de sus matronas y aprovecharse de su índole fanaticida o fanatizadora. Vino después una era nueva; y aunque su Divino Autor enseñó, predicó y practicó caridad católica, y una perfecta igualdad y santa libertad para todos; aunque su redención fue absolutamente universal, la mujer, no obstante, permaneció bajo este punto de vista en la misma abyección que antes: mientras que el hombre procuraba su cultura y adelantaba en todo género de conocimientos sin temor de condenarse, la educación de aquélla se tuvo por peligrosa, y su destino llegó a ser el más triste en medio de los encantos de su belleza y a pesar de la importante misión que naturaleza, sociedad y religión le confiaran. De aquí provino en parte que los pueblos fuesen de día en día embruteciéndose, y que llegase a ser predominante y proverbial la ignorancia y triste condición del bello sexo.
Luego se pensó seriamente en atajar el mal; los filósofos acudieron a sujetar de nuevo a examen todo género de verdades relativas a la sociabilidad humana: los teólogos por su parte quisieron oponer la fe y santa caridad al torrente de desgracias que arrastraba tras sí e inutilizaba las preciosas semillas de amor, fraternidad y gracia que dejara sembradas el Legislador Divino. Descartes, después, Lutero, Rousseau, Espinosa por una parte y en un tiempo; Granada, Vives, Fleuri, Bosuet, Fenelon, París por otra y en otro no muy distante, publicaron sus grandiosos pensamientos de reforma; y el uno con su Nuevo método, el otro con su Emilio, éste con su Piedad magnética, aquél con sus Lecciones de moral cristiana y educación de la mujer casada, &c., &c., todos procuraron una misma cosa, todos reconocieron como nosotros el gran paso que daría la civilización el día que se interesara en ella la mujer; pero todos, a nuestro modo de ver, se quedaron muy al principio de la obra; sus profundas investigaciones avanzaron poco, y acaso el que más se acercó a la verdadera necesidad, el que verdaderamente puso el dedo en la llaga, fue el arzobispo de Cambray, cuando dijo que no toda la educación de una señorita se había de reducir a leer, escribir, bordar, bailar, tocar el piano y hacer bien la reverence.
Mas, entre nosotros, ni aun esto se cuidó por mucho tiempo; y no ha tanto que los padres más timoratos, así permitieran a sus hijas aprender a leer y escribir, como renegar de la fe de sus mayores: a tal grado llegó la obcecación en tiempos no muy remotos, y tanto se precavía el influjo de la ilustración por vanos, necios e inútiles temores. La mujer, no obstante, cumplía su destino; y al llegar a cierta edad, contra las groseras ilusiones de sus padres, contra su irracional severidad y repugnancia, entraba en el matrimonio; mas, a falta de ilustración y de consejos, triunfaba su capricho o el instinto, privándose la sociedad de este poderosísimo resorte de felicidad común, y perdiendo ella misma lo más precioso de sus ventajas sociales por el descuido de su educación: desconócense las leyes más sagradas de la oportunidad y conveniencia de los enlaces; las señales más indefectibles del acierto o desacierto; los medios más seguros de conservar la paz y salud en el matrimonio; el principio de la institución natural del hombre, de su civilización y de todo género de virtudes. Una joven no tiene otra escuela de maternidad que la que naturaleza o el torpe ejemplo le sugieren; su sólo instinto es quien la guía en todo lo que dice relación con el estado, con la educación física, moral e intelectual de sus hijos: cuando experimenta los males, entonces es cuando únicamente los advierte; y la nueva generación, y ella misma, y la sociedad entera, lloran con un tardío llanto los efectos de la ignorancia, la falta de escuelas de maternidad. En esta parte parece que se ha mirado la condición social en España con menos interés que la cría y fomento de la riqueza pecuaria; pues que, mientras se erigía un Supremo tribunal de la Mesta; mientras que por ordenanzas o reglamentos, que harán siempre honor a sus autores y a los tiempos en que se escribieran, se disponía lo conveniente para la elección, higiene y escuela de padres, acerca del tiempo y circunstancias del cruzamiento, invernaderos y pastos; mientras que se premiaban los afanes del ganadero o criadores eximiendo a sus hijos de mil pecherías y cargas municipales, jamás se pensó en fomentar o mejorar la especie humana; jamás se cuidó de elegir, educar y premiar las mejores madres, ni aun había casas de educación, escuelas o colegios que sirviesen como de refugio o invernaderos a la nueva generación: el único medio que se excogitó para aumentar la decaída población fueron las colonias extranjeras y la declaración de nobleza a favor del padre que por fortuna, o más bien por desgracia, tenía cierto número de hijos varones continuados. Pero, ¿y las madres de familia? ¿y los matrimonios indígenas? Y estos mismos padres nobles ¿qué instrucción recibían para merecer aquella distinción, para corresponder a ella dignamente? ¿Con qué medios contaban para educar, para alimentar siquiera su dilatada prole? De este modo ¿mejoraría la condición social, o se aumentaría tal vez el número de los vagabundos, de los necios, de los infelices vasallos? Por caminos tan equivocados no es extraño que, afiliadas otras causas que todos conocemos, la población decreciera escandalosamente, la raza bastardeara, y la especie haya venido al grado de febledad y de ignorancia que generalmente deploramos.
Importuno sería yo si ante un concurso tan respetable quisiera detallar la tortuosa marcha que ha seguido por muchos siglos en España la instrucción pública, y la absoluta ignorancia con que proceden por la mayor parte nuestras jóvenes al dar el paso más aventurado que puede dar una mujer, al contraerse por toda su vida a cierto orden de obligaciones, de suyo pesadísimas y delicadas; una mera casualidad, un encuentro, un cálculo cuando más, o acaso los torpes manejos de una persona vil e inmoral, suelen ser el origen de una boda: a hurtadillas, de noche, y entre mil sobresaltos y capciosas prevenciones, se da una palabra, la más sagrada y peligrosa: el hablar del asunto delante de los padres se tiene por el mayor desacato; y sin saberlo nadie a veces, y sin saber cómo, se encuentra una joven en la precisión de ser madre. ¿Qué extraño que luego al punto la discordia tome posesión de aquel impremeditado consorcio? ¿Qué extraño que la prole salga enfermiza, sea ignorante; que la sociedad, que la religión tengan que reprender tanto con el tiempo en semejantes matrimonios? Pues qué, ¿es menos el engendrar y educar un nuevo hombre que el defenderle después con el tiempo sus derechos, o curarle cuando adulto? ¿Es menos el hombre que el caballo, el cordero, los árboles o cereales? ¡Cosa extraña! ¡Que se hayan de requerir ciertos estudios, y aún cierta edad, para ejercer la Jurisprudencia o la Medicina; que sólo después de muy larga práctica pueda encargarse un hombre de la dirección de arbolados, montes y plantíos; que se tenga por el mayor abandono el dejarlos a lo que la naturaleza dé de sí; que se escandalice el mundo al ver desempeñar la Magistratura o los primeros cargos de República a imberbes o ignorantes leguleyos; que se estremezca cualquiera al ver un arma de fuego en manos de un joven atolondrado e inexperto; que se tenga por el mayor sacrilegio el entrometerse sin vocación o sin la ciencia conveniente a ejercer las funciones sagradas del Sacerdocio, y no se califique de sacrilegio, ni se escandalice nadie, ni se estremezca, ni aún se extrañe siquiera, el ver a una joven ignorante, atolondrada, inexperta, que sin vocación acaso, o al menos sin una preparación anterior, se apodera de la suprema magistratura, de la educación del hombre, de la complicadísima máquina racional o humana, de los sacrosantos misterios de su alimentación, asimilación, nutrición, respiración, vida y educación de uno y otro y otro hombre!!! ¡Lo que puede la costumbre, lo que hace el no pensar! Sí, señoras; sí, señores: solamente la costumbre y la falta de reflexión hubieran podido tolerar por tanto tiempo un descuido, un abandono tan capital, de tanta trascendencia.
Quiérese después remediar el mal a fuerza de escuela; quisiéranse suplir los defectos, los desacuerdos del matrimonio por medio de maestros: en vano se invocan más adelante las leyes o la mano dura del poder. Un árbol torcido desde su nacimiento, no se endereza a los seis, a los ocho o veinte años: la viciosa proporción de miembros de un alazán de mala casta no se corrige con la escuela. Contrae el hombre, señores, en los primeros días de su existencia defectos físicos, intelectuales y morales que, o no se corrigen jamás, o cuesta mucho el corregirlos. Es necesario pues buscar, como dice L. Aimé-Martin, un poder superior al de los reyes, al de las leyes, al del arte de la pedagogía. Débese buscar una potencia indestructible, infatigable, amorosa; un resorte de todos los siglos, de todas las horas, de cualquier género de fortuna: nosotros queremos que la misma madre sea este resorte, esta potencia, el más firme apoyo de la civilización y cultura del hombre: la madre; a quien exclusivamente confía naturaleza su educación; ese ayo que no se paga, que no se encuentra por dinero, que tiene en su misma estructura y constitución, en sus naturales inclinaciones, en sus graciosas formas, en su espíritu minucioso, en su laboriosidad y paciencia la mejor garantía, y todo el pago de su piedad maternal: ésta es la que debe cuidar de la primera educación física y moral del hombre; pero antes es necesario educarla a ella, y esto es lo que se ha propuesto el filantrópico Instituto Español; esto es lo que ha tenido la bondad de confiar hoy a mis débiles fuerzas, a mis escasos conocimientos, la Institución de Madres de Familia.
No es ésta, señoras y señores, una de aquellas reformas improvisadas o del momento, que pueden deslumbrar con sus primeros resultados: no es de aquellos remedios paliativos que acallan el dolor, mas no le curan; no es de aquellas enseñanzas en que una imaginación feliz basta para recorrer la inmensa superficie de la ciencia; no: aquí es necesario recoger todo lo escrito, y utilizarlo; consultar a menudo a la naturaleza, y seguirla; es necesario no divagar en estériles declamaciones o teorías: la enseñanza de las madres no debe concretarse a presentar el gran cúmulo de obligaciones que contraen al casarse: un instituto de madres debe descender a las últimas aplicaciones, y, tomando como de la mano a cada una de las que aspiran a la magistratura en este orden, o que hayan entrado ya en ella, conducirlas con pureza por entre las dudas y peligros de la vida individual y de relación, desde las consideraciones y delicadeza que merece una mujer, hasta los más sagrados deberes maternales. Regularizaremos pues los preludios y primeros trasportes del amor conyugal, para tirar desde allí las largas líneas que han de servir con el tiempo de límites o señales de felice arribo o naufragio inevitable. La institución de madres seguirá paso a paso a la mujer, desde que llega a estado de contraer, desde que se decide por el matrimonio, desde que se liga indisolublemente a un hombre y lo admite por su esposo; desde que concibe a su hijo, todo el tiempo que lo lleva en su vientre; cuando lo amamanta o cría; cuando lo desteta; al comenzar a hablar y andar; cuando lee, cuando escribe; mientras aprende un arte u oficio, o sigue la carrera de las ciencias; al entrar en la pubertad o pasar a la juventud, y formarse ya hombre o mujer, manifestándose sus pasiones más decididamente; en fin, cuando quiera ya emanciparse y proceder a otra nueva generación: en cada uno de estos períodos interesantes advertiremos a la madre cómo debe haberse, si quiere llenar santamente sus deberes; en cada uno de ellos le revelaremos sus derechos, sus fuerzas, su soberanía; le manifestaremos el papel tan brillante que viene a desempeñar en este gran drama social; ella sabrá emplear oportunamente el poderoso resorte de su amor materno, en beneficio propio, de su prole y de la sociedad a que pertenece; sus hijos sabrán corresponderla fielmente, y éstos y ella corresponderán a las altas esperanzas de la sociedad en general, que mira en las nuevas generaciones el colmo de su felicidad, su suerte, su destino. Tal es la primera parte de la institución dominical que abre hoy el Instituto Español.
La civilización y cultura de las clases obreras es la segunda enseñanza que inauguramos. Reducidos también los artesanos y menestrales a la triste condición de esclavos, jamás se pensó más que en deprimirlos, en ahogar sus justas querellas para arrancarles a mansalva la mejor parte de su sustancia, sus hijos y sus sacrosantos derechos. La ignorancia fue siempre su patrimonio, el ocio su escuela; la grosería, el abatimiento, el vicio, su mísera ocupación: bajo este yugo hemos visto a las clases medias e ínfimas arrastrar casi exclusivamente el ominoso carro del despotismo: sus robustos brazos y su lealtad sirvieron para alimentar la crápula y holganza de clases privilegiadas; y el hombre, naturalmente desidioso, sólo trabajó en fuerza de la necesidad, por rutina, y sin noción alguna artística ni social. El ultraje empero hecho a la humanidad y a la razón llegó a su término: las masas se cansaron del negro pan que les alargaran los tiranos; pensaron, y rompieron fácilmente, aunque no sin estrépito, las cadenas y el férreo sello de esclavitud: --¡Somos libres, exclamaron, independientes e iguales ante la ley! todos tenemos derecho a que se nos pregunte, a que se nos enseñe, a que se nos mire como ciudadanos;-- y esto es verdad. Mas es necesario educar al pueblo de nuevo; es necesario enseñarle a ser libre, y explicarle en qué términos ha de entender la igualdad, esa independencia e igualdad que ha proclamado; es menester decirle que la libertad en poder de ignorantes fácilmente se convierte otra vez en tiranía: que la independencia requiere cierta instrucción, y que la igualdad tiene sus límites, que, traspasados, inducirían en la sociedad los más absurdos principios; conviene que sepan además que las artes ejercidas sin instrucción apenas dan resultado; y que, así los artistas como los artesanos o artífices, sólo valen cuando saben lo que hacen. Esto es lo que se ha propuesto el Instituto Español en las dominicales de obreros.
Imbuirles las máximas fundamentales de orden, de verdad y de razón, que merced al carácter de los tiempos pasados no recibieron en su infancia; ejercitarlos en los principios generales y particulares de cada arte u oficio: abrirles un nuevo camino de honor y mérito por donde entren a los primeros círculos de la sociedad; neutralizar con la educación y la instrucción los funestos resultados de la costumbre; animarlos a empresas útiles y a la perfección de las artes; y retirarlos poco a poco de la rutina, de los espectáculos bárbaros, de las groseras diversiones, del vicio y de la bajeza: tales son los altos fines a que mira la institución de jornaleros. Para ello se comenzará por los rudimentos de lectura, escritura, correspondencia epistolar y aritmética para los que lo necesiten; seguirán las nociones más comunes de mecánica, de física y química aplicada a las artes; se generalizará el dibujo lineal, de figura y adorno; las reglas más seguras de economía industrial e higiene particular de los artesanos; y se les incitará a las virtudes públicas mediante el ejercicio de las privadas y religiosas. Con estos conocimientos podrá cualquier artesano venir a la sociedad, hablar y escribir en ella, asistir con fruto a los establecimientos científicos que necesite, y adelantar en su arte cuanto fuere dado a su ingenio natural, a su laboriosidad y constancia; irá desapareciendo poco a poco esa falta de cultura que es casi general en nuestros talleres; la sociedad verá en ellos su más firme apoyo, y la religión bendecirá nuestras tareas.
Podrá ser que, a pesar de toda esta secuela de doctrina, que a pesar de estos nobles esfuerzos del Instituto, una madre de familia caiga en los más torpes errores, un artesano se precipite en todo género de crímenes; pero, ¿serán errores tan groseros, serán crímenes tan atroces como los que la moral pública ha deplorado hasta ahora? Señoras; en una habitación iluminada, puede que alguno tropiece; en una a oscuras es casi imposible dejar de tropezar: tal vez no se consiga todo; pero mucho podrá remediarse. No me llevo de augurios; no soy de aquellos falsos intérpretes de la Providencia, a quienes con tanta razón criticó nuestro erudito Feijoo; pero la majestad de este solemne acto, y la presencia de los ilustres personajes que autorizan, y la protección que nos dispensan primeras autoridades del reino y de la provincia a quienes miro, y el respetable concurso que con tanta bondad me ha escuchado, y no sé qué favorables auspicios que siento en mí, y en cuanto ha tenido relación con estas nuevas enseñanzas, me hacen concebir la más lisonjera idea de que este enojoso trabajo, que tan liberalmente echamos sobre nuestros hombros, ha de ser seguido de felices resultados para el sistema general de ilustración y beneficencia pública en España; ha de servir de estímulo a genios más fecundos para hacer un camino llano y magnífico, por donde nosotros sólo dejaremos una estrechísima y mal trazada senda. Quiéralo así el gran Jhowáh (el dios de las edades), y haga prósperos estos primeros pasos, y acepte nuestra recta intención y los fervientes votos del Instituto Español por la felicidad, por la ilustración, por la beneficencia y libertad universal.
Así dije entonces, señoras, y creo que lo mismo puedo decir hoy, sirviéndome esta rápida lectura de inauguración de las Conferencias de Educación conyugal que estoy comprometido a daros, y las cuales no serán otra cosa que las Lecciones de maternidad que entonces compuse y dije, adaptadas hoy a las particulares condiciones de nuestras Conferencias. Sirva, pues, esta lectura de Introducción al asunto, y de preparación para la Conferencia que va a daros nuestro dignísimo colaborador el Sr. Moret y Prendergast, cuya elocuentísima palabra os incitará, mucho más, a oír lo que en su día os pueda decir yo sobre tan interesante materia.
Octava conferencia:
Influencia del estudio de las ciencias físicas en la educación de la mujer, por Don José Echegaray.
Señoras y señores:
Grave es la situación en que me hallo, y esto, que lo habréis oído muchas veces decir y afirmar como recurso oratorio, acaso hoy por la vez primera lo oís con el puro acento de la verdad. Grave es, repito, el apuro en que me hallo: hablar de formas geométricas y de movimientos, hablar de fuerzas y de atracciones, hablar de moléculas y de átomos, hablar, en fin, de las leyes de la naturaleza, de las leyes del universo, de ciencias físicas, de ciencias químicas, de ciencias exactas en una palabra, es hablar de prosa bien prosaica, de prosa la más repulsiva, de prosa la más fea, si me permitís esta palabra; y para mayor conflicto mío y para mayor contraste, ¡he de hablar en prosa y de prosa ante la poesía y la belleza!
Ya veis con cuánta razón decía yo que es grave, muy grave, la situación en que me hallo, aunque, bien lo reconozco, mi situación es harto merecida por osar levantar mi voz aquí, donde voces tan elocuentes han resonado; harto merecida, por el poco acierto que he tenido al escoger este tema; harto merecida aún por atreverme a molestar vuestra atención siquiera sea por breves instantes: por breves instantes, sí, y esta es la única esperanza que puedo daros y el único mérito que puedo alegar para suplicaros que escuchéis benignamente las breves frases que he de dirigiros.
¿Por qué he escogido este tema? ¿Por qué voy a hablar de ciencias exactas, de ciencias físicas, de las grandes leyes de la naturaleza? ¿Por qué? ¿Para qué? Para defenderos, para rechazar una opinión que creo injusta, que creo indigna de vosotras, por más que sea harto vulgar. Hay muchos que opinan (tal es la fuerza de la costumbre y el empuje irresistible de la masa social cuando va caminando en dirección determinada) que la mujer no debe ocuparse en nada serio, grave e importante; que, bien al contrario, sólo las cosas fútiles y ligeras son dignas del bello sexo. Hablarle, por ejemplo, del elegante vestido, del prendido lleno de gusto, del magnífico terciopelo, tan excelente, que no se le ve la trama por mucho que se doble y por mucho que se mire al sol; hablarle del gró que no se arruga por más que se oprima y se oprima; hablarle, en fin, de paseos, de teatros, de placeres y de tantas otras cosas de esta importancia, ya es distinto, ya es aceptable; pero sin que en manera alguna se la pueda ni se la deba ocupar, según decía, en cosas graves, en cosas importantes, en cosas razonables!
Yo creo esta opinión, no sólo infundada, sino altamente ofensiva para vosotras, y voy a rechazarla enérgicamente en nombre de la justicia, de la verdad y de las nuevas ideas, que generosas y elevadas pugnan por regenerar a la mujer, fortificando su espíritu y desarrollando su razón.
La mujer, Señoras, es sentimiento, es poesía, es belleza, no lo niego; pero es también algo más: es un ser racional, es un ser humano, tiene un corazón que sabe latir, tiene ojos que saben llorar, tiene una frente purísima, tras de la que se oculta el pensamiento. La mujer, en una palabra, lo he dicho antes y lo repito ahora, es un ser racional, tan racional como el hombre, por más que en otros tiempos haya podido haber graves personajes que lo dudaran. Hoy es distinto: es cosa cierta y averiguada: podéis estar tranquilas sobre este punto: sí; la mujer es un ser racional. Señoras, sois seres racionales.
Sólo que en la naturaleza las cosas no son tan sencillas, tan fáciles, tan únicas como a primera vista aparecen: bajo la unidad, dentro de la unidad, está la variedad. Así la materia, el barro humano es uno, es siempre barro, y sin embargo, cuando con ese barro humano se fabrica el hombre, ese barro es fuerza, es energía, es vigor; cuando con ese barro humano se fabrica la mujer, es belleza, es elegancia, es hermosura.
La sensibilidad es siempre sensibilidad, y, sin embargo, una cosa es la sensibilidad en el hombre, y otra cosa muy distinta es en la mujer. La sensibilidad en el hombre es pasión, pasión ardiente; la sensibilidad en la mujer es amor, amor purísimo.
La voluntad es una, es única; y, sin embargo, es doble, y se desdobla y se divide; y es en el hombre fuerza, energía, ímpetu, acción; y es en la mujer resistencia, sí, pero resistencia sublime para resistir dolores tales, que el hombre, ser fuerte e indomable, resistir no podría. Pues de igual suerte la razón, con ser siempre la misma, es también doble, y aún múltiple, por decirlo así. La razón, rayo de luz desprendido de la razón eterna, al llegar al barro y animarlo, se divide en dos rayos de luz, y penetra el uno, rojizo, ardiente, poderoso, bajo la bóveda misteriosa del cráneo del hombre; y penetra a su vez el otro, más bello, más trasparente, más puro, más lleno de luz y de riquísimos colores, en la artística cabeza de la mujer.
Yo pudiera continuar estos ejemplos, pudiera citar otros muchos, y pudiera haceros comprender que siempre en la naturaleza, conservándose las cosas las mismas en su esencia, se dividen, se diversifican y tienen múltiples manifestaciones. Así la flor siempre es flor; y, sin embargo, ¡cuánta diversidad de flores no hay en las campiñas de nuestro planeta y en sus amenos y pintorescos valles! El agua siempre es agua; y, sin embargo, ¡cuántas formas afecta! Unas veces es cristalina fuente, otras cinta de plata que se desliza por la montaña, ya trasparente lago, ya océano magnífico y espumoso.
El hombre siempre es el hombre, la esencia del hombre es siempre la misma; y, sin embargo, la naturaleza ¡cuántos ejemplares no presenta del sexo feo! La mujer siempre es mujer; y, sin embargo (no diré, como iba a decir, ¡cuántas hay!): podría la frase parecer poco respetuosa, poco galante; podría creerse que siento yo que haya tantas: no, seguramente; cuantas más haya tanto mejor; pero no podréis negarme que hay bastantes variantes dentro del género.
De todo esto deduzco yo, de todo esto vengo a concluir que la razón humana es única, siquiera se manifieste de cierto modo en el hombre, siquiera se manifieste de manera especial y propia en la mujer. La mujer, como el hombre, discurre, piensa, juzga, compara, analiza, sintetiza; ejerce, en fin, las múltiples y varias funciones de la razón humana. Luego todo lo que se refiere a la razón puede y debe ser comprendido por la mujer; luego no hay ciencia que sea, ni deba, ni pueda ser, radical y terminantemente ajena al pensamiento femenino. No diré yo de qué modo ha de estudiar la mujer las ciencias exactas: ése es problema muy delicado, muy difícil; pero, sea como quiera, confiemos que llegará día en que la mujer estudie, y estudie con tanto provecho como el hombre las ciencias exactas, y aun las haga progresar en determinada dirección, según las condiciones propias y peculiares de su fuerza creadora, de su fecundo ingenio.
Pero aun admitiendo (lo que no puedo admitir, y admitiré sólo hipotéticamente) que la ciencia sea superior a la mujer, que la ciencia no pueda ponerse en contacto con la mujer, que la inteligencia de la mujer no pueda penetrar los grandes problemas de la naturaleza, los grandes problemas del universo (y digo que acepto esto en hipótesis, pero que lo rechazo de todo en todo en la realidad); aunque esto fuera cierto, la mujer puede estudiar y puede ponerse en contacto con las ciencias, con las ciencias más difíciles, más abstractas, y esto con gran provecho suyo. ¿Por qué? Porque la ciencia no es sólo el procedimiento, el método, el artificio humano para llegar al descubrimiento de la verdad; en la ciencia hay otra cosa, que es la verdad misma. Una cosa es el artificio, el método, el procedimiento para descubrir la verdad y la ley, y otra cosa muy distinta es la verdad misma, es la ley en su elevada pureza. Podrá tal vez (sólo admito esto hipotéticamente), podrá tal vez la inteligencia de la mujer no ser a propósito para comprender el procedimiento, el método, el artificio humano; pero siempre podrá sentir la verdad en sí misma, la ley en su esencia, porque la verdad y la ley son eminentemente bellas, son eminentemente poéticas, y hablan, no sólo a la razón, sino al sentimiento, a la poesía, al instinto de lo bello y al instinto purísimo de lo sublime.
He aquí, Señoras, un soberbio monumento arquitectónico; en él veréis, mientras la construcción dura, un andamiaje compuesto de maderas, de clavos y de cuerdas, y por todas partes manchas de cal, groseras piedras, toscos obreros. Pero cuando el andamiaje ha desaparecido, queda el monumento arquitectónico, con sus grandes líneas, con sus hermosas proporciones, con su artística belleza. Seguramente podréis dudar, podréis no saber cómo se levantó aquel edificio, podréis no conocer el procedimiento, el método, el artificio de la construcción; pero ya construido, podréis y deberéis admirarlo, y será cosa natural, provechosa, que pongáis en relación vuestro espíritu con aquella obra del humano ingenio.
Pues bien; con más razón, mil veces con más razón, podéis sentir la hermosura de la ley, la hermosura de las grandes verdades de la naturaleza, la belleza artística de la ciencia; porque la ley, la verdad y la ciencia son eminentemente bellas, eminentemente artísticas, eminentemente poéticas!
Pero voy todavía más lejos; no sólo la ciencia es accesible a la mujer como tal ciencia; no sólo puede ser sentida y de ella posesionarse la mujer por la belleza de la verdad y la belleza de la ley, sino por razones aún más concluyentes y más elevadas, por el sentimiento eminentemente religioso que a toda verdad científica acompaña: es imposible estudiar una ciencia, sin ponerse en comunicación con lo infinito; con lo infinito, sí, que se pierde de vista en el espacio; que se pierde aún tras el potente vidrio del microscopio; sin ponerse en comunicación, repito, con esa fuerza sublime que palpita en la naturaleza, y que eleva nuestra alma a los arcanos de lo desconocido, haciéndonos pensar que hay algo superior a las miserias terrestres, que hay algo superior a todo lo que nos rodea, a todo lo que es barro, a todo lo que es humano; que hay algo, en fin, que es infinito, que es eterno, que es imperecedero.
Por eso digo yo que la ciencia es accesible a la mujer bajo estos tres puntos de vista. Como ciencia, porque habla a la razón, y la razón de la mujer es razón; como arte, porque habla al sentimiento artístico y a la poesía; y además porque habla al sentimiento religioso. Si queréis convenceros de esta verdad, y de que en efecto hay un gran sentimiento religioso en el fondo de toda verdad científica, leed un libro de Mr. Flamarion, que os recomiendo: se titula “Dieu dans la nature”, es decir, Dios en la Naturaleza; y allí veréis, al estudiar las grandes leyes del universo, que hay siempre en ellas regularidad, orden, peso, medida, número, y que este armónico conjunto hace brotar en el alma un elevado y purísimo sentimiento. Allí veréis que en el fondo de todas las grandes maravillas de la naturaleza que nos rodean, en la fuente cristalina, en el insondable mar, en el azulado cielo, en el monte coronado de nieve, en el rojizo celaje, en el insecto, en el ave, en la materia muerta, como en la palpitación de la vida, está escrito con sublimes signos el nombre de un ser organizador, soberano, potente, que rige todos estos magníficos y variados movimientos, que da vida y sublimidad a estos grandes cuadros.
Pudiera acudir a la filosofía, a la metafísica, a la psicología y a tantas otras ciencias para demostraros las tres proposiciones que acabo de decir; pero no acudiré a ninguna de ellas, ni siquiera a la historia, en que tantos ejemplos insignes pudiera encontrar. Acudiré a otro procedimiento más sencillo, más nuevo, que no sé si me dará resultados; me valdré de ejemplos, predicaré con el ejemplo. Os voy a explicar en breves palabras, en brevísimas frases (porque sobradamente voy molestando vuestra atención), unas cuantas teorías de la física moderna, de las más elevadas, de las más profundas, de las más difíciles, de las más trascendentes; os voy a explicar lo que son el sonido, la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, y tantos y tantos otros fenómenos del universo. Y cuenta que si no logro hacerme entender, si no me comprendéis, no será culpa vuestra, sino culpa del maestro; será por falta de claridad, orden y método en mí, no por falta de inteligencia en vosotras. De todos modos, pues, mi tesis quedará demostrada; si consigo que me entendáis, porque me habéis entendido; si no me entendéis, porque la culpa será mía, exclusivamente mía, y la tesis quedará en pié ante vosotras; en pié respetuosamente, como debe estar ante concurso tan digno de respeto.
Os voy a explicar, repito, lo que son la luz, el sonido, el calor, &c. Tal vez me digáis: «¿para qué explicarnos eso, si lo sabemos perfectamente? Luz es la que brota de nuestros ojos; sonido, el que brota de nuestros labios; calor, el que sentimos en las mejillas cuando el rubor acude a ellas.» Es verdad, no lo niego, no tengo nada que explicar: por eso lo único que he de hacer será poner ante vosotras un espejo para que en ese espejo os miréis. Procedimiento muy natural tratándose de la naturaleza y de vosotras, porque puedo deciros con verdad que hay grandes puntos de contacto entre la naturaleza y la mujer: la naturaleza también es un tanto presumida, gusta de mirarse donde encuentra un pedazo de cristal, ya se lo ofrezca la pura fuente, ya el tranquilo lago, ya el mar inmenso en azulada superficie; y cuando así se mira (y en esto se parece a vosotras), en el Océano como en cristalino espejo, creedme, se encuentra hecha un cielo.
Digo, pues, que voy a explicar qué son el sonido, la luz, el calor, &c., y para ello cumplo mi palabra: tomo un espejo. Imaginad un estanque, no el del Retiro, que es sobradamente prosaico, sino un estanque azul, o, dicho con más poesía, un lago puro, trasparente, tranquilo; imaginad que está rodeado de verdes praderas, que forman como un bellísimo marco de esmeralda. (En rigor, para mi demostración no necesito ni la pradera ni el marco; pero así resultará más bonito.) Imaginad en la orilla de ese estanque un rosal, y suponed que una de las rosas, doblando su tallo y atraída por la frescura del agua, viene a sumergirse en ella. La cosa no es difícil hasta ahora: un lago puro, trasparente, &c., &c.; un marco verde de esmeralda, de puro lujo, y la rosa que se sumerge en el agua. Imaginad que arrojáis una piedrecilla al agua de ese lago. ¿Qué sucede? Sucede lo que ya sabéis y habréis visto mil y mil veces: que alrededor del punto donde arrojasteis la piedrecilla habrá agitación, habrá movimiento, nacerá una ola, un círculo de plata, una onda acuosa, que se irá engrandeciendo, ensanchando y dilatando, y que al fin vendrá a conmover dulcemente la rosa que se sumerge en la linfa del lago. ¿Habéis comprendido esto? No es muy difícil. Pues si habéis comprendido esto, habéis comprendido lo que es el sonido, la luz, el calor, y tantas otras teorías de las más difíciles de la física: he aquí una ciencia pronto aprendida.
Y no es esto una vana imagen: si tuviera tiempo; si me atreviera, que no me atrevo, a molestar vuestra atención, os demostraría que todos los fenómenos de la física, o muchos de ellos, vienen a reducirse a este fenómeno elemental, sencillísimo, primitivo. Imaginad, en efecto, que pulsáis la cuerda de un arpa: alrededor nacerá y crecerá una onda de aire, una esfera vibrante; la vibración de la cuerda se esparcirá por el espacio; y así como por el choque de la piedrecilla que se arroja en el lago las aguas se conmueven, y poco a poco se va extendiendo y engrandeciendo el círculo del movimiento, o sea la vibración acuosa, así alrededor de la cuerda del arpa se extenderán las esferas de la vibración aérea; esferas que, llevando en suspenso, como misterioso ser alado, las vibraciones musicales, trasmitirán el sonido a todos los puntos del espacio hasta llegar a vosotras; y vosotras os conmoveréis dulcemente al contacto del sonido melodioso, como la rosa del lago se conmovió al llegar a ella el bello círculo de plata que por el lago se extendía, porque bien habréis comprendido que vosotras sois, y no podíais menos de ser, la rosa de mi ejemplo.
¿Qué es, pues, el sonido? No es más que la vibración, que se extiende, que crece, que toma forma geométrica, que es esfera de vibración, y de esta suerte viene a conmover nuestro ser. Si yo pudiera, si yo tuviera tiempo, os haría comprender la diferencia que existe entre unos y otros sonidos, porque hay sonidos altos y sonidos bajos, que es lo que se llama intensidad del sonido, cual es el misterio físico, geométrico, mecánico de la melodía. Os podría explicar aún en términos claros, sencillos, evidentes, geométricos, qué es lo que se llama armonía; os haría ver que, así como arrojando diversas piedrecillas en el estanque se forman alrededor de ellas muchas olas, muchos círculos, que se cortan, y se tocan, y se unen, y se separan, y forman multitud de figuras geométricas de contornos extraños, de caprichosas labores, de rosas fantásticas en la superficie antes serena del lago, así alrededor del instrumento musical se forman, se cruzan, se cortan, se dividen, se confunden esferas sonoras, que, por decirlo así, pintan, dibujan, trazan en el espacio aquella misma música que viene a regalar nuestros oídos con sus divinos y maravillosos acordes, con su prodigiosa y sublime armonía.
Hay, pues, una relación inmediata, profunda, entre los movimientos combinados y la armonía, entre el movimiento y el sonido. Y esto que digo del sonido, lo pudiera decir de la luz. Mas para explicaros qué es la luz, necesito hablaros dos palabras de lo que es el éter. Existe en la naturaleza una cosa que se llama Éter, pero no creáis que es ese líquido a que acudís cuando estáis atacadas de los nervios; es otra cosa. Es un fluido elástico, eminentemente sutil, un vapor que nadie ha visto, que nadie ha tocado; un aire, una especie de gas semi-espiritual; y sin embargo (creedme bajo mi palabra, que soy incapaz de engañar a nadie) este éter existe, ocupa el espacio infinito, extendiéndose por doquiera, penetrando por todas partes. Pues bien, ese fluido semi-espiritual, ese vapor, ese aire, al vibrar, da origen a la luz. La vibración del éter es la luz, como la del aire es el sonido, como la del agua del lago es la ola, el círculo, la forma geométrica que en el lago se dibujaba.
¿Quién pone en movimiento el éter? El cuerpo que arde: la bujía que usáis, el mechero de gas que veis en la calle, el rayo de luna en las noches tranquilas... en que hay luna, el sol que brilla en el espacio; y así, la bujía, el mechero de gas, la luna, el sol, son cuerpos vibrantes, son las cuerdas del arpa, son la piedrecilla que arrojamos en el estanque. Allí nace la vibración, la agitación, el movimiento, y alrededor de cada uno de esos centros luminosos se extiende la esfera de vibración del éter; y así como alrededor de las cuerdas del arpa se manifiestan y se extienden las esferas de las vibraciones sonoras, así las esferas que crecen alrededor del sol, y que a su alrededor se extienden, y se extienden en los ámbitos del espacio, llegan a nuestro planeta, iluminan las montañas, iluminan los valles, y van llegando a todas partes, y llegan a vosotras, y ¡mirad qué atrevidas! penetran al través del limpio cristal de vuestros ojos y despiertan en el fondo de vuestra retina la impresión luminosa.
Ya veis qué perfecta armonía, qué estrecha relación existe entre todos estos fenómenos y otros, muchos de que os pudiera hablar: relación perfecta, admirable, matemática; porque así como antes os hablaba de notas musicales, de melodía y de armonía en el sonido musical, pudiera hablaros de las notas, de la melodía y de la armonía de la luz. Lo que son notas en la música, ¿qué es en la luz? Son los colores, el azul, el verde, el amarillo, el anaranjado, todos los colores del iris, verdaderas notas musicales de esa sublime gama del espacio. Todos ellos son con relación a la luz, lo que las notas de la escala musical con relación al sonido. También hay armonía en el cielo, orquestas sublimes y sublimes sinfonías.
¿Habéis visto alguna puesta de sol; aquel mar de fuego, aquellos esplendores indescriptibles, aquellos cortinajes de grana, aquellos flecos magníficos de oro, aquellos rayos de plata, toda aquella sorprendente combinación de colores? ¿Sabéis qué es eso? No es otra cosa que una orquesta en el cielo, que una sinfonía en el espacio, que una magnífica inspiración del Mozart de los cielos, con que despide al sol que se pone, o con que saluda en la alborada al sol que nace.
¿Qué es el calor? No tengo tiempo para explicarlo; pero os diré que es la misma vibración, el mismo movimiento de las moléculas que constituyen la materia; porque en la naturaleza, en lo que es materia (no me refiero para nada a las altas cualidades del alma, a la excelencia del espíritu; no me atrevo a llegar a esa región; sólo me ocupo de los fenómenos materiales); porque en la naturaleza, repito, la mayor parte o casi todos los fenómenos se reducen a movimientos, a vibraciones; pero acompasados, regulares, y sujetos a ley, número, peso y medida. Todo vibra en la naturaleza, todo se agita, y podría deciros para valerme de comparaciones familiares, pero en confianza, sin que lo oigan los que a este lado se sientan, y sin que tampoco os sirva de estímulo, que la naturaleza no es otra cosa que un inmenso ataque de nervios.
Ya veis, pues, que la ciencia no es tan áspera, tan repulsiva, tan seca, tan prosaica, como se imaginan algunos, no; la ciencia es reservada, es severa, es pudorosa, es virginal; la ciencia no la halla el que la busca a la ligera; tiene espinas, como la rosa, para quien quiera cogerla al paso; la ciencia es sólo para aquel que por ella se sacrifica, y se quema la frente con el pensamiento, y se abrasa los ojos sobre el libro, y se purifica el corazón y la rinde perpetuo culto, y pasa horas y horas, y días y días entregado a esa oración sublime que se llama estudio; porque el estudio profundo, intenso, puro, es como una oración al Dios de lo creado: la ciencia es buena, es tierna, es amorosa, sólo que no se entrega a la ligera al primer amor que la solicita; ¡ejemplo digno de imitación, Señoras!
Y voy a concluir indicando una idea que varias veces he presentado ya. La ciencia, cuando sanamente se la estudia, cuando puramente se la considera, es religiosa, es eminentemente religiosa. Todos esos soles esparcidos por el espacio, y todos esos magníficos globos de fuego, son como liras gigantescas que con vibraciones de fuego y de luz cantan la gloria de su Dios. Y alrededor de cada uno de esos magníficos astros, como alrededor de la piedrecilla arrojada en el estanque del rosal, nacen ondas de luz, esferas sublimes, que vibrantes llevan la armonía por los espacios, que los inundan de celestiales conciertos, y que cantando siempre la gloria de su Hacedor, se pierden inmensas en las profundidades infinitas del cielo.
Novena conferencia:
Influencia de las ciencias económicas y sociales en la educación de la mujer, por Don Gabriel Rodríguez.
Señoras y señores:
El ilustre promovedor de estas Conferencias, mi digno amigo D. Fernando Castro, que en este momento nos preside, es una de las personas que me inspiran más profunda simpatía y consideración más respetuosa, por su gran talento, por su vasta instrucción, y por algo que vale más que todo eso, por sus altas cualidades morales. Sin embargo, al subir hoy a esta tribuna, al verme frente a frente con un público tan numeroso, tan respetable y tan bello si miro a mi mano izquierda, igualmente respetable, aunque no tan bello, si miro a mi derecha; al recordar que desde esta misma tribuna os han dirigido la palabra oradores tan eminentes como los Sres. Sanromá, Canalejas, Corradi, Moret; al pensar que debéis conservar viva todavía la impresión del discurso elocuentísimo pronunciado por el Sr. Echegaray el domingo último, me encuentro en una situación tan desfavorable y tan comprometida, tengo una visión tan clara de la insuficiencia de mis fuerzas, que, francamente lo confieso, siento hacia el Sr. Castro una especie de malquerencia, algo de rencor amistoso; que al fin y al cabo él me ha puesto en este apuro con su benévola invitación, que yo ni podía ni debía desatender. Pido al señor Castro perdón por este mal sentimiento, de que públicamente me acuso, y que además es injusto; porque, aunque yo no tenga, como no tengo seguramente, cualidades para ocupar dignamente esta tribuna, y por lo mismo que no las tengo, debo agradecer más al Sr. Castro que me haya proporcionado ocasión de cooperar a estas Conferencias, cuyo objeto es digno de toda suerte de alabanzas, y cuyo resultado no puede menos de ser beneficiosísimo para el renacimiento de nuestra patria a la vida de los pueblos civilizados. Por poco que aprendiéramos aquí; aunque no aprendiéramos nada, lo cual no sucede, porque mucho hemos aprendido y aprenderemos, cuando otros oradores ocupen esta tribuna, todavía estas reuniones serían útiles y morales. El amor a la ciencia, el deseo vivo de poseerla, el trabajo y la asociación para alcanzarla, son actos y sentimientos que llevan en sí mismos su ventaja y su premio, porque purifican el alma, levantándola por encima de las miserias de la vida, para hacerla pensar en fines más grandes, más sublimes, más dignos del ser racional, que siente en lo íntimo de su conciencia algo de infinito y de divino.
Ya otros oradores os han dicho con una elocuencia que yo no puedo imitar, y os han demostrado que el fin general de perfeccionarse y de realizar la naturaleza humana, tanto obliga a la mujer como al hombre, porque la personalidad racional arranca en ambos seres de igual origen, y tiene en ambos seres caracteres y condiciones iguales. La división, la separación de los dos sexos en todo lo que tiene relación con la ciencia; división que ha durado tantos siglos, y aún subsiste en pueblos muy adelantados; la preocupación que vedaba a la mujer el conocimiento de las admirables leyes que rigen el mundo físico, el mundo económico, el mundo moral, son cosas consideradas ya como absurdos en nuestro siglo, por todo el que piensa, y no hay obra más útil, más digna de aprecio, que la de facilitaros los medios de adquirir el conocimiento de esas leyes, dando empleo apropiado y digno a vuestra inteligencia, igual a la nuestra; a vuestro sentimiento, tan superior al nuestro.
Por eso el primer pensamiento del Sr. Castro, consagrado siempre a las buenas obras, al plantearse en España la libertad de reunión y de enseñanza ha sido llamaros a estas Conferencias, y reclamar vuestro concurso, no para que en ellas lo aprendamos y lo expliquemos todo, sino para que os afirméis en el convencimiento de la necesidad de reformar en España la educación de la mujer, y llevéis este convencimiento a todas partes, creando con vuestra poderosísima influencia elementos y fuerzas en la opinión pública, que vayan preparando esa reforma, y permitan más adelante su realización en el terreno de los hechos.
Con arreglo al plan de estas Conferencias debemos presentaros un bosquejo de lo que debe ser la educación de la mujer, en todas sus diferentes fases y elementos, para que pueda cumplir su destino en la vida; y tócame, Señoras, en este bosquejo, llamar vuestra atención sobre la importancia de las ciencias económicas y sociales.
Nada os diré acerca de la aptitud y capacidad de vuestra inteligencia para comprender estas ciencias: sobre este punto no podría hacer más que repetir muy mal lo que otros oradores os han dicho muy bien. Paréceme, además, completamente inútil entretenerme en semejante demostración, porque, a mi juicio, todas las personas presentes están plenamente convencidas de esta verdad. Ponerla hoy en duda sería volver a aquellos siglos en que se discutía si la mujer tenía alma racional; y aun cuando en España existen todavía algunas personas que indudablemente han debido nacer en aquellos siglos, tal es la convicción con que, al parecer, profesan los errores que en ellos dominaron, yo creo que esas personas son incapaces de convencimiento, y además tengo para mí que no asisten a estas Conferencias.
Os hablaré desde luego, por lo tanto, de la importancia de las ciencias económicas y sociales, y de la necesidad de que las conozcáis para cumplir vuestro destino en la vida; destino que no se encierra sólo en el hogar doméstico, aunque en él tenga su fin más alto, su más noble expresión, que es la educación de los hijos y la vida en común con el esposo, cuyos esfuerzos y afanes para procurar el bienestar de la familia debéis auxiliar con vuestros consejos y vuestra actividad en la casa, y premiar con vuestro amor y vuestros cuidados. Pero aunque sólo a este fin supremo de la conservación y del progreso de la familia se redujese absoluta y exclusivamente vuestra misión en la tierra; aunque no tuvierais otro modo de ser ni otra situación en la vida que la de la mujer casada, todavía sería conveniente que estudiarais y conocierais las ciencias económicas y sociales, porque en ellas podéis hallar grandes fuerzas y elementos para aumentar vuestra influencia sobre el esposo y sobre los hijos, que así serán mejores y más aptos para esta lucha incesante que se llama la vida.
Y ¿qué son estas ciencias económicas y sociales? ¿Qué leyes presentan a la consideración del hombre? Leyes, Señoras, que tanto se aplican al hombre como a la mujer; leyes generales, que tenéis tanto interés en estudiar como nosotros; porque la mujer tiene, como el hombre, necesidades morales y materiales; tiene medios de acción y fuerzas para el trabajo, y actividad y espontaneidad para llevarlo a cabo y adquirir con él las satisfacciones que necesite. Pero estas leyes científicas no deben confundirse con otras, que llevando también el nombre de económicas y sociales, son obra puramente humana, obra de los Gobiernos, que por mucho tiempo han tenido la pretensión de establecer reglas para todos los actos de la vida; en las cuales pudiéramos encontrar cuantos desatinos puede imaginar el hombre, y cuya historia es la historia de los errores que la humanidad ha profesado durante una larga serie de siglos.
Estas reglas o leyes empíricas no son el objeto de la presente Conferencia, pero conviene hablar algo de ellas, para que se comprenda la gran necesidad que hay de conocer las verdaderas leyes, las leyes científicas, aquellas que se derivan de Dios, que se imponen como las leyes del mundo físico, y que es preciso respetar en todas las esferas de la vida, si queremos evitar para el porvenir los infinitos errores que la humanidad ha cometido. Podría citaros infinitos ejemplos, pero me limitaré a uno solo, en el cual veréis consignado un resumen de la civilización que precedió a la de nuestro siglo, y una prueba de los males que causa la ignorancia de las leyes naturales del orden social.
Mi amigo el Sr. Segovia, en una de las sesiones pasadas, a que no tuve el gusto de asistir, leyó un interesante artículo sobre el lujo, y dio contra el exceso del lujo consejos oportunísimos, siguiendo el sistema de nuestro tiempo, que es convencer por medio del raciocinio, sin tratar de imponer ciertas restricciones con el auxilio de la fuerza.
Pues bien, vais a ver cómo entendían los Gobiernos la cuestión del lujo en el siglo pasado, y os traigo al efecto una curiosa pragmática, en que se recopilan casi todos los dislates cometidos hasta entonces por los Gobiernos en la cuestión del lujo.
En esta pragmática, después de varias cosas, que no leeré por no cansaros, «se prohíbe que ninguna persona, hombre ni mujer, de cualquiera grado o calidad que sea, pueda vestir, ni traer en ningún género de vestido, brocado, tela de oro, plata o seda, con mezcla de estos metales, bordado, puntas, pasamanos, galones, cordones, pespuntes, botones, cintas, ni ningún otro género de guarnición, en que haya mezcla de ellos; ni tampoco de acero, vidrio, talcos, perlas, aljófar, ni otras piedras finas, ni falsas, aunque sea con motivo de bodas, permitiéndose únicamente botones de plata de martillo.»
Indudablemente los botones de oro y plata de martillo debían tener un privilegio misterioso para aquellos sabios legisladores.
«Se prohíbe absolutamente todo género de puntas y encajes extranjeros en las guarniciones y adornos, permitiéndose únicamente los fabricados en el reino.»
Los fabricados en el reino. Eso sí, el lujo, cuando da por resultado el consumo de mercancías extranjeras baratas y de buena calidad, es perniciosísimo; pero cuando consiste en consumir mercancías nacionales malas y caras, entonces parece cosa tolerable y que no ofrece mayores inconvenientes.
Paso por alto algunas prescripciones, y continúo: «Las prohibiciones antecedentes se extienden también a los comediantes, hombres y mujeres, músicos y demás personas que asisten en las comedias para cantar y tocar. Y se da un año de término para el consumo de los géneros que estaban anteriormente hechos contra la pragmática.»
Ocupase luego ésta de los criados:
«Se permite que las libreas que se dieren a los pajes puedan ser casaca, chupa y calzones de lana fina o seda, llanas, fabricadas en estos reinos y en sus dominios, y que puedan traer medias de seda, pero no capas, sino de paño, bayeta, raxa u otra cosa.
»Se manda que nadie pueda tener más de dos lacayos, y que las libreas de éstos, volantes, cocheros y mozos de sillas, sean de paño fabricado expresamente en estos reinos, sin guarnición, pasamanos, galón, faja ni pespunte al canto, debiendo ser llanos, con botones también llanos, de seda, estaño u azófar, y las medias de lana, de colores, y no de seda.»
Se ocupa luego la pragmática de los carruajes, fijando detalladamente la forma, la pintura, la talla de las maderas, &c., &c.; y cómo no sería posible, sin grandes males para la sociedad, que se permitiera a todo el mundo pasear en coche...
«Se prohíbe traer coche, carroza, estufa, calesa ni forlón, a los alguaciles de Corte, escribanos de provincia y número, y otros cualesquiera; a los notarios, procuradores, agentes de pleitos y de negocios, y a los arrendadores, si no es que por otro título honorífico los puedan traer; a los mercaderes con tienda abierta y a los de lonja; a los plateros, maestros de obras, receptores obligados de abastos, maestros y oficiales de cualquiera oficios y maniobras.
»Que ninguna persona, fuera de los médicos y cirujanos, pueda andar en mula de paso, sino solamente en caballos o rocines,» &c., &c.
Y a más se extiende la previsión y sabiduría de los legisladores. Para que las personas de distinción no puedan confundirse en la calle con la gente de poco más o menos, «se manda que los oficiales y menestrales de mano, barberos, sastres, zapateros, carpinteros, ebanistas, maestros y oficiales de coches, herreros, tejedores, pellejeros, fontaneros, fundidores, curtidores, herradores, zurradores, esparteros, especieros y de otros cualesquiera oficios semejantes a éstos o más bajos, y obreros, labradores y jornaleros, no puedan usar vestidos de seda, ni de otra cosa mezclada con ella, sino solamente de paño, jerguilla, raja o bayeta, o de otro cualquier género de lana, a excepción de las mangas y vueltas de las mangas de las casacas, y las medias, en las cuales se permite el uso de la seda.»
Todo esto, Señoras, es eminentemente ridículo; pero luego viene en la pragmática una cosa que ya no es ridícula, que es horrible: la parte relativa a las penas que se imponían a los ciudadanos que faltaban a estas prescripciones. La pena era diferente según la clase de las personas. Si se trataba de una persona de distinción, se castigaba con benignidad, dejando este punto «al arbitrio del Consejo y de los jueces que conocieren de las causas.» Por el contrario, si era menestral el delincuente, se le castigaba por primera vez con el perdimiento de lo denunciado, y además con «cuatro años de presidio cerrado de África»; y por la segunda, con ocho años de galeras. No puede darse mayor igualdad y justicia en el cumplimiento de las leyes.
Prescindo de deciros lo que preceptuaba la misma pragmática sobre los entierros, lutos, así en los vestidos como en los ataúdes, colgaduras, número de hachas y cirios, &c. Los gobiernos disponían en aquella época como señores absolutos de todos los actos de nuestra vida, incluso el alimento, pues fijaban hasta el número de platos que cada ciudadano podía poner en su mesa.
Y no se limitaban los legisladores, si puede darse este título a los que de tal modo olvidaban que hay leyes económicas y sociales de creación divina; no se limitaban a los actos de la vida física; imponían al hombre la creencia religiosa, el libro que podía leer, las distracciones a que podía entregarse, y el empleo que debía hacer de sus capitales; en una palabra, destruían la libertad en todo, absolutamente en todo cuanto se refiere a las necesidades, al trabajo, a las satisfacciones humanas. Y aunque hemos andado mucho en el camino de la justicia, falta aún bastante camino que recorrer. Hace pocos meses que en España el Gobierno no nos permitía celebrar estas reuniones, aunque nos dejaba entera libertad para ir a los toros; nos impedía leer otros libros y asistir a otros espectáculos teatrales que aquellos que aprobaban sus censores; no podíamos aprender otras ciencias que las que nos enseñaban sus maestros; no podíamos, por último, dejar de profesar la creencia religiosa oficial sin exponernos a ser castigados con el extrañamiento o el presidio.
¿Y por qué estos errores, por qué estos dislates, por qué esta manera de regir la sociedad? Porque los legisladores que esas prescripciones dictaron, no se ocupaban de saber si había una ciencia social; no se ocupaban de saber si, así como en el orden físico existen leyes fatales y necesarias, de cuya obediencia no puede prescindirse, hay también leyes en el orden moral que deben respetarse y cumplirse.
Ya veis, Señoras, cómo el conocimiento de las ciencias económicas y sociales del orden natural es de absoluta necesidad para la vida. ¿Y sabéis lo que en resumen esas ciencias nos dicen, la regla suprema que nos aconsejan para la organización de las sociedades? El respeto de la libertad, el respeto de la personalidad humana. Las leyes científicas demuestran que cuando los pueblos se organizan sobre la base de la justicia, cuando la libertad y el derecho están cuidadosamente asegurados, los pueblos progresan sin otra intervención de los gobiernos, y por la acción natural de las leyes sociales alcanzan en cada época el grado máximo de prosperidad moral y material que el estado de las fuerzas económicas permite. Un breve bosquejo de estas leyes os dará, ya que no el conocimiento completo que debéis tratar de adquirir, y que no cabe en el breve espacio de esta Conferencia, una ligera idea de la manera como por su acción puede realizarse el progreso general de la humanidad en todas las esferas de la vida.
El ser humano, para poder vivir como ser inteligente y moral a la vez que como ser animal, está obligado a satisfacer mil necesidades diferentes. Su organización física exige un alimento, un vestido, una habitación; su organización inteligente y moral exige un alimento también, menos apremiante tal vez para la existencia, pero no menos necesario para que el hombre realice su destino. Desnudo, miserable, ignorante viene a la tierra, y no puede cubrir esa desnudez, levantarse de esa miseria, destruir esa ignorancia, sin poner en ejercicio las facultades de que está dotado, aplicándolas a los elementos y agentes que la naturaleza le proporciona.
Para aspirar a la satisfacción de las necesidades sin que le repugnen y desalienten los esfuerzos y fatigas que el trabajo causa, existe en el ser humano un móvil poderosísimo. Hay en él un deseo insaciable de bienestar, una aspiración incesante a una condición más elevada. Cuando satisface una necesidad se le presenta una necesidad nueva; a un deseo cumplido reemplaza otro deseo; a la realización de la ilusión más extravagante sucede otra nueva ilusión, y la antigua y conocida leyenda, que todas habréis oído contar en vuestra niñez, de aquel pobre pescador que con el auxilio de las Hadas llegó a ser un hombre acaudalado; que quiso ser, y fue después, noble, más adelante príncipe, rey luego, que todavía quiso ser rey de reyes, y realizado este último deseo, aspiraba a ser adorado como Dios, se funda en una idea profundamente exacta, y presenta a la humanidad como copiada por un aparato fotográfico.
Este móvil, esta aspiración, que es el gran resorte de la economía social; que es en las sociedades lo que en el individuo el principio de la vida; que es el motor que pone en ejercicio la actividad humana, se conoce con el nombre de interés personal. Sus tendencias se dirigen a la mejora del individuo; pero como éste es muchas veces ignorante y repugna el trabajo, el interés personal puede empujarnos por dos caminos, el del trabajo y el de la expoliación. El hombre puede querer mejorar de condición, trabajando sin lastimar el derecho y la libertad de sus semejantes, o despojando a éstos de los frutos que con el trabajo han obtenido, y violando por consiguiente su derecho y su libertad. Y aquí se presenta la necesidad y la razón de ser de la institución llamada gobierno, del Estado, cuyo fin racional es realizar la justicia, impedir toda agresión, todo acto injusto, cerrando el camino de la expoliación para el hombre, para que el interés personal no pueda llevarle sino por el camino del trabajo. Con esta acción del Estado, basta para que todas las fuerzas sociales funcionen armónica y ordenadamente.
En efecto, siendo el único recurso del hombre el trabajo, tiene forzosamente que aplicar su inteligencia y sus facultades físicas a aquellas operaciones que crea más convenientes para la satisfacción de sus necesidades. En esas operaciones encuentra obstáculos y resistencias, y estudia la manera de vencerlas, obteniendo como resultado de sus esfuerzos, lo que llama la ciencia económica productos o utilidades. Y entended bien que esa denominación tanto se aplica a las cosas o servicios que satisfacen necesidades del orden material, como a la música que nos recrea, al libro que abre nuevos horizontes a nuestra inteligencia; a todo, en fin, lo que da satisfacción a nuestras necesidades físicas, intelectuales y morales.
En la lucha del trabajo, el hombre observa que algunos de sus semejantes tienen mayor aptitud que él para cierta clase de operaciones, y establece con ellos el cambio y la división de las ocupaciones; fenómenos económicos de inmensa importancia en la economía natural de las sociedades. La división del trabajo aumenta la potencia productiva y permite satisfacer mayor número de necesidades, y como además, la observación enseña a los hombres que no dedicando todo su esfuerzo al logro de satisfacciones inmediatas, y reservando una parte para formar medios auxiliares de trabajo, pueden conseguir mayores resultados, se crea inmediatamente el capital. Éste permite a su vez desarrollar las relaciones en mayor escala por medio del cambio, y como cada individuo desea obtener muchas utilidades en cambio del producto de su trabajo, para hacer éste más fructífero, estudia y mejora los procedimientos, y nacen y crecen las ciencias y las artes, sustituyéndose la acción de las fuerzas y agentes naturales a la acción humana, y aprovechándose el viento, el agua, el vapor, la electricidad. Cada utilidad va, de este modo, costando cada vez menor esfuerzo de producción al hombre, y proporcionándole mayores ventajas, cuando acude con ella a cambiarla por otras en el mercado general, donde se establece la competencia de los que venden y de los que compran, fijándose la importancia relativa de cada producto y de cada servicio, o sea el precio, que se distribuye entre los productores en proporción del concurso que a la producción hayan prestado.
De este modo, Señoras, por medio de estas leyes, con hombres aislados, con hombres que nada ligaba, al parecer, fuera del lazo común de la institución gobierno, se forma naturalmente una asociación libre, primero de pocos hombres; después, cuando por el aumento del capital llegan a ser las comunicaciones más fáciles y la producción más extensa, de un número de hombres más considerable. Así, por el solo estímulo del interés personal, obrando dentro de los límites de la justicia, procurando alcanzar siempre el bienestar por medio del trabajo, se organiza natural y libremente la sociedad, se ligan los hombres con los lazos de una solidaridad indestructible, sin perder un átomo de su libertad como derecho, aumentando en una escala inmensa la esfera en que puede funcionar esa libertad; aumentando, por lo tanto, esa libertad como potencia, como medio de acción.
No quiero decir, sin embargo, Señoras, que por obrar el hombre libremente dentro de los límites de la justicia haya de faltar el mal en las sociedades. El mal es un elemento inevitable en la economía social, una condición de la humana naturaleza. No puede el hombre progresar sin destruir obstáculos y resistencias. Puede, además, equivocarse, y se equivoca con suma frecuencia, en el empleo de los medios productivos de que dispone. Además, la repugnancia al trabajo puede hacerse superior al interés personal, y trasformar al individuo en desidioso e inactivo. Pero cuando es libre, el daño que el hombre causa con sus errores o con su desidia se convierte en lección eficaz, y sirve para que se eviten en lo sucesivo los errores semejantes, conservando vivo en las conciencias el sentimiento de la responsabilidad, compañero inseparable de la libertad. Y de desacierto en desacierto, de lección en lección, el campo del error y del mal disminuye cada vez más; la inteligencia y la laboriosidad extienden sus conquistas, y los pueblos van pasando de ignorantes y miserables a ilustrados y prósperos, por los solos esfuerzos individuales, por la sola acción de la libertad, obrando según las leyes naturales del orden económico y social.
En este breve cuadro, que siento no poderos presentar con más claridad y mayores detalles, creo, sin embargo, que hay lo bastante para que comprendáis bien el sentido general de las leyes científicas, cuyo conocimiento me proponía recomendaros en la presente Conferencia. ¿Y qué se deduce de este breve cuadro? Que la condición necesaria de todo progreso en la vida es la libertad; que no es posible hacer mejoras en el empleo del trabajo, hallar nuevos medios para la realización de los fines humanos, dar cumplida satisfacción a nuestros sentimientos y deseos legítimos, sin la independencia del pensamiento, que busca y halla la fórmula del progreso, sin la libertad de acción que realiza esa fórmula en la vida. De ese cuadro se deduce una regla general para la vida de las sociedades humanas, que podría formularse de este modo: «Realícese el derecho por una institución a este objeto exclusivamente destinada, y déjese hacer a la actividad individual; respétese la justicia, y déjese paso franco a la acción fecunda de la libertad.»
Claro está, Señoras, que como consecuencia natural de esta regla, y para que su aplicación diera sus naturales resultados, convendría que nos fuéramos acostumbrando a vivir sin el apoyo del Gobierno; que recurriéramos a él lo menos posible, y sólo para que defienda nuestra libertad y nuestro derecho. Convendría que abandonásemos esa idea, todavía bastante generalizada, de que el orden no puede venir sino de la autoridad; que el Gobierno tiene la misión de ocuparse en todo y de arreglarlo todo.
Esta idea domina seguramente todavía en muchas de vosotras. Os recordaré, para probarlo, un hecho vulgarísimo. Muchas de vosotras tenéis a vuestro cargo la administración y cuidado de la casa, y como administradoras celosas, procuráis economizar los gastos y sacrificios, y estáis interesadas en la baratura de los objetos que consume la familia. Y ¡cuántas veces, al saber que ha subido el precio de ciertos artículos, el pan o el aceite, o cualquiera otro, os habréis quejado y lamentado, indignadas porque el Sr. Alcalde, o el Sr. Gobernador, no se oponen a la codicia de los vendedores, y no procuran, con la influencia que les da su autoridad, es decir, por medio de la fuerza, realizar la baratura! Quejas y lamentos por los que no os censuro, que sois en esto tanto menos culpables, cuanto que los oís también a muchos hombres que pasan por ilustrados, y hasta los encontráis frecuentemente en letras de molde en las gacetillas de ciertos periódicos.
Y lo que digo de este caso podría decirlo de otros muchos puntos relativos a las ciencias sociales, que no puedo citar por falta de tiempo, y en los cuales urge desvanecer ciertas preocupaciones, que constituyen un grave obstáculo para el progreso de nuestra patria. Pero no quiero dejar de hablaros de uno de esos puntos que tiene inmensa importancia, porque el estado de la civilización de nuestro siglo reclama una solución pronta, que podría dificultarse mucho si, por falta de conocimiento suficiente, creyerais deber oponeros a ella. Me refiero al matrimonio civil.
¡Cuánto habréis oído hablar de esta institución! Probablemente muchas de vosotras habréis oído calificar el matrimonio civil de consorcio nefando, de lazo abominable, contrario a toda moral, a toda idea religiosa, y acaso habrán llegado a vosotras estas calificaciones, pronunciadas desde tribunas más altas, más solemnes y de otra forma que ésta.
Pues bien, el matrimonio civil no es nada de eso. Es una cosa muy sencilla; es la cosa más natural del mundo.
En primer lugar, os diré que esa institución se practica en casi todos los pueblos cristianos y católicos, por todas las clases sociales, así las altas como las bajas. Os diré también que el matrimonio civil no es ni más ni menos que la consignación ante la autoridad civil de las relaciones de derecho que para sus intereses, para sus mutuas conveniencias, para el porvenir de sus hijos, quieren establecer los esposos. Esta consignación, Señoras, se hace también hoy en España, pero se hace ante la autoridad religiosa, confundida con la del Estado; y fácilmente debéis comprender que la autoridad religiosa nada tiene que ver con las cuestiones de derechos civiles, que corresponden a la autoridad que se ocupa del derecho, esto es, la autoridad civil, única que puede razonablemente asegurar el cumplimiento de las obligaciones de esta naturaleza contraídas por los cónyuges. Pero una vez hecha esta consignación de las relaciones de derecho ante la autoridad civil, nada se opone a que venga luego la celebración del matrimonio religioso, con arreglo a las creencias o religión que cada uno profese; el católico, como ahora se verifica en España; el protestante, según sus ritos, &c., &c. Nada, pues, tiene de grave ni de perjudicial el matrimonio civil, y si al oír hablar de él se alarmaba vuestra conciencia, podéis tranquilizaros; después de realizada esta reforma, no será, seguramente, menos santo, menos solemne el lazo conyugal que contraigáis aquellas de vosotras que todavía no lo habéis contraído.
Pero me diréis tal vez y ¿qué necesidad tenemos en España del matrimonio civil? ¿No podíamos continuar como estamos? No, Señoras, si queremos que España pueda considerarse como pueblo civilizado. El matrimonio civil es conveniente en nuestro país para los católicos, porque para todos conviene que ciertas relaciones y hechos sociales se consignen fuera de los registros de la Iglesia. Pero, sobre todo, el matrimonio civil es necesario, es indispensable para los que no profesen la creencia católica, los cuales han de someterse a la legislación actual, faltando a sus convicciones o siendo hipócritas, para no exponerse a un duro castigo, o han de renunciar a fundar una familia. Con el establecimiento del matrimonio civil, el hombre que quiera obedecer a los dictados de su conciencia, podrá contraer ese lazo sin someterse a ceremonias que honradamente, si no cree en ellas, no debe ni puede respetar y cumplir.
Tal es la inmensa ventaja que obtendríamos en España con la institución del matrimonio civil. Por eso os ruego que paréis un poco la atención en este punto, y que oigáis con desconfianza lo que contra esta institución se os diga por los que sólo pretenden poner obstáculos a la gran regeneración que hoy empieza a realizarse en nuestra patria.
Lo que os he dicho del matrimonio civil podría decirlo de tantas otras cuestiones análogas. Pero el tiempo me falta, os he fatigado demasiado y debo ya terminar esta Conferencia. Bien sé que con ella, habiendo yo pasado un malísimo rato, no he logrado hacéroslo pasar bueno. Hubiera querido tener hoy las dotes oratorias de mis amigos, para que al volver a vuestros hogares, llevaseis de aquí, no sólo el recuerdo de una palabra más o menos agradable, sino alguna idea que meditar, algunos horizontes nuevos abiertos a vuestra inteligencia y a vuestro sentimiento; algo, en fin, de la convicción que yo abrigo de que no pudiendo haber progreso sin vosotras, siendo el hombre en mucha parte de su educación y de modo de ser, obra exclusiva vuestra, es indispensable que sin hacer caso de ridículas y anticuadas preocupaciones, consagréis vuestra atención y vuestra actividad al estudio de las ciencias económicas y sociales. ¡Ah! si esto hicierais, ¡qué no podríamos esperar del porvenir de nuestro país! ¡Con qué facilidad atraeríais al esposo al interior de la familia, viviendo con él en mayor comunidad intelectual y moral! ¡Cómo podríais aconsejarnos en la vida, dándonos las fuerzas que muchas veces nos faltan; devolviéndonos el ánimo perdido, que se recobra fácilmente cuando hay al lado nuestro una inteligencia que nos oye y nos comprende! Yo de mí sé deciros que no creo que haya en la tierra felicidad más grande que la de vivir en comunión de pensamiento y de doctrina con un ser que nos ama, compartiendo con él nuestras penas y nuestras alegrías, coordinando con él nuestros planes de trabajo; unión santa, unión sublime, origen de todo placer verdadero, y sin la cual no puede haber en los pueblos grandes caracteres, ni grandes obras, ni grandes virtudes.
Décima conferencia:
Algunas consideraciones generales sobre el matrimonio, por D. Florencio Álvarez-Ossorio.
Señoras y señores:
Grande es mi atrevimiento al ocupar esta tribuna, que antes honraron varios de los más famosos adalides de la elocuencia patria; oradores de fácil y galana palabra unos, de imaginación brillante y arrebatada otros, y todos de vastísima instrucción. Grande es, repito, y hasta imperdonable mi atrevimiento, y sin embargo, tengo plena seguridad de que me dispensaréis, por graves que ellas sean, las faltas en que incurra; porque entre todas las adorables prendas que os adornan, ninguna os realza tanto, como una amable tolerancia, una exquisita bondad, ocasionadas, no lo dudéis, a que personas incompetentes, como yo, aspiren a llamar vuestra atención, que sólo debiera honrar los esfuerzos de los probados en la ciencia y en el arte divino de la palabra.
Ya veis cómo me acuso, sin esperar a que vosotras lo hagáis; así es que no os asombrará el que ahora, con idéntica llaneza y en mi propio descargo, exprese el motivo que me trae a pronunciar mi Conferencia. Seguramente no puedo alegar, cual otros oradores, el título sobre toda ponderación honorífico de haber sido invitado por el digno iniciador de estas reuniones, ni era posible que nadie fuese en busca mía, para que presentase aquí, en este tan excelente mercado, un producto de mi pobre inteligencia, inferior siempre a lo que vosotras merecéis, e incapaz también de competir con los que antes se os ofrecieron.– Pero si no he venido mediante la excitación del Sr. Castro, he venido a impulsos de otra excitación poderosísima, casi incontrastable; a impulsos de lo que el Sr. Castro ama con toda la efusión de su espíritu, y es, su misma idea, su mismo felicísimo pensamiento de estas Conferencias, capaces por sí solas de caracterizar una época, y de elevar, siempre que no se separen de su verdadero objeto, el nivel de la cultura de un Pueblo. Por la idea, sí, es por lo que yo he subido a esta tribuna; por la idea de coadyuvar, en cuanto mis débiles fuerzas me lo permitan, a la grande y regeneradora obra de dignificaros y enalteceros, gracias a una educación la más apropiada, y en la forma y medida que más convenga a vuestra organización física, intelectual y moral. Y ¿creéis, Señoras, que no es este propósito bastante noble, bastante patriótico y humanitario, para que, en cambio del ardor con que yo lo acojo, me otorguéis vosotras vuestra tolerancia? Indudablemente que me la dispensaréis.
Hay, no obstante lo que llevo dicho, una circunstancia que milita a mi favor, a saber: que voy a hablaros de una institución que siempre os inspiró un interés preferente; que constituye, digámoslo así, el tema obligado de vuestras conversaciones cuotidianas; de un bello ideal, presente siempre a vuestra imaginación, hasta que alcanzado, se convierte en realidad no tan encantadora como vosotras os la habíais fingido; y esto sucede, ya porque la posesión es el sepulcro del deseo, bien porque nuestras aspiraciones son como el ave Fénix, que renace de sus cenizas, de tal suerte, que el fin de unas viene a ser el principio de otras; ora por infinitas causas, cuya sola enumeración sería harto prolija, y que o dependen de vosotras, o las más veces (dicho sea con perdón del auditorio de mi derecha) del hombre a quien ofrecéis el holocausto de vuestro amor; del hombre a quien unís vuestra vida y vuestro destino. Ya habréis comprendido que me refiero al matrimonio. La materia es vastísima, y en mi discurso sobre ella tengo que luchar con un escollo insuperable. Podrá dudarse, en efecto, que faltas de la preparación conveniente; que no ejercitadas lo bastante en el estudio, carecéis todavía de completa aptitud para formar un juicio crítico exacto acerca de disertaciones sobre las ciencias exactas, físicas, económicas, &c., &c.; pero de lo que nadie puede dudar, es, de que en todo cuanto se relacione con mi tema tenéis reconocida pericia, en términos, que me engañaría soberanamente si pretendiera deciros sobre algo nuevo, algo que no hayáis oído ya de labios más autorizados que los míos, algo que no hayáis pensado por vuestra propia cuenta.
La materia, repito, es vastísima. Se necesitaría casi un libro para exponer todo lo concerniente al matrimonio bajo el punto de vista del derecho; para ocuparse, siquiera fuese con brevedad, de las condiciones que tan elevada institución requiere; de las solemnidades y requisitos que deben precederla y acompañarla; de las moniciones canónicas, vulgarmente conocidas con el nombre de amonestaciones; de los esponsales, o promesas mutuas de futuro consorcio; de los impedimentos y de sus dispensas; de las dotes; de los bienes gananciales; de la patria potestad; de la legitimación; del prohijamiento; de las obligaciones, derechos y prerrogativas de los cónyuges; del divorcio, &c.; y a más de un libro, se necesitaría de un orador resueltamente decidido a abusar de vuestra paciencia, de lo cual estoy yo muy lejos.
Puede ser considerado y estudiado también el matrimonio bajo otros puntos de vista, como, por ejemplo, la moral universal, las costumbres, variables y relativas en cada nación, según determinadas circunstancias, la higiene, y hasta la economía pública; mas sólo me es posible, dada la corta extensión que una costumbre de que no debo separarme, ha asignado a estas conferencias, haceros varias consideraciones generales, pocas, sin duda, en comparación de las que se me ocurren, y que con mucho gusto emitiría en cualesquiera otras circunstancias. Mi tema, pues, que en un principio era: «El Matrimonio ante la moral y el derecho», me parece ya hoy hasta pretencioso, por lo que, reducido a más modestas proporciones, podréis considerarle simplemente como una especie de introducción al estudio del matrimonio.
Qué es el matrimonio, bien lo sabéis, unas por experiencia, y otras por el natural y ferviente deseo de experimentarlo. Él es, como institución social, una de las más provechosas, y como estado de la vida, uno de los más felices (salvo, se entiende, cuando es desgraciado); y es desgraciado, Señoras, si no realiza una verdadera solidaridad entre los consortes; si a él llegamos con el pensamiento de hacer fortuna, o deslumbrados por el prestigio de una belleza física deleznable, o impremeditadamente y no con completo discernimiento, y después de elegir una persona que de motu propio, con toda la espontaneidad y con toda la energía de su espíritu, nos ame con predilección.
El matrimonio engrandece los límites de nuestra existencia, haciéndonos vivir, no sólo en el presente, sino también en el futuro, por el amor a nuestros hijos. Él es la base de las familias, cuyo conjunto forma el Estado; de las familias, de cuya moralidad, y de cuyas virtudes, y de cuya más o menos perfecta organización, depende el porvenir de la humanidad. El matrimonio es la única unión en que, tanto vosotras como nosotros, encontramos las cualidades que respectivamente nos faltan, o por lo menos, cuya plenitud no poseemos; la única unión que nos completa; la única unión que guarda el debido respeto a la dignidad de los dos sexos.
Por eso vemos que la primera palabra, que la primera enseñanza que sale de boca del Criador, es referente al matrimonio. «No es bueno (se lee en el Génesis) que el hombre esté solo: hagámosle ayuda y compañía semejante a él»; palabras sublimes, que traducidas a nuestro lenguaje profano, significan, que no es bueno que el hombre viva sin familia, sin sangre de su sangre, o, como dice Pelletan, sin la alegría de la mirada, sin la voluptuosidad del pensamiento, sin la esperanza del porvenir. No es bueno que el hombre arrastre una existencia triste, y que, sin posteridad, sin afectuosos vínculos, sin nada que le ligue fuertemente a su patria y a sus semejantes, se consuma encerrado en un estrecho círculo, como el caracol en su concha. No es bueno que el hombre, ajeno a toda íntima felicidad, siendo para él lo pasado un vacío profundo, el presente un árido desierto, y el porvenir la nada, yazca en el más desconsolador aislamiento, y ahogue a cada instante las más hermosas inspiraciones de su corazón. Esto en cuanto al hombre, porque en cuanto a la mujer, ¿qué es la mujer, esa caña la más delicada y tierna de la naturaleza, sin un firme apoyo que la sustente? ¿Qué es la mujer sin el hombre? Nacida para las dulces y tiernas afecciones, ¿qué es la mujer, si no tiene una familia donde ejercitar sus altas y nobilísimas cualidades, sin un esposo a quien amar, y sin hijos a quienes amar y educar? ¿Qué es la mujer sin todo esto? Vosotras lo sabéis mejor que yo. La más halagada por los placeres del mundo, la más hermosa, la más rica, la de talento más preclaro, ¿no siente, sin embargo, un gran vacío en su alma, que sólo es capaz de llenar la maternidad, título sublime, que supera todas las grandezas, y al que rinden veneración y respeto hasta los criminales más abyectos? ¿No es verdad, vosotras las que seáis madres, que en el fondo de todos los placeres halláis algo de amargura, y que los únicos que os parecen siempre grandes, siempre inagotables, siempre nuevos, son los que emanan de la pura y dulcísima fuente del amor materno? ¿No es verdad esto, Señoras? ¡Ah! ¡Y tan verdad como es! En cuanto a mí, os lo digo como lo siento: nada veo en la tierra superior a una mujer, como no sea una madre; pero nada veo tampoco más digno, no sé si de compasión, o de desprecio, que una madre, que una mujer con hijos, víctima del hastío. ¡Madres! De vosotras es el mundo. ¡Vosotras sois el honor eterno de la creación!
Lo dicho hasta aquí me lleva a establecer el juicio diferencial entre los sexos, ya porque otros oradores lo hicieron, ya porque así conviene a la demostración inmediata de la importancia del matrimonio.
Si alguien os dice que sois iguales a nosotros, no le creáis. Quien tal os diga, podrá ser que os hable con convicción, pero es una convicción equivocada. Yo creo que lo que hace es adularos, y vosotras no debéis nunca entregaros a las pérfidas insinuaciones de la adulación, de esa moneda falsa que no tiene curso sino por la vanidad, y que jamás se propone un noble objeto. Mirad lo que hacéis: tened en cuenta, que quien os adula os da veneno en engalanada copa de oro. Despreciad a quien os lisonjee para perderos: amad y seguid sólo a quien os diga la verdad, aunque ésta os disguste, porque la verdad es una diosa pura, bajada del cielo; porque si el homenaje más grato que puede tributarse a Dios es la investigación de la verdad con una intención pura, también es meritorio el acogerla con entusiasmo; porque sin verdad no hay ciencia, ni hay belleza, ni hay educación fructuosa, ni hay esperanzas de nada bueno; porque la verdad, en fin, como el mismo San Pablo nos lo ha dicho, y allí tenéis la inscripción, es la que nos ha de libertar.– Veritas liberavit vos.
Pues la verdad es, que vosotras sois semejantes, y no iguales al hombre: Faciamus ei adjutorium simile sibi. ¡Igual la mujer al hombre! Si así fuese, ni siquiera se comprendería el amor, esa especie de vibración de dos almas que se ponen en contacto, que se armonizan, que se complementan y que producen sonoros concentos. Justamente, en una armonía de oposición, en la igualdad de dos desigualdades, consiste, como se ha dicho con suma oportunidad, la simpatía, que es la base, que es la magnífica portada del amor. No: no somos iguales, ni en lo físico, ni en lo intelectual, ni en lo moral, por más que en la esencia concordemos. Voy a demostrarlo.
En lo físico, las diferencias son tan perceptibles, que me basta mirar a un lado y a otro, y el hecho queda completamente probado. Sólo me propongo sacar una deducción, y es, la imposibilidad absoluta de que vuestra delicada contextura, vuestros miembros graciosos, ligeros y torneados, vuestros músculos redondos, vuestras blandas carnes, vuestra suavísima epidermis, vuestra voz siempre infantil, vuestros largos y sedosos cabellos, y en fin, todo lo vuestro, sirvan para lo mismo, y estén destinados a igual fin que los músculos fuertes, la estatura por lo regular elevada, los huesos macizos y angulosos, la voz bronca, el cerebro y pecho dilatados, y todo lo demás del hombre. Es verdad que hay ejemplares del sexo fuerte cuya fuerza es bien menguada, como los hay también del débil que practican rudos trabajos, que se deberían reservar siempre al hombre; llegando hasta el extremo de que hace pocos días se vio en Madrid, en pleno siglo diez y nueve, y con asombro de las personas sensatas, a varias mujeres, desempeñar ante un público que las contemplaba estupefacto, las suertes más arriesgadas de la tauromaquia. ¡Qué horror!… Por fortuna, éstas son excepciones, que prueban la regla general.
Sobre lo físico no quiero extenderme más: la prueba de la diferencia entre los sexos está hecha de antemano: es la prueba que llamamos los abogados, preconstituida.
En lo intelectual, no son menos notables las diferencias. El hombre puede compararse, dice el célebre pensador Tiberghien, a la línea recta, con su fijeza, con su precisión, con su invariable tendencia hacia adelante. La mujer, por el contrario, a la línea curva, con sus inflexiones graciosas, con sus variados accidentes, con su propensión a replegarse sobre sí misma. En la organización intelectual de la mujer, todo es más dulce, mucho más muelle y mucho menos rígido que en la del hombre. La imaginación, esa bienhadada facultad que tiene el poder de evocar el recuerdo de los placeres pasados, encantar el instante en que éstos sucedieron, y ocultar lo venidero, o colmarlo de plácidas esperanzas; la imaginación, que crea gratísimas y a veces peligrosas ilusiones, sobre las que nos mecemos dulcemente; la imaginación, que va siempre más allá de la realidad, ésa es, Señoras, vuestra facultad más predominante, mientras que en el hombre lo es la razón fría, que se aplica impasiblemente a la investigación de la verdad desnuda, por amor a la verdad en sí misma, al estudio de los principios absolutos, de las causas generales, del orden supra-sensible, de las verdades eternas de que tenemos una idea. El órgano del pensamiento en el hombre es el cerebro: de vosotras es de quienes se ha dicho, que los grandes pensamientos emanan del corazón. Por esto sois más hábiles para el cultivo feliz de las bellas artes y para recoger las hermosas flores del campo de la literatura, que para hacer grandes adelantamientos en ciencias exactas que exigen incansable perseverancia, grande concentración de espíritu y ejercicios técnicos, que parecen incompatibles con los arrebatos de la imaginación y los trasportes del sentimiento.
¿Y en lo moral? En lo moral es donde estriba toda vuestra gloria y toda vuestra superioridad: en lo moral es donde vosotras debéis cimentar vuestro más legítimo imperio. No nos aventajaréis en la fuerza corporal ni en la elevación del numen, pero sí en todo lo que se refiera a la mayor intensidad y delicadeza del sentimiento. Así como el destino principal del hombre es pensar, y pensar, y quemarse la frente con el pensamiento, así vuestro destino es sentir, es amar, es siempre amar, siempre sentir. Cuando niñas, amáis a vuestras muñecas, y a las compañeras de vuestros infantiles juegos. Más tarde, desde vuestra segunda infancia hasta el momento verdaderamente supremo en que llegáis al himeneo, amáis al hombre de vuestros ensueños, de vuestro ideal; amáis las brisas, las flores, y todo lo que hay de magnífico y poético en la naturaleza. Esposas, amáis a vuestro marido y a vuestros hijos; y cuando, ya ancianas, no podéis embelesar a nadie con el prestigio de la hermosura, experimentáis otro amor, amor puro, amor sublime, amor todo impregnado de dignidad y de dulzura, y es el amor a Dios, porque la devoción es el último de vuestros amores. Amar, pues, sentir incesantemente, ése es vuestro destino: el destino del hombre es pensar, y siempre pensar. Rara será la obra de éste en que no encontremos impreso el sello de cierto egoísmo. Vosotras, por el contrario, no os acordáis de sí mismas, sino para olvidaros, y no tenéis anhelo más vehemente, que el de sacrificaros por los demás y hacer su ventura. ¡Todavía no se ha comprendido lo grande, lo sublime, lo verdaderamente celestial que es una mujer entregada por entero a sus hijos! ¡Todavía no se ha honrado lo bastante a la esposa y madre, que después de cumplir todos sus primeros deberes, y de entrelazar en la tierra las rosas del cielo, sabe, bajo el velo púdico de la gracia, alimentar con mano vigilante y santa el fuego eterno de los grandes sentimientos!
Veis, pues, sin necesidad de más consideraciones que las que acabo de exponer con motivo de las diferencias entre los sexos, que la maternidad es el título que más os engrandece; veis, pues, que el pedestal de la estatua de la mujer es el hogar doméstico; veis, pues, como consecuencia de todo esto, que al matrimonio es a lo que estáis principalmente llamadas, y a lo que debéis aspirar, si bien creo que a él aspiraríais, aunque yo no os lo aconsejase; pero debéis aspirar al matrimonio con un objeto grande, no para libraros de la autoridad paterna, que siempre es mucho menos dura que la de un marido, y mucho menos pesada que las nuevas y penosas obligaciones que con motivo de aquél contraéis; sino para realizar, o contribuir, al menos, a la realización de los grandes fines de la vida humana. En perfecta armonía con el pensamiento que acabo de enunciar están estas Conferencias. En efecto; ¿sabéis, Señoras, cual es su objeto? ¿Sabéis por qué queremos nosotros proporcionaros alguna noción siquiera, ya que no un conocimiento profundo, de las ciencias? ¿Sabéis por qué procuramos haceros partícipes de la gran comunión intelectual que en España, como en algunos otros países que blasonan de cultos, ha estado hasta hoy reservada sólo al hombre? Pues no es solamente porque tenéis a ello un derecho indisputable, nacido de que vuestra inteligencia, como la del hombre, es un destello de la del Supremo Hacedor; no es solamente porque creemos que la ignorancia para nada es buena y para todo perjudica, pues no puede brotar luz alguna de las tinieblas, ni andarse por entre éstas, sin exponerse a deplorables extravíos; no es solamente por esto, sino también porque abrigamos el convencimiento de que semejante iniciación, bien dirigida, y nunca a merced de secundarios propósitos, os llevará a ser mejores hijas de familia, más amantes esposas, más augustas madres, mejores ángeles del hogar doméstico. Si lo contrario sucediese; si en vez de perfeccionaros os empeoraseis; si en vez de adquirir el sentido recto que da la ciencia, y fortalecer vuestro espíritu para hacerle llegar hasta la elevación de que sea capaz; si en vez de llenar mejor vuestros más santos deberes, los olvidáis, y os convertís en unas pedantes insufribles, culpa será, no de la idea, que yo acojo de la mejor buena fe y con la intención más honrada, sino de sus apóstoles, o de vosotras mismas, que no habréis sabido aprovecharla. Creedme, Señoras: el día en que sepáis todo lo que debéis saber y conviene que sepáis; el día en que comprendáis todo lo importante y complejo de vuestra misión en el hogar doméstico, crearéis, sí, en el corazón de vuestros hijos, y alimentaréis en el de vuestros esposos, el espíritu de familia, espíritu tradicional, y en cierto modo estacionario; espíritu conservador, porque vosotras, no os alarméis, sois muy conservadoras, no por otro motivo sino por el de que necesitáis un lugar seguro donde fijar vuestra planta y donde mecer la cuna de vuestros hijos; el día, vuelvo a decir, en que comprendáis lo importante y complejo de la misión que estáis llamadas a desempeñar, crearéis y alimentaréis el espíritu de familia, pero alimentaréis también otros sentimientos más grandes y generosos; el patriotismo y la humanidad, los cuales exigen a cada paso actos de abnegación y sacrificio, cuyo premio es la satisfacción de la conciencia, y alguna vez la fama póstuma. Entonces, la moral doméstica no pugnará nunca con la moral pública, y los lazos de la familia no serán un origen de punible indiferencia hacia el bien de la sociedad entera. La mujer, si no es artista, podrá crear al artista; si no es pensadora, estimulará al pensador con el testimonio de su admiración y de su respeto; si no es amazona, inflamará al guerrero; que no hay inspiración más fecunda para el hombre que sueña con la belleza, ni estímulo más poderoso para el que se desvive por la verdad, ni corona más gloriosa para el héroe, que la inspiración, y el estímulo y la corona que se reciben de la mujer a quien se ama.
Vosotras me diréis: estamos enteramente de acuerdo con todo lo que proclamáis: aspiramos al matrimonio, que creemos el mejor de los estados, y aspiramos a él, con el propósito de contribuir, como queréis, a la realización de los grandes fines de la vida humana; mas como se trata de un acto bilateral, por muy dispuestas que nos hallemos a seguir vuestro consejo, de nada servirá, mientras otros no aspiren a lo mismo… Ya comprendo a lo que aludís. Os asiste, seguramente, muchísima razón; lo cual no obsta a que me permitáis os diga, que en algunas ocasiones vuestra soltería se prolonga más de lo regular, porque no poneis en juego los verdaderos medios que atraen y seducen el corazón del hombre, y que no son, en verdad, ni el amor desordenado al lujo y las riquezas, ni el orgullo, ni una presunción desmesurada, ni una coquetería capaz tan sólo de deleitar por breves momentos los sentidos. Hay que convenir también, en que nacen serios obstáculos al matrimonio, del estado de nuestra sociedad, de ciertas preocupaciones que en ella prevalecen, y hasta de los desaciertos del legislador.
Yo debería hablaros algo sobre todo esto; pero necesitaría mucho más tiempo del que emplearon otros oradores, a los que debo seguir, por penoso que me sea el tener que callar cosas de que no sería inoportuno el hablaros. Una idea me consuela, y es que, por mucho que perorase, estoy seguro de que el mundo continuaría igual, y yo no lograría sacaros de penas.
No quiero, sin embargo, concluir, sin hacer siquiera algunas observaciones sobre el celibato, como asimismo sobre la tendencia restrictiva que noto en algunas disposiciones legales referentes al matrimonio. Y entiéndase bien, que no es mi ánimo referirme a los célibes forzados por la necesidad, o por una conveniencia moral bien entendida, o por otras mil razones que pudieran aducirse: me refiero sólo a los que, después de andar desalados tras de placeres fugitivos y superfluidades que dejan el vacío en el alma, y mirando siempre con susto y con repugnancia las santas y austeras incumbencias del padre de familia, y de injustificados escrúpulos, y de escasear los elogios a todas las mujeres, cuando no de zaherirlas cruelmente, llegan a un momento de su vida en que sienten el pesar de encontrarse aislados, y entonces, o se deciden a proseguir de la misma manera, en cuyo caso bien puede decirse que hacen un pacto indisoluble con la desgracia, o por el contrario, se casan, de la manera que vosotras sabéis; de la manera que se hacen todas las cosas cuando se deja pasar el tiempo oportuno para ellas. Pues ¡qué! ¿creen esos solterones recalcitrantes, esos célibes incorregibles (de los cuales no hay absolutamente ninguno en mi respetable auditorio, y aunque lo hubiera, no me oiría, porque hablo muy bajo); creen, repito, que pueden infringir impunemente las leyes naturales, y que, como recompensa de esto, y de todas sus faltas, y de sus cálculos, y de su refinado egoísmo, han de recibir por esposa una mujer pura, virtuosísima, prudente, resignada, cuya principal misión sea (misión triste y desairada por cierto) la de una especie de madre de caridad, solícita en asistirles sus achaques, dependientes unos de la edad, y otros de una vida de disipación y libertinaje?…
Pero nuestra independencia, objetarán los célibes, ¿no vale más que nada? ¡Vuestra independencia! ¡Qué ilusión! El único baluarte de la verdadera, de la legítima independencia del hombre, es el hogar doméstico. En la sociedad, por independientes que nos creamos, a cada instante somos el juguete de circunstancias las más fortuitas, y casi nunca nos podemos hallar en armonía con nosotros mismos y con las leyes estrictas e inflexibles de la razón y de la justicia. El hombre es independiente sólo en aquel recinto cerrado a las influencias exteriores; en aquel recóndito santuario, que ninguna mano debe tocar por temor de profanarlo, y que se llama, hogar doméstico.
¡Independiente el solterón! ¡Ah, sí; ya lo comprendo! Es independiente, porque puede hacer algunas cosas que el hombre que ha creado una familia no puede hacer sin exponerse a la severa crítica del mundo; porque nadie se ocupa de él, ni se interesa en su felicidad, ni en su infortunio; porque si llora, sus lágrimas no conmueven otro corazón, ni humedecen otros ojos; porque tanto en las bonanzas como en las aciagas tormentas de la vida, se encuentra solo, y solo devora sus penas y sus alegrías, si es que se conciben las alegrías no compartidas; porque solo se aburre, solo se desespera, solo cae y solo se levanta del lecho del dolor, solo se arruina o se engrandece, y solo se muere, sin que su muerte sea sentida, y sin el consuelo siquiera de que tristes sollozos turben la paz de sus funerales, o de que alguien vaya a embalsamar con una modesta flor la losa de su sepulcro. ¿Os parece que no es digna de conservarse la independencia que tamaños bienes produce?
Adolece el matrimonio de sus inconvenientes, como todos los estados, pero tiene como ninguno sus compensaciones. Así vemos, que el célebre Pope decía, «que no se acostaba ninguna noche sin pensar, que el negocio más grave de la vida consistía en discurrir sobre los medios de encontrarse más contento en el hogar doméstico»; a lo cual añade otro no menos célebre filósofo, «que habríamos hallado lo que Pope buscaba, cuando sintiéndonos tranquilos en nuestra morada, amemos todo cuanto nos rodee, inclusos el perro y el gato.» Yo os aseguro, aunque mi autoridad nada valga, que como las relaciones afectuosas y la comunicación entre los seres racionales son una necesidad, pues no podemos hacer oír nuestros ayes a las rocas, ni contar nuestras alegrías a los vientos; yo os aseguro, que en ninguna parte se satisface esa necesidad como en el hogar doméstico. En él todos los placeres y todas las penas se comparten; en él se reaniman nuestras fuerzas desfallecidas; en él jamás se pierde una buena palabra, ni queda sin efecto una intención laudable, y es tal a veces el acuerdo y consonancia que une el espíritu de dos seres fieles, que se comprenden a una simple mirada, y experimentan al propio tiempo, iguales dulces o amargas emociones. «¿Qué son todos los placeres del mundo, comparados con la paz doméstica? Nada, absolutamente. Si el hombre investido de un empleo público, dice Zinmermann, no obtiene de los que le rodean la justicia y el honor que se merece; si su celo y sus trabajos no se recompensan como deberían serlo, olvida esta ingratitud cuando vuelve en medio de los suyos; cuando encuentra sus muestras de ternura; cuando recibe de ellos los elogios de que es digno. Si el falso brillo del mundo y sus grandezas no han conmovido su pensamiento; si el disimulo, el ardid, la vanidad pueril no han hecho más que fatigar y agriar su corazón, pronto en el círculo de los que ama y de quienes es amado, resucitará una noble emoción su alma acongojada, un sentimiento puro y consolador despertará su valor, y se sentirá, por último, reconciliado con la sociedad. Pero si, aunque posea la más inmensa fortuna; aun cuando sea el favorito de los ministros, y de los grandes y de los reyes, carece del amor de una esposa y de unos hijos, ¿encontrará en aquellas fastuosas apariencias de felicidad una compensación a la satisfacción real de que carece?»
Tienen los genios el privilegio de resumir en pocas palabras los más bellos pensamientos, y por lo tanto, sería hasta arrogante en mí, que después de lo que acabáis de escuchar, y que podéis ver en una obra preciosísima, que os recomiendo, La Solitude, me empeñase en descomponer con pinceladas inútiles tan magistral cuadro.
Casaos, pues, los célibes a quienes mis observaciones tocan, y no lo hagáis demasiado tarde, porque en el pecado llevaréis la penitencia.
No son sólo los célibes, como os decía antes, los que constituyen un obstáculo al matrimonio, sino también el legislador, que puede ser, y lo es, en algunas ocasiones, el peor de los célibes, porque es el más poderoso. ¿Queréis la prueba de mi afirmación? Pues la hallaréis, sin acudir a tiempos remotos, en la ley vigente sobre el disenso paterno; ley según la cual el veto del padre es absoluto hasta la edad de veinte y tres años en el varón, y veinte en la hembra. Yo no quiero suponer, porque, aun cuando alguna vez suceda, no debo suponerlo, que haya padres caprichosos, injustos, que por razones secundarias, o por errores de apreciación en cuanto a la felicidad de sus hijos, se opongan al matrimonio de éstos; pero creo, sí, que estoy en mi derecho al establecer, porque con ello no ofendo la autoridad y el prestigio de los padres, que semejante ley es absurda, porque lo es siempre, en lo humano, el absoluto; que la experiencia está demostrando su ineficacia; que ha producido algunos conflictos graves, por las relaciones que con frecuencia se establecen entre ella y algún capítulo del Código Penal, que no nombraré; y que tratando de robustecer la autoridad de los padres, suele rebajarla, por motivos que acaso vosotras presumís, y que los altos fueros de la moral y del decoro me vedan consignar.
Pero vengamos a tiempos más próximos. El día 20 de este mes (acaso alguna de vosotras lo habrá leído con sentimiento) se ha promulgado en la Gaceta un decreto del Ministerio de la Guerra, en el cual se dispone, «que los tenientes y alféreces del ejército que soliciten licencias para casarse, necesitan acreditar la imposición en la Caja de Depósitos de una cantidad que produzca anualmente una renta líquida de 600 escudos. Y como razón de este decreto, se dice, que desde el de once de Agosto de 1866, y en su consecuencia, se han concedido sobre 2.000 licencias de casamiento a oficiales subalternos; cuya circunstancia, unida al interés de las familias, al de los mismos que pretenden casarse, y sobre todo, al del Estado, exige que se derogue semejante disposición.»
Ahora bien; vosotras, que habéis leído, o por lo menos, que oís ahora de mis labios lo que textualmente dice el citado decreto, preguntaréis: ¿Por qué el legislador se constituye en tutor oficioso de las familias, cuyo interés entiende como le parece? ¿Por qué traspasa la línea natural de sus atribuciones, y legisla sobre lo que debiera ser ilegislable? ¿Por qué se muestra como dolido de que en poco más de año y medio se hayan verificado dos mil casamientos entre los oficiales subalternos del ejército, lo cual es un gran síntoma de progreso en nuestras costumbres, y motivo de fausto regocijo para los que anteponen a todo el triunfo de la moral pública?
¡Cuánto pudiera decirse sobre esta materia! ¡Cuántos detalles curiosos pudiera daros acerca de lo que pasaba en el seno de las familias antes de dictarse, en época mucho menos liberal que la presente, el decreto de 11 de Agosto de 1866, que acaba de ser derogado! Yo, Señoras, estoy temiendo que el legislador, considerándose omnipotente, extienda a otras clases su precepto, y que el día menos pensado, por análogas razones que ahora lo hace el Ministro de la Guerra, diga el de Gracia y Justicia, que, por ejemplo, los promotores fiscales, algunos de los cuales no tienen mucho más sueldo que los tenientes del ejército, ni menos graves intereses a su cargo, ni menos constante movilidad, no pueden contraer matrimonio, o si lo han contraído, que se separen de sus mujeres.
Ahora, con motivo de la disposición legal a que me voy refiriendo (que no sé cómo la habrán recibido los militares, pero que vosotras, como paisanas, no aprobaréis, de fijo, cuando veáis a un apuesto militar, de esos que constituyen el ideal de la dignidad viril, y que por lo mismo, tanto llamaron siempre vuestra atención, os deberéis fijar en él, no para apreciar sus cualidades físicas, no para escudriñar sus prendas morales, sino para cercioraros de cuáles son sus insignias; y no omitid en esta parte diligencia alguna, pues de lo contrario os expondréis a un amor de correspondencia imposible según la ley, o de funestos resultados en lo moral.
Concluyo, que no quiero molestar más vuestra atención, ya que tanta y tan profunda me habéis prestado, dando así algún valor a mi mal desempeñada tarea. Pero antes de abandonar esta tribuna quiero manifestar mi gratitud al ilustre señor Rector de esta Universidad tan deferente conmigo en cuanto a permitirme el pronunciar esta Conferencia. Y si su entusiasta y varonil espíritu lo necesitara, que no lo necesita, yo le animaría también desde este sitio a que procurase la consolidación de su pensamiento, muy favorablemente acogido por la generalidad, por más que no faltará quien crea, que el resultado más inmediato de las Conferencias ha de ser el extraviar a la mujer, sacándola de su órbita natural, que es la familia.
Ya recordaréis lo que sobre esto indiqué en otro paraje de mi discurso, a lo cual debo agregar que me resisto a creer que haya un hombre capaz de extraviaros, es decir, de suicidarse, con conciencia de que lo verifica; que no creo que haya alguno de entre nosotros tan bárbaro y desnaturalizado, que emplee el esfuerzo de su inteligencia en pervertir a la mujer, en romper esta frágil lámpara de precioso alabastro en que arde la llama de los más grandes sentimientos. Lo que sí alcanza la previsión humana como posible, es, que mañana, por cualquier motivo, estas Conferencias dejaran de celebrarse; pero entonces el iniciador de ellas diría: «Eché la semilla, y si no recogí todo el fruto, fue, o porque obstáculos insuperables lo impidieron, o porque, así como Apeles pintaba para la posteridad, yo también trabajaba para las generaciones venideras.»
Importancia de la música en la educación de la mujer,
Conferencia leída por D. F. Asenjo Barbieri.
Señoras:
Grande ha de ser sin duda vuestra sorpresa al ver la osadía con que yo, un simple músico, me atrevo a dirigiros mi voz aquí, donde tan ilustres sabios, tan brillantes oradores y tan inspirados poetas han regalado vuestros oídos y enriquecido vuestras inteligencias.
Vuestra sorpresa subirá de punto, convirtiéndose en asombro, si tomáis también en consideración que quien ahora os dirige la palabra, lo hace al público por primera vez en su vida, y sin encontrarse con las dotes necesarias para el caso.
¿Cómo, pues, –me diréis– te atreves a tanto?
A esta pregunta solamente podré contestar, diciendo que, no sé si por virtud de mi propia constitución moral, soy y he sido siempre esclavo de la amistad. Por consecuencia, un amigo mío muy querido, cuyos talentos y cuya gracia no ha mucho que habéis tenido ocasión de aplaudir nuevamente, es quien me impulsa y compromete a venir a colocarme en este sitio, especie de piedra de toque en la que vais a experimentar mi insuficiencia.
Con temor muy grande vengo a conferenciar con vosotras; pero si al fin lo hago, es contando con que vuestra benevolencia suplirá mi falta de méritos, y meditando además que si en alguna ocasión yo habría de aventurarme a hablar en público, ninguna se me podría presentar que fuera para mí más tentadora que la presente; porque, a fuer de músico entusiasta y de admirador constante del bello sexo, nunca podré dejar de responder al llamamiento que se me haga en nombre de la Música y de la Mujer, siendo, como son, entrambas, como si dijéramos, la síntesis de la belleza ideal, que hace el encanto de mi existencia.
Voy a hablaros de la música en general, y de sus relaciones íntimas y constantes con la mujer; pero no esperéis de mí, Señoras, una disertación histórico-filosófica, que sería superior a mis fuerzas y además inoportuna; escuchad tan sólo una relación de hechos, más o menos vulgares, que hacen al propósito de llamaros la atención hacia la grande importancia que debe darse por vosotras al estudio y al cultivo de la música. Sin embargo, para dar principio convendrá que examinemos, aunque sea rápidamente, la esencia y los orígenes de lo que se entiende por música.
Todos los sabios que se han ocupado en la materia convienen en que el canto es instintivo en la humanidad, y en que a la revelación divina se debe lo que hoy llamamos melodía, que no fue en su origen otra cosa que una rústica sucesión de sonidos, de que el hombre se valía para expresar sus tristezas, sus alegrías y hasta sus necesidades; llegando por este camino a la formación de la palabra y del lenguaje hablado; con lo cual se prueba la mayor antigüedad de la música sobre la literatura y las demás artes y ciencias.
El hombre, que, dotado del instinto de imitación, oía el melodioso canto de las aves, el suave y acompasado murmullo de las aguas, la poderosa voz del trueno, y todos los demás sonidos y ruidos de la naturaleza, parece posible que tomase de cuanto le rodeaba los elementos apropiados para ir enriqueciendo sus cantos primitivos. De aquí nacerían tal vez las diversas combinaciones de tiempo que engendran lo que llamamos ritmo o compás; así como también, observando el admirable concierto de la creación, y viviendo en familia, el hombre no podía menos de encontrar el necesario complemento de la armonía o canto simultáneo y ordenado, que, con la melodía y el ritmo, constituye la especie de trinidad esencial del arte músico.
Éstas son las bases más racionales sobre las que puede fundarse el origen de la música. Los historiadores, sin embargo, hacen inventores de ella, en la antigüedad, a una multitud de personajes: los egipcios atribuyen su invención a Hermes o a Osiris; los indios, a Brahma; los chinos, a Fo-hi; los hebreos, a Tubal; los griegos, a Apolo, a Cadmo, a Anfión; y aún se refieren tan maravillosas fábulas respecto a Orfeo, a Lino y a otros célebres músicos, que si hubiera yo de contarlas aquí, aunque fuera sumariamente, necesitaría gastar mucho de mis alientos y muchísimo de vuestra paciencia. Pero cumpliendo a mi propósito demostraros cuán relacionada se halla la música con la mujer, no puedo dejar de hacer una excursión por el laberinto de la mitología.
Una de las divinidades más importantes de la antigua Grecia era Apolo, por otros nombres Febo o el Sol, dios de la poesía, de la música, de la medicina y de las bellas artes, a quien se atribuía particularmente la invención de la música. Se daba culto a esta divinidad en muchos y magníficos templos, entre los cuales el más suntuoso era el de Delfos, adonde concurrían de todos los pueblos las gentes ansiosas de consultar los oráculos del Dios. Pensaréis acaso que la persona encargada de transmitir estos oráculos sería algún viejo y ceñudo sacerdote, a la manera que se acostumbraba en los templos de otras divinidades; pero os equivocáis, pues no era sino una mujer, llamada Pitonisa; como si con este hecho hubieran querido significar los griegos que los secretos de Apolo sólo podían ser oídos y explicados por el sentimiento fino y delicado de la mujer.
Ya que de los griegos tratamos, convendrá advertir que daban a la palabra Música unas acepciones mucho más extensas que las que hoy día le damos. Dividíanla en Música teórica o contemplativa, y en Música activa o práctica. A la música teórica correspondían: la Astronomía, o armonía del mundo; la Aritmética, o armonía de los números; la Armónica, que trataba de los sonidos, de los intervalos, &c.; la Rítmica, que trataba de los movimientos; y la Métrica, o prosodia. A la música práctica correspondían: el arte de inventar melodías{1}, el del compás{2}, y finalmente la Poesía. Dividían además la música instrumental en tres clases, a saber: de canto, de instrumentos de viento, y de instrumentos de cuerda, representando estas tres divisiones por otras tantas musas, que se llamaron Meleten, Mnemen y Aœdon.
Cuenta un antiguo historiador que habiendo querido los ciudadanos de Tebas adornar su templo de Apolo con las estatuas de las tres musas antedichas, abrieron un concurso público ofreciendo un premio al escultor que las hiciera más bellas. Llegado el plazo, se presentaron tres escultores, cada uno con sus tres estatuas, y no sabiendo los tebanos a quién adjudicar el premio, por ser todas igualmente hermosas, compraron las nueve y las colocaron en su templo, dando después a cada una el nombre y las atribuciones siguientes:
Clío presidia a la historia; Euterpe, a la música; Melpómene, a la tragedia; Talía, a la comedia; Polimnia, a la elocuencia y a la poesía lírica; Erato, a la poesía erótica y a la elegía; Terpsícore, al baile; Urania, a la astronomía; y Calíope, a la epopeya.
Desde entonces estas nueve hermanas de Apolo, castas y modestas, fueron las representantes de las ciencias y de las artes, y especialmente de la música, como lo indica bien claramente su propio y genérico nombre de Musas; porque la palabra griega musa significa principalmente canto.
Tacharéis acaso, y con harta razón, de vulgar y pedantesca la relación que acabáis de oír; pero me ha sido necesario hacérosla, para que advirtáis que los que trataron de materializar la belleza de la música, no encontraron otro medio mejor de hacerlo que personificándola en mujeres hermosas, puras y sencillas.
Las consecuencias que podrían sacarse de estos hechos son muchas y muy favorables al bello sexo: yo me detendría con gusto a enumerarlas, si no fuera por temor de abusar demasiado de vuestra paciencia; por lo tanto, me limitaré a decir tan sólo que esta personificación que hicieron los griegos prueba por sí misma de la manera más poética y elocuente la íntima relación que existe entre el divino arte de la música y el corazón tierno y apasionado de la mujer.
Llenas están las antiguas historias de hechos que demuestran la grandísima importancia que daban los griegos al estudio y cultivo de la música; en el hogar doméstico, en el teatro y en todas las fiestas públicas y particulares se consideraba como el principal elemento. Los más grandes filósofos, como Pitágoras y Platón, la definían diciendo que era «la ciencia de la armonía o del orden universal, cuya influencia era mayor sobre las costumbres»; por esto en la fachada de la escuela de Pitágoras se leía: Aléjate, profano; que nadie pone aquí su pie si ignora la Armonía.
A propósito de la influencia de la música en las costumbres, y más particularmente en el alma de la mujer, se cuenta que Clitemnestra no faltó a sus deberes de esposa mientras tuvo a su lado un músico dórico, que la dejó su marido al partir para la guerra de Troya; cuyo músico la sostenía en la castidad con la dulzura de sus honestos cantos.
Me he detenido mucho hablando de Grecia, porque esta nación es la cuna y el modelo de las civilizaciones modernas; pues por lo demás, la historia del pueblo hebreo podría haberme dado también cantidad sobrada de asuntos musicales. Los célebres cánticos de Moisés, las trompetas de Jericó, el arpa de David, &c., &c., prueban el religioso amor y la grande ostentación con que los judíos cultivaban la música, asociándola a todas sus ceremonias religiosas y civiles.
Dicen las historias que Rómulo y Remo, fundadores de Roma, aprendieron la música y las demás ciencias de los etruscos, y más particularmente de los griegos. En Roma, 749 años antes de Jesucristo, ya se celebró un triunfo yendo todo el ejército cantando himnos detrás del carro triunfal de Rómulo.
Numa Pompilio instituyó la congregación de los sacerdotes salios, en la que sólo se admitían hijos de las familias patricias o personas de la primera categoría social, los cuales, unidos a los sacerdotes del dios Marte, celebraban grandes fiestas públicas cantando y danzando por las calles de Roma al son de varios instrumentos y al compás del choque de doce escudos, entre los cuales se contaba el célebre escudo sagrado que Numa supuso haber caído del cielo.
La música romana recibió un grande impulso cuando, después de la derrota de Antíoco, rey de Siria, se introdujeron, en Roma las mujeres que cantaban y tocaban instrumentos de cuerda en las fiestas públicas y durante las comidas. Estas mujeres son las que marcan la época del verdadero progreso de la música romana, a la que dieron más suavidad, riqueza y dulzura de la que hasta entonces había tenido; y ved aquí otra vez cuán relacionada se halla la belleza musical con la mujer.
Desde entonces tomó ya un desarrollo tan considerable el estudio de la música, que, según dice Suetonio, en tiempos de Julio César se contaban en Roma sobre doce mil cantores, cantatrices e instrumentistas, a quienes César había protegido tanto, que cuando éste fue asesinado, y al ser quemado públicamente su cadáver, según costumbre, los músicos agradecidos arrojaron los instrumentos a la hoguera del que fue su bienhechor, en muestra de la tristeza que les causó tan trágico acontecimiento.
Viene por fin la época de la redención humana; nace el Hijo de Dios; hace oír su divina palabra, muere en el Gólgota; sus discípulos recorren la tierra difundiendo la nueva doctrina, que combatía los errores del paganismo; y –¡cosa bien singular!– cuando entre los idólatras griegos y romanos todas las fiestas y solemnidades religiosas se celebraban con cánticos e instrumentos, los discípulos de Jesús no solamente no anatematizan la música, sino que, al contrario, se sirven de ella para cantar las glorias del verdadero Dios, siguiendo así los preceptos de David, que dicen:
«Cantad al Señor cántico nuevo.»
«Alabad al Señor en el coro.»
«Alabad al Señor en instrumentos de cuerda y en el órgano.»
«Alabad al Señor en campanas de buen sonido.»
Y probando cuán conveniente es la música para alabar a Dios, dice el evangelista San Juan, al declarar el oficio de los santos: «Oí voces en el cielo como de músicos que tañían y cantaban cántico nuevo delante de Dios y del Cordero.»
La sagrada Escritura afirma también que «el cantar delante de Dios es oficio de los ángeles»; dando a la música con este solo dicho mayor importancia de la que antes le dieron los griegos y romanos.
A propósito de los ángeles, quiero recordaros los dos cuartetos de un soneto de Miguel Sánchez, el Divino, que dicen así:
Cualquiera pecho en voz subida o grave
Bendice de su Dios la mano santa
Que le formó, por cuya merced tanta
Sólo le pide amor con que le alabe.
El ángel, a quien parte mayor cabe
De aqueste oficio, su alabanza canta;
A cuya imitación allá levanta
Su voz el hombre, como puede y sabe.
El cristianismo fue, por decirlo así, mucho más espléndido en materias de música que lo había sido la gentilidad. En el siglo IV San Ambrosio creaba el canto llano, llamado ambrosiano, en cuyo canto se notan vestigios de la antigua música; en el siglo VI San Gregorio el Grande compuso el canto gregoriano; en el siglo VII San Isidoro de Sevilla se distinguió como gran músico; y así sucesivamente hubo una multitud de santos, doctores y filósofos cristianos que se ocuparon en componer y propagar la música por toda Europa, haciéndola brillar particularmente en todas las fiestas de los templos, con las más variadas formas y aplicaciones, y admitiendo, no sólo aquellos cantos apropiados a la devota plegaria, sino hasta los alegres y profanos de los pastores y gentes del pueblo, que también tomaban parte en las fiestas eclesiásticas.
Así continuaron las cosas hasta el siglo XI, en que el célebre monje benedictino llamado Guido de Arezzo inventó la escala musical y el contrapunto, que hicieron una completa revolución en la música, abriendo ancho camino a los adelantos del arte moderno. Dicha escala se componía sólo de seis notas, que recibieron los nombres de ut, re, mi, fa, sol, la, tomados de la primera sílaba de cada verso del himno de San Juan, que dice:
Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli tuorum
Solve polluti
Labii reatum
Sancte Iohannes.
Sería demasiado prolijo enumerar ahora todas las diversas modificaciones que ha ido experimentando el arte hasta quedar como hoy lo practicamos; pero será muy oportuno que os recuerde que la Iglesia católica puso en sus altares a la virgen y mártir romana de los primeros tiempos del Cristianismo, Santa Cecilia, reconociéndola por patrona y abogada de la música. Ved aquí, Señoras, cómo también los cristianos relacionaron la música con una mujer pura y sencilla.
Pero hay más aún: la Iglesia encontró otra mujer superior a Santa Cecilia a quien dar el cetro de la música. La purísima e inmaculada María, prototipo de la belleza ideal, al ser proclamada Reina de los ángeles, que son los músicos del cielo, recibió de hecho y de derecho la más alta y poderosa representación de la música.
Si de estas consideraciones pasamos a otras de orden inferior, hallaremos que en la edad media era el amor de la mujer el secreto y casi exclusivo resorte que en la vida social movía la inspiración de los caballeros, músicos y poetas. «Todo por mi dama», cantaba el trovador en las cortes de amor, en los juegos florales y en las fiestas palacianas.
Así los cantores provenzales llenaron el mundo de tiernas canciones dirigidas al dulce objeto de sus amores; y así también los árabes españoles, a fuer de galantes caballeros, apenas cantaban otra cosa que las tristezas o las alegrías que les ocasionaban sus Zoraidas y Jarifas; y cuando algún caballero cristiano quería elevar su canto, hacía lo que el rey D. Alonso el Sabio nos ha legado en sus preciosos códices de las Cantigas, trovas y más trovas en loor de Santa María; es decir, la mujer: ¡siempre la mujer en contacto con la música y la poesía!
Siguen después en los tiempos del renacimiento casi las mismas costumbres en cuanto a la música, pero tomando este arte un desarrollo asombroso, tanto en su parte especulativa o teórica cuanto en la activa o práctica.
En nuestra España particularmente, y durante la dominación de la casa de Austria, era el estudio de la música uno de los ramos más importantes de la buena educación. Las cátedras de música de las célebres Universidades de Alcalá, Salamanca y otras ciudades eran frecuentadas por todos los grandes ingenios de nuestra patria. En los colegios, conventos, palacios y casas particulares se estudiaba y practicaba tan generalmente la música por hombres y mujeres, que no había persona que no cantase, acompañándose con el arpa, el laúd, la vihuela o la guitarra{3}.
Permitidme ahora que haga una breve digresión para contaros que en Madrid tenemos una calle donde vivió y murió un sacerdote italiano, gran bienhechor de los pobres y gran cultivador de la música, llamado Jacobo Gratij, el cual celebraba en su casa academias musicales a principios del siglo XVII, en las cuales tomaban parte las más ilustres damas y los profesores y aficionados más distinguidos de aquellos tiempos. Ya habréis adivinado que os hablo de la calle del Caballero de Gracia, cuyo nombre, afortunadamente, se conserva desde entonces. ¿Se deberá, tal vez, esta especie de milagro a la intervención de la música?… Pero volvamos al asunto principal.
Acabáis de oír el general aprecio que se hacía de la música en nuestra edad de oro literaria y artística; pero aún no os lo he dicho todo, y conviene recordar que los hombres más eminentes la personificaban en la mujer, siguiendo en esto las costumbres de los tiempos antiguos. El gran Lope de Vega, en su Arcadia, representa alegóricamente a la Música bajo la forma de una gallarda y briosa dama de rostro alegre, tocando una sonora vihuela y cantando las octavas reales siguientes, sobre las cuales llamo muy particularmente vuestra atención:
Están todas las cosas naturales
Ligadas en cadena de armonía,
Los elementos y orbes celestiales,
Aunque contrarios, en igual porfía:
Euclides, Aristóteles y Tales
A voces dicen la excelencia mía,
Porque sin mí moverse no pudiera
Del universo la voluble esfera.
Consuelo el alma, alegro los sentidos,
Esfuerzo el corazón, y a las victorias
Animo los medrosos y afligidos,
Y canto a Dios sus inefables glorias,
A quien los corazones encendidos
De mi dulzura erigen sus memorias:
Soy la que los espíritus expelo,
Y oficio de los ángeles del cielo.
Las fieras traigo a mi divino acento;
Los ciervos, escuchándome, se paran;
Los delfines, con blando movimiento,
Entre el cerúleo mar, mi nombre amparan:
La fuerza del orfeónico instrumento
(Que en esto solo mi valor declaran)
Detuvo el curso del tormento eterno,
Que es dulce en mar, cielo, aire, tierra, infierno.
Ya habréis notado la alusión que hace el poeta a la fábula del músico Orfeo, que bajó a los infiernos movido por el amor a su mujer. Por lo tanto, no deberéis asombraros de que yo, aunque no soy Orfeo, ni mucho menos, me atreva por vosotras a acometer la ardua empresa de hablar en público.
Llegamos, por fin, a los tiempos modernos, y es bien singular lo que sucede: en esta época de materialismo y de frío cálculo, cuando la poesía parece como que trata de marcharse de la tierra, huyendo avergonzada de la prosaica atmósfera que nos envuelve, la música, por su parte, alcanza el mayor grado de esplendor, y se reparte por el mundo infiltrándose más y más en el corazón humano, o, mejor dicho, en el alma de la mujer, que es la encargada de guardar el fuego sagrado de la inspiración musical.
Ved al niño en su cuna, y oiréis la dulce y acompasada cantilena con que su madre lo arrulla y adormece. Bajad al Prado, y veréis los corros de graciosas niñas que, jugando, entonan canciones, alguna de las cuales suele ser tradicional. Entrad en la escuela o en el colegio de señoritas, y oiréis los sonsonetes con que estudian o rezan cantando. Id a una visita, y la hija de la casa os cantará o tocará en el piano la melodía más en boga. Introducíos en el hogar doméstico, y oiréis a las doncellas cantar, como para distraer la imaginación de los ejercicios prosaicos en que se ocupan. Llegaos a escuchar una banda militar, y veréis alrededor de ella las niñeras que zarandean los niños al compás de la música. Entrad en la iglesia cuando haya una función solemne, y veréis la exigua proporción en que se halla el número de hombres respecto al de mujeres. Penetrad en un salón de baile o en un teatro de música, y notaréis que la concurrencia es siempre mucho mayor de mujeres que de hombres. Disponed un concierto, y hallaréis un hombre por cada veinte mujeres para realizarlo. Pero ¡a qué me canso en traer a la memoria lo que todas sabéis!… Baste, pues, a mi propósito dejar consignado que si no fuera por la mujer, no se adivina cómo podría existir hoy el arte musical: y no quiero decir con esto que el hombre moderno sea insensible a los encantos de la música; todo al contrario: el grave magnate y el severo repúblico encuentran, oyéndola, un deleitoso recreo; el joven de buena sociedad concurre a los sitios en que hay música, y suele salir de ellos tarareando alguna melodía favorita; cantan, generalmente, el menestral en sus faenas, el campesino en sus labores, el arriero en su camino, el desterrado en su retiro, el preso en su calabozo, y todos encuentran en el canto un alivio a sus penas o un dulce recuerdo de sus alegrías.
¿Cómo, pues, el hombre, contando con tan buenas disposiciones naturales, desdeña hasta cierto punto el estudio del arte músico?… Este fenómeno se explica, en mi concepto, por el inmoderado afán de adquirir bienes materiales que hoy agita al pensamiento humano y hace acallar los generosos instintos del corazón; pues de no ser así, al propio tiempo que el hombre procura para su cuerpo todas las comodidades de un refinado lujo, procuraría dulcificar su alma con los encantos que le proporcionaría el estudio de la música. Pero volvamos a nuestro asunto principal.
Ha dicho Madama Staël que de todas las bellas artes, la Música es la que obra más inmediatamente en el alma. Esto es muy cierto; pero, si bien se medita, hallaremos que el dicho es incompleto; porque la música también tiene una poderosa influencia en el cuerpo humano para curar ciertas enfermedades.
Dicen las historias que Terpandro, Tales y Tirteo eran lo que los antiguos llamaban médico-músicos. Hipócrates, Galeno y otra multitud de médicos célebres han recomendado el empleo de la música en el tratamiento de ciertas enfermedades, para cuya curación todos los demás remedios son ineficaces. Zalmoxis, célebre médico de la antigüedad, decía que al curar el cuerpo no se debía jamás olvidar el alma, y que era preciso procurar a ésta la calma y la serenidad por medio de la música.
Los médicos modernos consideran como fábulas todos los milagros que la historia relata respecto a las curaciones que hacían los médicos antiguos valiéndose de la música; y sin embargo, la historia moderna registra multitud de casos singulares, en los que, si la música no fue el principal remedio, al menos hubo razón bastante para creer en su activa cooperación curativa. Recordemos algunos de estos casos.
En los Anales de la Academia de Ciencias de París se cita el de un músico que fue atacado de una violenta fiebre continua, acompañada de convulsiones, delirio e insomnio. En un breve instante de lucidez pidió el paciente que tocaran en su cuarto alguna música, y concediéndole lo que pedía, observaron todos los presentes que mientras la música sonaba, las convulsiones cedían, y volvían luego a repetirse, aunque con menos intensidad, cuando la música cesaba; de esta manera, y continuando muy a menudo la música, al cabo de diez días el enfermo estaba curado enteramente.
Lady Roussel, mujer de piadosas costumbres, estando enferma en 1746, fue atacada de una catalepsia, y los médicos la abandonaron, creyéndola muerta. Ya estaba todo prevenido para amortajarla; pero su marido, preocupado por un secreto presentimiento, retardaba obstinadamente el hacerlo. Así pasaron algunos días; y una mañana, estando toda la familia orando alrededor del lecho mortuorio, suenan las campanas de la iglesia vecina, y la supuesta difunta levanta su cabeza, diciendo: «Vamos al templo; que está sonando el último toque.»
Todo el mundo sabe que Felipe V padeció de una cruel melancolía, que rayaba en locura, y que sólo encontró alivio oyendo cantar de continuo al célebre Farinelli.
Por este estilo podrían referirse multitud de hechos, que prueban la grandísima influencia de la música sobre el cuerpo humano. ¿Y qué hay de extraño en esta influencia sobre los seres racionales, cuando también la tiene sobre los irracionales?…
Preguntad a los viajeros que en caravana atraviesan el Desierto, y os dirán que cuando un camello se va cansando y haciendo más lento su paso, le cantan cierta melodía especial, que le anima y hace andar más o menos aprisa y al compás que se le canta.
Recordad lo que sucede en Suiza, donde se paga mayor salario al vaquero o vaquera que canta mejor, por haberse experimentado que las vacas se crían más lucidas y dan más abundante leche cuando la persona que las cuida canta con más dulzura.
Pero dejemos en paz a los irracionales, para citar dos hechos que prueban la influencia de la música también en los últimos momentos de la vida humana. Un hecho es el del emperador Leopoldo, quien, hallándose próximo a su fin, después de haber recibido los sacramentos y de haber ordenado sus asuntos, se hizo rodear de sus músicos de cámara, y oyéndoles tocar, murió tranquilamente. El otro hecho es el del célebre Mirabeau, quien en su agonía pidió que le dieran música, para poder más dulcemente conciliar el sueño eterno.
Apurando la materia, os haré notar que la música tiene aplicación hasta después de la muerte. Sirvan de ejemplo los antiguos romanos, que acostumbraban tocar fuerte una trompeta cerca de los cadáveres, para experimentar si éstos daban o no señales de vida; y sirvan también de ejemplo las preces que canta la Iglesia por el eterno descanso de nuestras almas.
Para destruir ahora la triste impresión que os habrá causado lo que acabo de deciros, voy, finalmente, a hacerme cargo de la influencia que la música ejerce hasta en el lenguaje hablado; y no me refiero a las inflexiones de nuestra voz, ni a los acentos propios de cada palabra, ni a la entonación de la frase, conforme a la índole de cada discurso, porque este estudio merecería una conferencia especial; me refiero tan sólo al empleo que en la conversación familiar hacemos de palabras y de frases tomadas de la música o de sus efectos.
Entre la multitud de refranes castellanos referentes a la música, tenemos particularmente dos, que pueden considerarse como la síntesis y la afirmación de todo cuanto llevo dicho. Recordadlos:
De músico, poeta y loco todos tenemos un poco.
Quien canta, sus males espanta.
Y tenemos también un sinnúmero de modismos o locuciones familiares, con que se prueba nuestra predilección por el lenguaje figurado y epigramático, al propio tiempo que nuestra afición a cuanto se relaciona con la música. Permitidme que, por vía de sainete, os recite un cuentecillo (de no muy buen tono) que he compuesto con algunos de los consabidos modismos. Dice así:
–Un señor de muchas campanillas tenía una hija más alegre que una castañuela, la cual a cencerros tapados se dejaba dar organillo de un pobre trompeta, quien con frases de cascabel gordo había logrado dar en la tecla de que la chica le quisiese. El padre de ésta, que era un pájaro que cantaba en la mano y que no gustaba de templar gaitas, se propuso armar un caramillo y dar al traste con tales amores. A este fin, empezó por apretar las clavijas a la muchacha, diciéndola: «A mí no me vengas con canciones, porque si te empeñas en dar oídos a ese danzante, seré yo capaz de darte un solfeo.» Asustada la chica con esta salida de tono, fingió estar en armonía con su padre, y cantó la palinodia; pero como su amor subía de punto con las dificultades, y como además sabía de coro que no se puede repicar y andar en la procesión, mientras el padre andaba en la danza de sus negocios, ella pian piano se concertaba con su novio. En buenas manos estaba el pandero; y como al fin se canta la gloria, cuentan las crónicas que estos finos amantes lograron poner el cascabel al gato, y cuando todo estuvo a punto de solfa, se casaron, dando después “La Correspondencia” mucho bombo a tan brillante boda.–
He llegado al término de este largo y descosido relato; por él habréis comprendido la grande utilidad de la música, y lo muy relacionado que este divino arte se halla con la mujer en particular, y con la vida humana en general. La música viene del corazón y va al corazón; por lo tanto, vosotras sois las que debéis cultivarla con más ahínco, porque con los arranques de vuestra alma, mejor templada que la del hombre, podéis hacer que desaparezca nuestra natural rudeza, gozando al par vosotras de los inefables consuelos que da la música y de los tiernos encantos que da el amor.
Finalmente, os pido que me perdonéis lo desaliñado y prolijo de mi relato; y concluyo haciendo votos porque todo cuanto llevo dicho no sea para vosotras música celestial.
——
{1} La Melopea.
{2} La Ritmopea.
{3} Vihuela y guitarra eran entonces instrumentos diferentes, aunque análogos.
Undécima conferencia:
Influencia de la mujer en la Sociedad, por D. José Moreno Nieto.
Señoras y señores:
Recibid primero mis respetuosos saludos, y después mis excusas por venir hoy a molestar vuestra atención con pobres conceptos y desaliñadas frases.– Pero, ¿qué había de hacer? Habíame invitado a estas Conferencias mi compañero y Jefe, el ilustre iniciador de ellas; había yo resistido, no por falta de afición a estas grandes cosas, más por mis actuales afanosos quehaceres, y sobre todo, por el sentimiento de mi insuficiencia. Anunciome él, sin embargo, en la anterior sesión; ¿podía yo rehuir este compromiso? ¿Podía dejar de venir hoy a este puesto de honor que me señalaba? Y pues cumplo un deber, sed benévolas conmigo.
Voy a ocuparos unos instantes con el tema anunciado de la influencia de la mujer en la civilización.
Hay en la civilización dos partes diferentes: la una exterior, o si decimos material, a la cual pertenecen las grandes emigraciones de las razas y gentes, las guerras sangrientas para la preponderancia o la conquista, las luchas interiores para el arreglo de las clases y la forma de los gobiernos, y en suma, toda la muchedumbre de ímpetus, de esfuerzos, de movimientos, que juntos forman ese revuelto oleaje de la vida universal.– Producto esta parte de la humana historia del instinto rudo y guerrero y de la fuerza avasalladora, o de inquietas pasiones o afanosos intereses, no es aquí donde hemos de buscar la influencia de la mujer.
Pero hay otra parte de la civilización, la que constituye en rigor su esencia, aquella que produce una incesante elevación del hombre, y le perfecciona y engrandece; es decir, la que contiene cuanto se refiere a la religión, a la ciencia, al arte, a las costumbres. ¡Oh! ¡cuán grande ha sido en esto la influencia de la mujer! Para poderla apreciar, aunque sea sólo muy rápidamente y en algunos de sus rasgos más generales, hablemos de las religiones y las costumbres, y entre aquellas, de la que trajo al mundo la buena nueva y ha predicado a un tiempo mismo el amor de Dios y el amor del prójimo, y la humildad y la penitencia. Vedla en aquellos días en que iba anunciándola a las gentes su divino Fundador. ¡Cuán pronto penetró en el alma de la mujer! Recordad, si queréis, las personas de Tecla y Magdalena, de Marta y María. ¡Oh! el alma de la mujer es terreno abonado para toda semilla generosa, y cuando suena en el mundo una idea nueva de aquellas que han de resonar en el corazón de las generaciones, luego al punto pone oído atento para escucharla, y aunque sea menester tomar la cruz, se prepara para seguirla. Donde haya que sufrir y amar y creer, allí encontraréis en primer término a la mujer. En el período verdaderamente militante de esa religión, en los tiempos de las persecuciones, ¿quién abrazó con más calor sus divinas enseñanzas? Aquellas vírgenes que marchaban tan bellas y tranquilas, en medio de su tierna debilidad, al martirio, ¿no son claro testimonio de la grandeza de la mujer, de la verdadera grandeza, de aquella que consiste, como por cierto secreto parentesco con lo divino, en darse en holocausto con serena alegría? –¡Ah! sería cosa de no acabar el pintaros el sin par heroísmo y el sagrado entusiasmo de aquellas sublimes mártires.– Y ¿qué sería si os hablara, corriendo los otros grandes siglos cristianos, de esas incomparables figuras que, modelos unas de acendrada virtud, como Santa Isabel de Hungría, fueron en su tiempo despertador incesante de la caridad cristiana, y tipos otras, como la española Santa Teresa, de divina inspiración y de ardiente y casto amor, sirvieron para avivar más y más la fe, y enardecer con calor suave los espíritus cristianos?
Ahora, si después del Cristianismo es permitido hablar de la religión musulmana, también en ella veremos desde los primeros momentos que la mujer toma no pequeña parte en su propagación y definitivo triunfo. Cuando Mahoma, en los primeros días de su predicación, se veía acusado de impostura, escarnecido y perseguido, Jadicha, su primera mujer, que fue también la primera creyente, le consolaba por sus palabras llenas de ternura, y afirmaba en él la fe en su propia misión, que él sentía a veces vacilar. Durante el primer siglo del Islamismo, que fue para los sectarios musulmanes un período de dificultades y de grandeza, las dos principales figuras, como dice un escritor, después de las de Omar y de Alí, fueron las de dos mujeres, Aischa y Fátima. Por estos dos ejemplos podemos conocer que uno de los elementos esenciales de todas las grandes fundaciones religiosas ha sido siempre la mujer.
Pero la grande, la incontestable, la principal influencia de la mujer se ha ejercido en las costumbres y en lo que llamamos la urbanidad y cultura, que no son más que la belleza, la suavidad y la tolerancia aplicadas a las relaciones sociales. Esta flor exquisita de la civilización, obra es principalmente de la mujer. Hay en el hombre no sé qué de rudo y violento, que engendra aspereza y un como dejo de barbarie; algo también de instinto duro y de abandono, que le inclina al desprecio de aquellas formas y detalles que son, podemos decir, el pulimento y el adorno de la vida. La mujer, tierna y delicada, templa esa rudeza, amansa sus ásperos instintos e inspira a su corazón sentimientos de calma y de blandura, con esa efusión de gracia que brota de su mirada, y de su voz, y de su rostro, manifestación de inefable pureza. Comparad el salvaje y el hombre civilizado: el primero es el hombre reducido a la animalidad; el segundo es el hombre purificado y trasformado, viviendo la vida del espíritu. ¿Qué misterio se ha obrado en el mundo para así trasformar al hombre? ¿Qué? Es que ha estado en la vida presente la mujer; es que la belleza, cuando se presenta bajo una u otra forma al alma humana, la hace desinteresada y la mueve al bien, y como que la llama hacia sí con reclamo amoroso; y el hombre, al verla, se mueve hacia ella, olvidado de sí mismo, y sólo anheloso de gozar de su visión purísima. No reparamos bastante, de ordinario, en el efecto que produce la visión de la belleza. Nada hay que más levante el espíritu y desenvuelva lo más puro de su ser, y le disponga a la bondad y a la interior perfección; y como la mujer es la suprema encarnación de la belleza y la expresión de la gracia y la armonía, su presencia ante el hombre y su incesante relación con él en la vida, da a ésta una gracia, una proporción, unas formas que la hacen amable y encantadora.
Lo que se ha dicho siempre del poder del arte en las costumbres, puede decirse, con no menos razón, de la mujer. Hubo una, que no sé si llamar institución, o hecho, o costumbre, que nos ofrece la más clara muestra del influjo civilizador de la mujer: me refiero a la llamada caballería. ¿Qué es, Señoras, la caballería? Es la civilización domando la barbarie; es la Europa dejando su ropaje tosco y grosero; es la Edad Media naciendo a la vida civil y al trato social, principalmente por una acción o influjo que se refiere a la mujer.
Y ahora es ocasión de hablar de una acción más alta, ejercida, no sé si decir por la mujer o por lo que algunos han llamado el principio femenino. Hay, Señoras y Señores, una región ideal, etérea, colocada más allá de los soles y los mundos, pero que envuelve sin cesar a la humanidad; región en que están meciéndose en suave movimiento, e inspirando a todo espíritu, esos tipos increados que ve el alma arrebatada en las horas de soledad y de silencio. Ahora bien; ¿qué principio domina en esa región sublime? Un principio que el más ilustre poeta de este siglo ha llamado principio femenino. Y no sin razón, en mi sentir; al menos la humanidad les da nombres femeninos: llámales Justicia, Beldad, Castidad, Armonía. ¿Y cuál forma las da nuestra fantasía, cuál da también a las artes delicadas que arrullan nuestra existencia y con sus acordes nos consuelan del gran fastidio de la vida? ¿Nos las ha presentado el genio griego, y después el de la Europa, bajo la forma de místicas vírgenes de ropaje flotante y trasparente aureola? ¿Qué secreta afinidad hay entre la naturaleza de la mujer y esas ideas? ¿Será tal vez que, creada la mujer para inspirar el puro amor, es en el mundo su actual encarnación? ¿Será, si no, que, como ella es vaso de perfumes, y quietud, y debilidad, y ternura, y como por estas perfecciones atrae al hombre, y calma sus inquietudes, y rinde sus pasiones, él da nombre y forma de mujer a todo lo que le atrae, y le eleva, y le enamora? Yo no lo sé; pero es lo cierto que el ideal toma siempre la forma femenina, y que el hombre no se humilla, ni adora ni ama con fervor sino aquello en que resplandece la esencia de la mujer. Para comprender la soberana atracción que ejerce la mujer en el hombre, reparad ahora en lo que sucede en nuestro culto. Decidme: en medio de los pueblos cristianos, ¿qué es lo que más han adorado las gentes? Esa figura del Salvador, a pesar de su serenidad y reposo divinos, a pesar de aquella belleza moral que resplandece en Él; Él, que murió por amor; Él, que murió perdonando, todavía no es al que llama y a donde acude el hombre en sus miserias y dolores y en sus horas de angustia; antes vuelve sus miradas a María, la mujer virgen y madre, que, mediadora universal del hombre, derrama un bálsamo divino en las heridas del corazón humano, roto y despedazado en medio del combate de las pasiones. María, dice Henry Blaze, ha ganado para el cielo más almas que las personas de la Trinidad. Principio de dulzura, de amor y resignación, no hay lucha posible con ella. Fausto y D. Juan pueden abdicar a sus pies, y cuando, tomados de la pasión, hemos resistido a Dios e insultado y arrostrado todo en el mundo, no hay sino un dominador capaz de triunfar de nosotros: la debilidad.
Pero dejemos estas regiones y pongamos de nuevo el pie en la tierra. Os he descrito a grandes rasgos y con humilde y pobre frase la influencia que ha ejercido la mujer en el pasado de la civilización: mayor ha de ser, a mi juicio, la que tendrá en el porvenir. ¡Oh! yo me apresuro a declararlo: si la mujer no es poderosa a dar a la sociedad el calor de sus virtudes; si modesta y candorosa y llena de amor y piedad, no inspira a la sociedad aliento de nueva vida, la sociedad perecerá en medio del materialismo, que ya nos rodea por todas partes, o caerá desecada por frío y desconsolador escepticismo. Permitidme sobre esto algunas palabras.
Los tiempos que alcanzamos son tiempos esencialmente críticos y racionalistas. Ante el trabajo de la razón, toda creencia ha vacilado y todo prestigio ha desaparecido. El arte, el grande arte sobre todo, está en decadencia, los templos se hallan casi desiertos, y la oración, podíamos decir muda. La sociedad es hoy como un gran cerebro, en que se agitan en revuelto torbellino multitud de ideas, que la atormentan y fatigan, sin que sienta subir el calor que envía el corazón, ni el que dan los sentimientos y las creencias; y la ciencia, que, llena de confianza en sus propias fuerzas, y desdeñosa de extraño auxilio, se creía a punto de llegar a los últimos límites de lo absoluto, se siente tomada de vértigo y como si desfalleciese, llena de duda y desaliento; ¿quién vendrá a refrescar los pobres espíritus y a devolverles inspiración y vida? ¿Quién? No extrañéis lo que voy a deciros: la mujer habrá de ser acaso el principal instrumento de esa renovación. Ella es hoy el santuario de la piedad y las creencias; como en la antigua Roma las vestales, guarda todavía en su seno el fuego sagrado de la religión y de todos los grandes sentimientos. De su alma saldrán de nuevo a dar savia al mundo, y ayudando a esta obra su candor y las esperanzas que siempre atesoran, sabrá crear mágico y dichoso contagio, que acaso pueda reanimar la fe en lo divino y en todas las ideas de que se engendra el mundo moral. Quizá yo me engañe; pero cuando alguna vez siento decaer mi ánimo al pensar en el estado actual del espíritu, creo divisar alguna esperanza del lado de esas cosas de que acabo de hablaros, porque yo tengo para mí que si la ciencia aislada y pura produce sólo frías abstracciones, y no pocas veces el escepticismo, ayudada del sentimiento y el amor, puede penetrar con seguridad hasta en el seno de lo absoluto.
Pero aún hará más la mujer; ella contribuirá en gran parte a curarnos de esa lepra del materialismo, azote de las modernas sociedades. Sí, azote de las modernas sociedades, ¿por qué negarlo? En estos tiempos, que no tienen cielos ni horizontes, el hombre busca su satisfacción en la materia, y anheloso del goce y el bienestar, descendería a abismos grandes de corrupción, si no le detuviera, entre otras cosas, la presencia de la mujer en el mundo. ¿Creéis que exagero el papel que ha de ejercer la mujer en el mejoramiento de la sociedad y en la trasformación final del hombre? ¿Soy acaso yo quien por primera vez viene a proclamar ese poder santificante de la mujer? No; para no hablar de los infinitos escritores que de uno u otro modo han proclamado esta verdad, como Hepp, Leveque, Henry Blaze, Pelletan, y otros muchos, permitidme os recuerde lo que en este sentido dice el gran poeta cristiano, el incomparable Dante, en su Vita nuova. Cuando se le apareció por primera vez Beatriz, candorosa, ceñida de púrpura todo su ser, a lo que dice, se estremeció, inundose su alma de celestial aliento, y murmuró tembloroso estas palabras: «He aquí un Dios más fuerte, que se adelanta para dominarme.» Desde aquel momento, el alma del poeta, antes cerrada e ignorante de sí misma, empezó a palpitar y vivir, y sostenida por aquella mágica visión que no le abandonó jamás, pudo, cual espíritu de divina esencia, elevarse a alturas, no visitadas antes por el genio humano, y dar al mundo, asombrado, la perínclita obra de los siglos.– ¿En esa ascensión del alma de Dante, producida por la aparición de Beatriz, no veis el símbolo de la elevación que habrá de tener el hombre por la mediación de la mujer? Reparad también en Fausto, al acabar el inmortal poema de Göethe. Después de haber aquél atravesado la vida, llevando a su lado a Mefistófeles, el genio del mal, ¿quién le levanta de su caída? ¿quién a punto ya de perderse para siempre, le trasforma y salva? Es Margarita.
Ved, pues, proclamada por los dos más grandes poetas la salvación de la humanidad por la influencia de la mujer. ¡Oh! sí; saludemos a la mujer. ¡Símbolo de pureza, de amor y mansedumbre, yo te saludo! ¡Tú serás siempre la esperanza de la humanidad angustiada!
Pero, ¿cómo habrá de ser la mujer para que cumpla esta gran misión? ¿Deberá reformarse su educación? ¿Deberá obrarse un completo cambio en la condición que la han dado nuestras leyes y costumbres? No llevaréis a mal que sobre este punto os diga la verdad, cual la entiendo.
Yo no me detendré a condenar las doctrinas de algunos modernos utopistas, que, a pretexto de emancipar a la mujer, aspiran a romper todo vínculo moral y a disolver la familia; tales doctrinas han desaparecido en medio de la reprobación de las gentes honradas. Pero sí debo decir algunas palabras para contestar a otros espíritus generosos, que desean rescatar, dicen ellos, a la mujer de no sé qué servidumbre que las costumbres y las leyes hacen pesar sobre ella, y quieren que, al igual del hombre, intervenga en todas las funciones de la vida privada y pública, y que trate de penetrar todos los secretos de la ciencia.– Yo tengo para mí que la condición que han hecho a la mujer y el ideal que de ella se han formado el cristianismo y la moderna civilización, son la condición y el ideal que en sus líneas generales responden mejor a la esencia y al verdadero destino de la mujer.– Que debe intervenir, dicen ésos, en todas las funciones de la vida privada y pública. No; no son para ella las luchas del foro, de la plaza pública o del Parlamento, ni las fatigas, los grandes afanes y temerosas aventuras de la vida exterior. Sea ella como vaso de perfumes, suave y discreta, tierna y de gusto delicado; broten de su alma limpios y castos pensamientos, y cuando casada, procure imitar la mujer fuerte del Evangelio, y ella tendrá, no todo, es verdad, pero sí lo que más importa para cumplir el destino a que la llama su naturaleza. No creáis que, al hablar así, desconozca la necesidad de algunas reformas; pero más que en lo tocante a la condición, en lo que mira a la instrucción de la mujer. Sin pensar yo que deban dedicarse a las altas especulaciones racionales y filosóficas, ni fatigar su espíritu con el estudio de las grandes cuestiones que ofrecen las llamadas sociales, ni en general cultivar con asiduidad y grande extensión las ciencias especiales, para profesarlas ni aplicarlas, juzgo, sí, que debe abrirse su inteligencia a mayores y más vastos horizontes que los que ante ellas se ofrecen hoy, y ejercitar su espíritu por tal modo, que puedan vivir también de alguna manera la vida del pensamiento. Todos aquellos estudios que constituyen lo que en sentido estricto se llama la cultura humana, aquellos que despiertan las facultades derechas, los sentimientos hidalgos y generosos; los que sirven a formar el gusto de las cosas bellas y el sentido general de la vida; cuanto, en suma, lleva el hermoso nombre de humanidades, debe hacerse entrar con alguna extensión en la educación de la mujer. Nociones más o menos extensas de las ciencias naturales, que ofrecen hoy tanto encanto y maravilla, y a la vez no escasa utilidad, y lo que pueda darles ayuda eficaz en la vida práctica, todo esto debe venir a formar parte de su educación.– Los nuevos tiempos imponen, sin duda, a la mujer algunos nuevos deberes; la vida se ha agrandado y complicado; las necesidades se multiplican cada día, y para que pueda atender a ellas, y sobre todo, para que, a la vez que sirva a la regeneración humana de que hablaba poco há, pueda salvar aquella monotonía que verán los tiempos futuros, cuando, cumplidos todos los trabajos de la historia, se ponga la humanidad a reposar, y quede sólo el trabajo que haga necesario la conservación de la existencia; para salvar, vuelvo a decir, esa monotonía y sostener el interés de la vida, es menester mejorar y ampliar la educación de la mujer. Venga esa reforma también, para que tomen más seriedad sus ideas y aspiraciones, y para que pueda comulgar con el hombre en la intimidad del pensamiento.– He concluido.
Duodécima conferencia:
La religión en la conciencia y en la vida, por D. Tomás Tapia.
Señoras y señores:
Debo comenzar haciendo en pro de las Señoras españolas una confesión que las honra altamente. Cuando nació el pensamiento de establecer estas Conferencias, hubo muchos espíritus delicados y de buen sentido, que auguraron mal de ellas. «El pensamiento es bello y salvador, pero esté V. seguro, decían, que la mujer española, con su frivolidad, su coquetería y su proverbial ligereza, verá este bello teatro de educación sólo como centro y lugar para lucir su hermosura y sus galas.» Me pongo por un momento en el caso de los que así pensaban, y al ver sus pronósticos completa y constantemente desvanecidos por vuestra seriedad y sensatez, comprendo que si tienen estima y respeto de sí mismos (que sí los tienen) estarán sufriendo el profundo sonrojo de la frivolidad y ligereza que mostraron al juzgaros. Confieso que casi me hicieron dudar un instante, si bien nunca llegué a creer completamente que su ligera profecía llegara a realizarse.
Mas cuando os veo venir aquí todos los domingos, animadas de ese espíritu tan bello y tan recto, que os hace mirar este recinto como un templo; cuando veo que no se os ocurre hacer gala de vuestra hermosura, ni de vuestro lujo, ni de nada que revele en vosotras el sexo a que pertenecéis; cuando veo, en fin, que tanto la madre de familia como la joven y la anciana venís aquí a ser reprendidas, con un espíritu tan modesto y tan noble, y un tan decidido deseo de saber y de educaros, lo tengo como una honra para vosotras y para el país.
Yo quisiera que mi palabra correspondiese al alto sentimiento que abrigo hacia vosotras, a la alta idea que me inspiráis, persuadido, como estoy, de que lo único puro, honesto y piadoso que queda hoy en nuestro país sois vosotras, la mujer: por eso quiero ocuparme entre vosotras en un asunto y pensamiento que fuera de aquí no lo expondría tal vez nunca, y que hasta ahora no ha salido de mis labios; sí, mi pensamiento es un pensamiento religioso, pertenece a la religión; y la religión, que en sí misma es pura, sencilla, amorosa y honesta, sólo puede ser expuesta ante la honestidad, pureza y reconocida piedad de la mujer española: mi pensamiento, pues, os pertenece a vosotras solas; recibidlo y estimadlo como os parezca, pero antes de aceptarlo o desecharlo, reflexionad y orad a Dios un momento interiormente.
El pensamiento es muy sencillo, pero es al mismo tiempo muy puro; no exige gran talento, mas sí exige mucho deseo de ser religiosas, de conocer la divina voluntad de Dios de una manera viva y evidente, y de practicarla en la vida, lo cual pide un poco de reflexión y un poco de carácter; y como no dudo que adornan vuestro espíritu esa rectitud y buen deseo, voy a exponerlo con muchísimo gusto.
Voy a hablaros de religión, como una de las enseñanzas debidas a la humanidad, y especialmente a la mujer.
I.
La importancia que en todos tiempos y países ha tenido la religión, y las religiones, los altos pensamientos que inspira y los íntimos sentimientos que arraiga en el espíritu, la influencia decisiva, consoladora y eficaz que ejerce en la vida y en la muerte, y el respeto, en fin, que se ha tributado a sus principios, a sus cultos y a sus ministros, prueban sobradamente que hay en todo esto un asunto grave y digno de alta consideración para los espíritus reflexivos.
La religión, por otra parte, es, ha sido y será siempre una necesidad imperiosa e imperiosamente sentida por todas las almas que quieren hacer de la vida una cosa seria: la vida sin religión y sin Dios es un caos inexplicable, un montón de cosas heterogéneas y discordantes sin unidad ni orden, un conjunto de tendencias e intereses encontrados, sin enlace ni trabazón que las dirija a un fin, y en este barullo e intrincado laberinto de la vida, es natural y casi inevitable que los espíritus más levantados concluyan por confundirse, y en su confuso mareo y aturdimiento vengan a caer inevitablemente en el sepulcro de su egoísmo personal, del cual sólo la muerte los levanta; y la vida, que evidentemente nos ha sido dada para hacer el bien en todas esferas y en todos sentidos, único seguro camino de la felicidad y de la dicha racional y verdadera, viene a quedar reducida irrevocablemente a hacer nuestro bien solo, egoísmo.
Sí; la religión, me diréis, es una cosa muy bella, responde a una necesidad de mi espíritu, pero hay en la religión y en las religiones ciertas cosas, prácticas exteriores tales, que no están conformes con mi razón y hasta son visiblemente opuestas al buen gusto y al espíritu serio moderno; hay tal cúmulo de preocupaciones... Y ¿qué importa? contestaré yo: cierto que en la religión y en las religiones se mezclan irremediablemente ciertos elementos sensibles, extraños al parecer a la índole de la religión; pero en el fondo de toda religión, por muchas que sean las preocupaciones que la ignorancia y la inocencia les junte, se encierra y expresa siempre lo divino: la ofrenda que nuestra sencilla y piadosa madre lleva ante la imagen de Cristo, el ramo que nuestra inocente hermana coloca ante el altar de María, el hábito que espontáneamente ofrece vestir por la salud de un individuo de la familia; la fe del árabe, que le impele a cruzar extensos desiertos de ardientes arenas para ir a visitar y a orar en la tumba del Profeta; el rigoroso cumplimiento del día del sábado por el judío; la continua oración del religioso budista, tienen para todo hombre, aún el más indiferente, una influencia tal, que no puede por menos de respetar y aún de amar; y muchas veces exclama dentro de su corazón: «Quien tuviera tu fe, ¡qué dichoso sería!» Y es que en el fondo de esas, al parecer, irracionales e inadecuadas prácticas exteriores, vemos y traslucimos sin querer lo divino, lo sobrehumano, un tributo respetuoso a una cosa más alta que el egoísmo individual, que nos corroe las entrañas.
El hombre sinceramente piadoso, el espíritu reflexivamente religioso, ve en todos esos actos sencillos a Dios y a lo divino, y no puede por menos, si los impulsos de su corazón escucha, que respetarlos y amarlos cuando están hechos con fe viva y espontánea: el alma racionalmente religiosa (no religiosa de partido, que es lo común en nuestro país) imita a Dios en este punto recibiendo y estimando con todo su corazón todo acto religioso, sea cualquiera la forma que afecte, siempre que lo inspire el sincero amor y respeto a Dios; ve en ese acto el mismo divino espíritu que animó a Moisés, a Buda, a Cristo y a todos los grandes hombres que han aparecido sobre la tierra. Ahora, si no es la fe, el amor puro y el respeto quien lo inspira, sino el cálculo y el miedo, el acto deja de ser estimable, y pasa a ser repugnante.
Por lo tanto, paz y tolerancia para todas las manifestaciones religiosas de todos los hombres y de todos los pueblos; paz, tolerancia y amor a toda idea que tienda a expresar lo divino: les diré a los indiferentes e irreligiosos, y a los fervorosamente afiliados a un culto, les diré paz, tolerancia y compasión con el que no tenga religión; creed que todo espíritu es profundamente religioso, aunque de diversa manera: tal vez las exigencias religiosas de su espíritu son tales, que no le satisface ninguna de las formas religiosas que conoce, en cuyo caso el defecto no está en él, sino en la sociedad y en el país que no se las da; paz y respeto profundo, en fin, al mismo ateo que niega a Dios, que busca a Dios y no lo encuentra, porque evidentemente no sabe buscarlo; pero dejadle, toleradle, dadle caminos con tino, con delicado talento y con amor, que él lo encontrará de seguro; y si vosotros no se lo podéis dar, porque esto es asunto harto más grave y delicado que lo que comúnmente se piensa, callaos, dad gracias a Dios de que vosotros no sois como él, y tenedle compasión y respeto por deber.
Se han lanzado graves acusaciones sobre la parte más selecta de la sociedad, tachándola de indiferente en religión. Se ha dicho que las gentes educadas en los principios liberales son indiferentes en materia de religión; que las tendencias liberales han producido el indiferentismo religioso. Yo creo que estas acusaciones en el fondo tienen mucho de verdadero: los principios liberales, se dice, están en contradicción con la religión y las religiones y con sus prácticas exteriores, y es imposible unir racionalmente esos dos principios antagónicos; por eso no duda el espíritu moderno, hijo de la libertad, en elegir ésta y abandonar aquélla; ésta es la causa del indiferentismo.
Aparte de la contradicción real o ficticia que entre ambos principios se dé, la cual tendrá su solución en la última parte de esta Conferencia, diremos aquí que la causa del indiferentismo religioso en los espíritus liberales no está seguramente en las instituciones liberales, que son a todas luces un bien y una de las conquistas más preciosas del espíritu moderno; tal vez tampoco está en la religión y religiones, que son en su esencia divinas, y más bien nos parece hallar la causa de ese antagonismo en la manera de enseñar, comprender y practicar la religión y aún la libertad.
En efecto, la inmensa mayoría de los espíritus, en nuestro tiempo, son religiosos en fuerza de la fe ciega y no razonada: si les falta la fe, les falta inevitablemente la religión. Tanto dentro como fuera de nuestro país, la religión se funda y basa en la fe en Dios, en los Santos, en la Virgen, en Jesucristo, en Moisés, en Buda o en Mahoma: son muy pocas las almas que tienen un conocimiento razonado y racional de la religión a que pertenecen, no digo ya en el fondo, ni aún en la forma y culto exterior. Siendo religiosos sólo en fuerza de la fe, no se pueden engendrar profundas y positivas convicciones religiosas; esas convicciones reflexivas y en firme que adquiere el alma en fuerza de su propia reflexión en otras muchas esferas, y que podría también adquirirlas en religión; esas convicciones propias (no tomadas de otro) que son las únicas que valen y salvan en la vida, que, como todo lo adquirido por nosotros mismos en fuerza de nuestro trabajo personal, tiene para nosotros un mérito y estima indecible, no las hay, ni ha podido haberlas, en la esfera religiosa en nuestro país, sino que hay, cuando más, una leve y vaga idea, una creencia, un conjunto de supuestos desconocidos, aunque verdaderos, en los capitales principios de las religiones todas. Dios, la revelación, la otra vida, la voluntad de Dios, son enigmas inextricables para todo espíritu irreflexivamente religioso; son supuestos que están, por decirlo así, como en el aire, y por tanto expuestos a ser arrancados por el huracán de la duda sin pensarlo y sin advertirlo, y mucho más viviendo en medio de una sociedad que tiene algún pensamiento y lo emite libremente.
Además, la fe sola es en sí un elemento de vida, pero un elemento de vida para los pueblos y los individuos jóvenes e inocentes: sólo puede exigírsele a los pueblos e individuos en sus primeras edades; pero cuando un hombre o un pueblo llega a cierto grado de esclarecimiento racional, la fe ciega y no razonada es un sacrificio insoportable, esta fe es imposible. Miradlo en vosotros mismos; no creáis en mis palabras. De aquí la inevitable duda; y por más esfuerzos, y por más generosas protestas que el espíritu haga para quedar en su antigua fe y en la creencia en que le han educado, el espíritu cae y desfallece de aquella fe, sin poderlo evitar, desfallece y languidece poco a poco, tal vez con profundo sentimiento suyo, y concluye por adquirir esa terrible enfermedad, hermana inseparable del secreto y profundo hastío, que se llama indiferencia religiosa.
El espíritu religioso, y todos lo son más o menos, digan lo que quieran algunos individuos con sus labios, se asfixia en esta esfera de glacial indiferentismo, y concluye por vivir en la vida disgustado, triste, sin racional esperanza y sin contento, sin un fin supremo, natural y sabido con evidencia a que referirlo y enderezarlo; y los espíritus más bellos y de más valía, seguramente son, en medio de su despreocupación que dicen, los más preocupados, los más hastiados, muchas veces los más ridículos y siempre los más desgraciados.
Tal estado es violento para los individuos que estiman la dignidad humana y el respeto a su conciencia y al bien, únicos de que aquí se habla; tal estado es imposible para los pueblos, porque tal estado es contrario a la naturaleza humana y a las más bellas y sublimes tendencias del espíritu. Es, pues, preciso sustituirlo con otro estado más conforme a las naturales aspiraciones del alma, más positivo; tal estado es una enfermedad del alma, que pide y admite curación. Tal negativo estado es curable, sí, pero mediante la reflexión, y reflexión ordenada, sencilla, gradual y evidente; sin esto, imposible; lo cual conforma con lo que llevamos dicho; esto es, que si dejamos de creer en religión, si nuestro espíritu desfallece y languidece en el frío indiferentismo religioso, no consiste en el espíritu mismo, que es por su naturaleza profundamente religioso, como es profundamente inteligente, sentimental, moral, sociable, &c., sino que consiste en que la religión que tenemos no la hemos hecho nosotros, nos la han dado hecha, nos la han puesto en el espíritu sin ninguna reflexión de nuestra parte, y por tanto no ha podido engendrar en nosotros la convicción racional, segura, amplia, inquebrantable; es imposible, sino cuando más, una fe pura, bella, divina si se quiere, pero ciega; cuya fe cándida e infantil puede y aún debe dirigir al espíritu hasta cierta edad, después no: pretenderlo y exigirlo es quedarse sin religión viva, sin esa religión que anima, inspira y consuela en todos los casos y circunstancias de la vida, sin excepción; se da en religión una enseñanza y educación como en todo, y se da en religión un progreso, y divino progreso, como en todas las esferas de la actividad humana: no es, pues, la religión este estado religioso, sensible, material y cerrado en que vive la humanidad, y principalmente nuestro país, que es profundamente religioso, sino que es un momento y un punto en el gran camino y vida progresiva religiosa que lleva a la humanidad a Dios, y a la intimidad con Dios como su vida y fin último.
La religión, pues, sin ser la ciencia, ni mucho menos, debe de ser reflexiva, ayudada y dirigida por los principios sencillos y evidentes de la ciencia en todos sus pasos; y en último término y progreso, ser científica, sin ser jamás la ciencia misma; de este modo el mundo divino y cerrado de la religión se abre, como todas las esferas de la vida, a nuevos, laboriosos y divinos progresos, que la humanidad realizará, a no dudarlo, mediante su trabajo y la eficaz ayuda de Dios, sin olvidar ni abandonar en el pensar y en el vivir lo mucho bueno, bello, verdadero y divino que en este punto atesora ya; y de este modo, el hombre y la humanidad adquirirán lo que en estas cosas es más precioso que la cantidad: edificar la religión en firme, en principios evidentes e innegables, la calidad en sus convicciones religiosas, que aunque sean cortas en número, esto importa bien poco si son fundamentales y evidentes.
La fe, sin embargo, jamás se extinguirá en este infinito proceso; el espíritu humano es finito, y finitas e imperfectas serán siempre sus obras, pero perfectibles y ensanchables en su esfera respectiva; finito y perfectible, por tanto, será siempre el camino y la esfera religiosa, que en fuerza de su propia reflexión, de los monumentos históricos, y, sobre todo, con la ayuda de Dios, vaya formando, pero jamás concluirá su camino ni completará su esfera; la fe racional le irá mostrando siempre lo infinito que en religión le queda por hacer, y la fe y la razón le irán indicando los caminos para ello: la fe en este sentido es una constante y racional inspiración de Dios, y es un elemento inextinguible y eterno en todos los caminos de la vida, y principalmente en el camino y vida religiosa.
Además, exige la religión al espíritu, como precedente necesario, no sólo la reflexión clara, evidente y ordenada, con solo lo cual haría una religión de pensamiento puro, y no más, cuando la religión debe abrazar al ser racional entero, sino que exige, además, conocimiento, amor y práctica del bien en la vida, por puro bien, por respeto al bien, porque es bueno y nada más, independientemente de motivos extraños al bien, aunque estos motivos sean tan puros como los que inspira la religión; esto es, es de precisión absoluta ser moral en la vida en pensamiento y obra, antes de ser religioso, siendo religión ilusa y fantástica la que quiere coordinar y juntar en extraño y poco digno maridaje la devoción y la intemperancia, las prácticas exteriores y el egoísmo más cerrado, la religiosidad y confianza en Dios, y el temor, la debilidad de carácter, y la falta, a veces completa, de la virilidad en los asuntos serios y críticos de la vida.
La moral y la religión son esferas mezcladas y confundidas en nuestro país y en nuestra educación, sin que se presienta por los más su distinción y completa diferencia, tan necesaria en la educación: de aquí procede confundir al hombre moral creyéndole en lo tanto religioso, cuando la vida diaria nos ofrece ejemplos de hombres puros, rectos y morales, cuya vida y acciones, muchas veces heroicas, se apoyan en el puro motivo del bien, que es divino, sin tener en cuenta para nada los dogmas y enseñanzas de una religión positiva, que no tienen y en que no creen, sin dejar por esto de ser religiosos en el fondo de su conciencia. Y por otra parte, nos ofrece la vida ejemplos diarios de personas minuciosamente escrupulosas en las prácticas exteriores y aún interiores de una religión positiva, en la que firmemente creen, y, sin embargo, con odios, intemperancias, ambiciones y egoísmo, que cuesta trabajo conformar con el divino espíritu de la religión que creen y practican: las más veces, sin embargo, la verdadera y sincera fe religiosa lleva al bien en el pensamiento y obra.
De donde resulta que para hacer camino religioso y curar al espíritu del profundo indiferentismo que le corroe, es preciso ante todo ser reflexivo y moral; de lo contrario, no vemos camino para la religión, y aún podemos decir, no lo hay. Resulta también que la religión, la ciencia y la moral no son cosas idénticas ni mucho menos, como hasta ahora se ha venido pensando, sino que una cosa y fin humano es la ciencia, otra y muy distinta es la moral, y otra y muy otra, la suprema si se quiere, es la religión; o mejor y más claro, el ser racional es inteligente, es moral, es artista, es religioso, todo a la vez; en la unidad de su conciencia son estos fines a manera de aspectos totales y simultáneos de la unidad inextinguible de su ser; de aquí la necesaria relación y aún dependencia entre ellos; de aquí que el esclarecimiento de la inteligencia lleve a Dios y a la religión, y aún lleve también al bien vivir; o que la profunda fe religiosa lleve a la prudencia y sabiduría, y aún a la buena vida y costumbres, de lo cual nos presentan numerosos y esclarecidos ejemplos todas las religiones, y más que ninguna, y más acabado, el catolicismo en la época de su ardiente fe; de aquí, en fin, la armonía a que están llamados estos fines y estas tendencias humanas, en la unidad de la conciencia del ser racional humano.
Queremos ver en el desconocimiento de esta verdad y su falta de aplicación en la educación, la causa fundamental del indiferentismo religioso, y puede decirse de todos los males y conflictos de la vida del hombre y de la humanidad.
Según estos principios, y teniendo en cuenta que aquí venís a educaros, y hoy a oír una conferencia cuyo asunto es la religión, escuchad con atención algunas reflexiones religiosas, que creo son camino firme y seguro para introduciros en este mundo, y esto en forma didáctica, natural y sencilla (como en familia), más bien que en la forma artística y bella de un discurso oratorio, en la cual se trunca y pervierte la verdad de la cosa, que es lo esencial, por conseguir la belleza de la forma, que es secundaria; además, yo no soy orador.
Y permitid que la conferencia verse sobre el fondo de la religión más que sobre la forma, y esto por varias razones; la forma y prácticas religiosas dicen en sí mismas muy poco, dan poco de que hablar, pero el fondo es infinito e inagotable, siempre nuevo y siempre rico; la forma, el culto y las prácticas exteriores, os las sabéis ya como de memoria, y aunque el fondo no lo ignoráis, hay, sin embargo, en él aspectos y enseñanzas sobre las cuales es preciso traer la atención una y mil veces; además, media una razón de profunda justicia; atendida la legislación de nuestro país en materia de religión, existe en él libertad de cultos, y pueden venir aquí, y aún puede asegurarse que se encuentran varias personas pertenecientes a otras confesiones que la dominante en España, y sería injusto hablar como católico, dejándolas defraudadas en las esperanzas que aquí las traen. Debe, pues, versar la conferencia sobre religión en general, sobre las bases o motivos comunes a todas las religiones; por eso pienso desenvolver el tema: La religión en la conciencia.
Comencemos por lo más sencillo, por lo más al alcance de todos: nuestro estado y costumbres religiosas.
Atendiendo al sentido reinante en nuestro país, se ve, a poco que se piense, que se considera la religión por todos, y principalmente por las señoras, en su forma exterior más bien que en su fondo; se ve que la religión es, principalmente el culto exterior, oír misa, rezar el rosario y otras oraciones, ir a la novena, confesar, comulgar, ayunar, tener la bula, hacer votos, llevar un hábito, &c., &c.
Esto es religión sin duda; el culto exterior, social y público, es de necesidad absoluta en toda religión (si bien los intereses mismos de la religión piden, y los fueros de la razón y del buen gusto exigen, que este culto exterior sea delicado, expresivo y significativo del asunto, y adecuado a la dignidad humana), pero la religión, ante todo, no es cosa exterior y puramente exterior, como vosotras la consideráis generalmente, sino que es cosa y asunto interior, más íntima, más del corazón.
La religión, ante todo, es la confianza y dulce esperanza en Dios, la conformidad en la vida con su divina voluntad (humildad), la oración íntima y secreta las más veces, la caridad, la tolerancia con los demás en sus defectos y flaquezas, el amor universal, &c., &c.; por eso a vosotras, que habéis nacido para amar, os es tan simpática la religión.
Y aun antes de esto y de estas puras costumbres, que estoy seguro que vosotras atesoráis, gracias a vuestra esmerada educación, es la religión cosa más íntima aún, más del alma, más inmediata y más clara.
Escuchad un momento, y dispensad la exposición, un tanto didáctica y severa, del pensamiento; la mujer, y sobre todo la mujer española, atesora un gran fondo de razón y de buen sentido; la cuestión es saberlo evocar y dirigir; además estas conferencias son primeramente para enseñar y educar la inteligencia, lo cual es siempre un tanto severo.
Vengamos al interior, a la conciencia, a nosotros mismos.
II.
Si recogiéndoos dulcemente un momento en vuestra reflexión, atendéis a vuestra conciencia, notaréis allí dentro un mundo tan rico en figuras, colores, movimiento y vida, como el exterior, del cual es un reflejo y viva imagen, y cuyos elementos modificáis y trasformáis de mil diversas y siempre nuevas maneras; y notaréis también en ese mundo, y esto es lo más precioso y oportuno al caso, una voz interior que os habla constantemente y sin descanso, una voz clara y penetrante, sin saber quién la pronuncia ni de dónde viene; voz que no oye el oído, pero que penetra el alma ; y notaréis que vosotras contestáis a esta voz que os pregunta, y otras veces sois vosotras quien le consulta y pregunta y ella os vuelve a contestar; y se da entre esas dos voces una conversación animada, un diálogo entre ambas, pero en unidad, un diálogo en un monólogo, un diálogo conmigo mismo, decimos, y todo esto sin que nadie absolutamente lo oiga ni lo perciba más que nuestra conciencia.
Este diálogo lo escuchamos bien en ciertas ocasiones críticas de la vida, antes o después de una acción singular que sale fuera de los límites ordinarios; también, y mucho mejor, cuando nos quedamos solos con nosotros mismos, especialmente en las noches de insomnio; pero, si bien se mira, es este diálogo de todas horas y de todos momentos; es un diálogo eterno; ahora mismo lo estáis haciendo.
Y notaréis también que en esa eterna conversación hay dos voces en la misma unidad de nuestra conciencia, y estas dos voces las más veces están en lucha, y a veces lucha terrible; en una disputa y contienda, que a veces trastorna y ahoga.
Y notaréis que una de esas voces os aconseja siempre vuestros intereses particulares, vuestros caprichos, vuestros gustos del momento, vuestro egoísmo cerrado en todos los casos; pero la otra voz os aconseja y predica constantemente y sin descanso la honestidad sobre la liviandad, el sacrificio sobre el capricho, el trabajo sobre la pereza e inacción, la severa verdad sobre la conveniente mentira, la justicia, el bien, el deber en todo caso, lo eterno sobre lo temporal.
Y notaréis que cuando sólo escucháis (al practicar una acción) la voz del capricho, de la conveniencia y del egoísmo, desatendiendo y hollando, sin respeto a vuestra dignidad y a vuestra conciencia, la voz del bien, de la justicia y de la verdad, sentís interiormente una recriminación inevitable e ineludible, una acusación que no podéis arrojar lejos de vosotras, ni podéis taparos los oídos para no escucharla, sino que contra vuestros esfuerzos y por cima de ellos, os punza y remuerde y atormenta y ahoga, y huye el sueño de vuestros ojos, y la animación y hermosura de vuestro semblante, y la simpatía de vuestra persona; y todo esto, ¿por qué? Porque habéis hollado la voz pura del bien, del deber y de la justicia; porque habéis ajado y marchitado la pura flor de vuestra conciencia. Y es en vano que busquéis distracciones, que os precipitéis en el ruido y barullo de la vida; allí os sigue la recriminación, empañando el brillo de vuestras galas, desencantando el alma ante el movimiento de la sociedad, vivo y animador para la conciencia pura; frío, violento y muerto para la conciencia manchada; y aunque pudierais conseguir aturdiros en la vida, ¿qué valdría esto? ¿Habéis de estar siempre acompañadas? ¿No os habéis de quedar solas? Pues estad seguras que entonces esa voz se levantará solemne y severa; no hay medio de desatenderla ni de evitarla; ni ¿cómo, si esa voz somos nosotros mismos? ¿podemos acaso huir de nosotros?
Y tened en cuenta que esa voz molesta y punzante no os dejará hasta que parándoos ante ella, tal vez con el corazón desgarrado por el dolor, observéis que esa voz, además de acusaros y reprenderos una acción, os exige otra, y no os dejará de molestar hasta tanto que con valor y resolución le preguntéis: «¿Qué quieres?» Estad seguras que esa voz os contestará: «Un arrepentimiento sincero y profundo, un arrepentimiento diario de no volverlo a hacer jamás.» Sólo con el valor y el tiempo en el arrepentimiento, se cura la conciencia.
Pero cuando en esa interior lucha ha triunfado la voz del bien, del deber, de la justicia y de la verdad, aparece en el espíritu esa tranquilidad interior, esa dulcísima paz del alma, que es indescriptible, y como consecuencia, la alegría y el contento en nosotros mismos, en sociedad, en la familia, y mucho mejor con nosotros solos; aparece en el alma una confianza y una tan pura y viva esperanza, sin saber de qué, ni quién la inspira, ni de dónde viene, pero real y efectiva, que nos encanta y enajena; y en esos sencillos y sublimes momentos es cuando experimentamos y saboreamos ese fantasma tan buscado siempre y pocas veces hallado, que se llama en la vida la felicidad; y vemos entonces que para conseguir ese término de todas, absolutamente todas nuestras aspiraciones, no es preciso tener carretelas, ni abonos en el Real, ni ser condes, ni ministros, ni tener un millón de renta, sino oír la voz del bien, la voz eterna de la conciencia, y practicarla en la vida, y conocemos entonces que la felicidad no es otra cosa que el sentimiento del bien hacer y obrar en la vida.
Y notaréis también que la voz eterna de la conciencia no os habla sólo en las acciones y casos extraordinarios que en la vida ocurren, sino que si atendéis bien, os habla, aunque no con tanta viveza y energía, en todas las acciones y casos de la vida, sin excepción; no hay instante en que deje de dictar y aconsejar lo que debéis hacer, de dirigiros en lo que estáis haciendo, aunque sean los sencillos quehaceres domésticos.
Y tiene esta voz una particularidad notable, y que por sí sola vale un mundo; a la persona que se resuelve a ser buena y aspira a ser virtuosa, y viendo en esta sencilla y sublime voz el camino del bien y de la virtud, sinceramente la consulta, virilmente y con repetición y constancia la evoca, le señala con claridad sus defectos, poniéndolos de relieve y dándoles cuerpo ante ella misma, primera e indispensable condición para ser buenos y dignos de nuestra naturaleza, y le señala y aconseja a la vez espontáneamente las virtudes opuestas, advirtiéndole (si bien la escucha y le consulta) que la virtud en la vida no se adquiere de pronto, sino muy poco a poco; que como todo lo que ha de ser grande en la naturaleza y en la vida va muy poco a poco, y que el realizar en la vida la virtud que la voz de la conciencia señala y aconseja, es más bien cuestión de amor y constancia y arte, que de valor severo, aunque también lo necesita.
Y esta voz, notaréis, jamás deja de ilustrar vuestra conciencia, aún en la mayor degradación y abandono de la vida; aconsejando siempre, imponiéndose siempre, señalándoos el camino honrado de la vida y el oportuno en todos los casos sin faltar jamás; con una solicitud y constancia superior a cuanto podamos pensar: ni la voz consejera del mejor de los padres, que dirige y aconseja un momento y luego se olvida, puede compararse a su sabiduría y a su solicitud.
Ni es tampoco tan monótona y pesada como es las más veces la voz de los consejos humanos, sino que de mil modos, en diversas bellas formas, en siempre nuevas y solicitantes maneras, nos aconseja el bien sobre el mal, la verdad sobre la mentira, el amor y la tolerancia sobre el odio, la generosidad sobre el egoísmo en todos los casos y complicadas relaciones de la vida; y esto absolutamente sin consideración a la utilidad, al premio o al castigo, al qué dirán de las gentes, sino por respeto a nosotros y a nuestra conciencia; sólo por el bien y porque es bueno.
Y a la manera que vamos atendiendo a ella con más interés, con más deseo de ser buenos y dignos de nosotros mismos; a la manera que vamos practicándola en la vida, se nos va haciendo más y más clara, más y más interesante, y llega a sernos tan evidente y tan querida para el alma, que viene a ser la regla exclusiva de nuestra conducta, el camino exclusivo de nuestra vida y el encanto y consuelo de nuestro corazón, llegando a producir la santidad en nosotros, y como resultado inevitable, la felicidad verdadera, que no puede ser otra cosa que una consecuencia del bien obrar y vivir, que es a la vez una consecuencia del bien pensar, del respeto y amor a la voz eterna de la conciencia.
No os exijo que creáis en mis palabras; atended a vuestra conciencia; es seguro que en ella encontraréis la confirmación.
Vengamos un momento a reflexiones de otra naturaleza.
III.
Hay Dios: presumo que todos creéis en él; y si hay algún espíritu a quien una extraviada dirección en su pensamiento y reflexión le haya hecho concebir lo contrario, no sería éste un mal irremediable, y aún sería un mal que tendría, en último término, mucho de bien: a la razón humana le es imposible ser atea; el ateo no está en razón, y es, por tanto, un ser digno de tolerancia y aún de compasión: el espíritu sereno y reflexivo ve que el nombre de Dios está escrito en todas partes: en los cielos y en la tierra, en el polvo y en el sol, en la cabeza de los filósofos, en la fantasía de los artistas, en la boca de sus sacerdotes, y especialmente en el fondo de la conciencia humana: lo dicen los labios sin pensarlo, estamos partiendo de él en el pensamiento y en la vida sin presumirlo y aún sin quererlo, y a él vamos siempre a parar sin advertirlo: el espíritu reflexivo lo ve con evidencia, el irreflexivo, presumido y aturdido, lo niega, la razón serena e imparcial lo afirma y lo confiesa.
También sabéis, sin necesidad de pensarlo, que Dios es el Ser infinitamente perfecto, el Ser de infinitas perfecciones, la perfección misma en todos conceptos; si una perfección le faltase de cuantas puede pensar nuestra inteligencia, no sería Dios, y por tanto lo lógico sería negar a Dios: quien dice Dios, dice, por lo tanto, perfección infinita, todo lo cual, si os paráis un momento en vosotros mismos y en vuestro pensamiento, veréis que lo sabéis absolutamente y sin ningún género de duda; veréis que lo sabéis y lo sabe todo hombre, desde el más inculto al más alto filósofo, con la misma completa claridad y evidencia; comprenderéis entonces que Dios no es, como hasta ahora se ha venido diciendo con alguna irreflexión, el misterio, la incógnita, el Deus absconditus, sino, por el contrario, lo absoluta, primera y evidentemente conocido pero desestimado; lo que mejor y primero sabemos, pero lo menos atendido en nuestro aturdimiento y confusión subjetiva, derramados como estamos en nuestro pensamiento, en lo particular último, en lo sensible y grosero que afecta nuestros sentidos o viene a nuestra imaginación; distraídos como estamos de la unidad, siempre pura y divina, de nuestra conciencia y de nuestro pensamiento, y arrastrados en la vida por nuestros llamados intereses particulares, por nuestras subjetivas aspiraciones, en la prosecución las más veces de nuestros caprichos; y así la vida, el pensamiento y la conciencia derramada y diluida en el mundo de lo particular y lo útil, no nos acordamos jamás de lo general, del bien, de la unidad absoluta y real que la razón nos ofrece espontánea y generosamente a todas horas.
Pensamos en Dios allá solamente para las circunstancias graves y críticas de la vida, y nos contentamos entre tanto con el Dios que, al través de enigmas y misterios y muchas veces de contradicciones reales, nos ponen en el espíritu sin intervención alguna de nuestra parte; resultando de aquí, no un Dios conocido y amado con todas las fuerzas de nuestra alma, que es lo menos que Dios puede exigir del hombre, sino un Dios misterio y escondido, un Dios enigma, un Dios del miedo, que no queremos ni se nos ocurre mirar; y si alguna vez oramos y pedimos, lo hacemos más bien por temor y por egoísmo que impulsados por el sentimiento religioso, amoroso y animador; sentimiento de amor y esperanza firmísima en Dios, que cuando es puro y es hijo del conocimiento claro y razonado de Dios, produce en el alma una inefable dicha imposible de describir y un consuelo superior a cuanto el espíritu puede pensar.
¡Que hay ateos! ¡que hay espíritus que niegan a Dios! ¿qué extraño es que los haya? Pero examinad despacio esos espíritus, paraos en vuestros precipitados juicios, y veréis que Dios es el que el ateo niega; no, a la verdad, el Dios real y racional que la conciencia ve y la razón inspira, en todos momentos y a todos los hombres sin excepción, sino el Dios ideal y contradictorio, el Dios imperfectamente expresado y comprendido, el Dios irreflexivamente enseñado y aprendido por un individuo, un pueblo, una época o civilización cualquiera; pero este Dios no es el Dios a que aquí nos referimos; este Dios es un Dios segundo, no es el Dios primero y fundamental; este Dios es un Dios ideal, un Dios de pensamiento, no el Dios real de que aquí hablamos; este Dios puede ser, y es las más veces, en el tiempo y en la historia un Dios muerto; pero aquí hablamos del Dios vivo, que es muy distinto que el Dios muerto.
Pero ese Dios de que hablamos (me diréis vosotras), ¿existe? ¿es una realidad objetiva? ¿es una realidad fuera de mi pensamiento, o es sólo una creación de mi pensamiento y de mi fantasía? Si existe, demuéstralo.
Si Dios no existiera, no sería el ser infinitamente perfecto que pensamos; le faltaría la existencia, que es una inmensa perfección; en el hecho mismo de pensar un ser infinitamente perfecto, debe de existir necesariamente; ¿de dónde, si no, vendría a nuestro espíritu ese infinito pensamiento de un ser infinitamente perfecto, cuando mis sentidos sólo me dan a conocer lo finito y mi individualidad y las innumerables individualidades finitas que percibo sólo me dan lo finito, lo imperfecto, o cuando más un montón de cosas finitas? ¿Podéis pensar que Dios sea lo finito o un montón, aunque sea ordenado, de cosas finitas? Eso es repugnante a la razón y aún al buen sentido, por más que esto se haya pensado en la historia ese sublime pensamiento debe de ser producido en nosotros necesariamente por el ser infinitamente perfecto, existiendo en y fuera de nosotros.
Pero, ¡demuéstralo! ¡Demuestra su existencia! ¡Petición irreflexiva! Quien esto pide, no sabe lo que pide; para demostrar una cosa, es preciso remontarse a principios más primeros y más altos que aquello que se intenta demostrar; demostrar una cosa, es elevarse a su causa, a su por qué; así, cuando vosotras queréis hacer ver o demostrar a uno de vuestros niños que lo que hace no está bien hecho, le dais el por qué, y para esto os eleváis a principios más generales, a razones más primeras: «No hagas esto, porque es malo.– Haz esto, porque es bueno.– Levántate temprano, porque es conveniente para la salud», &c., &c.; desde cuyos principios del bien, del mal, de la salud, &c., demostráis al niño su mal camino y lo conducís donde queréis, mediante la razón; lo mismo pasa en la ciencia, en la cual, para demostrar un principio, echamos mano de un principio superior; ahora bien, si se pide la demostración de la existencia de Dios, se pide y exige que vayamos a un principio superior a Dios, para venir desde allí a su demostración; y ¿a quién, que se pare un momento, no le ocurre claramente que esto es imposible, porque Dios es el ser infinitamente perfecto e infinito, y por tanto, el principio de los principios, el principio absoluto, o de lo contrario, no sería Dios, no habría Dios? Dios es, pues, indemostrable; pero Él, en su existencia, es el demostrador de todas las cosas, y por tanto, el demostrador del mundo y el demostrador de mi misma individualidad.
Además, el que esté y se pare en la unidad de su conciencia y de su razón, conocerá, o mejor, verá con evidencia, que Dios no necesita demostrarse, porque Él es clarísimo y evidente para todo espíritu reflexivo y serio, para todo espíritu que quiere sincera y virilmente ser bueno y religioso, y para lograrlo vive de vez en cuando recogido pudorosamente en la unidad sagrada de su conciencia y de su reflexión; para ese espíritu Dios es, Dios existe, Dios es la luz misma; para el presumido, el irreflexivo, el distraído y derramado en este barullo y mareo de la vida de ahora, de luego, de aquí y de allí; para ése también existe, pero él no lo ve, porque no es digno de verlo: Sólo el puro de corazón ve a Dios; no lo ve por su culpa, y anda en las tinieblas. Existe Dios, pues.
Pero si a Dios le conocemos sin remedio como el ser por todos conceptos perfecto, debe de ser infinito, y estar, por tanto, en todas partes, no sólo en el cielo, y no en la tierra; concepción ésta enteramente falsa e irreligiosa, de la que se desprende con facilidad el pensamiento de que Dios abandona el mundo y sus criaturas a sí mismas y a sus solas fuerzas, sin dignarse arrojar desde su alto olimpo una mirada de consuelo y aliento a las criaturas de aquí abajo; concepción irracional y desconsoladora, que conduce inevitablemente al dualismo y a la pugna entre Dios y el mundo como una contradicción y antítesis, cuya solución no se ve; no, el mundo no es Dios, ni Dios es el mundo a la verdad; pero Dios no está fuera del mundo ni el mundo fuera de Dios, sino que Dios, aunque infinitamente superior al mundo, está en el mundo también; Dios, pues, está a la vez en los cielos y en la tierra; lo contrario es destruir su infinitud, es destruir y negar a Dios.
Y está Dios en todas las cosas también, dándoles su ser y su divina esencia, presente a todas, influyendo dulce, pero enérgicamente en todas, y más y mejor en las cosas más perfectas, dirigiendo su actividad, encauzando su vida suavemente, y sin quitarles su libertad, al logro y cumplimiento de su destino; lo cual lo expresa el catolicismo diciendo: «Dios está en todas partes por esencia, presencia y potencia.» «Ni la hoja del árbol se mueve sin la influencia de Dios.»
Pero la personalidad humana es la obra maestra de Dios en el mundo, y Dios, que está en todas las cosas, y más y mejor en las más perfectas, está especialmente en el fondo de la personalidad humana, en el fondo de nosotros mismos; no el Dios ideal, sino el Dios real y vivo, que es de quien hablamos aquí. Y está Dios en nosotros y en cada uno, siendo el Dios de todos a la vez, y de ahí la expresión santa y profundamente religiosa de Padre nuestro, padre común; y con esto y bajo esto es Dios también el Dios de cada uno en particular, como si Dios fuera Dios para él solo; y de aquí la expresión sencilla, natural y sinceramente religiosa de Dios mío, que a todos se nos escapa de nuestros labios sin pensarlo y sin sentirlo, como la expresión enérgica de esa realidad y esa verdad consoladora dentro de nosotros mismos.
Pero Dios, infinita perfección y bondad, no es posible que resida allí, en el fondo de nuestra conciencia, de una manera pasiva, formal, inútil e indiferente; sino de una manera activa, útil y provechosa a nuestra vida y al orden universal.
Así debe de ser en efecto; Dios, en fuerza de su naturaleza infinita e infinitamente perfecta, debe residir en todas partes, y principalmente en el fondo de nuestra conciencia y de nuestra personalidad, y desde allí influir, dirigir como un padre solícito, la vida de los seres racionales sus hijos; debe de residir en el fondo de la conciencia humana, e iluminarla y esclarecerla en todos los instantes y actos de la vida.
Y debe su iluminación ser clara, íntima, constante, a manera de una voz siempre recta e inflexible, imperante e incansable, llena y completa en todas las relaciones de la vida, no sólo en la relación moral y religiosa, que es como aquí la estamos considerando. Y debe de ser la voz de Dios voz del bien, del amor, de la justicia, de la verdad, &c., como corresponde a su divina esencia, a su perfección sin límites, a su acendrado y nunca desmentido amor a la humanidad en el cumplimiento de su glorioso destino.
Y debe de ser la voz de Dios en la conciencia, tal, tan constante, tan sencilla, tan natural y conforme con la naturaleza humana, que jamás deje de hablar, y que, en fuerza de su misma sencillez, la pasemos desapercibida en la vida aturdida que vienen haciendo en este mundo aún los mejores.
IV.
Así debe de ser si hay Dios, y lo hay; así lo dice la razón; así lo han dicho todas las religiones que han aparecido sobre la tierra; así es en efecto. ¿No son por ventura estos caracteres que la razón nos dice tener la voz de Dios, los mismos que hemos encontrado en la voz de la conciencia? Así debe de ser; así es en efecto: la voz íntima de la conciencia, constante, imperativa siempre; dulce y amorosa unas veces, aterradora y amenazante otras, es la voz real, la voz misma de Dios. La voz de la conciencia, que, según hemos visto anteriormente, no sabíamos de dónde venía, ni quién la pronunciaba, podemos decir ahora con entera seguridad que viene de Dios y es Dios mismo quien la pronuncia; por eso se explica que esté sobre nosotros y nos domine y atormente, sin poderla nosotros dominar ni desechar, ni desoír.
Escuchar esta voz divina con interés, constancia y respeto; informarse bien de ella, primero a solas con nosotros mismos, después en todas partes; mirarla y considerarla como la voz sublime de Dios; conocer su carácter imperativo y constante; amar y respetar su dictado sobre todas las cosas, y con esto practicarla al exterior con decisión, con prudencia, con modestia, con arte y hasta con belleza, es lo que constituye la religión.
La religión es, pues, la relación personal, constante e inmediata de Dios con nuestra conciencia, y de nuestra conciencia con Dios; relación de todo acto y momento de nuestra vida, en lo cual estriba el carácter racionalmente consolador de la religión; pero en nuestra habitual distracción e irreflexión, pocas veces hacemos caso de esta íntima y viva relación interior. En esta relación, Dios se está relacionando constantemente con la conciencia, inspirándonos lo mejor a todas horas y momentos; por eso la voz de la conciencia, que es la voz de Dios, es constante: esta inspiración constante de Dios en la conciencia es lo que constituye la gracia de Dios; pero la conciencia humana sólo se refiere a Dios cuando ora, esto es, en ciertos momentos, y esto imperfectamente: Dios, pues, es, en esta relación que se llama religión, el verdadera y perfectamente religioso; la conciencia humana hoy sólo lo es cuando ora o va al templo; la razón y el espíritu religioso exige que la conciencia humana tienda a imitar a Dios en esta relación, y venga con el tiempo y la cultura a vivir en Dios, sin dejar por eso de vivir en el mundo. La gracia y la oración son la expresión de esa doble relación que entra en la religión.
La religión así entendida es la revelación constante de Dios al alma, a toda alma sin excepción; que no hay en esa religión viva, eterna y divina, que todos llevamos dentro de nuestro pecho, ningún excluido ni excomulgado por hereje o cismático, ni aún el ateo. Revelación esta primera y fundamental en la vida y en la historia, y de la cual son manifestaciones más o menos puras, más o menos perfectas, pero divinas todas, las múltiples y diversas revelaciones que han aparecido en el tiempo y en los distintos países y civilizaciones humanas; y que entre todas ellas, la cristiana es, a no dudarlo, la más completa y conforme con la realidad y con la vida, y a la cual debe la civilización moderna lo más selecto y elevado que en ella se nota. Buscar la revelación exterior, sea cual fuere, y tenerla como absoluta, desechando y anulando la revelación interior y constante que Dios nos inspira a cada uno en el fondo de la conciencia, es por lo menos un extravío.
La religión así entendida es la religión viva y animadora, porque la vemos en nosotros, la hacemos con nuestros esfuerzos reflexivos y la ayuda de Dios: otra religión que no tenga a esto por base, es la religión exterior y ajena, que se nos impone sin reflexión y sin conciencia de nuestra parte; sin más intervención nuestra que la pasividad para recibirla; viniendo inevitablemente a ser con el tiempo una religión muerta, que no nos inspira ni nos mueve en la vida a hacer puros, espontáneos y amorosos sacrificios a Dios, sino a cumplir con las prescripciones que la letra muerta nos impone, rodeada las más veces de cierta atmósfera de misterio y terror nada conformes con el puro espíritu religioso, que es de por sí claro, resuelto, confiado y amoroso.
La religión así entendida es para el hombre imperfecto e impuro, pero que desea purificarse, una áncora segura y salvadora, con cuya ayuda puede irse levantando poco a poco de su postración e impureza, y llegar a ser digno de su naturaleza y de Dios, viviendo en paz consigo mismo y con Dios, que le ayudará visiblemente en esta obra de regeneración propia.
La religión así entendida es la religión de las almas cultas, de la perfección, del progreso y de la libertad racional; otra religión que no tenga a esta por base, es la religión de las almas que ni son cultas, ni estiman la cultura profunda y abierta en todos sentidos; además, sólo mirando la religión desde este punto de vista, es compatible con ella el progreso y la libertad del individuo y de las naciones; de otra manera, la libertad y el progreso, que es el movimiento y la vida, vendrán necesariamente a encontrarse en su camino con esos principios absolutos de todas las religiones, que se llaman dogmas, y que, elaborados siglos ha por las inteligencias más elevadas de las épocas en que se formaron, conservados con la mayor pureza por las instituciones religiosas, y enseñados constantemente con fe y con amor, han venido a dominar y regir la vida religiosa, que es la más fundamental y absoluta en el individuo y en los pueblos, y de aquí a dominar y regir más o menos las demás esferas de la vida; es sabido la influencia que todas las religiones tienen y han tenido en todos los asuntos humanos, aunque nada tengan de religiosos. En el caso en que estos dogmas sean verdaderos, y por tanto, conformes con la naturaleza humana, la libertad no encontrará en ellos un obstáculo, sino una ayuda; pero en caso de que sean sólo parcialmente verdaderos o falsos, y por tanto, opuestos a la naturaleza humana y su libre desenvolvimiento, la lucha es inevitable; toda religión se opondrá a que se destruyan sus dogmas, pero la libertad y el progreso exigirán siempre un más allá. Sólo encontramos la solución en la religión entendida como aquí la estamos considerando.
La religión así entendida, como una conversación eterna, severa y amorosa de cada instante y acto, de todo sexo, edad y condición, del alma con Dios mismo, viene a ser la vida y vida dichosa, sencilla y fácil, sin esos temores ni esas contradicciones de que tan plagada está la vida vulgar e irreflexiva. Entonces llega a amarse la vida, sin temer la muerte de esa manera espantosa de que viene rodeada para el que sólo es religioso formalmente, no en el fondo de su conciencia.
Cuando el alma se educa en la religión del modo que aquí la consideramos, no teme a Dios, ni le pasa jamás por el pensamiento tal sentimiento, como el buen hijo no teme jamás a su buen padre ni a su amorosa madre, porque los ama con todo su corazón; sin embargo, el temor de Dios no se extingue enteramente en la religión así entendida, sino que se subordina tanto al amor, que aparece como respeto a Dios, respeto divino.
La religión así entendida trae también muchas ventajas en la vida, y es en muchos casos una verdadera necesidad; en efecto, la religión histórica, o aquella en que nos han educado, no puede aconsejarnos por medio del confesor o de la Biblia a todas horas lo que en los casos exigentes y siempre diversos de la vida debemos hacer; el confesor o director de conciencia no podemos tenerlo siempre a la mano, y en ese caso, debemos acudir a nosotros mismos, a la voz interior, a la voz de Dios en la conciencia, a la voz viva de Dios.
Además, Dios quiere y exige que, sin despreciar jamás un consejo, y mucho menos de un buen sacerdote, tengamos siempre delante nuestra conciencia y atendamos a la luz que en ella nos comunica constantemente; ¿para qué, si no, la inspira en ella? Poner la conciencia enteramente en manos de otro, envuelve las más veces la muerte parcial o total de la persona que así obra. Dios no quiere muertos.
Concluyo diciéndoos que el camino que os he indicado es, según la profunda convicción de los espíritus más reflexivos y religiosos de los tiempos modernos, el único recto y firme que tiene la humanidad en la tierra para llegar al Dios vivo y a la relación con él, que es lo que constituye la religión; y si éste no lleva a él, no hay ninguno: ésta es también nuestra convicción. Sin duda la mayor parte de los espíritus no están preparados para ello, y por eso ni la entienden ni les interesa; importa poco, ya lo estarán y ya lo desearán; lo principal está dado, la conciencia, Dios y su relación viva y constante; pero los espíritus, distraídos hoy y encantados con la riqueza y novedad de la vida, no atienden, ni aún desean atender, a esta divina relación que en sí llevan; la razón dice que vendrá un tiempo en que las almas verdaderamente piadosas y suficientemente educadas iniciarán este divino movimiento, que es indudable vendrá a satisfacer una de las necesidades más imperiosas y elevadas del ser racional aquí en la tierra, y se dará en la esfera religiosa un progreso, lento sí, pero firme, abriéndose por fin a la perfección y a la vida infinita la esfera religiosa, cerrada hasta hoy en nuestro país.– He dicho.
nota. El pensamiento de esta Conferencia es fácil y sencillo; mas el espíritu que la anima es algo desconocido en nuestro país. Si a esto se agregan mis poquísimas dotes de orador, se explicarán los que oyeron este discurso la aridez y aún dificultad, aparentes más que reales, de las ideas que entraña: si no hubiese contado con que debía imprimirse, no lo hubiera pronunciado; pero abrigo la convicción de que, mediante la lectura atenta, los espíritus reflexivos lo entenderán con facilidad.
Conferencia décimotercia:
Educación conyugal de la mujer, por D. Antonio M. García Blanco.
Señoras:
Antes de entrar en materia, o en el asunto del día, que es vuestra educación conyugal, permitidme hacer algunas salvedades, para justificar ciertas diferencias que precisamente habréis ya notado y notaréis en mi actitud, procedimientos y modo de estar y decir, respecto de los dignísimos Profesores que os han dirigido la palabra en las Conferencias anteriores. Jóvenes ellos casi todos, apuestos y eminentes oradores, os han debido dejar impresiones, no lo dudo, recuerdos mucho más agradables que los que puede producir un eclesiástico septuagenario, que era ya cura hace 42 años, catedrático desde ahora 35, y como tal, muy apegado a los usos y costumbres de su estado, de su tiempo y circunstancias.
Con esta clave podéis ya explicaros todas mis maneras y habitudes; y no dudo que vuestra benevolencia suplirá lo que de buen tono y gracia falta al que os dirige esta Conferencia. Los jóvenes, Señoras, hablan como jóvenes, improvisan, peroran con elocuencia y largamente, y tienen que usar de ciertas galanterías; pero yo, ni por temperamento, ni por mis condiciones, puedo ni debo entrar en ese campo: ellos matizaron sus discursos con graciosísimas y brillantes frases, con admirables rasgos de imaginaciones frescas, lozanas, de erudición y cultura; yo tengo que ceñirme a lo que mi pobre entendimiento alcance, a lo que mi razón y la verdad me sugieran, a lo que mis fuerzas puedan, a duras penas, llegar. Tengo, no obstante, sobre ellos la ventaja de que, por mucho que os hayan interesado, por mucho que os halagaran sus insinuaciones; por importante que sea la educación social, la educación artística, la educación histórica, la educación jurídica, la educación higiénica, y aún la misma educación religiosa de la mujer, mucho más, sin comparación, os ha de interesar, os ha de halagar, os ha de entretener al menos, el hablaros de casamientos; no por mera deleitación morosa, como decimos los moralistas, sino porque, siendo vuestro principal y más importante destino, parece que como por instinto os dejáis llevar mejor de la doctrina, consejos y advertencias relativas al estado conyugal, que de las más enérgicas excitaciones a reivindicar vuestros indisputables derechos sociales, civiles y jurídicos, o a cumplir vuestros indeclinables deberes higiénicos, domésticos, históricos, civiles y religiosos.
Así es la verdad, Señoras, y casi me atrevo a deciros que así debe ser; porque la educación conyugal de la mujer lo abraza todo, como abraza todos los fines y todas las miras y todos los intereses de la humanidad, y los misterios todos de la religión, y todos los vínculos sociales, y toda la filosofía de la historia, y todo cuanto el derecho y la civilización y la salud misma de la criatura pueden exigir, mandar, aconsejar o inculcar en un ser mucho más respetable que todo cuanto existe y se respeta en lo criado. Tal ventaja tengo, Señoras, sobre todos los que me han precedido; y aprovechándome de ella, voy a hablar con franqueza y con verdad y con pureza (y cuenta que la materia que he escogido es delicada); pero procuraré guardar circunspección e infundiros doctrina y ciencia, y hábitos y sentimientos rectos; y de todo veréis que tengo convicciones.
No extrañéis tampoco que yo lea en vez de improvisar, y que haga alusiones a ciertos resabios, y use cierta actitud distinta de la que mis predecesores han tenido; ellos, como jóvenes y robustos hablaron y estuvieron, como les pareció más propio para conciliarse vuestra benevolencia; yo, viejo y enfermo, estoy sentado, y leo, y voy a daros razón de todo ello. Todo el que sube a una cátedra, Señoras, viene a enseñar, no a lucir; y vosotras mismas venís, o debéis venir, a estas Conferencias, no a lucir, no a matar el tiempo, como suele decirse, sino a aprender. ¿Qué actitud, pues, debe ser la de unos y otros? La de maestros y discípulos; la de superiores e inferiores; la de quien sabe y quien necesita y quiere saber; la del Criador y la criatura. ¿Qué extraño, pues, que me siente? Aparte de mi edad y mis padecimientos, ¿no vengo a enseñar? ¿No es cátedra ésta? Pues, si es cátedra, es alto asiento, que eso, y no más, es lo que dice el nombre griego cátedra; y una cátedra, Señoras, no es una tribuna; no es el puesto de un defensor o custodio de la ley; no es un palenque periodístico; no es el trípode de un artista; no es ni siquiera un púlpito: el que sube a un púlpito habla a nombre de la Religión, y explica el Evangelio, y tiene por auditorio a una Iglesia: aquél, pues, está bien y debe estar de pie, como debieran estarlo todos los que le oyen, como es de rúbrica que lo estén los fieles mientras se canta o lee el Evangelio: el tribuno que habla en Cortes, en una asamblea, en un club, debe hablar también de pie, por respeto a la nación, pueblo o partido a que se dirige. Lo mismo uno que otro y que el abogado que informa en estrados, deben hablar, y no leer, como que hablan, éste a nombre de un reo acaso, esotro en nombre de un derecho desatendido, el fiscal en nombre de la ley, el relator en nombre de la verdad histórica, y todos como de menor a mayor; pero el maestro, el que enseña la ciencia en pie, y quien la aprende sentado ¡qué contrasentido!
No extrañéis, pues, que yo haga mi Conferencia sentado, y que la lea, y no la improvise: la materia de que voy a tratar es sumamente delicada y peligrosa; y una expresión, una palabra inconveniente, pudiera manchar, o empañar al menos, todo el brillo de la institución más santa que hay sobre la tierra. Mi edad, además, no es para muchas improvisaciones, ni para relatar trozos propios ni ajenos; ya la razón mía necesita funcionar despacio, la imaginación ayuda poco, la memoria es mala, y a cada paso me enredaría, y no sé si la lengua podría seguir al pensamiento. Por todo ello, si perdonable es, y merece serlo, perdonadme; si no, desistiré de mi empeño; estoy fuera de todo compromiso; pero, creedme, estad seguras que quiero vuestra instrucción, que detesto la ignorancia, y que no sé ni fingir ni callar cuando me preguntan o me escuchan.
Otra cosa extrañaréis, por último, y serán ciertas alusiones (cosas de viejo) que haré a muchos resabios o descuidos que advierto en vosotras y en los concurrentes a estas Conferencias: efecto son sin duda de la falta de educación académica, que todos deploramos, y que no dudo tomará a su cargo algún día alguno de los dignísimos profesores que se han comprometido a dirigiros la palabra desde este sitio. Yo, por mi parte, no tendría inconveniente, si a vosotras os placiera, en deciros cuanto se me alcanza sobre este punto, que es, en mi concepto, absolutamente necesario para obtener todo el resultado que pueden y deben producir nuestros trabajos y vuestros afanes. Entre tanto, permitidme siquiera, Señoras, que os llame la atención por un momento sobre la diferencia que necesariamente habéis de notar, y que realmente existe, entre la elocuencia sagrada, o sean los sermones; y la elocuencia forense o informes de los letrados ante los tribunales; y la elocuencia parlamentaria o tribunicia, propia de oradores en los cuerpos deliberantes; y la periodística; y la académica.
Cuando nuestras Conferencias lleguen a ser lo que deben ser; cuando lleguen a abrazar todos estos puntos, entonces conoceréis que el predicador en un púlpito no puede ser un declamador de teatro; que el abogado en estrados es un defensor más bien que un sentimental orador religioso; que el tribuno es todo un historiador, filósofo y político a la vez; que el periodista escribe con más libertad que exactitud; pero que el catedrático necesita reunir la unción del predicador y su verdad, y la del abogado y su energía, y la soltura y libertad del tribuno, y la imaginación del artista, y sobre todo, la gravedad, la familiaridad, gracia y orden que da la ciencia. Por hoy y en general basta; y sólo os digo que la falta de educación religiosa, política, social, jurídica, parlamentaria, científica, artística y académica, es lo que hace tan infructuosas nuestras predicaciones; tan cansados los informes o vistas de causa, como vulgarmente se dice, aunque en lenguaje forense; tan inútiles y turbulentas las discusiones parlamentarias; tan peligrosa la prensa; tan poco atendidas las artes; tan etiquetera la sociedad; y tan difícil la enseñanza científica en estas universidades. Pero de esto, ya digo, es menester tratar despacio, y aún convendría, en mi opinión, que se abriesen Conferencias de educación académica, en que se condujera como de la mano al joven, aún a vosotras mismas, desde la cuna hasta la universidad, hasta aquí, subsanando, en lo posible, los defectos que se contraen en la casa paterna, en la academia o colegio, en el instituto, en la escuela preparatoria de artes o carreras especiales, en la tertulia, en todo establecimiento o círculo de solaz o de enseñanza. Al presente contentémonos con lo prometido, y veamos qué entiendo yo y por qué quiero conferenciar con vosotras bajo el lema de educación conyugal.
Materia de suyo larga y peligrosa, como ya dije, sólo en un curso formal, y no muy corto, pudieran recorrerse las varias fases del matrimonio, ya mirándolo o haciéndooslo mirar en perspectiva, ya entrando de lleno en él y en sus deberes y derechos, y en sus pormenores y detalles, y en sus consecuencias y en sus relaciones con la sociedad y con la Religión, y con la humanidad y con la naturaleza, y con Dios. Yo debería hablaros de la elección de estado, en primer lugar, del modo de conocer la verdadera vocación al matrimonio, de las consultas y consejos que deben preceder a tal estado: después debería hablar de las bodas, sus preparativos y celebración; de la paz conyugal, su necesidad y medios de procurarla; de la crianza y educación de hijos, cuando infantes, cuando adolescentes, cuando jóvenes, antes de entrar en la escuela o colegio, al aprender un oficio o cultivar una ciencia; en fin, yo tendría que recorrer y enseñaros a recorrer esa interesante y larguísima línea que media desde vuestra juventud hasta la viudez y la vejez y la muerte; pero esto, como digo, exige un curso completo, que yo seguí ya en mis mejores años, e hice seguir a una escuela que denominé de Madres de familia, cuyo discurso inaugural ya tuve el gusto de leeros en otra Conferencia: hoy por hoy me contentaré con leeros siquiera el prospecto de aquella enseñanza, que reduje a veinte lecciones; porque en tal número me parece que puedo condensar toda la doctrina referente al matrimonio, y para que forméis idea de lo que necesita saber una madre de familia que quiera serlo en toda regla y no haya reflexionado sobre las preparaciones, estudios y conocimientos que requiere el estado más difícil y trascendental que abraza una mujer. Decía así:
Educación conyugal.
Veinte lecciones de maternidad.
Prospecto.
Lección 1.ª
Elección de estado: medios de conocer su verdadera vocación o destino, así el hombre como la mujer.
Lección 2.ª
Matrimonio: explicación de este nombre; elección de consorte; rubor natural de la mujer a tratar de todo lo concerniente al matrimonio; consulta a los padres, al confesor y al médico; alejamiento de toda tercería, precipitación y deshonestidad; tiempo que debe durar el noviazgo; examen o investigaciones que deben hacerse durante él; achaques y vicisitudes de este período.
Lección 3.ª
Boda: preparativos y celebración de ella; vicios o excesos que de ordinario acompañan a las bodas; sus consecuencias, y modo de evitar tales abusos; alegría que debe reinar en una boda.
Lección 4.ª
Obligaciones de la casada, como mujer que es, ha sido y sigue siendo: deberes físicos, morales y religiosos de la mujer casada; vestido, alimentación, diversiones, achaques y amistades.
Lección 5.ª
Obligaciones de la mujer casada en cuanto esposa: modo de conservar la paz en el matrimonio; amor conyugal; respeto debido entre los cónyuges; superioridad e inferioridad entre marido y mujer; honor mal entendido que suelen dar algunas casadas a sus maridos; deberes de la mujer respecto a su marido ausente o enfermo.
Lección 6.ª
Obligaciones de la casada como madre, autora y tutora de una nueva generación: deberes físicos y morales de la mujer que se siente embarazada; alimentación, vestido, ocupaciones y diversiones propias de aquel estado; cosas que deben evitarse durante él; preocupaciones y abusos muy frecuentes en los nueve meses de embarazo.
Lección 7.ª
Del parto preparaciones y temores consiguientes; confesión, testamento y disposiciones domésticas que deben preceder al parto; comadre o comadrón; bautismo con agua templada; consecuencias del bautizo respecto a la parida; primera lactancia del recién-nacido; alimentación y cuidado de la madre.
Lección 8.ª
Obligaciones de una madre durante el puerperio: vicios y preocupaciones más frecuentes en tal estado; alimentación, vestido y movimientos de un infante; cuna, vacuna y primeras impresiones que deben proporcionársele.
Lección 9.ª
Moralidad del infante en su cuna y en la satisfacción de sus primeras urgentísimas necesidades; glotonería, amor propio, instinto destructor, envidia; modo de corregir estos tenues vicios o gérmenes de ellos, y otros muchos que desde muy temprano comienzan a manifestarse en el infante; inconsideración de las madres y circunstantes respecto a este punto.
Lección 10.
Obligaciones de una madre luego que su hijo fija ya la vista y percibe los objetos: generosidad infantil; obediencia y respeto a sus mayores; primeros destellos religiosos, morales, sociales y domésticos.
Lección 11.
Destete: modo de verificarlo sin peligro del infante ni de su madre; nueva alimentación que necesitan uno y otro; mayores y más urgentes necesidades; vicios que se presentan ya más marcados que en el período anterior; entretenimientos, movimiento y aseo conducentes.
Lección 12.
Mímica infantil: su educación y fomento; primeras palabras de un infante; juegos infantiles; cuidados de la madre, e instrucciones que puede y debe dar a su hijo en aquella tierna edad.
Lección 13.
Nociones frenológicas y fisonómicas que debe tener la madre para dirigir los instintos, sentimientos, percepciones y afectos de sus hijos, tan luego como se presenten; contrarresto de fuerzas físicas, intelectuales y morales de un niño; felicidad infantil.
Lección 14.
Pintura, escritura y lectura de un niño de dos a cuatro años; primeras lecciones de una buena madre durante el juego de su hijo, mientras la comida, al acostarlo, a todas horas.
Lección 15.
Obligación de las madres respecto a escuelas: escuela de párvulos, necesaria para las artesanas y pobres que necesitan ayudar a sus maridos o trabajar fuera de casa para ganar el sustento; las que no estén en este caso deben dar a sus hijos por sí mismas las primeras nociones de orden, de verdad, docilidad, amistad y recreo, que es lo que se enseña en aquellas escuelas.
Lección 16.
Obligación de las madres que tienen hijos en la escuela de párvulos o en las de 1.ª y 2.ª educación: aseo, decencia, obediencia, respeto y reverencia que deben inculcarles o repetirles respecto a Dios, respecto a la sociedad, a sus padres y maestros, a sus hermanos e iguales, a sí mismos, tanto por lo que mira al cuerpo, como por lo que pertenece al alma.
Lección 17.
Educación e instrucción de hijos: las primeras y mejores lecciones debe darlas la madre; por esto es necesario que sepa ella leer y escribir y enseñar, que es lo que principalmente aprende una mujer en la escuela de maternidad; modo de inculcar en su hijo las primeras ideas de número, de extensión, de colorido, &c., y las relaciones de superioridad, inferioridad, igualdad, diferencia, &c. Manual de Pestalozzi.
Lección 18.
Religiosidad de un niño, de un joven, de una nueva generación: sobreinspección o superintendencia de los padres (verdadero episcopado), y más principalmente de la madre, respecto a la religiosidad de sus hijos; ejemplo paterno y maternal en palabras, en obras, en sentimientos y modo de pensar; palabras de una madre a sus hijos; disensiones domésticas, veladas absolutamente para éstos; amenazas y castigos, siempre con verdad y justicia y caridad, con amor.
Lección 19.
Obligaciones de una madre para con sus hijos e hijas jóvenes: consejos y conversaciones familiares; examen que una madre debe tener ya hecho del genio, carácter y destino natural de sus hijos desde que nacen; influencia que debe ejercer en su elección de estado; modo de conducirse una madre con el consorte que elija su hijo o hija si se casaren, con el mismo hijo o hija si permanecieren célibes o profesasen vida religiosa o eclesiástica; advertencias sobre la hipocresía y la pereza, simuladas muchas veces a la sombra de aquellas grandes virtudes.
Lección 20.
Viudez: conducta de una viuda cristiana sin hijos o con ellos; fidelidad conyugal, aún después de muerto el cónyuge; derechos y deberes de una madre viuda pobre; deberes y derechos de la rica, distribución de bienes entre sus hijos en vida y por testamento; destino que deberá darles si no tuviere hijos; donaciones en vida; fideicomisos, legados y mandas para después de su muerte; funerales; restituciones o devoluciones equitativas, caso de no deberlas haber de justicia; premios y castigos temporales y eternos de las buenas y malas madres de familia.
——
En estas veinte lecciones, Señoras, está bosquejada, como veis, toda la educación conyugal de la mujer. Si el tiempo lo permitiera, en este mismo curso académico entablaría yo una serie de conferencias, en que iría explanando mis ideas y mis sentimientos y deseos en esta materia; pero en el curso siguiente, si Dios quiere y los hombres nos dejan, tendría un especialísimo gusto en ocuparme de ello. Entre tanto, Señoras, reflexionad, por amor de Dios, sobre lo que os debéis a vosotras mismas, lo que debéis y espera de vosotras la sociedad, lo que naturaleza ha encarnado en vuestras entrañas, confiándolo a vuestra brillante imaginación y a vuestros corazones; y no desperdiciéis la ocasión, siquiera sea poco favorable, de instruiros, de amaestraros en el gran arte de vivir felices y hacer la felicidad de la nueva generación y de la patria.
Por vía de ensayo, y como para muestra de lo que puede hacerse en este punto, os leeré una de las lecciones que forman el Curso de Maternidad, la que me parece más propia y preliminar para entrar en materia tan difícil, tan vasta y peligrosa. Será ésta la sexta que dí a mis discípulas en la escuela que ya sabéis, en la cual traté de las ventajas e inconvenientes del matrimonio, explanando la segunda del programa.
Ventajas e inconvenientes del matrimonio.
El punto principal sobre que deben versar los consejos o consultas de familia de que os he hablado en la lección anterior, es el examen de las ventajas e inconvenientes que ofrece el estado del matrimonio respecto del celibato, mirados uno y otro bajo todos sus aspectos, ya con relación al individuo o a la sociedad, ya con respecto a lo presente o a lo porvenir, ora se mire a lo útil o a lo agradable, ora a lo material o a lo espiritual, ora, en fin, a lo temporal o a lo eterno. Estas consideraciones sólo pueden hacerse a presencia y con la ayuda de personas entendidas y discretas, y por eso dijimos que antes de contraer una joven, debía provocar ella misma ciertos consejos de familia, y prestarse dócil a lo que de ellos resultase. Mas para que los padres puedan tener alguna norma en esta materia nueva y difícil, y nuestras discípulas sepan con la debida anticipación los peligros o seguridades, las garantías o inconvenientes que ofrece el estado conyugal, vamos a discurrir unos momentos sobre esta manoseada cuestión o cotejo del matrimonio con el celibato o soltería.
Esta vulgarísima competencia no puede, en nuestro concepto, dirimirse mientras no se descienda del alto y ancho campo de las generalidades a la llana arena de las circunstancias y casos particulares porque, si no se atiende más que a lo que el matrimonio es en sí, unas veces y a unos parecerá lo más tiránico y absurdo, mientras que a otros, y en otros casos, se presentará como el estado más dulce y satisfactorio que ha podido escogitarse. En efecto, si se atiende sólo a lo que el matrimonio es en sí, esto es, si se considera sólo que él es un contrato civil, elevado entre los cristianos a la razón de sacramento, en el que un hombre y una mujer se prometen mutuamente unión indisoluble, fidelidad y amor, bajo las garantías sociales y la fe sacramental, cualquiera podrá ver en este acto un conjunto de bienes y de males, de incomodidades o placeres, de felicidad o de aflicción de espíritu, que no le será fácil decidirse en abstracto y sin contraerse a casos particulares, por ninguno de los dos extremos, ni conocer a qué lado debe inclinarse la balanza de un recto juicio. Porque si se mira a solo el individuo que contrae, ¿qué mezcla de ventajas e inconvenientes no se ofrece luego a la vista? Unos dirán estado cruel que liga al hombre o a la mujer, para toda su vida, a cierto orden de obligaciones, que por este solo hecho ya se hace insoportable su cumplimiento; otros dirán: feliz enlace, que asegura para siempre la posesión del objeto más amado: el misántropo miserable dirá: invención inútil, que sólo proporciona aumentar las penalidades humanas y los gastos, agregando a las necesidades propias, insoportables ya de suyo, las de la consorte: el hombre benéfico y generoso le llamará artificio divino para obligar a todo hombre a ser humano, origen de la beneficencia, primer ensayo de amor y filantropía: el apático o de temperamento flemático y lánguido lo juzgará innecesario; mientras que el de pasiones violentas, el joven fogoso, lo llama indispensable, urgentísimo, celestial, divino. Si se atiende a lo que tiene de social, puede decirse con igualdad de razón que es esencial a ella y que le es dañoso; lo primero en cuanto mira a unir a los hombres y procurar su propagación, lo segundo en cuanto vincula la propiedad y coarta hasta cierto punto la libertad y soberanía humana. Si lo juzgamos por el momento y el porvenir, no hay cosa más vaga; unas veces nos parecerá utilísimo, otras innecesario, atendido el lento curso con que procede naturaleza, o el mucho tiempo que se necesita para llegar a coger todo el fruto de un matrimonio feliz, y los fugaces pero satisfactorios halagos con que convida a los más sagrados deberes. Si partimos del principio de una vida corta y penosa, podrá mirarse el matrimonio por unos como el mejor medio de acortarla más y hacerla más y más infeliz; por otros, como el colmo de la felicidad humana, como el único recurso de hacerla llevadera, o cuando menos, como el estado más conforme, por sus fugaces ilusiones, al estado fugaz y de transeúnte que tiene el hombre sobre la tierra. En fin, quien sólo mire a la eternidad puede ver en el matrimonio o una vida de ángeles y noviciado del cielo, o un ensayo penosísimo del infierno, según que la vida de los casados sea o no conforme a los principios de eterna razón, de rigurosa justicia, de sana moral, natural y evangélica.
Es, pues, una quimera, una cuestión interminable, el querer decidir en abstracto y sin contraerse a casos y circunstancias particulares, si el estado conyugal es más ventajoso que el de soltería, o al contrario: para unos y en dadas circunstancias será el mejor camino de llegar a la felicidad, mientras que para otros, y tal vez por falta del debido consejo, es, como vemos con tanta frecuencia, el lazo más peligroso y bien tendido que el enemigo común del linaje humano le dispone para hacerle caer en su mayor desgracia y apartarlo de su alto y nobilísimo destino. Por lo mismo, sólo los padres, en consejo con sus hijos o hijas, podrán o deberán tocar esta cuestión con fruto, si saben estimar en su justo valor las circunstancias particulares en que unos y otros se encuentran. Y ¿cuáles son estas circunstancias? ¿Cuáles son los datos que pueden servir para resolver este gran problema, que tan divididos tiene los ánimos, así del vulgo como de los mejores políticos, y moralistas? Los siguientes: 1.º Constitución física, salud, robustez y desarrollo conveniente de la persona; 2.º Inclinaciones morales, sentimientos nobles y generosos, filantropía de los contrayentes; 3.º Capacidad intelectual, cultura de las facultades del alma, e instrucción de los deberes conyugales paternos o maternos; 4.º Habilidad, arte, oficio o industria para proporcionarse el sustento propio y el de su familia, si llegare a formarse, o para cuidar y dirigir una casa; 5.º Sobriedad, pureza de costumbres, moralidad de acciones, palabras y sentimientos; 6.º Lecciones de la experiencia en los antecedentes que haya de la familia; 7.º Estado de la opinión pública respecto a creencias, oficios, ocupaciones y modo de vivir y de portarse.
Con tales datos no será imposible fallar con acierto sobre la conveniencia o inconveniencia de tal o cual matrimonio que se sujete a examen: si, por ejemplo, se presenta a ser calificada una persona cuyo físico está sano, robusto y bien constituido; cuyos sentimientos son nobles y generosos a su modo, con disposición al trabajo, a arduas empresas, a procurar a cualquiera costa el bien de sus semejantes; si manifiesta talento y lo ha cultivado de algún modo, estando medianamente instruida o instruido en los deberes conyugales, sociales y religiosos; si el estado de su fortuna, o su industria, responden de poder con el tiempo soportar los gastos y dispendios que son consiguientes al matrimonio; si el consorte o la consorte a quien piensa ligarse, manifiesta no estar inficionada con la depravación o inmoralidad general que nos aqueja; en fin, si las lecciones de la experiencia en casos iguales de su familia le son favorables, o al menos no dan nada que temer, bien puede pronosticarse que el matrimonio para esta persona será un estado ventajoso, satisfactorio, feliz. Pero, por el contrario, un físico endeble, un espíritu encogido, tímido, egoísta; un entendimiento estúpido o inculto, o tan suspicaz, que vea más allá de lo que la prudencia dicta; una fortuna miserable, o una indolencia, una pereza, una insensibilidad marmórea; y si por desgracia la voz pública propala algún ejemplo poco favorable de falta de carácter, de crueldad, de holgazanería, de discordia, de coquetería o temeridad en la familia, indicantes son muy poderosos para sospechar cuando menos, y aún temer, un matrimonio desventurado. Si, pues, la suma de las ventajas es mayor que la que ofrecen los disfavores, el matrimonio es preferible, y lo será tanto más, y será tanto más feliz, cuanto mayor sea el número de aquéllas. Esta es la cuenta que incumbe ajustar, que debe ajustar muy bien y con tiempo toda joven antes de contraerse, valiéndose para ello, como ya hemos dicho, de sus padres, de sus hermanos u otras personas de probidad e inteligentes, con quienes deberá consultar también los puntos de que nos ocuparemos en la lección siguiente. Aquí acabé, Señoras.
Si algún día llego a realizar mi propósito, veréis cómo pienso sobre los otros varios puntos que abraza el prospecto ya leído.
Conferencia décimocuarta:
La misión de la mujer en la sociedad, por D. Francisco Pí y Margall.
Señoras y señores:
Tomo con gran desconfianza la palabra en este recinto, en que han resonado voces tan elocuentes y os han hablado tantos hombres de bello y brillante lenguaje. En otro tiempo, en que estaba consagrado a la literatura y a las artes, acaso habría podido adornar mi pobre discurso con las galas de la imaginación; hoy, dedicado a las áridas cuestiones económicas y políticas, apenas podré hacer más que hablaros en un lenguaje claro y sencillo. ¡Si siquiera fuese nuevo lo que voy a deciros! Pero probablemente repetiré lo que tantas veces os habrán dicho labios más autorizados que los míos. Cuando, empero, se trata de ideas, si las ideas son buenas, ¿estará mal que se las repita? Nuevo o viejo, voy a decir cuatro palabras sobre la manera como entiendo la misión de la mujer.
Mucho se ha dicho sobre la mujer, mucho se ha escrito; mucho se ha encarecido su importancia por unos, mucho se la ha rebajado por otros. Yo me atrevo desde luego a afirmar que es un elemento altamente civilizador; que es uno de los elementos que más poderosamente pueden contribuir al desarrollo de los adelantos humanos.
¿Cómo? me preguntaréis. ¿Será acaso sacándola del estrecho círculo en que vive, y lanzándola por el camino de la ciencia, de la política, de la literatura y del arte? No niego yo a la mujer grandes facultades intelectuales; lo que sí creo es, que no es ésa la senda por donde puede cumplir su misión en el mundo.
Hay, ciertamente, en los pueblos modernos, y más aún en los extranjeros que en el nuestro, cierta tendencia, no sólo a que la mujer sea política y literata, sino también a que entienda de industria y de comercio. Pero en esos pueblos suele observarse que los lazos de la familia se relajan de día en día; que la mujer pierde las bellas cualidades de su sexo, sin adquirir las del hombre, y que, lejos de ser un elemento civilizador, pasa a ser un elemento perturbador, hasta tal punto, que, para perturbarlo todo, llega a perturbar a veces hasta las relaciones de la economía política.
La mujer que se entrega completamente a la industria, al comercio, a la literatura, a las artes, suele ver con cierto desdén el hogar doméstico, tener deseos de alejar de sí a esos mismos hijos cuya educación le está confiada, ver en ellos un obstáculo para sus elucubraciones mentales o sus trabajos científicos, y perder, por fin, su carácter, ese carácter sentimental que debe tener si quiere cumplir su fin y su destino.
Y si la mujer es pobre y tiene que dedicarse al trabajo, bajando al fondo del taller, de la fábrica, ¿cuán tristes no son los efectos de lo que estoy diciendo? Se ve entonces obligada a abandonar a sus hijos, a dejarlos sumidos en una triste soledad, que los hace insociables y huraños, o a darles completa libertad, haciendo que rompan los hábitos de toda disciplina, y contraigan desde sus primeros años vicios que es muy difícil desarraigar más tarde. Esa pobre mujer, que baja al fondo del taller, cree, por otra parte, que así contribuirá al sostén de su familia, y ni aún esto logra: hace con su trabajo concurrencia al hombre, acaso a su propio marido, a su padre, a su hermano, y sucede no pocas veces que lo que ella gana lo pierda su marido, sin que pueda aumentar el capital de la familia ni cuidar de la educación de sus hijos.
No es ese camino el que yo quisiera que la mujer siguiese; no fuera, sino dentro del hogar doméstico, creo que debe llenar su misión. En el hogar doméstico tiene la mujer su teatro, su asiento, su trono. Grande es allí la influencia que puede ejercer y los destinos que ha de cumplir; y para que mejor se los comprenda, preciso es que diga algo sobre lo que es en general el hombre.
En el hombre hay tres grupos de facultades, por mejor decir, tres fuerzas: la inteligencia, la actividad y el sentimiento. Estas tres fuerzas no se desenvuelven en todos de una manera igual ni con igual energía; predomina en unos el sentimiento, en otros la actividad, en otros la inteligencia. Se desarrollan esas fuerzas con desigualdad hasta en los seres colectivos, en los pueblos.
Cuando estudiamos a grandes rasgos la historia, se ve en unos pueblos la personificación de la inteligencia, en otros la de la actividad, en otros la del sentimiento. La inteligencia, por ejemplo, tuvo un gran desarrollo en los antiguos pueblos griegos, que echaron los cimientos de todas las ciencias, recorrieron toda la órbita de la filosofía, tuvieron poetas que aún hoy nos asombran, y artistas que levantaron la pintura y la escultura a su más alta expresión, aunque sólo fuese bajo el punto de vista de la forma.
Mas esos pueblos de tanta inteligencia carecieron, en general, de la actividad que se vio después en Roma. No tuvieron suficiente fuerza para agruparse, para formar un cuerpo; no la tuvieron ni aún para llegar a la federación; pues, si bien conocieron el consejo de los Anfictiones, es sabido que no tuvo ese consejo influencia ni para impedir las guerras de ciudad a ciudad.
Roma, la antigua Roma, hizo todo lo contrario. En los primeros tiempos, aún bajo el régimen de la República, apenas tuvo grandes oradores, filósofos ni poetas. Subordinó la especulación a la acción, y desplegó una actividad portentosa, gracias a la cual se incorporó, no sólo la Italia, sino también España, Francia, parte de Alemania, la misma Grecia y grandes naciones de Oriente. Estableció entre todas esas naciones un lazo de unidad, que tardó en romperse, dándoles su propia lengua, sus leyes, sus instituciones, sus costumbres.
Rayaron muy alto Grecia y Roma, la una por su inteligencia, la otra por su actividad; pero no se vio en ninguna de las dos desarrollado el sentimiento, fuerza la más grande que puede haber en los pueblos. En Grecia y Roma no fue ni aún el arte la expresión del sentimiento; fue sólo la traducción de la belleza, la reproducción del mundo sensible.
Vino, empero, el Cristianismo, tras su triunfo la Edad media, y en esa edad el pleno desarrollo del sentimiento. Sucedió entonces un fenómeno especial. Con la venida de los bárbaros, no sólo se segregaron las antiguas naciones que componían el imperio romano, sino que se dividieron y subdividieron bajo la acción del feudalismo. Merced, sin embargo, al sentimiento que desplegó el Evangelio, merced al imperio del amor, que con él vino, notose el particular fenómeno de que naciones así divididas y despedazadas estuvieran animadas de una sola idea, y llevaran a cabo cosas tan grandes como las Cruzadas.
Se ha tratado, por fin, de armonizar las tres fuerzas en esos mismos pueblos, gobernados antes por la actividad y la inteligencia. Se ha logrado algo; mas ¡qué lejos estamos aún de llegar a la armonía, que tanto se desea! Hoy los pueblos se dejan llevar todavía más por la inteligencia y la actividad que por el sentimiento; hoy vemos todavía a los pueblos agitados por una actividad febril, empeñados en trabajosas luchas de ideas, casi sin tregua para dar expansión a la vida del sentimiento.
Ahora bien, Señoras y Señores; la principal misión de la mujer está en fortalecer el sentimiento, en alimentarle, en darle fuerza, en hacerle la base de la actividad y de la inteligencia. Empeñado el hombre, como decía hace poco, en las rudas y trabajosas luchas de la vida, baja no pocas veces al fondo de sus hogares, triste, contrariado, agobiado por los desengaños, por la ingratitud, por la mala fe de las personas con quienes trata. La mujer tiene entonces la dulce y delicada tarea de despertar en el hombre el sentimiento, de abrir su corazón al amor, de contrarrestar el pernicioso influjo que en él hayan podido producir la maldad y la perfidia de sus semejantes, de atajar los vuelos del egoísmo y la avaricia, de recordarle que hay a su alrededor almas bellas y puras, familias desgraciadas, que necesitan tal vez de su amparo, una patria a quien servir, una humanidad por la cual vivir, y si es preciso, sacrificarse.
¿Se quiere entonces, se me dirá, que la mujer sea también política? ¿Se quiere que la mujer tercie también en las ardientes luchas de los partidos? No, a buen seguro; no creo que la mujer deba nunca mezclarse en nuestras sangrientas luchas civiles; no creo ni aún que deba tomar parte en esas manifestaciones ruidosas que de algún tiempo acá vemos entre nosotros; no creo ni que deba hacer exposiciones en pro ni en contra de tales o cuales principios que se estén agitando; pero creo, sí, que puede y debe influir en la política, sin separarse del hogar doméstico.
La mujer, que es todo amor, todo sentimiento, ¿cómo no se ha de interesar, por ejemplo, porque se declare cuanto antes abolida la esclavitud de los negros en nuestras colonias? La mujer, que es todo amor, todo sentimiento, ¿cómo no se ha de interesar porque se mejore la suerte de las clases trabajadoras, que, con ser el nervio y la riqueza del Estado, son las que más directa e inmediatamente sufren las consecuencias de nuestras crisis políticas y económicas? La mujer, que es todo amor, todo sentimiento, ¿cómo no se ha de interesar por todas esas clases que la fatalidad de las leyes económicas arroja sin cesar del banquete de la vida? La mujer, que es todo amor, todo sentimiento, ¿cómo no se ha de interesar por las víctimas de la intolerancia, que no es otra cosa que la falta absoluta de amor? Puede la mujer influir en la marcha política de los pueblos; pero ejerciendo su acción sobre su marido, su padre, sus hermanos, sus hijos si los tiene, inflamándolos en el santo amor de la humanidad y de la patria. Lo repito: en el hogar doméstico, no fuera de él, ha de cumplir la mujer su destino.
Pero no está limitada aquí la acción de la mujer; la mujer tiene una misión más grande que cumplir, y ésa es la educación de sus hijos. Hoy es costumbre, y costumbre altamente perniciosa, que la mujer abandone sus hijos a maestros extraños para que se los eduquen. Hoy es costumbre muy general enviar los hijos al colegio, donde pasan los más parte del día, y no pocos, días y meses enteros, sin ver a sus padres; costumbre altamente perjudicial, no sólo para los hijos, sino también para la humanidad. En los colegios se aprende indudablemente mucho; pero se hace indispensable que la inteligencia del niño se acomode al nivel medio de la de sus condiscípulos. Si tiene una inteligencia tardía, se la violenta para que llegue a igualarse con la de sus camaradas; si la tiene viva y rápida, se la condena a que siga el paso lento de la de los demás alumnos, debilitándola y haciéndole perder gran parte de su fuerza. Por otra parte, la acción del maestro sobre el alumno no es continua, ni es posible que lo sea; su enseñanza podrá ser más metódica, más razonada; pero no será nunca esa enseñanza de todos los días y de todas las horas, que puede dar a sus hijos su propia madre.
Todas vosotras sabéis lo que son los niños. Al llegar a cierta edad tienen una curiosidad que crece de día en día; no ven un fenómeno de que no pregunten la causa; no ven un hecho de que no pregunten el motivo; no les decís nada de que no os pregunten el porqué. ¡Qué feliz momento éste para la instrucción de los niños! La madre aprovecha esa curiosidad, y si es instruida, si conoce lo que debe conocer, le está ilustrando constantemente, no sólo en las ciencias, sino también en la ciencia de las ciencias, en la moral, en la justicia. La madre aprovecha, explota esa misma curiosidad, y despierta y aviva la inteligencia del niño en todos los momentos; cosa que no cabe hacer en los colegios. Sobre todo, cuando el niño está ejerciendo su propia voluntad, de cada uno de sus actos toma pie la madre para una lección de moral; si el acto es malo, le aprovecha para corregir los defectos del niño; si es bueno, para hacerle comprender lo que es el bien, la justicia, la virtud.
Así la educación del niño por su propia madre es superior a la de los maestros, por ilustrados que sean. ¿Cabe ya misión más alta que la de la mujer? Abrir el alma del niño a la conciencia del bien, ilustrar su entendimiento, purgándole de todo género de preocupaciones, y haciéndole comprender la verdadera causa de cada fenómeno y la razón de cada aserto, excitar, y moderar al mismo tiempo, su actividad, haciéndola redundar en provecho de sus semejantes, es una misión verdaderamente sublime. Las preocupaciones y los errores que se cogen en la infancia, sobre desaparecer difícilmente más tarde, oponen grandes dificultades al desarrollo de nuestras fuerzas intelectuales.
Pero cuando brilla más especialmente la mujer es cuando se dedica a formar la conciencia de ese niño para hacer de él un ciudadano bueno y un hombre probo. El hombre, han dicho unos, es un ser naturalmente bueno, pero corrompido por la sociedad; el hombre, han dicho otros, es un ser esencialmente malo, una especie de ángel caído, que no puede levantarse sino por una gracia sobrenatural. En mi concepto, son falsas las dos teorías. El hombre es un ser contradictorio, foco de virtualidades contrapuestas, ser donde luchan perpetuamente el bien y el mal, ser capaz de las más altas virtudes y de los más grandes vicios. Hay en el hombre buenos y malos instintos; el gran talento, la gran misión moral de la mujer está en hacer que los malos instintos se subordinen a los buenos, y hasta contribuyan al desarrollo de nuestras buenas inclinaciones.
Mas ¿qué moral será la vuestra? Preciso es que esa moral tenga una base ancha, tan ancha como sea posible. Preciso es que para enseñarla y practicarla os arméis de valor y tengáis mayor virilidad de la que tenéis de ordinario. Para hacer preponderar los buenos instintos sobre los malos, y empujar al hombre por la senda del bien, es indispensable, no sólo darle preceptos, sino manifestarle la fuente y raíz de la moral misma. Es preciso hacerle adquirir la conciencia de su propia dignidad, hacerle reconocer en su dignidad la dignidad de todos los seres que le rodean, y hacerle comprender que en sí mismo, en esa misma dignidad, tiene el principio de la moral y del derecho. Sólo entonces tendrá la moral del niño una base poderosa, que sobrevivirá a la ruina de todas sus creencias; que no habrá posibilidad de destruir jamás, cualesquiera que sean las revoluciones por que pasen la religión y la filosofía.
Pero hay áun más: es preciso desenvolver en el niño, no sólo la moral individual, sino también la moral social; es preciso que se le haga comprender cuáles son sus relaciones con sus semejantes, con su patria, con la humanidad. Sólo así se logrará el completo triunfo de los buenos instintos sobre los malos, de la virtud sobre el vicio.
He usado muchas veces de la palabra humanidad, y acaso alguien me pregunte qué entiendo por esta palabra. La humanidad, Señoras y Señores, no es el conjunto de seres humanos que pueblan en estos momentos la tierra. La humanidad es el conjunto de seres humanos que la han poblado, la pueblan y la poblarán más tarde. Conviene abarcar la humanidad en su conjunto; conviene considerar las generaciones pasadas tanto como las presentes; conviene, estudiando las presentes y buscando su relación con las pasadas, trabajar por las futuras.
Son pocos los que han hablado de la importancia de la humanidad pasada; y sin embargo, todo lo que hoy somos, todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos, lo debemos a esas generaciones. Ha nacido el hombre en una tierra ingrata y ha encontrado en todas partes limitada la acción de su voluntad. Ha querido marchar, y ha hallado bosques que le han cerrado el paso, montañas erizadas de rocas, que se le han presentado insuperables, ríos que no ha podido vadear, mares que le han aislado y llenado de asombro. La naturaleza le ha opuesto en todas partes una viva y tenaz resistencia, que sólo en siglos y a fuerza de sacrificios ha podido vencer. Hoy esas fuerzas naturales que antes eran para el hombre una continua limitación de su albedrío, son fuerzas encadenadas a nuestro servicio, que sirven hasta para ensanchar la esfera de nuestra libertad.
Y pregunto yo: para dominar esas fuerzas de la naturaleza y subordinarlas al servicio del hombre, ¿qué de esfuerzos y de sacrificios no habrán sido necesarios? ¿Sabéis los mares de lágrimas y de sangre que representan esos grandes progresos de que hoy disfrutamos? Pues todo lo debemos a las generaciones que pasaron.
Tenemos hoy desarrolladas las ciencias, descubiertos los secretos de la naturaleza y del hombre; y para llegar a ese resultado, ¡cuántas no habrán sido también las meditaciones, la fuerza de observación, los ensayos de los hombres de las generaciones que murieron! ¡cuántos también sus esfuerzos! ¡Arrostraron la ignorancia, el fanatismo, la superstición, y muchos hasta hicieron el sacrificio de su vida en aras de la ciencia! Todo eso y mucho más debemos a las pasadas generaciones.
Tenemos hoy rotas las barreras del pensamiento, rotas las barreras de la conciencia; antes de llegar a ese resultado, ¡cuántos hombres no han muerto en las cárceles y en los patíbulos! ¡cuántas gentes no han debido abandonar su patria, sus hogares! ¡Qué no debemos también por este concepto a la humanidad que pasó!
Y cuando todo esto debemos a las generaciones pasadas, ¿cómo hemos de poder olvidarlas? Sabiendo lo que han hecho por nosotros, considerando el inmenso capital que nos legaron de conocimientos, de riqueza, de libertad, de derechos, comprenderemos nuestros deberes para las generaciones presentes y las futuras; comprenderemos que debemos ahorrar ese capital, y no malgastarlo ni derrocharlo; que debemos guardarlo y conservarlo cuidadosamente, no sólo para nosotros, sino para los que tras de nosotros vengan; que debemos además aumentarle. Viendo entonces las grandes amarguras y los inmensos sacrificios de las generaciones pasadas, aprenderán nuestros hijos, enseñados por sus madres, esa vida de abnegación y de sacrificio, sin la que no es posible el progreso de la humanidad.
Sucede hoy con frecuencia que la mujer, en vez de hacerse eco de ese gran sentimiento, y acaso por ignorar lo mismo que estoy diciendo, favorece los instintos egoístas del hombre. ¡Cuántas veces, cuando el hombre se siente inclinado al sacrificio, llevada la mujer de un ciego amor, le detiene en su camino! ¡Cuántas veces, no teniendo la mujer suficiente fuerza para dominar su cariño, ataja los generosos impulsos del hombre, no diciéndole, como debiera!: «¡Ve y cumple tu deber, aunque sea a costa de tu vida eres miembro de la humanidad!»
No están aún cumplidos los destinos del hombre; nos hallamos todavía lejos de haber resuelto las grandes cuestiones que nos agitan hace siglos; tenemos todavía delante de nosotros cuestiones sociales, cuyo solo planteamiento espanta, pero que tarde o temprano habrá que resolver. Y preciso es que, fija nuestra vista en las generaciones pasadas y las presentes, tengamos suficiente fuerza, suficiente desinterés, suficiente abnegación para sacrificarnos por la resolución de estos pavorosos problemas.
Mas, ¿podrá la mujer, siendo ignorante, llenar tan difícil misión? Yo he dicho que no creo que la mujer deba entregarse por completo al estudio de las ciencias, de la literatura, de las artes; pero, al decir esto, no he querido decir que no deba instruirse. Estoy, por lo contrario, en que no puede llenar su fin moral sin una instrucción muy vasta, muy extensa. ¿Por dónde había de poder ser la maestra de sus hijos, si no tuviera nociones, por decirlo así, enciclopédicas, si no conociera las ciencias de la naturaleza, hasta la higiene, para saber qué es lo que puede mantener la salud y desarrollar las fuerzas de sus hijos? ¿Cómo había de ser posible que la mujer formara el corazón y la conciencia de sus hijos, si no conociera perfectamente las leyes de la moral y no se inspirara en la ciencia de lo justo y de lo injusto? Es necesario que esa instrucción sea cada día mayor y más extensa, si ha de llegar la mujer a realizar sus altos destinos.
Pero no quiero molestar por más tiempo vuestra atención si grande es vuestra misión, Señoras, más grande es aún la preparación de que necesitáis. Instruíos, trabajad por aumentar el caudal de vuestros conocimientos; procurad conocer los elementos de las ciencias todas, vosotras mismas comprenderéis entonces, sin necesidad de que nadie os lo diga, la gran misión que os está confiada, y tendréis fuerzas bastantes para realizarla.